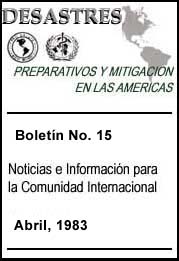
El siguiente artículo es del Sr. Fred Reiff, ingeniero sanitario de la OPS. Con motivo de la situación de emergencia causada por las inundaciones, el Sr. Reiff pasó en el Ecuador varias semanas durante las cuales colaboró con USAID en la solución de los problemas de abastecimiento de agua que se describen.
Desde últimos de diciembre de 1982 y hasta entrado el mes de febrero se registraron fuertes y persistentes lluvias causantes de graves inundaciones en la mayor parte de la zona del Ecuador situada al oeste de los Andes. Los municipios, los terrenos agrícolas y las redes de transporte sufrieron graves daños. Las consecuencias económicas adversas han sido ya considerables y es probable que persistan durante bastante tiempo.
Los riesgos que entrañan para la salud la mayor parte de las inundaciones en gran escala son a la vez inmediatos y a largo plazo. Entre ellos está la alteración de los sistemas de evacuación de desechos y de abastecimiento público de agua, con la contaminación de esta, que puede representar una importante amenaza para la salud pública; en efecto, el resultado es a veces un aumento de la incidencia de enfermedades tales como la fiebre tifoidea, la hepatitis, el cólera, la gastroenteritis y la giardiasis. Ese riesgo se puede mitigar mediante buenas prácticas de planificación, diseño, construcción y operación, ajustadas a los principios de preparación para situaciones de emergencia. El bajo número de interrupciones del sistema de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y las ciudades del Ecuador durante este período demuestra que se había tenido en cuenta la necesidad de proteger los elementos críticos de dichos sistemas contra posibles daños por inundación en las regiones más pobladas. Por el contrario, sufrió contaminación el agua suministrada a viviendas dispersas y a muchas pequeñas comunidades rurales que carecían de sistemas públicos. La causa más frecuente fue la inundación de los pozos y de las instalaciones de bombeo.
La comunidad que experimentó el mayor problema de interrupción de los servicios de alcantarillado y agua, con la consiguiente contaminación de esta, fue Babahoyo, una ciudad de alrededor de 70.000 habitantes, situada junto al río de ese nombre, a unos 80 km al nordeste de Guayaquil. La población de Babahoyo se abastece en cinco pozos profundos. Cuatro de estos habían sido contaminados por aguas torrenciales que contenían efluentes de alcantarillas, siendo la causa la sumersión directa o el funcionamiento de los sifones en sentido inverso. Se había construido un sexto pozo, pero todavía no estaba en servicio. El sistema de distribución estaba inutilizable y también gravemente contaminado. Las pruebas bacteriológicas revelaron la presencia de E. coli en cantidades que hacían imposible el recuento.
Asistencia internacional
Varios países enviaron al Ecuador socorros consistentes en unidades de tratamiento del agua para situaciones de emergencia. Uno de ellos facilitó un ingeniero y varios técnicos, al mismo tiempo que las unidades indicadas, para que ayudaran a montarlas y adiestraran personal local. La primera unidad quedó instalada y en condiciones de funcionamiento a las pocas horas de llegar a Babahoyo con los técnicos, que se encargaron simultáneamente de formar operadores locales. La instalación de la segunda se utilizó también con esta misma finalidad, impartiéndose además instrucciones sobre mantenimiento. El buen éxito de este sistema quedó demostrado por el hecho de que la instalación de las demás unidades estuvo a cargo de personal local. Durante el período de mayor utilización funcionaron en Baba, hoyo tres unidades de tratamiento del agua, una de ellas en la ciudad cercana de Baba.
Otro país facilitó también equipo pero no envió ningún técnico. La consecuencia fue que la unidad no se llegó a instalar y permaneció inutilizada durante todo el período de emergencia. Ello indica que por muy sencilla y eficaz que sea una unidad de tratamiento del agua y por muy completas y claras que sean las instrucciones escritas, las probabilidades de que se la utilice son mucho mayores cuando se envía a un técnico que dirija su instalación y forme operadores.
Otra razón para enviar personal técnico junto con el equipo quedó patente cuando este estuvo en funcionamiento. El agua contenía sustancias que no se habían previsto, lo que exigió apartarse considerablemente de las instrucciones normales sobre modo de empleo. En efecto, en un tipo de agua había concentraciones tan fuertes de arcilla volcánica en polvo que hubo que dedicar casi la mitad del tiempo de operación a la limpieza de los filtros. El agua de ese origen se descartó rápidamente. Otra fuente de agua contaminada contenía alrededor de 1,5 mg/l de hierro, principalmente en forma de material ferroso. El filtro de cerámica retuvo alrededor de 0,2 mg/l de esa sustancia (probablemente en estado coloidal) pero estaba tan incrustada que fue preciso hacer una limpieza por medios enérgicos. La consecuencia fue que el filtro se desgastó rápidamente.
Una gran parte del hierro (alrededor de 1,3 mg/l) atravesó el filtro de cerámica y ocasionó problemas adicionales.
En efecto, aceleró la liberación de yodo de las resinas impregnadas de esta sustancia (que se utilizaban para desinfección) hasta el punto de que no se pudo utilizar el agua filtrada. Se resolvió prescindir de esta parte de la unidad de tratamiento y proceder a la cloración del agua filtrada. Ahora bien, este método tampoco resultó del todo satisfactorio porque esa agua contenía elementos ferrosos. La cloración oxidó el hierro pero este no se depositó por decantación. El resultado fue un agua amarillenta y con olor.
Pese a esas objeciones de tipo estético, el agua fue muy utilizada por las víctimas de la inundación porque era inocua y más satisfactoria que la otra disponible. Para mejorarla se procedió ulteriormente a la precloración al límite, lo cual resolvió el problema: el agua quedó transparente, con un contenido en cloro residual de 1,5 mg/l y prácticamente sin sabor ni olor. El consumo aumentó una vez que se lograron esas condiciones.
Conclusiones
La experiencia del Ecuador permite hacer varias observaciones de carácter general:
· La demanda de agua salubre era intensa cuando el sistema municipal de abastecimiento quedó interrumpido y contaminado. La población afectada se mostró dispuesta a colaborar de la forma necesaria en la operación de un sistema de emergencia.
· El envío de unidades de tratamiento de agua para situaciones de emergencia no garantiza que se las instalará o utilizará. Para ello se necesita la presencia de un experto técnico que además adiestre a operadores locales en el uso del equipo facilitado.
· En las situaciones de emergencia hay inevitablemente muchos factores desconocidos. Es imposible prever muchos de los problemas físicos y químicos del tratamiento del agua en esas condiciones. En la fase inicial se necesita la presencia de un técnico que dirija la operación de la unidad importada. Una vez que el técnico imparta el adiestramiento necesario, la operación puede estar a cargo de personal local.
· El equipo de tratamiento del agua en situaciones de emergencia es oneroso y no resulta fácil de instalar, utilizar y mantener. Es preferible proteger los sistemas municipales contra situaciones de emergencia causadas por inundaciones. Los municipios que adoptan precauciones pueden evitar la interrupción del servicio, la contaminación del agua o ambas cosas. En general es menos oneroso prevenir y evitar la necesidad de unidades de emergencia que facilitarlas para resolver una crisis.

Figura
 |
 |