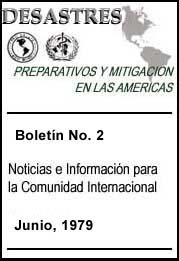
Los desastres naturales puden influir en la transmisión de ciertas enfermedades. Son varios los mecanismos posibles: Introducción de un nuevo agente patógeno específico en el medio; cambio de receptividad de la población; o transmisión intensificada por agentes patógenos locales.
En ausencia del agente causal en el medio ambiente, queda excluida toda transmisión. Por ejemplo si el Vibrio cholerae no se encuentra en un país, ninguna catástrofe natural se presta a causar una epidemia de cólera. Por la misma razón, la viruela ha dejado de constituir una amenaza, por importante que sea el desastre natural. Las migraciones causadas por desastres en América Latina parecen tener poca importancia práctica en comparación con la magnitud del movimiento de población y de los viajes internacionales en situaciones normales.
En el caso de grandes desastres nacionales, bastará con reforzar la vigilancia en las fronteras y aplicar, de manera más estricta, los reglamentos nacionales o internacionales ya vigentes, sin necesidad de recurrir a otras medidas restrictivas (exigencia de certificados de inmunización, vacunación a la llegada, cuarentena, etc.).
Las catástrofes pueden ejercer una cierta influencia en la susceptibilidad y receptividad de los individuos a las infecciones.
Se ha demostrado de sobra la acción sinergética de la malnutrición y las infecciones. En caso de carencia grave y prolongada de alimentos, que cause desnutrición clínica, las enfermedades infecciosas constituyen la causa inmediata más importante de defunción.
Las acciones de la intemperie y del clima resultan más difíciles de determinar. Aunque se admita de un modo general que la exposición al frío, por ejemplo, después de un terremoto, implica una incidencia más elevada de infecciones respiratorias, esta relación no parece reflejarse en las estadísticas de morbilidad.
En principio, las situaciones de desastre pueden modificar la transmisión de enfermedades infecciosas mediante mecanismos muy diversos: aumento de la promiscuidad; deterioro de las condiciones de higiene del medio; contacto directo con el agente patógeno o, más importante aún, interrupción parcial o total de los programas de control. Para juzgar en qué medida el desastre modifica esos factores, es indispensable conocer la situación que existía anteriormente. Con excesiva frecuencia, los expertos o el personal de socorro, atribuyen erróneamente al desastre natural ciertas fallas crónicas de la situación sanitaria.
La promiscuidad se intensifica con más frecuencia cuando se establecen campos de refugiados. Los problemas de saneamiento y de gestión administrativa que inevitablemente se plantean, así como la tendencia de estos campos a perpetuarse, son otras razones para que las autoridades eviten, en la medida de lo posible, fomentar su creación.
El factor más importante y que más se presta a responder a una acción enérgica es el deterioro de las condiciones de higiene del medio. El nivel de saneamiento, anterior al desastre, determinará la vulnerabilidad de la comunidad. En los lugares en que no existe ninguna infraestructura sanitaria - red de abastecimiento de agua potable, sistema de alcantarillado, recogida de basuras - y en que la higiene personal es muy deficiente, el desastre natural no puede agravar mucho la situación presente. Por el contrario, las zonas urbanas provistas de servicio de saneamiento, extendidas al máximo por el crecimiento demográfico, son particularmente vulnerables. Aunque no haya ocurrido una contaminación masiva de la red de abastecimiento de agua en los últimos sismos registrados en Latinoamérica, existe un verdadero riesgo, que justifica plenamente que se de alta prioridad al restablecimiento del control y abastecimiento de agua potable.
La proliferación de vectores merece también nuestra atención. El huracán Flora (1963) pasó por Haití poco después del rociamiento de casas con DDT durante la campaña de erradicación de la malaria. El aumento de los criaderos de mosquitos, la destrucción de las viviendas protegidas por el insecticida y la migración de la población contribuyeron a una epidemia explosiva de malaria por Plasmodium falciparum (más de 75,000 casos registrados). Igualmente se ha observado, con frecuencia, un recrudecimiento de la malaria con una elevada mortalidad después de un período prolongado de sequía. Sí la intensificación de las actividades de la lucha antivectorial utilizando las técnicas habituales de eficacia comprobada está indicada, la adopción de medidas excepcionales - la aplicación de insecticidas por helicóptero, avión o bomba de motor - unas veces obedece a su efecto psicológico en la población humana, más que el que puede ejercer en los vectores.
La eliminación de desechos, especialmente de excreta humana, constituye un problema grave, particularmente en zonas de gran densidad demográfica y en los campos de refugiados. El riesgo de que la incidencia de gastroenteritis o de helmintiasis aumente a continuación de un desastre, no existe más que en localidades que con anterioridad disponían de cierta forma de eliminación de desechos y de tratamiento de los afluentes.
La inhumación de los cadáveres, después de las grandes catástrofes incumbe, a menudo, al servicio de salud pública. Abundan los ejemplos en que la prensa y la televisión presentan el riesgo de epidemias de cólera, fiebre tifoidea o peste, en que la presencia de cadáveres hace huir a la población. Estas manifestaciones alarmistas ignoran el hecho de que estas enfermedades son transmitidas por Vibrio cholerae, Salmonella typhi (o paratyphi) y Pasteurella pestis no por los gérmenes causantes del proceso natural de la putrefacción. En ausencia de defunciones debidas a enfermedades contagiosas, no parece justificada, desde el punto de vista de salud pública, la inhumación inmediata de los muertos en fosas comunes o su cremación.
La interrupción de los programas de control, o erradicación, probablemente es una de las consecuencias más importantes de las catástrofes. Indirectamente, la epidemia de malaria por P. falciparum, causada por el huracán Flora en Haití, puede atribuirse tanto a la interrupción de las actividades normales de rociamiento como al cambio ecológico propiamente dicho.
La decisión prioritaria consiste en establecer una estricta vigilancia epidemiológica que permita a las autoridades, por un lado, utilizar al máximo los recursos disponibles y, por otro, informar y, por lo tanto, tranquilizar a la opinión pública.
Es preciso implantar las medidas descritas a continuación:
1. Identificación previa, entre las enfermedades ya sometidas a vigilancia, de las que obligan a intensificar este control en época de calamidad pública;2. Selección de indicadores. Es aconsejable sacrificar hasta cierto punto la especificidad en beneficio de la sensibilidad;
3. Aumento de la frecuencia de la divulgación de información (de semanal o mensual a diaria) y el uso de canales más rápidos (telecomunicación, teléfono, mensajero, etc.);
4. Investigación de los rumores de brotes epidémicos. En los casos de desastres naturales circulan con frecuencia rumores acerca de supuestos episodios epidémicos ocurridos a consecuencia de esta calamidad;
5. Divulgación y utilización de los resultados. Convendría transmitir un resumen de los resultados esenciales y su interpretación al comité nacional de urgencia, o a la defensa civil, al representante local de la OPS y de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, a la Cruz Roja y demás instituciones activas en los socorros. Igualmente, debería enviarse a la prensa un comunicado diario resumido.
Los métodos de control de enfermedades empleados en época normal en los programas nacionales de prevención y control de enfermedades transmisibles son a menudo los más eficaces y menos costosos también en caso de desastres. Conviene considerar dos grandes categorías:
1. Las medidas de saneamiento encaminadas a restablecer la situación anterior (mencionado en el capítulo "Aumento de la transmisión").2. Las medidas de orden médico, desde la quimioterapia y vacunación hasta el tratamiento de casos y el aislamiento sanitario de las zonas infectadas. Contrariamente a las medidas de saneamiento, las actividades ejercen poco efecto a largo plazo. Entre las medidas médicas más utilizadas conviene considerar aparte las campañas de vacunación. Si bien una expansión bien planificada del programa nacional de inmunización debe recibir prioridad en época normal, la vacunación en masa e improvisada a continuación de un desastre no puede fomentarse a la ligera. Las razones son las siguientes:
a. Falta de justificación epidemiológica de las campañas después de desastres;b. Uso de recursos humanos y materiales que se necesitarían para otras actividades más constructivas;
c. Organización particularmente difícil y costosa en condiciones de urgencia. Por ejemplo, se estima que el plazo mínimo para conseguir cantidades importantes de vacuna contra la fiebre tifoidea en el mercado internacional es de 3-4 semanas;
d. Por falta de registro, posibilidad tanto de vacunaciones repetidas por diferentes equipos en la misma población como de atención inadecuada a los grupos más vulnerables;
e. Efectos secundarios en una población ya traumatizada por el desastre;
f. Las vacunas contra la fiebre tifoidea y cólera tienen valor limitado para disminuir la transmisión o prevenir el brote de estas enfermedades;
g. Una falsa sensación de seguridad de la población que tiende a dejar de lado las medidas de saneamiento.
Si bien, en general, las campañas en masa improvisadas, particularmente contra la fiebre tifoidea, no son aconsejables, la vacunación selectiva de ciertos grupos muy vulnerables sigue siendo un recurso muy valioso. Los criterios que, entre otros, deben considerarse a este respecto son:
- naturaleza e importancia real del riesgo comprobado por el sistema de vigilancia;- duración del período de incubación y el plazo necesario para conferir una inmunidad suficiente contra los patógenos mas comunes;
- grado de inmunidad ya adquirida en la población;
- probabilidad de efectos secundarios y su repercusión en la moral pública y las actividades de rehabilitación y de reconstrucción;
- costo en función de personal, material y equipo, en comparación con otras estrategias posibles.
En la última década no se ha recibido información y confirmación de brotes significativos de fiebre tifoidea, enfermedades diarreicas u otras transmitidas por agua o comida a continuación de los desastres naturales.
He aquí la estrategia recomendada para el control de las enfermedades transmisibles en situaciones de desastres:
|
· prioridad al servicio de abastecimiento normal de agua y a medidas de control del medio ambiente; · adopción inmediata de un sistema de vigilancia de emergencia; · mantenimiento y consolidación de los programas rutinarios de salud pública; · medidas especiales de control en el lugar, tiempo y forma indicados por los hallazgos epidemiológicos de la vigilancia; · la campaña improvisada de inmunización masiva contra la
fiebre tifoidea es, epidemiológicamente, un empleo ineficaz e innecesario de los
escasos recursos de salud. |
En conclusión, tanto en el campo médico como en el de saneamiento, es preferible reanudar rápidamente las actividades normales que desviar por un período prolongado, los recursos materiales y humanos de los programas de salud hacia medidas de urgencias improvisadas, de un costo elevado y un rendimiento incierto.

Figura
 |
 |