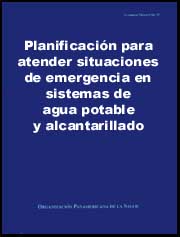
El análisis de vulnerabilidad es una de las partes más importantes del manejo de amenazas en los sistemas de agua potable y alcantarillado, pues permite determinar (o estimar) el grado de afectación a que están expuestos ante el impacto potencial de una amenaza determinada.
El análisis de vulnerabilidad se puede hacer en tres niveles. El primero, que es el que se trata en este documento, es el más adecuado en la etapa inicial de formulación del plan, y permite identificar los componentes más vulnerables y críticos del sistema. Al mismo se deben agregar las medidas de prevención y mitigación, y la preparación adecuada en cuanto a organización, operación y mantenimiento durante la emergencia. El segundo, si el análisis preliminar da por resultado un nivel de riesgo muy alto, deberá realizarse con mayor profundidad y por especialistas, como es el caso de la evaluación de riesgo sísmico de las estructuras de una planta de tratamiento. Por último, el tercero, deberá realizarse en la etapa posterior al desastre, para evaluar la eficiencia del plan de emergencia y de las medidas preventivas adoptadas, y permitir su actualización.
La vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado puede ser física o estructural, organizativa y operativa. Debe analizarse para cada componente, subsistema y servicio, así como para los sistemas en su conjunto, y un requisito básico para el análisis, es conocer el diseño y modo de operación de los sistemas, así como el funcionamiento tanto administrativo como técnico y logístico.
Los desastres sobrevienen por la intervención de dos factores: la amenaza o el peligro, y la vulnerabilidad. La forma de determinar el riesgo de que ocurra un desastre es mediante la conjunción de ambos factores, según la siguiente fórmula:
Rie = Ai X Ve
donde el riesgo Rie es la probabilidad de que se presente un daño sobre el elemento e (que tiene una vulnerabilidad intrínseca V) a raíz de la presencia de un evento peligroso (A) con una intensidad igual a i.
La amenaza, como se indicó en el Capitulo II, es un factor de riesgo externo, representado por el peligro latente de que un fenómeno físico de origen natural u ocasionado por el hambre se manifieste produciendo efectos adversos a las personas, a los bienes y al ambiente.
La vulnerabilidad, por otro lado, es el factor de riesgo interno, que tiene una población, infraestructura 0 sistema que está expuesto a una amenaza, y corresponde a su disposición intrínseca de ser afectado o susceptible de sufrir daños.
De este modo, la probabilidad de que se produzcan daños sobre un sistema, por la acción de un fenómeno natural, será mayor cuanto mayores sean su intensidad y la vulnerabilidad del mismo, y viceversa. Una de las formas de lograr que tal riesgo sea menor es mediante la reducción de la vulnerabilidad, para lo cual es necesario su análisis, como se verá más adelante.
A continuación se detallan los conceptos de otros términos usualmente empleados en el análisis de vulnerabilidad.
1. Componentes. Son el conjunto de elementos físicos, estructurales o administrativos que cumplen una función determinada en el sistema. Pueden operar en forma independiente o como parte integral del sistema. Ejemplo de componentes son las plantas de tratamiento, estaciones de bombeo o líneas de conducción.2. Sistema. Es el conjunto de componentes, equipos y métodos operativos que tiene un propósito definido. El sistema de abastecimiento de agua potable, por ejemplo, comprende los componentes y equipos necesarios para captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir el agua potable, a lo cual se suman las acciones de operación, mantenimiento y administración que garanticen la cantidad, calidad, continuidad y costo adecuados.
3. Operación. Es el conjunto de medios que se ponen en acción para conseguir un resultado previamente determinado mediante una estrategia. El plan operativo de emergencia es un conjunto de actividades técnicas que tienen por objeto responder de forma ágil y eficaz ante el impacto de una amenaza para impedir daños mayores y garantizar el restablecimiento del servicio.
4. Confiabilidad. Es, desde el punto de vista operativo, lo contrario a la vulnerabilidad. Se puede definir como el grado o capacidad de un componente para cumplir con los fines o funciones específicos para el cual fue diseñado.
5. Componentes críticos. Son aquellos que cumplen una función determinada dentro del sistema y que al sufrir daños perjudican o impiden la operación normal del mismo.
Un requerimiento critico para el éxito del análisis de vulnerabilidad es el manejo de datos e información actualizada y confiable. En este aspecto, la preparación de planos, métodos operativos y datos sobre los componentes de los sistemas se convierte en la primera actividad por realizar antes de proceder con el análisis propiamente dicho. Respecto a una mayor comprensión de las amenazas, será necesario obtener los mapas de amenazas, los cuales permiten identificar en la región donde se localiza el sistema, a través de una zonificación, los límites de las áreas de amenaza constante y las zonas que presentan una potencialidad mayor de presentación e intensidad.
Por otro lado, el proceso de análisis de la vulnerabilidad del sistema o parte de él permite obtener los planos de vulnerabilidad, en los cuales se grafican los componentes más vulnerables y críticos. Al superponer ambos planos se obtiene el plano de riesgo del sistema para una determinada amenaza, con el que se pueden definir medidas preventivas de tipo estructural, planes de operación de emergencia, programas de evaluación de daños, etc.
Los mapas de amenazas con diferente grado de sensibilidad (es decir, considerando una amenaza con intensidad y períodos de retorno variables) deben ser hechos por los organismos especializados de la región, como por ejemplo los institutos de geofísica en los casos de sismos y erupciones volcánicas, para lo cual se deberá convenir con dichas entidades su confección.
A continuación se presenta la metodología para el análisis de vulnerabilidad de un sistema de abastecimiento de agua potable. La misma es fácilmente adaptable para un sistema de aguas servidas, y sus etapas son las siguientes:
1. Identificación y descripción de los elementos de cada componente del sistema.2. Determinación de parámetros y evaluación de la amenazar considerando su impacto sobre el sistema.
3. Estimación de la vulnerabilidad a partir de la identificación y determinación de los posibles efectos del impacto de la amenaza sobre los componentes del sistema.
4. Determinación de medidas de mitigación y preparación para revertir el impacto de la amenaza sobre los componentes del sistema. (Esto como consecuencia de los efectos determinados en el punto 3.)
5. Determinación de la demanda mínima de la población y de los lugares considerados prioritarios para el abastecimiento, durante y después del impacto de la amenaza.
6. Cuantificación de la capacidad útil remanente de cada componente y subsistema para operar en determinada condición considerando cantidad, calidad y continuidad.
7. Identificación de los componentes críticos. y vulnerables del sistema, responsables de que este no tenga la capacidad para atender la demanda mínima y los lugares de abastecimiento considerados prioritarios. Para cada amenaza por analizar en el área del sistema se repiten los pasos 1 al 7.
8. Preparación del informe final y los planos de vulnerabilidad. El primero se puede hacer en forma conjunta para las diferentes amenazas que se considere tengan impacto sobre el área del sistema.
Como resultado del informe final de vulnerabilidad del sistema o parte de él, se procederá a formular el plan de emergencia y a elaborar y ejecutar el programa de medidas preventivas, conforme se verá en el presente documento.
La Figura 4 ilustra la secuencia para analizar la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de agua potable. Los pasos comprendidos entre A y B (del 1 al 7 en la descripción anterior) se repiten para cada amenaza.
Un sistema de abastecimiento de agua está compuesto, de modo general, por los siguientes componentes físicos:
· Captación.
· Aducciones.
· Plantas de tratamiento.
· Estaciones de bombeo.
· Tanques de almacenamiento.
· Redes de conducción.
· Redes de distribución.
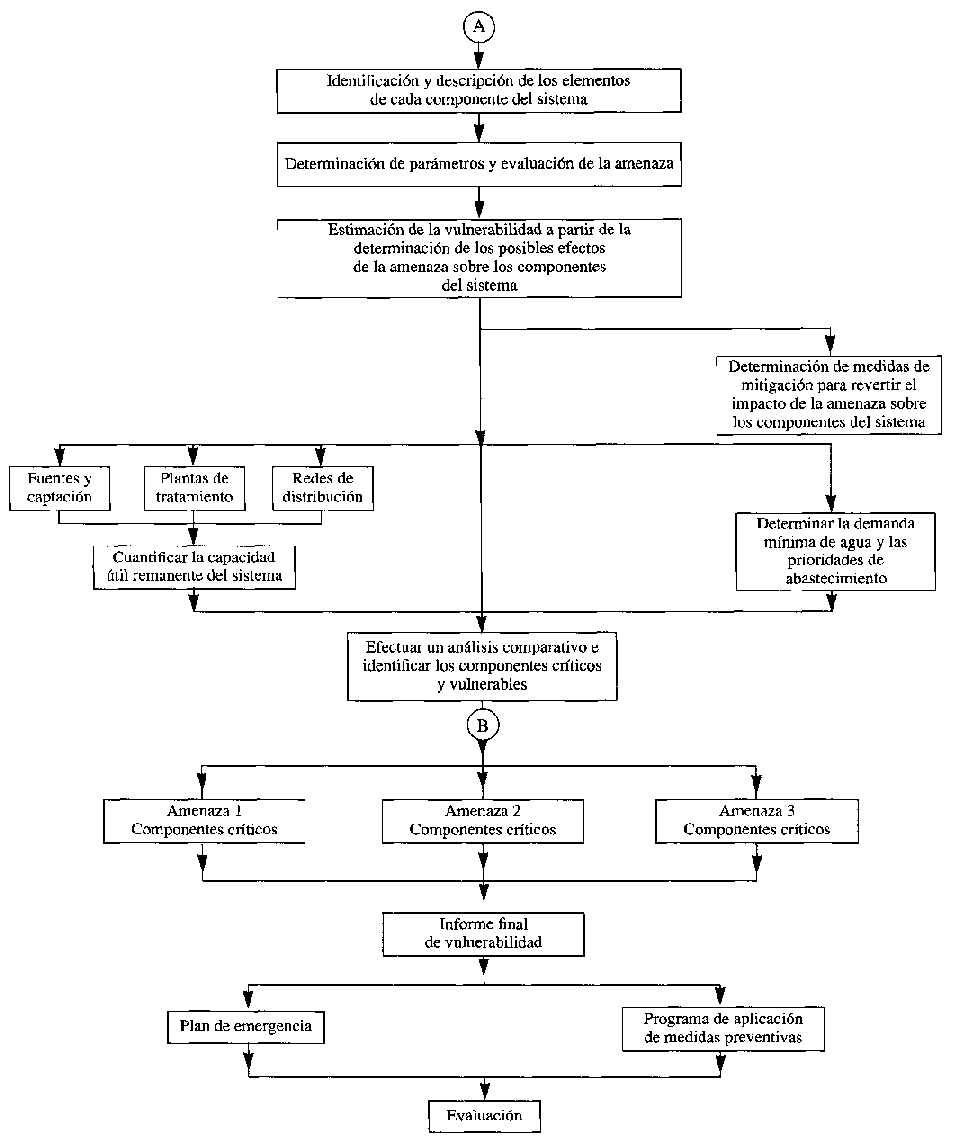
FIGURA 4. FLUJOGRAMA PARA EL ANALISIS DE
VULNERABILIDAD DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
Las características de cada sistema y componente varian de una localidad a otra, y para cada caso debe hacerse una descripción detallada de cada componente y sus elementos. Esta descripción por componente deberá comprender estructuras físicas, tuberías y equipos. De modo general, estará acompañada de planos, croquis y diagramas de flujo que faciliten su interpretación. En el Apéndice A se presenta un modelo de descripción de los sistemas, que deberá ser adecuado y ampliado a cada realidad.
El segundo paso de la metodología de análisis de vulnerabilidad consiste en identificar y evaluar las amenazas que inciden sobre el área del sistema. Esto se basa en los estudios de los registros históricos de la región y en los registros de daños que han sufrido los sistemas. Si bien este documento se refiere al manejo de las amenazas naturales, también se puede evaluar el grado de amenaza que representan para los sistemas algunas actividades originadas por el hombre, como por ejemplo huelgas del personal de la empresa.
Si la evaluación, cuyo proceso se presenta a continuación, presenta un índice alto de riesgo, como puede ser la determinación de una gran posibilidad de que se produzca un sismo de gran magnitud, es recomendable la contratación de un especialista para la ejecución del trabajo de análisis de riesgo sísmico de las estructuras del sistema. En caso contrario, una evaluación aproximada como la que se presenta en este documento seria suficiente. Sin embargo, será de gran ayuda contar con los planos de amenazas que puedan proporcionar las instituciones pertinentes.
La evaluación de amenazas, que denominaremos de diseño, se realiza en forma individual para cada una de las amenazas potenciales en la región, y comprende los siguientes elementos:
1. Prioridad. Las amenazas que por su frecuencia, intensidad o daños causados a los sistemas tengan mayor impacto sobre la organización, sus estructuras y el servicio deben recibir mayor prioridad.2. Area de impacto. Existen amenazas que causan impacto sobre todos los componentes del sistema, algunas como los terremotos, que tienen mayor incidencia sobre suelos que presentan licuación y otras como las inundaciones, que ejercen su potencial destructor en áreas colindantes a los cursos de agua.
3. Características de la amenaza. Se refiere a la naturaleza de los eventos respecto a los siguientes aspectos:
· Eventos de gestación rápida frente a eventos de gestación lenta: la velocidad de gestación del evento nos permite saber si se cuenta con un periodo de alerta o si el impacto del mismo es repentino.· Eventos controlables frente a eventos no controlables: la alteración de la intensidad de presentación o de la propia presentación de algunos eventos, puede lograrse si se toman las medidas apropiadas. Otros tipos de eventos, como los temblores de tierra causados por terremotos, no pueden ser controlados ni alterados.
· Frecuencia frente a severidad: en algunos lugares en los que se presentan frecuentemente algunos eventos, como los huracanes en el Caribe, el impacto de los eventos ya es parte del paisaje, por lo que los diseños y proyectos tienen en cuenta ese factor. Por otro lado, la adopción de medidas para reducir la vulnerabilidad ante eventos severos de baja o escasa frecuencia puede que no sea justificable económicamente.
· Probabilidad de presentación. Existen estudios que pueden determinar con un grado de alta confiabilidad cuál es la probabilidad de presentación de una amenaza en la región, con intensidad y periodo de retorno definidos.
4. Características del impacto. Los registros históricos y la experiencia nos indican cuáles son las características más relevantes del impacto de los eventos, considerando su mayor intensidad.
5. Impacto en el servicio. En relación con las características antes descritas, se debe estimar el impacto que la amenaza tendrá sobre el servicio, principalmente en los aspectos de cantidad, calidad, continuidad, costo e imagen.
6. Elementos expuestos. Algunos eventos interfieren en la organización de la empresa sin causar mayores daños a las estructuras, tuberías y equipos. En otros casos, estos elementos son susceptibles de sufrir daños al estar expuestos al impacto de ciertas amenazas.
El proceso de evaluación de amenazas como se ha presentado se realiza en un formato matricial (Cuadro 1).
CUADRO 1. EVALUACION DE AMENAZAS.
|
AMENAZA |
P |
AREA DE IMPACTO |
CARACTERISTICAS DE LAS AMENAZAS |
CARACTERISTICAS DEL IMPACTO |
IMPACTO EN EL SERVICIO |
ELEMENTOS EXPUESTOS |
|
Sequía en la sierra central del Perú, originando reducción del
caudal natural que alimenta a los ríos que descienden al litoral. |
2 |
Areas abastecidas por la planta de tratamiento, con mayor
incidencia en las zonas altas y sectores abastecidos por bombeo. |
Gestación lenta: los informes del servico de meteorología e
hidrología son remitidos mensualmente a la empresa, según convenio, y pueden
estimar hasta con 4 meses de anticipación la presentación o no de una sequía.
|
El caudal del río puede disminuir en un 50% de su nivel promedio
en época de estiaje, si no se cuenta con un nivel adecuado de reservas en la
zona alta de la cuenca, producto de un racionamiento en su uso y la captación de
deshielos. |
Captación y tratamiento de caudales menores que la demanda
promedio diaria, que originan un fuerte racionamiento y disminución de
presiones. El sistema de abastecimiento a partir de la planta de tratamiento
experimenta un déficit de hasta un 30%. |
Las tuberías y válvulas del sistema por variación en las
condiciones operativas e incremento de la manipulación de las válvulas. |
La vulnerabilidad de un sistema de distribución de agua potable puede ser física, operativa u organizativa, y depende de sus características estructurales, recursos con los que se cuenta para el manejo de los sistemas, capacitación del personal, métodos operativos y la propia organización de la empresa. El objeto de tal estimación, a partir de la evaluación de los posibles efectos de la amenaza, es el de contar, en el nivel de análisis que aquí se desarrolla, con la identificación de ciertas medidas de mitigación que puedan adoptarse. Este análisis se efectúa con el auxilio de los planos de amenazas y permitirá obtener los planos de vulnerabilidad del sistema, elaborados para cada una de las posibles amenazas.
A continuación se describen los elementos que intervienen en el proceso de estimación de la vulnerabilidad y que se consignan igualmente en un formato matricial (Cuadro 2).
1. Amenaza. Cada análisis de vulnerabilidad se asocia a una determinada amenaza, llamada de diseño, la cual ha sido evaluado previamente a fin de que el trabajo se haga en forma secuencial.2. Estructuras expuestas. Las estructuras son vulnerables si son susceptibles de sufrir daños en forma directa (inundación de una planta de tratamiento) o indirecta (deterioro de válvulas a raíz de operación no normal ocasionada por la emergencia).
3. Equipos expuestos. Muchos equipos están protegidos por obras civiles que pueden colapsarse por el impacto directo de una amenaza y ocasionar daños en los mismos. Estos equipos son vulnerables también a impactos indirectos tales como cortes de suministro eléctrico, incendios, etc.
4. Organización institucional. Como se indicó anteriormente, la experiencia indica que la organización de la institución es el elemento más vulnerable al impacto de las amenazas, dada la poca preparación y capacitación existente para atender situaciones de emergencia.
5. Operación y mantenimiento. Dentro de la organización, las actividades de operación y mantenimiento son las más importantes durante la emergencia, pues se deberá trabajar a un ritmo anormal y recargado, y con programas no establecidos que incrementan la vulnerabilidad del sistema.
6. Componentes de soporte y servicio. Deben analizarse tanto los componentes internos de la empresa que prestan soporte a las actividades de operación y mantenimiento (por ejemplo el transporte, las comunicaciones y el suministro de materiales) como los componentes externos (suministro eléctrico, teléfonos, bomberos, etc.).
7. Capacidad de respuesta. En esta parte del análisis de vulnerabilidad se debe tener un conocimiento de la capacidad de respuesta de la institución y del sistema ante los factores de vulnerabilidad que se identifiquen.
La determinación de las medidas de mitigación, a partir de la estimación de la vulnerabilidad, permite programar rápidamente las acciones previas para reducir el efecto de la amenaza sobre el sistema.
Estas medidas, fruto de un primer análisis, permiten la formulación de operaciones de emergencia, la realización de convenios y acuerdos con otras instituciones, la preparación de cursos de capacitación y la asignación de recursos materiales, entre otros.
A continuación se describen los elementos que intervienen en la determinación de las medidas de mitigación, que también se presentan en un formato matricial (Cuadro 3).
1. Amenaza. Se deberá identificar la amenaza de diseño con la cual se está trabajando.2. Estructuras físicas y equipos. Este es un caso típico de medidas estructurales en el que es necesario actuar sobre un elemento físico.
3. Organización institucional y componentes de soporte y servicio. Las medidas de mitigación se encuadran dentro de aquellas denominadas no estructurales, es decir, comprenden una serie de acciones de índole legal, administrativa, logística y de coordinación que sirven para fortalecer las actividades operativas y técnicas durante la emergencia.
4. Operación y mantenimiento. Las actividades de operación y mantenimiento eficaces durante la emergencia son de vital importancia y pueden incorporarse fácilmente a las actividades cotidianas. Un caso típico es el mantenimiento preventivo de los componentes del sistema.
Una vez estimados los posibles efectos de la amenaza sobre el sistema se procederá a cuantificar la capacidad útil remanente del mismo, para lo cual se requieren ciertos métodos, tablas y planos que faciliten el ejercicio.
CUADRO 2. ESTIMACION DE LA VULNERABILIDAD (AMENAZA: SEQUIA).
|
ESTRUCTURAS EXPUESTAS |
EQUIPOS EXPUESTOS |
ORGANIZACION INSTITUCIONAL |
OPERACION Y MANTENIMIENTO |
COMPONENTES DE SOPORTE Y SERVICIO |
CAPACIDAD DE RESPUESTA |
|
No existe un impacto directo sobre las estructuras, que están
expuestas a efectos indirectos originados en la variación de las condiciones de
operación. |
Deterioro de los tableros eléctricos de las estaciones de bombeo y
pozos por continuos arranques y sobrecarga. |
Plan de emergencia: se cuenta con una primera versión, incompleta
y desactualizada en algunos aspectos. |
Ausencia de un programa adecuado y eficiente de racionamiento del
servicio. |
Carencia de grupos electrógenos para instalar en estaciones de
bombeo y pozos. |
Estructuras expuestas |
CUADRO 3. MEDIDAS DE MITIGACION (AMENAZA: SEQUIA).
|
ESTRUCTURAS FISICAS |
EQUIPOS |
ORGANIZACION INSTITUCIONAL |
OPERACION Y MANTENIMIENTO |
COMPONENTES DE SOPORTE Y SERVICIO |
CAPACIDAD DE RESPUESTA |
|
Solicitar a los fabricantes la manufactura de válvulas y tuberías
de gran diámetro que hayan sido identificadas como vulnerables y no se
encuentren en el mercado. |
Instalar en todos los equipos que trabajen con energía eléctrica
los contractores de tiempo que impiden las sobrecargas. |
Constituir un comité técnico que se encargue de evaluar el plan
existente y programe su actualización, así como el programa de capacitación.
|
Elaborar a la brevedad los programas de racionamiento a nivel de
los sistemas matriz y secundario, determinando los parámetros de operación y la
sectorización del servicio. |
Hacer un listado de los requisitos de grupos electrógenos,
presupuestarlo y proceder a su compra. |
En los aspectos de índole interno, tipo, capacitación o comité
técnico, la respuesta puede ser alta. |
Es sabido que después de ciertos tipos de desastre como los sismos, o durante el proceso de simulación del impacto de una sequía (que no es otra cosa que la falta de agua), se sentirán los efectos sobre el sistema. A fin de cuantificar tales efectos y estimar la capacidad remanente del sistema o parte de él, se debe tener un conocimiento cabal del mismo, tanto de su modo de operación como de los parámetros que los distinguen, y con base en la experiencia del tiempo necesario para subsanar sus daños.
Grado de confiabilidad de los componentes
Dado que la confiabilidad es la inversa de la vulnerabilidad, la determinación del grado de confiabilidad en lo relativo a la cantidad de agua permite tener un primer parámetro para la determinación de la capacidad remanente del sistema capaz de satisfacer la demanda mínima de agua.
a) La American Water Works Association de los Estados Unidos de América sugiere que se determine el grado de confiabilidad (CE) por componentes del sistema de abastecimiento de agua, para lo cual se requiere conocer el caudal necesario para satisfacer la demanda (Qn) y el caudal producido en determinadas condiciones de operación (Qp); estos se relacionan del siguiente modo:CE = Qp/Pn (1)
b) Farrer propone tomar el tiempo (expresado en días) necesario para habilitar un componente de modo que pueda suministrar agua en condiciones normales. A este criterio lo denomina tiempo de rehabilitación (TR). Para ser estimado, este requiere que se tenga conocimiento y experiencia en el mantenimiento del componente, lo cual depende de la magnitud del daño, la disponibilidad de recursos para la rehabilitación (considerando aquello con los que cuenta normalmente la empresa) y la facilidad de acceso al lugar. A fin de tener un margen de seguridad en la determinación del TR, se sugiere adoptar un tiempo de rehabilitación que considere valores máximos y mínimos en días. Un TR 2-4 significa que para rehabilitar el componente se requiere un tiempo mínimo de 2 días y uno máximo de 4 días.
Sectorización del servicio
Respecto al sistema de abastecimiento que por sus características presenta un grado de análisis más complejo, es necesario conocer la forma en que se distribuye el agua, para lo cual se deben identificar claramente los sectores o zonas de servicio determinados de acuerdo con presiones, caudales y horas de suministro. La Figura 5 facilita el conocimiento de los sectores de servicio sobre los cuales se determinará la capacidad remanente.
Matriz de capacidad remanente y demanda mínima en sistemas de abastecimiento de agua
Esta matriz permite un conocimiento práctico de la capacidad remanente de un sistema de abastecimiento, así como la determinación de la demanda mínima. Para un uso adecuado de la matriz se requiere identificar los sectores de servicio y un buen adiestramiento. A continuación se describen los elementos que componen la matriz y que corresponden a las columnas del Cuadro 4.
1. Sector o zona de servicio. Se refiere a los sectores de servicio identificados en la Figura 5 y que pueden clasificarse por sistemas de distribución.2 a 6. En el modelo de matriz que se describe (véase el Cuadro 4) se presenta un ejemplo de sistema de abastecimiento. Las columnas deberán abarcar todos los componentes existentes en tal sistema. En las columnas se anotará la capacidad remanente en porcentaje, que se obtiene al determinar el grado de confiabilidad del componente. Si una estación de bombeo cuenta con tres bombas de igual capacidad y una de ellas se colapso, la capacidad remanente será de 67 %. Asimismo, se anotarán los tiempos de rehabilitación (TR) mínimos y máximos para restablecer el funcionamiento de cada componente afectado.
7. En esta columna se anotará la capacidad remanente más critica 0 menor, según el diseño del sector, y el tiempo de rehabilitación compuesto (TRC I) que se obtenga a partir de los mayores valores de los TR mínimos y máximos de los componentes detallados en las columnas 2 a 6.
8. En lo referente a las fuentes alternas, estas pueden ser conexiones con otros sectores, que pueden ser activados en un momento dado, así como fuentes de reserva 0 particulares (pozos) existentes en el sector de análisis. En esta columna se anotará el número de fuentes alternas (N) y el porcentaje del caudal faltante que puede ser suministrado por las mismas
(Q). En el ejemplo, el sector 1 tiene una capacidad remanente (en caudal) de 50%, debido al problema presentado en una de las dos líneas de conducción de la planta de tratamiento al reservorio, por lo que el caudal faltante (que es el caudal producido normalmente menos el caudal remanente) es de 50 %. De ese caudal faltante, las fuentes alternas (que son tres) pueden suministrar el 60% (que representa el 30% del total requerido).
9. Asimismo será necesario saber si las fuentes alternas no han sufrido daños y, si así fuera, cuál es su capacidad remanente y el TR mínimo y máximo.
10. Como producto de la intervención de fuentes alternas, el TRC I será corregido. En este caso, la capacidad remanente aumentó a 80% con el aporte, del 30% del caudal requerido, mediante fuentes alternas. Al no estar dañadas, el TRC se mantiene con los valores críticos de 4 y 6 horas.
11. Se anotará el kilometraje de la red, que puede dar algunos parámetros para el cálculo del tiempo de rehabilitación de la misma.
12 a 14. En estas columnas se anotará el número de conexiones existentes en el sector y la población equivalente, a fin de obtener el requerimiento mínimo (RM I) del mismo, tanto en metros cúbicos por día como en litros por segundo. Estas columnas indican la demanda mínima, que se trata más adelante.
15. Se deben determinar las prioridades de abastecimiento del sector, es decir, aquellos locales o instituciones que en la situación de emergencia deben tener un abastecimiento prioritario, mínimo y permanente de agua potable.
16. En función a ciertos parámetros, se determinarán del mismo modo el RM II correspondiente a las prioridades de abastecimiento existentes en el sector.
17. Finalmente, el requerimiento mínimo compuesto (RMC) del sector se obtiene de la adición de los RM parciales.
FIGURA 5. SECTORIZACION DEL SERVICIO.
CODIGO: ___ NOMBRE: ___
HABITACIONES URBANAS DEL SECTOR: ___
LIMITES FISICOS: ___
AREA DEL SECTOR: ___km²
NO. DE CONEXIONES: ___ POBLACION EQUIVALENTE: ___hab.
LONGITUD DE LA RED: ___ km DEMANDA DE AGUA: ___ 1/s
PRIORIDADES DE ABASTECIMIENTO: ___
FUENTES ALTERNAS: ___
CONEXION CON OTROS SECTORES: ___
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO:
|
COMPONENTE |
NOMBRE |
CARACTERISTICAS |
Q(1/s) |
|
TOTAL: ___ |
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:
PRESION: ___ lbs/pulg²
HORARIO: DE: ___ A: ___ TOTAL HORAS: ___
FRECUENCIA:
FECHA: / /
CUADRO 4. MATRIZ DE CAPACIDAD REMANENTE Y DEMANDA MINIMA EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (AMENAZA DE DISEÑO).
|
CAPACIDAD REMANENTE DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO |
DETERMINACION DE LA DEMANDA MINIMA | |||||||||||||||
|
SECTOR O ZONA DE SERVICO |
CONDUCCION PLANTA/ RESERVORIO |
RESERVORIO |
TUBERIAS MATRICES |
ESTACION DE BOMBEO |
RED DE DISTRIBUCION |
TRC I |
FUENTES ALTERNAS |
TRC II |
LONGITUD DE LA RED |
NO. DE CONEXIONES |
POBLACION EQUIVALENTE |
RM I |
PRIORIDADES DE ABASTECIMIENTO |
RM II |
RMC | |
|
N Q | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
50 % |
100 % |
75 % |
- |
60 % |
50 % |
3 |
100 % |
80 % |
10 |
2500 |
12500 |
500 |
HOSPITAL |
180 |
680 |
|
4-5 |
0-0 |
1-2 |
- |
0-5 |
4-6 |
60% |
0-0 |
4-6 |
5,8 |
A |
2,1 |
7,9 | ||||
|
2 | ||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||
TRC: TIEMPO DE REHABILITACION COMPUESTO (T y B) EN DIAS.
RM:
REQUERIMIENTO MINIMO.
RMC: REQUERIMIENTO MINIMO COMPUESTO (I y II).
SIMBOLOGIA
___ 50%___ CAPACIDAD REMANENTE
TR MINIMO ___4-6 ___TR MAXIMO
Los requerimientos mínimos de agua de la población y las prioridades de abastecimiento pueden obtenerse con base en estudios especializados y la realidad de cada región, y considerando ciertos factores como clima, uso y tiempo de duración de la emergencia. En este caso, la demanda mínima es de 680 m³/d para lo cual deberá analizarse en qué grado el 80 % del caudal total necesario (que corresponde a la capacidad remanente) puede satisfacer tal demanda durante un penado de 4 a 6 días. tiempo en que se rehabilitará a plenitud el sistema.
En los casos e n que el sistema de abastecimiento se ha colapsado parcial o totalmente, las empresas deberán plantearse la necesidad de proveer por medios diferentes a los habitantes, en forma temporal, una cantidad mínima de agua con la calidad requerida.
Una vez determinada la capacidad útil remanente de cada componente (expresada en caudal Qp), el tiempo de rehabilitación de las mismas y la demanda mínima de cada sector (Qn), es posible hacer un análisis comparativo ordenado sector por sector, e identificar los componentes más críticos ante la amenaza. Para tal efecto se puede utilizar el criterio de grado de confiabilidad, expresado por:
CE = Pp/Qn
Al repetir este ejercicio se obtienen los valores de CE para cada sector y componente. De este modo se puede determinar la confiabilidad total del sistema ante cada amenaza mediante la obtención de la media geométrica de los valores de CE.
Si CT = confiabilidad total del sistema, y
CE1...CEn = confiabilidad de cada sector:
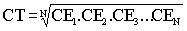
Este proceso se repetirá para cada una de las amenazas potenciales en la región determinando los valores CT correspondientes. El valor más bajo de CT es el que indica a cuál amenaza el sistema en su conjunto es menos confiable y, por consiguiente, más vulnerable.
Por otro lado, para cada componente o sector, de los valores de CE correspondientes a cada amenaza se extraerá la media aritmética que determina los componentes más críticos del sistema, a lo que se asociarán los tiempos de rehabilitación estimados para cada uno de ellos y la demanda máxima requerida. A estos componentes se asociarán otros factores de vulnerabilidad, a fin de proceder al informe final.
La Figura 6 ilustra la secuencia de actividades para identificar los componentes críticos considerando los valores expuestos. Tales actividades se pueden realizar por componentes del sistema o sectores de servicio, para cada una de las amenazas.
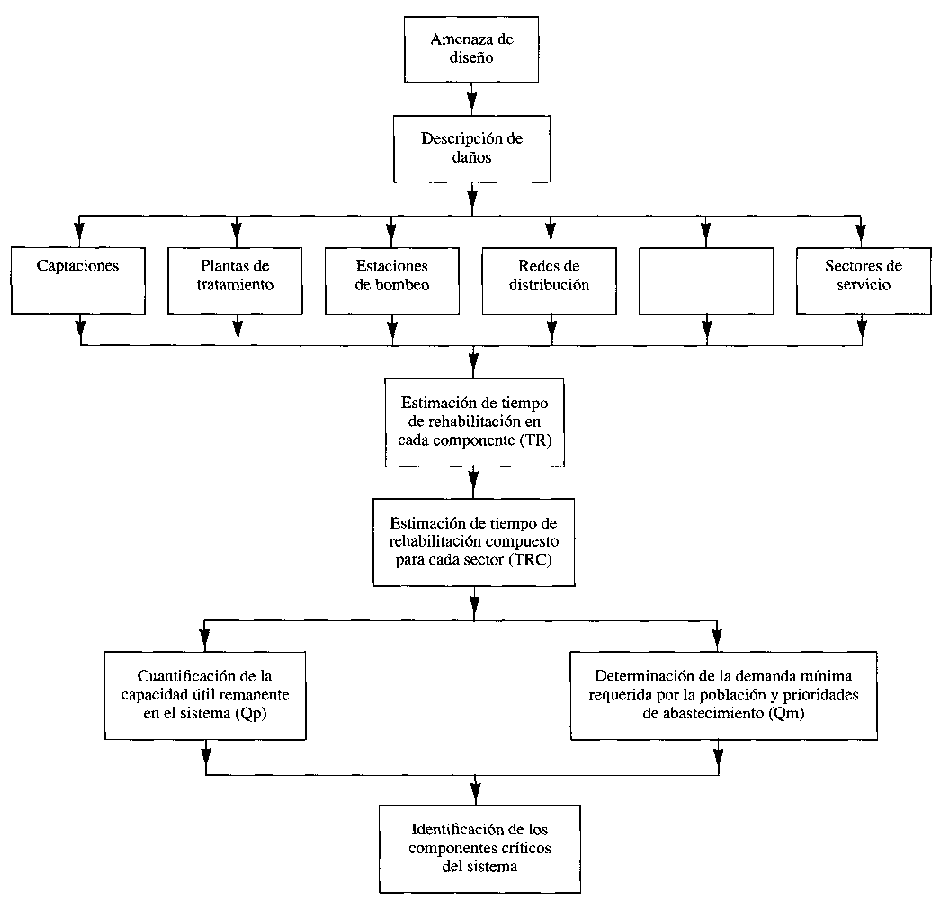
FIGURA 6. FLUJOGRAMA PARA IDENTIFICAR
LOS COMPONENTES
CRITICOS.
El análisis de vulnerabilidad presentado es el más adecuado a la etapa inicial del desarrollo de actividades tendientes a una planificación de los sistemas de agua potable y alcantarillado ante situaciones de emergencia y desastre.
El informe final de vulnerabilidad deberá considerar todos los aspectos comprendidos en la metodología, especialmente la evaluación de la amenaza, la estimación de la vulnerabilidad del sistema en sus aspectos estructurales, organizativos, operativos y de soporte, y los componentes más críticos. El análisis de todos estos factores, junto con la capacidad de respuesta de la institución para la adopción de medidas de mitigación, permiten obtener una visión clara de la vulnerabilidad de los sistemas, por amenaza y para el conjunto de ellas.
De este modo, el análisis de vulnerabilidad ofrece los elementos adecuados para una mejor formulación del plan de emergencia y una ejecución eficaz de los programas de prevención, capacitación y adiestramiento.
 |
 |