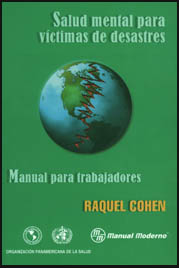
RESUMEN DEL CAPÍTULO
|
Descripción: |
Identificación de las reacciones características de las poblaciones con necesidades especiales afectadas por un desastre. | |
|
Finalidad: |
Describir las intervenciones necesarias para ayudar a las poblaciones con necesidades especiales. | |
|
Contenido: |
· Características de diferentes poblaciones y sus necesidades: | |
| |
|
- Niños |
| | |
- Ancianos |
| | |
- Personas con enfermedades mentales |
| | |
- Personas con infección por VIH/SIDA |
| | |
- Personas con problemas de abuso de sustancias |
| | |
- Personas que cuidan a otros y trabajadores de socorro |
| |
· Identificación y descripción del agotamiento. | |
|
Objetivos didácticos: |
· Identificar y describir las reacciones características de las poblaciones con necesidades especiales afectadas por un desastre. | |
| |
· Describir las operaciones necesarias para ayudar a las poblaciones en riesgo. | |
Un desastre produce diversas reacciones en los niños, diferentes en cada uno según un grupo de variables. El tipo, grado y proximidad del impacto del desastre en un niño de una familia que vive en una zona geográfica determinada, tienen que comprenderse desde el punto de vista de la psicología infantil y la perspectiva de respuesta ante el desastre.
Los siguientes conceptos son útiles para comprender las reacciones de un niño frente a un desastre:
· Etapa del desarrollo.
· Género, grupo étnico y nivel económico.
· Estilo de resolución de crisis habitual.
· Intensidad del impacto.
· Disponibilidad de sistema de apoyo e “idoneidad” para las necesidades del niño.
· Grado de desarticulación.
· Acceso al socorro y a la asistencia comunitaria para las víctimas.
Con base en estos conceptos, el programa de intervención de salud mental para damnificados se puede organizarse en dos campos principales de actividad. El primero es la búsqueda de víctimas, la intervención cara a cara durante la misma o con familias albergadas en los refugios durante la etapa aguda de la urgencia. El segundo comienza cuando se reubica a las familias en viviendas temporales o permanentes, lo que puede significar un cambio completo de vecindarios o redes de apoyo por parte de otras personas. De manera simultánea, cambian las fases de la resolución en crisis, las cuales requerirán diferentes procedimientos terapéuticos.
El objetivo de la intervención de salud mental para damnificados es restaurar la capacidad del niño al nivel de funcionamiento propio de su etapa de desarrollo y ayudarlo a manejar la situación de estrés en que se encuentra. El trabajador también ayuda a los miembros de la familia a reorganizar su mundo para que puedan brindar un apoyo adecuado al niño.
La consulta con organismos de atención infantil ofrece oportunidades amplias de ayudar a los niños traumados por un desastre. Los empleados de las escuelas son colaboradores importantes que ayudan a los niños a resolver la crisis a largo plazo, durante la etapa posterior al desastre.
TRAUMA PSÍQUICO PRODUCIDO POR UN EVENTO CATASTRÓFICO
A continuación se tratan aspectos clave, que son los elementos esenciales para ayudar a un niño a resolver la crisis por un desastre.
· Las reacciones del niño varían según la etapa de desarrollo de los sistemas cognoscitivos, afectivos y de la conducta social.
· Los fenómenos reactivos observados después de un evento catastrófico son reacciones de los sistemas biopsicosociales y los primeros intentos de adaptación a la desorganización de éstos.
· La conducta de la familia y la sociedad hacia un niño ejerce una influencia intensa que puede facilitar u obstaculizar el proceso de resolución del trauma. La dependencia del niño en la familia para recibir orientación cognoscitiva y apoyo socioemocional se ve afectada por la etapa de desarrollo, los conflictos psicosexuales y la psicopatología preexistente.
· El proceso de duelo acompaña a cualquier trauma psíquico catastrófico a raíz de la pérdida de la configuración corporal, los lazos interpersonales, la visión del mundo y la familiaridad, así como la ilusión y la confianza.
· La depresión reactiva como síndrome clínico es distinta de la expresión del trauma psíquico y de la resolución eficaz o ineficaz del duelo.
Las prácticas de intervención actual con niños abarcan los tres elementos que figuran a continuación.
1. La oportunidad de que el niño esté expuesto a los elementos aterradores de un desastre en un ambiente sin amenazas.
Ejemplo:Actividades como hacer dibujos, compartir historias y los temas de desastre en el juego permiten a los niños “revivir” y adaptarse a éste.
2. El desarrollo de mecanismos de adaptación a situaciones que siguen siendo difíciles.
Ejemplo:La adaptación a nuevos entornos ayudan a los niños a adaptarse a la pérdida de su casa.
3. El acceso a relaciones sociales de apoyo.
Ejemplo:El apoyo a los padres en la crianza de sus hijos ayuda a que éstos se adapten cuando el desastre no ha afectado la capacidad del padre o la madre para resolver los problemas.
|
Variables clave que influyen en las reacciones de los niños damnificados · Velocidad del
inicio. |
MODELO DE ATENCIÓN DE DAMNIFICADOS PARA ORIENTAR A LOS NIÑOS
Un modelo de atención de damnificados para niños puede requerir asistencia adicional y debe incluir un servicio de diagnóstico y tratamiento para aquellos niños y sus familias que reconocen que necesitan ayuda y acuden a orientación psicológica. El modelo también debe proporcionar servicios especiales de consulta para los organismos de servicios sociales que trabajan en el programa de damnificados, con conexiones directas entre los equipos de orientación psicológica y los organismos. De esta manera, se remiten los casos con problemas especiales para discutir y solucionarlos, a fin de ayudar a los organismos de servicios sociales a obtener recursos para la familia y el niño.
|
Objetivos de la orientación con niños damnificados · Ayudar al niño a adquirir una sensación interna de perspectiva, de modo que pueda organizar su propio ambiente. · Colaborar en el proceso de recuperación que consiste en compartir las emociones dolorosas provocadas por los eventos estresantes, a fin de que el niño ponga los acontecimientos en su debida perspectiva. · Asistir al niño para acercarse a los miembros de su familia y a los equipos de urgencia para aprovechar los recursos disponibles que le proporcionen una sensación reconfortante, seguridad y afecto. |
El modelo debe incluir un programa de discusiones en grupos regulares de profesionales que asistan a los niños. El objetivo de estos programas es prestar ayuda a los profesionales para solucionar sus problemas actuales y aumentar sus aptitudes terapéuticas, de apoyo. Puesto que apoyar a niños huérfanos o separados de sus padres después de un desastre es un componente nuevo de los sistemas de bienestar social, los profesionales necesitan ayuda y apoyo en su trato con los pequeños y en su comunicación con los familiares.
A continuación se mencionan los componentes de un modelo para un programa de intervención para niños traumados.
Establecimiento de la relación y recopilación de información en lo referente al trauma: El trabajador describe la finalidad y el proceso para ayudar a los niños traumados; luego procede a recabar información detallada acerca del trauma que sufrieron la familia y el niño.
Evaluación del niño y la familia: El trabajador recopila información acerca de la estructura familiar, las vivencias del niño durante el desastre, experiencias traumáticas anteriores y la presencia de secuelas o síntomas de reacciones de estrés postraumático.
Entrevista en relación con el trauma: El trabajador facilita al niño el relato de la experiencia traumática mediante dibujos o escenificación de papeles, los cuales promueven la atención particular a detalles como qué vio, escuchó, olió y a quién le atribuye la responsabilidad del evento.
Identificación de los problemas relacionados con la crisis: El trabajador ayuda al niño a identificar problemas como dificultades relacionadas con pesadillas, reactividad fisiológica o control de impulsos. El trabajador ayuda a la familia a que identifique otros problemas, como la adaptación a sus propias secuelas del trauma y a las de su hijo, habilidades de crianza y comunicación familiar.
Métodos de intervención en crisis: Los trabajadores proporcionan terapia de juego a corto plazo, terapia de actividades, familiar o de grupo, según se requiera, en función de la edad del niño y las necesidades de las familias después del desastre. Se consulta con otros proveedores de servicios, que incluyen el sistema escolar, los servicios sociales y los padres sustitutos.
Prevención de recaídas: El trabajador ayuda al niño a adquirir habilidades para adaptarse a las consecuencias y situaciones posteriores al trauma. Se espera que regresen algunos síntomas, lo que se considera normal. Se da permiso para volver a recibir intervención, en caso de ser necesario.
|
Técnicas para apoyar a las familias · Desarrollar estructuras y
redes de soporte. |
|
Efectos directos de un evento catastrófico en un niño | |
|
Traumatismo corporal |
Cambios sensoriales |
|
Expresiones emocionales |
Cambios cognoscitivos |
|
Reacciones traumáticas |
Desorganización del sistema social |
|
RESPUESTAS DE LOS NIÑOS EN LA FASE REACTIVA AL EVENTO CATASTRÓFICO | |
|
Preescolares | |
|
Sistemas somáticos |
Sistema afectivo |
|
Sistema cognoscitivo |
Sistema de la conducta social |
|
Escolares | |
|
Sistemas somáticos |
Sistema afectivo |
|
Sistema cognoscitivo |
Sistema de la conducta social |
Los ancianos tienen reacciones y necesidades particulares después del desastre. Muchas personas mayores, en especial aquellas que carecen de recursos o que su capacidad física está disminuida, pierden los sistemas importantes de apoyo en el vecindario destruido. También pueden tener más problemas para “navegar” por los canales de ayuda del sistema de urgencia. Esta situación se multiplica si los ancianos son pobres, inmigrantes o trabajadores sin capacidades.
Los problemas particulares de los ancianos que refuerzan las dificultades de adaptación después de un desastre son:
· La reubicación con miembros de la familia donde la intimidad, el espacio personal y la rutina diaria son una fuente adicional de estrés.· Dificultades con los ritmos de sueño y la dependencia de medicamentos para dormir.
· Sensación de desorganización o confusión como resultado de las pérdidas de “señales” en las actividades diarias.
La reacción de las personas mayores ante un trauma incluirá el efecto de lo que vieron, oyeron, sintieron, olieron y la repetición de crisis del pasado. Esto último no es sencillamente producto de la regresión o de reacciones desencadenantes. Es esencialmente un intento normal de fundamentar las reacciones que uno tiene a lo que es familiar.
PAUTAS PARA AYUDAR A LOS ANCIANOS A ADAPTARSE AL DESASTRE
Al trabajar con ancianos damnificados, los consejeros de salud mental deben concentrarse en el restablecimiento de la confianza y la dignidad. Las siguientes pautas orientarán a los trabajadores en su labor de ayudar a los ancianos damnificados a adaptarse a las consecuencias de un desastre:
Reconstruya y reafirme nexos y relaciones: Necesitan cuidados y cercanía física. Deje que los ancianos se identifiquen con la persona a la que deseen estar apegados; sin embargo, no dé por sentado que las relaciones familiares son amistosas.Considere su preocupación por la seguridad: Los ancianos necesitan saber que tienen opciones al tomar decisiones acerca de su seguridad. La evacuación es un tema sumamente complejo en un desastre. Los ancianos pueden correr más riesgos en las evacuaciones que si permanecen en sus hogares.
Hable de la tragedia: Recuerde que tal expresión puede ser hablar de su vida y no del evento inmediato. No impida que hablen, ya que validar las preocupaciones del pasado es una parte importante de establecer confianza para prepararse para enfrentar a las preocupaciones actuales. Los ancianos también responden bien a la música y a las oportunidades de pintar o crear una obra de arte para comunicar sus reacciones.
Prevea lapsus en la comunicación: Durante las conversaciones puede ser que el anciano vaya del pasado al presente y viceversa. Los trabajadores pueden confundirse cuando una persona habla de eventos y relaciones del pasado en función de las realidades del presente. Es importante recordar que la conversación puede ser enteramente racional y lógica desde el punto de vista de la persona.
Comprenda que la presión inhibe la memoria: Si una persona mayor olvida un nombre, lugar, o parte de un acontecimiento, el trabajador debe ser muy precavido y evitar presionarla para que se acuerde.
Prepárese para la conversación esporádica: Los trabajadores deben estar preparados para la conversación esporádica de los ancianos acerca del desastre, dedicando lapsos cortos a concentrarse en determinados elementos de la experiencia traumática.
Proporcione información objetiva: Las personas mayores desean información objetiva, pero pueden asimilar los hechos sólo poco a poco. A menudo piden que se les repita la misma información varias veces. A la larga, la integrarán y lograrán controlar mejor el evento mismo.
Haga predicciones a corto plazo: Hay que aclarar fechas y lugares particulares de los acontecimientos. Ayuda al esbozar los eventos en un calendario o reloj para que puedan seguir más fácilmente el futuro. Los trabajadores deben dedicar tiempo atendiendo las necesidades básicas en forma detallada, como quién ayudará a la persona mayor, dónde pasará la noche, dónde conseguirá la ropa y cuáles de sus pertenencias podrá rescatar.
Establezca rutinas rápidamente: Es mejor reiniciar rutinas familiares, de ser posible, ya que las rutinas se consideran un ancla en la vejez.
Tranquilice al anciano normalizando sus reacciones: El trabajador debe asegurar al anciano que perder la concentración o la memoria, tener dolencias físicas y depresión, son reacciones normales frente a la situación anormal después del desastre, que pueden no tener nada que ver con el proceso de envejecimiento.
|
Reacciones de los ancianos frente a los eventos traumáticos · Temor a la muerte - Temporal · Pérdidas múltiples - Temor al reasentamiento · Necesidad de integrar la
pérdida al contexto de la vida - Trastornos del sueño |
Los cambios históricos en la atención a las personas con enfermedades mentales y a las personas sin vivienda que habiten en la comunidad ha dado lugar a poblaciones en riesgo que necesitan ayuda especial después del desastre. Aunque en comparación con la población total son pocos los individuos con estas necesidades que se alojan en refugios o viviendas dañadas, cada una necesita un manejo eficaz con diferentes métodos. La mayoría de los damnificados que padecen problemas mentales necesitarán ayuda adicional a la intervención en crisis.
Los individuos que presentan una variedad de enfermedades mentales mostrarán reacciones diferentes frente a los múltiples factores de estrés que se presentan después de las consecuencias de un desastre. En esta situación, se clasifica a estas personas en tres categorías principales:
Personas que viven en los hospitales de las zonas dañadas: Para estos individuos, los problemas en la organización de su vida cotidiana consisten en los trastornos por la interrupción del suministro de electricidad, agua, alimentos, atención médica y personal de enfermería.Personas que viven en hogares comunitarios: Estos individuos pueden verse afectados por la pérdida de sus hogares, la alteración de su medio circundante, o la limitación del acceso a los medicamentos. La pérdida de un entorno familiar puede agudizar sus reacciones emocionales, que se expresan por medio de síntomas.
Personas que viven con sus propias familias o familias sustitutas: Estos individuos también pueden manifestar más síntomas como consecuencia de factores similares a los que afectan a las personas que viven en hogares comunitarios.
Si se encuentra a estas personas acompañadas de un adulto conocido que los ayude, quizá no sea difícil hacer una evaluación para el diagnóstico y los medicamentos necesarios. Esto no sucede cuando se descubre a la persona sola, en cuyo caso los signos de trastornos cognoscitivos, desorientación y serias dificultades para explicar quiénes son resultan características de una persona que necesita atención especial. Además, un individuo que no puede tomar medidas sencillas que le pueden salvar la vida, necesitará supervisión individual. Siempre hay que descartar cualquier traumatismo craneoencefálico no diagnosticado ocurrido durante el desastre, que pudiera causar síntomas similares.
Los individuos que exhiben una conducta inapropiada dada la situación, deben evaluarse con rapidez. El trabajador debe pedir una consulta para obtener un diagnóstico diferencial entre estrés agudo y enfermedad mental, según las tres condiciones siguientes:
|
Reacciones de estrés |
Cambios en las funciones cognoscitivas de orientación, memoria, pensamiento y dificultades para tomar decisiones; cambios en las emociones, labilidad, embotamiento, aplanamiento; no hay pérdida de la conciencia de la realidad o la identidad; conducta socialmente aceptable y relaciones pasivas. (continúa) |
|
Reacciones psicóticas agudas |
Expresiones de ansiedad, afectivas, del pensamiento y la conducta; respuesta de sometimiento a la urgencia; pasa de la apatía, depresión, expresión de pensamientos extraños o dificultades para comprender, a la hiperactividad, la manía, ser poco realista y difícil de controlar. |
|
Efecto de los traumatismos craneoencefálicos |
Los signos pueden asumir las características de muchos síntomas psiquiátricos; un examen neurológico puede mostrar los signos del traumatismo. |
Muchas personas con enfermedades mentales dependen de los medicamentos y debe ser una prioridad obtener información acerca de su régimen. A continuación, debe tratarse de estructurar su horario y alejar a estas personas de situaciones con estímulos intensos siempre que sea posible. También puede ser útil que otros damnificados ayuden a estas personas en las actividades básicas de la vida diaria.
Los damnificados en los albergues se congregan de manera repentina y con dificultades en un entorno de desesperación y poco conocido. Las conductas que exhiben las personas con enfermedades mentales o problemas de personalidad, a medida que tratan de adaptarse y resolver la crisis, podrían definirse como “antisociales”, si violan las reglas, no aceptan los horarios, se niegan a tomar su turno para tratar con quienes ayudan, o como “buscapleitos”, y algunas también roban y mienten. El diagnóstico de estas conductas y la decisión de cuáles son causadas por la ansiedad y cuáles por trastornos de personalidad puede poner a prueba las habilidades de los trabajadores. Puesto que el procedimiento diagnóstico debe ser rápido durante la fase de urgencia, será difícil evaluar las emociones que motivan la conducta antisocial. El mejor método consiste en fijar límites más estrictos para evitar las perturbaciones por estas conductas.
Los damnificados que actúan de esa forma como consecuencia de la ansiedad, se sentirán aliviados si se les proporciona estructura y apoyo. Expresarán remordimiento o culpa y verbalizarán algunos de sus temores. En el caso de los individuos agresivos, egocéntricos y cínicos, los trabajadores necesitan adoptar medidas más drásticas, por ejemplo, segregar a la persona del grupo, hasta que puedan imponerse otras medidas individuales.
Salvo en los casos de personas con enfermedades graves, casi ningún individuo con una enfermedad mental necesitará medidas especiales, aparte de las instrucciones acerca de cómo comportarse en el refugio. Pueden sentir un gran alivio cuando se les dan explicaciones cuidadosas de lo que ha sucedido y los planes que se han hecho para los próximos días. En los casos donde el retraso mental es grave, y se presenta acompañado de minusvalías físicas, puede ser necesario pedirle a otro damnificado que ayude con la higiene diaria, la alimentación y las actividades para dormir.
Los individuos con infección por VIH/SIDA son un desafío especial para quien trabaja con damnificados. Como consecuencia de los mitos generalizados y la falta de conocimientos acerca de la transmisión del VIH, los damnificados sienten temor y ansiedad cuando se enteran de que un individuo que es seropositivo al VIH vive, duerme, o usa los inodoros cerca de ellos en un refugio. Los trabajadores de salud mental pueden ayudar a educar a los damnificados y otros trabajadores a fin de reducir el temor a la infección.
Depender de personas de diferente preparación para atender damnificados da lugar a una mezcla de valores, actitudes y diferencias culturales, además de diversos niveles de preparativos para situaciones de urgencia.
En un desastre, existe un fenómeno que consiste en centrarse en algún problema, quizás uno de menor importancia, que puede proporcionar cierta sensación de control de los damnificados. Los trabajadores experimentados se sienten más cómodos con la información relacionada con la infección por VIH/SIDA que los que son nuevos y sin experiencia.
El siguiente es un resumen de conocimientos básicos acerca de la infección por VIH/SIDA que necesitan los trabajadores en los programas para damnificados:
1. Reconocer que los individuos con la infección por VIH/SIDA son un nuevo grupo en riesgo en la planificación de la atención para las víctimas de los desastres.2. Identificar las necesidades médicas, psicosociales y legales únicas de este tipo particular de damnificados.
3. Organizar en los organismos de socorro en urgencias, líneas claras de responsabilidad con respecto a las necesidades de los individuos con infección por VIH/SIDA en refugios, vivienda especializada y hospitales.
4. Planificación en una estructura coordinada, para establecer los vínculos entre las instituciones médicas y los organismos del gobierno para atender las necesidades de los damnificados diagnosticados con infección por VIH/SIDA.
5. Incorporar las pautas para la atención de urgencia en la capacitación y los manuales de urgencia para atender a estos damnificados.
6. Levantar un inventario de recursos existentes y potenciales para resolver los problemas relacionados con la infección por VIH/SIDA, que incluya la disponibilidad de personal sanitario y de salud mental; los medios del sistema de salud pública, las prisiones e instituciones de salud mental, así como los preparativos para casos de desastre de las organizaciones y redes que existan en la comunidad.
7. Preparar material de capacitación acerca del manejo de desastres para incorporarlo en los programas de capacitación en la infección por VIH/SIDA de la comunidad.
8. Configurar un proceso del tipo del “modelo de refugios” para solucionar los problemas diarios de los damnificados que vivan con individuos infectados.
9. Elaborar modelos comunitarios de urgencia que se centren en la preparación previa y los métodos de prevención en la atención a esta población.
10. Ser consciente de los derechos legales de los individuos con infección por VIH/SIDA.
11. Consultar con organismos de salud mental y especializados en la infección por VIH/SIDA con respecto al personal de salud mental médico y no médico, y el personal de salud especialmente capacitado para trabajar con damnificados.
12. Impartir instrucción especializada sobre la gestión en salud mental durante épocas de desastre para promover actitudes terapéuticas dirigidas a los damnificados con infección por VIH/SIDA.
Los individuos que dependen de las drogas o el alcohol plantean problemas de manejo difíciles para los programas de socorro. En la fase del impacto, las personas adictas a drogas o alcohol manifiestan signos fisiológicos de la abstinencia cuando no las pueden conseguir. La conducta y el contenido de la comunicación son indicios de que el usuario de las sustancias es consciente de que no podrá obtener las drogas que necesita. Debe haber una lista de las manifestaciones psicofísiológicas comúnmente observadas acerca de la abstinencia de sustancias para que la utilice el personal de socorro.
El esfuerzo que se necesita para ayudar a un individuo que está manifestando síntomas de la abstinencia de drogas o alcohol dependerá del potencial de muerte y la intensidad del dolor y el malestar. El trabajador necesita colaborar de manera estrecha con el personal médico para auxiliar en el tratamiento de estos damnificados. Después de haber controlado la fase aguda, la intervención psicosocial en crisis es el método de atención recomendado.
SIGNOS DE DROGADICCIÓN Y ABUSO DE DROGAS
Los siguientes signos de abstinencia de drogas pueden preverse en los damnificados que abusan de sustancias cuando no tienen acceso a las drogas después de un desastre:
· Aprensión o incomodidad vaga y temor de una catástrofe inminente.· Debilidad muscular evidente incluso con el esfuerzo más leve.
· Temblores bruscos, rítmicos, aleatorios, evidentes durante el movimiento voluntario y el reposo.
· Psicosis o delirio, o ambos, que se asemejan al delirium tremens (DT); posibles ataques de angustia agudos.
SIGNOS DE ALCOHOLISMO Y ABUSO DEL ALCOHOL
Los individuos adictos al alcohol mostrarán diversos signos de irritabilidad del sistema nervioso central y malestar general, pero “sobrevivirán” la etapa aguda del periodo posterior al desastre. Si la conducta y los signos del sistema nervioso central son disfuncionales, el individuo representará un problema para el personal administrativo del refugio. En general, estos individuos causan dificultades de manera agresiva pasiva, en lugar de perturbar activa y agresivamente las áreas de vivienda. Los signos y síntomas de la abstinencia del alcohol son:
· Los primeros síntomas o los leves (delirium tremens inminente) pueden aparecer en la primera semana después de la última bebida.· Se afectan el aparato digestivo, el sistema muscular y el sistema nervioso central.
· Pueden surgir pautas vegetativas (sueño), y psicológicas y conductuales generales.
· Las manifestaciones avanzadas o graves, incluida la aparición de una irritabilidad más intensa, temblores graves y alucinaciones auditivas graves, pueden ser indicios del delirium tremens inminente.
Los desastres reúnen a los trabajadores de los servicios de urgencia de diversas disciplinas. Algunos llegan de inmediato con cometidos claros y de gran prioridad. Otros llegan con diferentes niveles de experiencia previa y habilidades y se les asigna a puestos de socorro. Los trabajadores de urgencia siempre tratan de ser útiles y proceden a rescatar heridos, recoger muertos y aplicar los métodos de triage para establecer las prioridades en materia de intervención. Resisten largas horas de esfuerzo sin pensar mucho en los alimentos o el reposo. Este grupo de trabajadores plantea un reto desde el punto de vista de la planificación y operacionalización de un programa de intervención para damnificados.
Cada tipo de trabajador se desempeña en diferentes organizaciones que guardan relaciones mutuas con el objetivo común de atender a los damnificados. Una vez reclutados para ayudar en determinado sitio, casi no se identifica o se clasifica la compatibilidad entre el trabajador y la asignación. Esta situación suele producir conflictos de funciones, ambigüedad y malestar. Los trabajadores tienen por lo general funciones múltiples. A menudo atienden necesidades diversas, y a veces incompatibles, de los damnificados.
Centrarse en las repercusiones emocionales de estos factores estresantes en los trabajadores de socorro y en sus reacciones, conducta y sentimientos, guiará los métodos para ayudarlos a realizar su deber. Dichas reacciones pueden variar desde una adaptación satisfactoria y el crecimiento hasta las secuelas patológicas y crónicas que vuelven disfuncional a un individuo.
AGOTAMIENTO/QUEMADO
“Agotamiento” es el término que se utiliza para describir los múltiples elementos del tipo de estrés ocupacional que experimentan los trabajadores de socorro. A la mayoría de ellos no se les enseña a buscar, identificar y manejar sus propias necesidades físicas y emocionales. A menudo no reconocen que éstas son normales en estas situaciones muy anormales. No entienden que a menos que las satisfagan de manera constante, no podrán funcionar de manera uniforme y sensible al prestar apoyo.
Los siguientes factores se han identificado como barreras para el uso de los métodos preventivos para disminuir el agotamiento:
· Normas profesionales exigentes y perspectivas de alto nivel para uno mismo.· Renuencia o malestar al hablar de los sentimientos por el temor de mostrarse débil e inseguro acerca del desempeño de su función.
· Negación o supresión de los sentimientos durante las situaciones difíciles, a fin de funcionar de manera adecuada.
· Malestar al reconocer y hablar de los sentimientos en cuanto surgen.
· Temor de reconocer la necesidad de ayuda afectará negativamente la evaluación del desempeño en el trabajo y las oportunidades de promoción.
· Dificultad para juzgar las propias reacciones y desempeño cuando se está abrumado y afligido.
· Vergüenza ante la conciencia del contraste entre la situación personal y la del damnificado.
Los planificadores de socorro y directores de programas ya disponen de una serie de métodos para prevenir el agotamiento y ayudar a los trabajadores. Estos métodos ayudan a los trabajadores a adquirir técnicas y habilidades para manejar el estrés. La importancia del ejercicio, el régimen alimenticio, la relajación y la recreación ahora se incorporan en las condiciones laborales.
Hoy en día, en el método de debriefing se hace hincapié en las reacciones emocionales de los trabajadores, quienes están tratando de manejar las sensaciones internas novedosas que se han acumulado de sus experiencias dolorosas. Estas intervenciones se hacen en grupos pequeños, imponiendo límites de confidencialidad y con objetivos específicos.
La estructura del método de debriefing es una secuencia de procesos, entre otros:
· Descripción de las actividades al interactuar con damnificados.· Identificación y reconocimiento de las reacciones emocionales paradójicas y extrañas del trabajador.
· Reconocimiento de sentimientos ambivalentes en algunas situaciones.
· Asociación de los sentimientos con trastornos del sueño, apetito, control de impulsos e irritabilidad.
El “líder” de salud mental resume la discusión, responde a las preguntas y refuerza el mensaje de que las reacciones de los trabajadores de urgencia son reacciones normales ante situaciones anormales. Otro método consiste en un sesión organizada después de un incidente especialmente traumático con personas que hayan participado en estas situaciones y estén manifestando signos de estrés psicofisiológico. La sesión es confidencial y no se emiten juicios ni críticas.
|
Condiciones que se presentan en el estrés ocupacional · Presiones de tiempo. |
BIBLIOGRAFÍA
Burke JD, Borus JF, Millstein KH, Beasley MC and Burns BJ, et al. Changes in childrens behavior after a natural disaster. American Journal of Psychiatry 1982;139:(8),1010-1014.
Cohen RE and. Poul Shock SW. The elderly in the aftermath of a disaster. Gerontologist 1975;15:(4),357-361.
Cohen RE. Intervention Program for Children. Mental Health for Mass Emergencies: Theory and Practice. Lystad ed. pg. 262-283, New York Brunner/Mazel, 1988.
Duckworth DH. Psychological Problems Arising from Disaster Work. Stress Medicine, 1986;2:(1),315-323.
Dyregov A. Caring for helpers in disaster situations: Psychological debriefing. Disaster Management, 1989;2:(1),25-30.
Eth S. Responding to Disaster A Guide for Mental Health Professionals, Clinical Response to Traumatized Children. American Psychiatric Press, Inc., pg. 101-123, 1992.
Faber NIL, and Gorton N. Manual for Child Health Workers in Major Disaster. DHHS Pub No (ADM) 861070, National Institute of Mental Health, Rockville, MD
Hartsough DM, and Myers DG. Disaster Work and Mental Health: Prevention and Control of Stress Among Workers. DHHS Pub No (ADM) 851422, National Institute of Mental Health, Rockville, MD
Human Problems in Major Disasters: A Training Curriculum for Emergency Medical Personnel. DHHS Pub. No. (ADM) 871505, NIMH., Rockville, MD. (reprinted 1988, 1989).
Kenardy JA, Webster RA, Lewing TJ, Carr VJ, Hazell PL & Carter GL. Stress debriefing and patterns of recovery following a natural disaster. Journal of Traumatic Stress, 1996;9:(1),37-49.
Kilinanek T and Drabek T. Assessing longterm impacts of a natural disaster: a focus on the elderly. The Gerontologist, 1979;19(6):555-566.
Klingman A, Koenigsfeld E and Markman D. Art activity with children following disaster. A preventive-oriented crisis intervention modality. Arts in Psychotherapy 1987;14:(2),153-166.
Krause N. Exploring the impact of a natural disaster on the health and psychological wellbeing of older adults. Journal of Human Stress, 1987; 13(2):61-69.
McFarlane AC. Posttraumatic phenomena in a longitudinal study of children following a natural disaster. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1987;26:(5),764-769.
Mitchell JT. When disaster strikes... The Critical Incident Stress Debriefing. Journal of Emergency Medical Services, 1983;8:(1)36-39.
Mitchell JT. Too much help too fast. Life Net, 1995;5:(1),34.
Mitchell JT. Helping the Helper, in Role stressors and Supports for Emergency Workers (DHHS Pub. No ADM 851908) (EDS.) Lystad. Washington, DC, US Government Printing Office, 1984 pp. 105-118.
Mitchell JT, Dyregrov A. Traumatic stress in disaster workers and emergency personnel. International Handbook of traumatic stress syndromes. In J.P. Wilson and B. Raphael (Ed). Plenum Press, New York, 1993, 905-914.
Phifer JF, Kaniasty KZ, and Norris FH. The impact of natural disaster on the health of older adults: a multiwave prospective study. Journal of Health and Social Behavior 1988; 29:(1),65-78.
Preventive and Control of Stress Among Workers: A Pamphlet for Workers. DHHS Pub. No. (ADM) 871496. National Institute of Mental Health, Rockville, MD.
Psychosocial Issues for Children for Children and Families in Disasters, 1995, U.S. Dept of H.H.S., Samlis Center for Mental Health Services No. (SMA) 95-3022.
Responding to the Needs of People with Serious and Persistent Mental Illness in Times of Major Disaster. DHHS Pub. No. (ADM) 96-3077.
Shalev AY. (1996). Debriefing following traumatic exposure. In RJ Ursano, BC McCaughey & CS Fullerton (Eds.), 1996. Individual and community responses to trauma and disaster: The structure of human chaos (pp 201-219). Cambridge: Cambridge University Press.
Talbot A. The importance of parallel process in debriefing crisis counsellors. Journal of Traumatic Stress, 1990,3:(2),265-278.
_________________________________________________
Esta
obra ha sido publicada por la
Organización Panamericana de la
Salud
en coedición con
Editorial El Manual Moderno, S.A. de
C.V.,
y se han terminado los trabajos de esta
primera edición el
29
de octubre de 1999 en los talleres de
Programas Educativos, S.A. de
C.V.,
Calz. Chabacano núm. 65, Local A,
Col. Asturias, 06850
Empresa
certificada por el
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
A.C.,
bajo la norma ISO-9002:1994/NMX-CC-004:1995
con el número de
registro RSC-048
México, D.F.
1a. edición, 1999
·
_________________________________________________
 |
 |