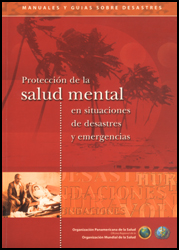
Ante una situación anormal - como los desastres - ciertos sentimientos y reacciones son frecuentes. Puede ser que algunas de esas emociones no se hayan experimentado anteriormente, cada persona es diferente y puede responder de distinta manera en ciertos momentos.
También es claro que la exposición a eventos traumáticos debe producir un mayor nivel de tensión y angustia en las personas, así como que el recuerdo de lo sucedido será parte de la vida de las víctimas y no se borrará de su memoria. Pero se ha demostrado que sólo algunos sujetos experimentarán problemas más serios o duraderos que podrán calificarse como psicopatología. La gran mayoría no sufre en ese momento de ninguna enfermedad mental, sólo están experimentando reacciones esperadas ante un suceso vital significativo.
Sin embargo, las respuestas institucionales más frecuentes están basadas en la atención psiquiátrica individual y sirven sólo a un número muy reducido de las personas afectadas. Se ha demostrado que si existe una rápida y adecuada intervención psicosocial estas reacciones pueden disminuir y los sujetos volver al funcionamiento normal.
|
Compartiendo experiencias |
|
Los retenes son muy comunes, organizados por los grupos insurgentes, paramilitares o guerrilla. En mi experiencia me encontré en un retén con esta gente. Nos dijeron, estamos en un paro armado. Y, yo le conteste, ustedes no avisaron. No, esto no estaba avisado. Fue una sorpresa. Pero déjenme que me voy con los muchachos al taller para Florencia. Pensé y dije manos a la paz. Bájense, me contestaron. ¿Y hasta cuándo? Quién sabe, dijeron. Déjenme volver para mi pueblo. No, ustedes se quedan. Nos bajamos del carro con los jóvenes y empezaron a llegar mas carros, tanto de ida para el pueblo como de regreso hacia Florencia. Yo pensaba, ¡ay! Dios mío, nos tiene que salvar tres personas muy importantes Jesús, María y el nombre de su santo. Esto tiene que salir de acá, y empecé a rezar en silencio, me fui a una casita y empecé a escuchar los comentarios de las dificultades de la gente, pero nadie hablaba sobre lo que estaba ocurriendo, los conductores conversaban, se reían, comían. Como a las tres horas, hicieron desocupar un camión y se fueron con el conductor, eso es para reforzar mas personal y se va a poner más caliente más tarde. Luego, cogieron a unos conductores de taxi y también se los llevaron. En ese retén había personas de todos los gremios, maestros, médicos, jueces, ganaderos, comerciantes, campesinos. Solo pensábamos en una pesca milagrosa en ese momento. Como a las seis horas, empezó el fuego entre militares e insurgentes. Todas las personas que estuvimos allí, nos metimos en unas casitas, otras bajo los carros. Se escuchaba el estallido de morteros, granadas, metralletas, lo que generó un gran pánico entre las personas. Por fin, lograron evacuarnos del lugar de los civiles y continuó el fuego entre ellos. Como resultado, hubo carros dañados, muertos y heridos. Luego regresamos para entregar a los muchachos. Nadie comentaba NADA. Entre estas personas había niños de brazos, jóvenes. Cuando nos cogieron con las balas, veíamos a niños pálidos de miedo corriendo. Después que regresamos siguieron los combates y hubo muertos. A los tres días, un líder de esa pequeña comunidad donde fue el retén, comunicó al ejército de un cadáver que estaba en estado de descomposición. El grupo insurgente inmediatamente amenazó a esta persona que salió unos días del lugar, luego regresó, pero este hecho le costó la vida, junto con otra señora. Los enterramos la semana pasada. Después de eso han seguido los retenes en la carretera, bajando gente de los carros y los asesinan, se llevan a los taxis junto con los conductores hacia los cerros. Hace poco hubo otro paro armado, voladuras de puentes y la gente con mucho miedo. También nos toco dos horas de pura reventada de cilindros, metralletas en la mañana. Todas las personas corrieron a resguardarse, nadie salía, silencio absoluto. Yo vivo todo esto junto con la gente, con temor, pero con esperanza de que algún día encontremos caminos de paz. Se conversa mucho con las personas, dando esperanza, acompañando en el dolor, pensando que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Mataron al alcalde y eso fue una cosa que no tiene nombre. La gente se volcó y ofrecía el dolor por la paz. Guardemos la esperanza de que algún día esto cambie. Lo que uno ve cotidianamente es miedo y pánico. A raíz de lo que me toco vivir en la carretera, cogí fuerzas y pienso que vuelve eso al oír las balas. Esa fuerza me da esperanza, me ha fortalecido mucho y me ha servido para sentir lo que siente mi pueblo, a vivir esa realidad. Ahí va caminando uno, con la esperanza. El pueblo es de fe y se siente el dolor, se acompaña y se ora mucho. No hemos tenido un desastre grave en el pueblo porque oramos de verdad y eso es parte de un legado cultural. Mi entidad como persona religiosa me fortalece cada día y me ayuda a encontrar sentido a la vida. Cuando salgo por la mañana, no sé que me va a pasar, pero sigue la esperanza. |
El relato de la hermana es un vívido ejemplo de una cultura del miedo. También la exposición prolongada en conflictos armados, en un contexto de pobreza, favorece la aparición de numerosas manifestaciones psicosociales en una gran parte de la población (Informe de Recuperación de la Memoria Histórica de Guatemala, REHMI) (41).
Las personas expuestas a situaciones tales como daño físico, haber quedado atrapado, haber observado la destrucción en la comunidad, ser arrastrado por corrientes de agua, ser testigo de muertes, sufrir grandes perdidas, etc., pueden experimentar sentimientos, ideas y sensaciones corporales como miedo, angustia, pena, aflicción, tristeza, desesperanza, etc.
En el caso de las catástrofes, el miedo no es tanto un clima emocional, cuanto una reacción colectiva episódica, pero la gente tiene que aprender a manejarla. Además, la probabilidad que el hecho se repita, generalmente, produce mas temor en los sobrevivientes (7).
Cada persona vive y le da un significado diferente a las experiencias por la que ha atravesado. Patrones sociales y culturales determinan que los hombres y mujeres reaccionen de manera diferente; los hombres tienden a reprimir y guardar las emociones dolorosas así como sus sentimientos de angustia y miedo, les resulta difícil hablar y hacerlo lo interpretan como una debilidad; las mujeres tienden a comunicarse mas fácilmente, a expresar sus temores y ansiedades, así como buscar apoyo y comprensión para sí misma y sus hijos.
Es necesario tener en cuenta las características propias del adulto mayor. En algunas culturas los ancianos son fuente de experiencia y sabiduría y son la memoria histórica de como las poblaciones, a lo largo del tiempo, han afrontado situaciones criticas; poseen un sentido de identidad, arraigo, así como de pertenencia y preservación de la cultura. Suelen ser un eje unificador al interior de la familia y la comunidad. Son personas que tienen conocimientos sobre métodos tradicionales de curación, apoyan, contienen y dan seguridad a los niños. Los ancianos transmiten experiencias a través de historias, cuentos y canciones; estas generalmente llevan un mensaje positivo de afrontamiento de las situaciones difíciles.
Sin embargo, las experiencias de trabajo con adultos mayores también ponen de manifiesto aspectos de exclusión; algunos se encuentran aislados, carecen de redes de apoyo, son percibidos como una carga para sus familiares, no son tomados en cuenta como factores activos y productivos, se les mantiene desinformados para no "preocuparlos o angustiarlos" y se toman decisiones sobre sus vidas y pertenencias, sin consultarlos.
La mayorí presentan problemas de salud o discapacidades (físicas y/o psíquicas) a las cuales no se les concede, en ocasiones, importancia. También se hace más evidente el deterioro de sus habilidades físicas y mentales. Como factor de riesgo psicosocial adicional se puede citar que han sufrido pérdidas previas de personas significativas.
Todo estas consideraciones hacen más complejas y difíciles las manifestaciones psicosociales que presentan los ancianos como consecuencia de un desastre, y numerosos factores deben ser tomados en cuenta en el abordaje de este grupo poblacional especifico.
Es necesario que las experiencias traumáticas, así como las pérdidas y el duelo adquieran diferentes formas de expresión, según la cultura. Los conceptos predominantes sobre la vida y la muerte y la ejecución de los ritos de despedida de los seres queridos adquieren relevancia en los procesos de aceptación y reelaboración de lo sucedido.
Las manifestaciones que describimos pueden ser solo la expresión de una respuesta comprensible ante las experiencias traumáticas vividas, pero también pueden ser indicadores de que se está pasando hacia una condición patológica. La valoración debe hacerse en el contexto de los hechos y las vivencias, determinando si se pueden interpretar como respuestas "normales o esperadas" o por el contrario, pueden identificarse como manifestaciones psicopatológicas que requieren un abordaje profesional.
Algunos criterios para determinar que una expresión emocional se esta convirtiendo en sintomática son:
· Prolongación en el tiempo.
· Sufrimiento intenso.
· Complicaciones asociadas (ejemplo, una conducta suicida).
· Afectación del funcionamiento social y cotidiano de la persona.
A continuación un listado de algunas de las manifestaciones que pueden observarse en personas adultas:
|
Nerviosismo o ansiedad. |
Inseguridad. | |
|
Tristeza y/o llanto. |
Necesidad de estar solo. | |
|
Culpabilidad por haber sobrevivido. |
Crisis de miedo o pánico. | |
|
Ideas de suicidio. |
Disminución en la resistencia física. | |
|
Fatiga. |
Dificultades para retornar al nivel normal de | |
|
Problemas para dormir o descansar. | | |
|
Confusión para pensar y/o problemas de concentración. |
Sentirse frío emocionalmente. | |
|
Problemas de memoria. |
Sentirse abrumado. | |
|
Disminución de la higiene personal. |
Intensa preocupación por otros. | |
|
Cambio en los hábitos alimenticios. |
Náuseas. | |
|
Pérdida de confianza en uno mismo. |
Dolores de pecho o cabeza. | |
|
Recuerdos muy vivos del evento. |
Temblores musculares. | |
|
Culpar a los demás. |
Dificultad para respirar. | |
|
Frustración. |
Palpitaciones o taquicardia. | |
|
Desorientación en tiempo o lugar. |
Aumento de la presión sanguínea. | |
|
Sentimiento de impotencia. | | |
|
Uso excesivo de alcohol y/o drogas. | | |
|
Problemas en el trabajo y/o familia. | | |
|
Enojo y/o irritabilidad. | | |
|
Guatemala: Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) (41). |
|
"Luego, los sobrevivientes describen que la violencia les produjo mucha impotencia (12,5%), perspectivas negativas hacia el futuro (8,1%) y un duelo alterado (8%). En menor medida, los testimonios recogen cambios en la visión de sí mismo o el mundo (2,6%) y sentimientos de soledad por la pérdida de familiares (3,2%). Por último, hay poca frecuencia de culpa manifiesta (1,3%) y las enfermedades mentales severas afectaron, según los testimonios, a una minoría de la población (1%)". |
Algunas recomendaciones útiles para los afectados, sus familiares y amigos
Para los afectados:
· Buscar compañía y hablar. Compartir sentimientos y pensamientos con otros.· Escuchar y ayudar a sus compañeros.
· Permitirse sentirse mal, deprimido o indiferente.
· Realizar ejercicios físicos suaves, alternados con relajación.
· Estructurar el tiempo y mantenerse ocupado.
· No evadir el dolor o sufrimiento con el uso de drogas o alcohol.
· Tratar de mantener un itinerario de vida lo más normal posible.
· Hacer cosas que lo hagan sentir bien, útil y solidario.
· Tomar pequeñas decisiones cotidianas.
· Descansar lo suficiente.
· Intentar, dentro de lo posible, comer bien y regularmente.
· Saber que los sueños y pensamientos recurrentes acerca del evento traumático son normales y deben ser compartidos
Para los familiares y amigos de los afectados:
· Escucharlos detenidamente y acompañarlos.· Promover ayuda y solidaridad, así como fortalecer vínculos entre familiares y amigos.
· Proveer información suficiente.
· Estimularlos a participar en las tareas de la vida cotidiana.
· Comprender y aceptar el enojo y otros sentimientos de los afectados.
· No decirles que tienen "suerte de que no les fue peor". Las personas traumatizadas no encuentran consuelo en esas frases. En cambio, se puede expresar que lamenta lo sucedido y que lo entiende.
En situaciones de emergencias, las patologías psíquicas más observadas son de tipo depresivo y de ansiedad, así como los trastornos por estrés agudo y por estrés postraumático.
Trastornos depresivos y/o de ansiedad
Manifestaciones clínicas:
El paciente presenta una gran variedad de síntomas psíquicos o físicos relacionados con la angustia, frustración y tristeza. En ocasiones, el cuadro se manifiesta en forma de un ataque o crisis aguda, que requiere una atención de emergencia. Las expresiones más frecuentes son:
· Estado de ánimo bajo o tristeza.
· Pérdida de interés o de capacidad de disfrutar.
· Ansiedad, tensión o nerviosismo.
· Intranquilidad.
· Preocupaciones constantes.
· Temblores.
· Trastornos del sueño.
· Astenia o fatiga y pérdida de energía.
· Falta de concentración.
· Trastornos del apetito.
· Ideas o actos suicidas.
· Pérdida o disminución del deseo sexual.
· Palpitaciones.
· Mareos.
· Sequedad de boca.
Pautas de actuación:
· Informar al paciente y sus familiares que estas manifestaciones no son consecuencia de la falta de voluntad para enfrentar los problemas, sino que la situación por la que ha pasado la persona puede causar estos trastornos emocionales. El apoyo familiar y social es muy importante.· Permitir que hable libremente y transmitirle apoyo, confianza y seguridad.
· Identificar factores predisponentes que existían previo a la situación traumática.
· No aborde inicialmente los temas más dolorosos, aunque tampoco impida que lo haga si así lo desea.
· Animarlo a que realice su vida normal, retomando tareas que han sido de ayuda en el pasado. Planificar actividades que ocupen a la persona, lo distraigan y ayuden a reforzar la confianza en sí mismo. Identificar y reforzar las actividades que ha podido realizar con éxito.
· Tratar de alejar pensamientos pesimistas o preocupaciones exageradas por diferentes métodos.
· Si existen síntomas físicos, intentar averiguar la conexión entre estos y el estado emocional. Evaluar si pudiera existir otra enfermedad concomitante.
· Búsqueda de alternativas para el enfrentamiento y/o solución de problemas, dada la situación difícil por las que está atravesando.
· Aplazamiento de decisiones. Cuando se está muy tenso o deprimido, no es el mejor momento para tomar decisiones importantes.
· Animar al paciente para que practique métodos de relajación y ejercicios físicos.
· Es recomendable que tome infusiones calientes por las noches como tranquilizantes.
· Evaluar un posible riesgo de suicidio y tomar la conducta recomendada en estos casos.
Trastorno por estrés agudo
Es un cuadro de carácter agudo que aparece como consecuencia de la exposición al evento traumático. De acuerdo al nivel de intensidad y presencia de síntomas se clasifica en ligero, moderado o grave. Las manifestaciones clínicas aparecen dentro del plazo de una hora posterior al psicotrauma y deben desaparecer o aliviarse en un término no mayor a 48 horas.
Manifestaciones clínicas:
· Manifestaciones de ansiedad generalizada que incluye tensión, angustia, dificultad para la concentración, intranquilidad y algunos síntomas físicos.· Desesperanza o frustración.
· Tristeza o manifestación de duelo excesivo e incontrolable.
· Aislamiento social.
· Irritabilidad.
· Puede aparecer desorientación o estrechamiento de la conciencia.
Pautas de actuación:
· Proveer información, destacando la transitoriedad de los síntomas que se han producido por el evento traumático vivido.· De acuerdo a las circunstancias y, si el caso lo requiere, puede proporcionársele reposo y tranquilidad durante un breve tiempo en el contexto familiar.
· Aplicar las pautas señaladas en el trastorno depresivo ansioso.
Conducta o ideación suicida
La conducta suicida, como consecuencia de situaciones de desastres (en la fase crítica), no resulta tan frecuente; sin embargo, se observa un incremento de la ideación suicida, en relación con los sentimientos de culpa del sobreviviente y en casos de experiencias traumáticas extremas. La predicción de los actos suicidas, al igual que otras conductas humanas, no resulta una tarea fácil; la evaluación del riesgo es compleja.
Factores o condiciones que incrementan el riesgo suicida:
· Ideación suicida intensa y persistente.
· Intentos suicidas previos.
· Existencia previa de trastornos psíquicos, en especial depresión intensa y persistente.
· Alto grado de exposición al evento traumático o haber sufrido pérdidas de gran magnitud.
· Plan suicida desarrollado y disponibilidad de medios para ejecutarlo.
· La falta de apoyo social y familiar.
· El consumo de alcohol u otras sustancias limita la capacidad de autocontrol.
· Dificultades socioeconómicas.
· Padecer enfermedades crónicas e invalidantes.
Pautas de actuación:
· En un primer momento, no censure ni critique duramente su conducta; tampoco, la juzgue de una manera superficial o ligera.· Trate de convencerlo que es mejor posponer cualquier decisión importante y disponerse a recibir ayuda.
· Converse con la persona y evalúe la situación ocurrida en su conjunto.
· Evalúe el riesgo suicida futuro.
· Alerte a la familia para que lo mantenga bajo observación y cuidado.
· Tratar la depresión u otra patología concomitante. Adoptar similares medidas que en caso de depresión y/o ansiedad.
Trastornos disociativos o de conversión
Manifestaciones clínicas:
· La presentación suele ser súbita y está relacionada con la situación y las circunstancias vividas.· El paciente presenta síntomas físicos poco frecuentes que no tienen causa biológica aparente, tales como ataques epileptiformes, excitación, agitación, amnesia, estado de trance o pérdida de conciencia, anestesia, trastornos visuales, parálisis, afonía, confusión de identidad, estados de posesión, etc.
· Los síntomas pueden ser dramáticos, aparentemente inusuales y variables. Habitualmente, desaparecen rápido y sin dejar secuela.
Pautas de actuación:
· Animar al paciente a que relacione las situaciones, pérdidas y dificultades recientes con sus síntomas.· Promover en el paciente la búsqueda de soluciones positivas para su situación sin reforzar los síntomas existentes. Evitar que, como consecuencia del episodio, obtenga ganancias secundarias y que aprenda a utilizar la crisis para escapar de los problemas o solucionarlos de manera fácil.
· Recomendar un breve período de descanso, pero desaconsejar una prolongada retirada de las actividades habituales.
· Debe evitarse el uso de sedantes o somníferos, reservándolos para aquellos casos en que sean estrictamente necesarios.
Trastorno psicótico agudo
En los desastres naturales y otras emergencias no se ha demostrado que exista un aumento en la incidencia de psicosis, aunque como consecuencia de experiencias traumáticas intensas pueden presentarse ocasionalmente cuadros agudos de corta evolución o descompensaciones de enfermos preexistentes. También debe descartarse una causa orgánica, pues en esas circunstancias la persona puede haber recibido un trauma o padecer una enfermedad infecciosa o tóxica. Las psicosis de larga evolución - como la esquizofrenia - solo aparecen como descompensaciones en sujetos que ya estaban enfermos con anterioridad. No obstante, debemos estar preparados para atender aquellos pacientes que puedan identificarse y/o demandar asistencia.
Las psicosis se corresponden, aproximadamente, con los cuadros que, en el lenguaje popular, se conocen como "locura".
Sus manifestaciones clínicas son:
· Alucinaciones (oír voces, sentir o ver cosas de origen desconocido).
· Ideas delirantes (ideas o creencias extrañas o irreales).
· Confusión.
· Temor y/o desconfianza.
· Actividad excesiva y/o comportamiento extravagante.
· Retraimiento.
· Lenguaje desorganizado o anormal.
· Respuestas emocionales exageradas e inestabilidad emocional.
Deben considerarse como posibles causas orgánicas las siguientes:
· Epilepsia.
· Intoxicación o abstinencia de drogas o alcohol.
· Infecciones o enfermedades febriles.
· Traumas craneales.
En estos casos, debe atenderse primariamente la enfermedad de base. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no se deben a lesiones del sistema nervioso. Pueden ser reacciones agudas que evolucionan rápidamente hacia la curación o, en otros casos, son episodios de un trastorno de larga evolución como la esquizofrenia.
Pautas de actuación:
· Que sus familiares y amigos refuercen sus vínculos con la realidad.· Que sus necesidades básicas sean cubiertas (alimento y ropa). Debe cuidarse que duerma suficientemente.
· Cuidar la seguridad e integridad del paciente y de quienes lo rodean.
· Reducir al mínimo la ansiedad, la inquietud y la excitación.
· No discutir sobre los contenidos irreales o inadecuados del pensamiento.
· Evitar confrontaciones o críticas.
· Animar a que realicen una vida normal en cuanto mejoren sus síntomas.
· Valorar el uso de medicamentos específicos como los neurolépticos, que deben ser prescritos por un médico, e incluso el internamiento en un hospital - por un periodo limitado de tiempo - si fuera necesario.
Los estados de pánico
Ha sido un mito o una creencia sustentada por algunos que en situaciones de desastres y emergencias se producen estados colectivos de pánico. Se ha demostrado que este no es un fenómeno frecuente y solo se observa en circunstancias muy específicas, por ejemplo, en un ataque terrorista.
El pánico colectivo se instaura de manera brusca o progresiva y se caracteriza por un alto nivel de tensión y angustia que se torna intensa, anormal e incontrolable. La conducta de las personas se desorganiza y se hace muy desadaptativa. Puede existir violencia, agresividad, y en ocasiones, actitudes temerarias. El pánico es una respuesta desproporcionada que tiende a propagarse.
La incertidumbre y el rumor son factores que acrecientan el riesgo de pánico y desorganización. En determinadas condiciones se ha descrito el pánico anticipatorio.
Lo más frecuente, sin embargo, es que las personas manifiesten ansiedad, temor, intranquilidad o inseguridad sin que el cuadro llegue a constituirse en un estado de pánico.
Desde el punto de vista individual, el trastorno de pánico o ansiedad paroxística se describe como un episodio que se inicia bruscamente, alcanzando su máxima intensidad en segundos y tiene una duración de minutos. El diagnóstico se hace por la presencia de algunos de los siguientes síntomas:
|
Síntomas somáticos y autonómicos: |
Síntomas generales y psiquicos: |
|
· Palpitaciones. |
· Angustia o tensión
extrema. |
Pautas de actuación:
· Expresarle al paciente que los cuadros de pánico pueden verse en estas circunstancias - relacionados con la experiencia traumática -, pero que es un problema controlable y que se aliviará en poco tiempo.· Esforzarse por controlar la ansiedad; en la medida que la angustia disminuya, también lo harán los síntomas físicos.
· Permanecer acompañándolo en el lugar hasta que pase el ataque.
· Practicar la respiración lenta y prolongada.
· La persona debe cooperar y tratar de convencerse a sí misma que es un ataque de pánico transitorio que obedece a la situación por la que atraviesa, que no tiene ninguna patología orgánica (por ejemplo, cardiaca).
Trastorno por estrés postraumático
Para algunos autores el trastorno de estrés postraumático es el diagnóstico más frecuente en situaciones de conflictos armados y desastres. Es un cuadro que surge después de sucesos angustiosos de naturaleza excepcionalmente peligrosa. Su prevalencia general en la población se ha estimado en un 0,37%. Sin embargo, también se ha cuestionado este diagnóstico por considerarlo típico de determinadas culturas y por formularse con demasiada frecuencia; de hecho se ha argumentado que es una categoría diagnóstica inventada sobre la base de necesidades sociopolíticas (Summerfield, 2001) (27). Independiente de estos señalamientos, no cabe duda sobre la presencia de estos cuadros (en diferentes modalidades) en períodos posteriores a la emergencia propiamente dicha.
Es un trastorno que aparece en el periodo de seis meses o más, posterior a sufrir un evento traumático muy significativo e impactante para la persona. Los criterios para el diagnóstico incluyen la duración de cuatro semanas o mas de los siguientes síntomas:
· Recuerdo continuado o re-experimentación del evento traumático: rememoraciones vívidas, sueños recurrentes o sensación de malestar al enfrentar circunstancias parecidas.· Evasión de situaciones similares o relacionadas con el evento traumático: esfuerzos para evadir pensamientos, gente, lugares y cosas que le recuerden lo sucedido.
· No recordar - total o parcialmente - el evento traumático.
· Síntomas persistentes de sobreexcitación psicológica: insomnio, sueños desagradables, irritabilidad, explosiones de enojo, dificultades en la concentración, nerviosismo, sobresaltos, miedo e inseguridad.
· Otras manifestaciones como: disminución de interés en actividades que antes le atraían, aislamiento, se siente frío emocionalmente o deprimido, culpabilidad por haber sobrevivido, problemas en la escuela, con la familia o en el trabajo, abuso de alcohol o drogas e ideas de suicido.
Pautas de actuación:
Lo recomendado en los trastornos depresivos y de ansiedad, ideas suicidas y pánico puede ser útil para una primera actuación. No obstante, este es un cuadro que, por lo general, requiere de tratamiento especializado y como tal debe ser referido a un servicio de salud mental.
Consideraciones generales sobre la atención clínica a los transtornos psíquicos
En situaciones de emergencia es importante movilizar, de manera inmediata, los recursos especializados disponibles en el sector salud a los diferentes niveles (psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales y enfermeras especializadas). Es recomendable disponer de un equipo de personal especializado a nivel central para movilizarlo a cualquier lugar del territorio nacional que se requiera. También pueden organizarse equipos móviles en diferentes puntos del país, priorizando aquellos lugares donde no se disponga de atención especializada.
Simultáneamente, es necesario que el Ministerio de Salud coordine con otras organizaciones e instituciones (ONGs., universidades, etc.) para que el personal especializado y los estudiantes universitarios participen, de manera concertada, en las tareas de atención y recuperación psicosocial.
Los diferentes niveles del sistema de salud deben garantizar la atención a la problemática que se presenta en la emergencia. También debe asegurarse que su personal esté preparado para manejar la situación y complicaciones psicosociales que aparecen. Es necesario mantener comunicación sistemática entre estas instancias y los servicios especializados, establecer o fortalecer los mecanismos de referencias y contrareferencias de casos.
Deben evitarse las etiquetas diagnósticas, recordando que muchas de las manifestaciones hay que entenderlas en un contexto psicosocial más que como un proceso patológico. Así mismo restringir, al mínimo posible, el uso de medicamentos; sólo se recomienda tratar con psicofármacos a las personas que persistan con sintomatología psíquica intensa y/o prolongada y que, posiblemente, requerirán una atención especializada.
Reducir la hospitalización sólo a los casos estrictamente necesarios y por el menor tiempo posible. De ser necesaria la hospitalización, se recomienda que se realice en hospitales generales para no desarraigar a los enfermos de su medio habitual, evitando la cronificación y estigmatización, lograr una mejor y más pronta rehabilitación.
Entre los portadores de trastornos psíquicos encontramos los siguientes grupos:
· Los que han sido pacientes psiquiátricos cuya situación puede agravarse en la catástrofe.
· Los que tienen condiciones vulnerables de riesgo previo al desastre.
· Los que sufren cuadros reactivos secundarios al desastre.
· Los que tienen una respuesta tardía, con manifestaciones diversas.
Los tipos de intervención se espera que sean individuales, familiares, grupales y sociales. El trabajo en grupos tiene grandes ventajas, por lo que el personal especializado debe estar preparado para su organización y manejo (ver capítulo 3).
Criterios de remisión a un especialista (psicólogo o médico psiquiatra):
· Síntomas persistentes y/o agravados que no se han aliviado con las medidas iniciales. Un tiempo promedio sugerido en los cuadros depresivo y ansiosos es de tres meses, aunque esto puede variar de acuerdo con otros factores adicionales.· Intensidad del cuadro que genera gran sufrimiento.
· Dificultades marcadas en la vida familiar, laboral o social.
· Riesgo de complicaciones, en especial el suicidio.
· Problemas coexistentes como alcoholismo u otras adicciones.
· Las psicosis y el trastorno por estrés postraumático son trastornos psiquiátricos severos que, por lo general, requieren de atención especializada.
Uso de medicamentos:
Debe ser restringido a los casos estrictamente necesarios y solo prescritos por facultativos. No es recomendable el uso indiscriminado y frecuente de ansiolíticos y antidepresivos, los tranquilizantes como las benzodiazepinas tienen riesgos adicionales como la adicción a las mismas.
Lista básica de medicamentos sugerida para la atención primaria en situaciones de desastres y emergencias:
|
Medicamento (nombre genérico) |
Presentación / Dosificación |
|
Clorpromazina |
Tabletas de 25 y 100 mg. |
|
Haloperidol |
Tabletas de 5 mg. |
|
Diazepán |
Tabletas de 5 mg |
|
Imipramina |
Tabletas de 25 mg |
|
Fluoxetina |
Tabletas de 20 mg |
|
Trihexifenidilo |
Tabletas de 2 y 5 mg |
Criterios de hospitalización:
La hospitalización debe ser decidida siempre por un médico. Considerar que la gran mayoría de los casos pueden y deben atenderse ambulatoriamente. El internamiento hospitalario es un recurso extremo.
Se ha demostrado lo beneficioso de la atención a los pacientes en la propia comunidad y en su contexto familiar y cultural. Es en la vida cotidiana donde se activa la recuperación psicosocial de la gente después de eventos traumáticos como los desastres.
En caso de ser necesaria la hospitalización es conveniente que la misma se produzca en los hospitales generales de nivel local y regional, evitando el uso de hospitales psiquiátricos que en su gran mayoría funcionan con modelos asilares.
Atención a los albergados
La atención a albergados o refugiados se convierte en una de las principales tareas en un plan de atención en salud mental en situaciones de desastres o desplazamientos de población. Sin embargo, la primera consideración es evitar el albergamiento, o por lo menos hay que tratar que éste tenga un carácter de temporalidad (muy breve) ya que estos procesos generan muchos problemas psicosociales y de otra índole. Debe determinarse de manera individual las personas y familias que lo requieren realmente.
Entre las acciones a desarrollar está identificar dentro de los refugiados y albergados, aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido o de gran parte de sus pertenencias. A ellos, especialmente mujeres y niños, debe ofrecérseles apoyo y acompañamiento sistemático; brindarles confianza, seguridad, orientarlos y cooperar en la solución de sus problemas.
Es necesario reducir el sentimiento de aislamiento y la sensación de desamparo, en especial en los niños. También se puede realizar un trabajo grupal, de forma que puedan compartir con otras personas los sucesos vividos y las pérdidas; motivar apoyo mutuo e inspirar esperanza bajo la guía de un facilitador debidamente entrenado.
Los albergados deben ser estimulados a participar en actividades socialmente útiles, hasta donde su condición física lo permita. Propiciar un ambiente de recuperación a través del trabajo, la participación y la organización social.
La atención de salud debe ser inmediata, eficaz, con apoyo social, con objetivos bien definidos, permanente acompañamiento y simplicidad en las instrucciones. Debe tenerse en cuenta que las intervenciones que son más apropiadas en las primeras horas después del trauma, no son las mismas intervenciones que serán adecuadas unos días o semanas más tarde.
Es frecuente que en situaciones de desastres o catástrofes, y en especial en los albergues, se produzcan algunos problemas sociales como los siguientes:
· Liderazgos positivos o negativos.· Conductas humanitarias o conductas egoístas.
· Conductas agitadas o pasivas.
· Conductas constructivas o destructivas y de desorganización social. Son frecuentes las actitudes de rebeldía ante la autoridad y los motines o demandas exageradas.
· Consumo excesivo de alcohol u otras sustancias psicoactivas.
· Promiscuidad, agresiones y/o violencia sexual.
Los trabajadores de salud junto con el personal de los albergues y líderes comunitarios deben contribuir a identificar y controlar estos fenómenos.
En la conformación de los albergues o refugios es importante cuidar que no se rompa la unidad familiar, vincular, en la medida de lo posible, las comunidades de la misma procedencia. La búsqueda de líderes naturales es vital para que contribuyan en la organización y buen funcionamiento de los albergues. Deben evitarse las acciones improvisadas o intempestivas.
Algunas medidas importantes son las siguientes:
· Actualización y/o capacitación previa y emergente (después del desastre) al personal de salud, voluntarios y agentes comunitarios que están trabajando en los albergues o refugios. Deben prepararse también en técnicas de resolución de conflictos.· Realizar visitas sistemáticas por el personal especializado a los albergues. Se atenderán los casos con problemática psicosocial compleja, con especial cuidado a niños y otros grupos de riesgo.
· Promover el desarrollo de actividades lúdicas y grupales con los niños y jóvenes, así como otras de carácter deportivo, recreativas y culturales.
· Facilitar la formación de grupos de autoayuda y ayuda mutua.
· Promover mejores formas organizativas y de vida de la población albergada así como la utilización adecuada del tiempo libre. Esto es imprescindible para la tranquilidad y armonía del colectivo.
· Apoyar el rescate de los vínculos familiares, de amigos y vecinos, facilitando los encuentros y visitas. Fomentar que las personas albergadas retornen a sus actividades laborales y los niños a la escuela.
· Debe brindarse una atención priorizada a los albergues de personas damnificadas que se mantengan durante periodos prolongados, en la fase de recuperación.
Atención a las poblaciones desplazadas
En situaciones de desplazamientos poblacionales se distinguen tres grandes grupos y, a los efectos prácticos, recomendamos manejar como grupo meta prioritario el de los desplazados, propiamente dicho.
· Población en riesgo de ser desplazada.
· Población desplazada.
· Población receptora.
La población desplazada puede subdividirse en varias categorías cuya conceptualización o delimitación operativa es variable según las diferentes organizaciones y países:
|
· Asentados. |
· Retornados. |
|
· Reubicados. |
· Albergados. |
|
· Refugiados. | |
A los efectos de la intervención recomendamos tener en consideración algunos elementos adicionales como los siguientes:
· Causas del desplazamiento.
· Características y tiempo del desplazamiento.
· Asentamiento temporal o posiblemente definitivo.
· Zona de la que provienen y zona receptora.
· Características económicas, sociales y culturales.
· Características individuales.
Los grupos de riesgo pueden variar notablemente de un país o región otro, de acuerdo a las características propias del lugar, la población y el evento traumático.
Las estrategias de intervención incluyen la totalidad de las líneas de acción descritas anteriormente. A los efectos de priorizar, se definen en el siguiente cuadro las principales tareas a desplegar en cada grupo (28):
|
Grupo poblacional |
Acciones operativas prioritarias |
|
Población en riesgo de ser desplazada |
Diagnóstico psicosocial. |
|
Desplazados |
Diagnóstico psicosocial. |
|
Población receptora |
Diagnóstico psicosocial. |
Es importante destacar que el cuadro anterior nos ofrece un marco referencial para el trabajo que no debe tomarse como una norma rígida. Por ejemplo, en el caso de las poblaciones receptoras, que no son prioritarias y que teóricamente solo deben ser objeto de un trabajo de organización comunitaria, sensibilización e información, en ocasiones no pueden separarse de los desplazados y reciben un grupo de actividades de manera conjunta. Un principio importante es no establecer divisiones o límites entre desplazados y las personas que conviven en una misma comunidad, para evitar los estigmas o las iniquidades en cuanto a servicios ofrecidos.
Por último, resaltar que la atención psicosocial a desplazados y refugiados de guerra está indisolublemente unida a los temas de vivienda, alojamientos provisionales, empleo, ropa, alimentación, derechos humanos, así como el manejo de las pérdidas y otros traumas del conflicto armado.
Atención psicosocial a miembros de los equipos de respuesta, como socorristas, rescatistas, voluntarios y personal de ayuda humanitaria.
El concepto de "vulnerabilidad universal", desarrollado por Jeffrey Mitchell, sostiene que no existe ningún tipo de entrenamiento o preparación previa que pueda eliminar completamente la posibilidad de que una persona que trabaja con víctimas primarias, sea afectada por el trastorno por estrés post-traumático (síndrome de la compasión). Las personas que realizan este tipo de trabajo (ya sea por largo tiempo o por una sola experiencia) son vulnerables por las situaciones vividas (14)(15)(18).
De acuerdo al National Center for PTSD (USA) (18), uno de cada tres socorristas llegan a presentar algunos o todos los síntomas de estrés que se mencionan a continuación:
· Disociación: Sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de la realidad, sentirse aturdido, fuera de uno mismo, como en un sueño. No poder recordar aspectos importantes del trauma.· Reexperimentación del acontecimiento traumático: Recuerdos recurrentes e intrusos, pesadillas, flashbacks (revivir el acontecimiento).
· Intento de evitar estímulos asociados al traumatismo: Esfuerzos para evitar caer en pensamientos, sentimientos, conversaciones, actividades, situaciones, lugares o personas que recuerden el acontecimiento.
· Disminución de la capacidad de respuesta al mundo exterior: Incapacidad de sentir emociones, especialmente las que hacen referencia a la intimidad, ternura y sexualidad. Sensación de alejamiento de los demás.
· Aumento de la activación: Hipervigilancia, irritabilidad o ataques de ira y dificultades para conciliar o mantener el sueño.
· Ansiedad significativa, que puede acompañarse de preocupación paralizante, impotencia extrema, obsesiones y/o compulsiones.
· Depresión marcada: Baja autoestima, pérdida de la esperanza, motivaciones o de propósitos en la vida.
|
Atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina
(A.M.I.A.). | |
|
Se realizaron grupos de reflexión con los equipos institucionales de respuesta, a solicitud de ellos mismos. Se trabajó especialmente en la elaboración de la experiencia y la repercusión emocional ocasionada por el trabajo, con el objeto de favorecer el alivio emocional, estimular la recuperación de mecanismos adecuados para enfrentar la tarea, alcanzar alternativas de funcionamiento frente a las dificultades y evitar en lo posible las derivaciones patológicas individuales y grupales. Fuente: Comunicación personal de la licenciada Claudia Gómez Prieto (Buenos Aires, Argentina). |
|
También es probable que el personal socorrista, rescatista, de la defensa civil y grupos de voluntarios al terminar sus labores en la emergencia experimenten algunas dificultades al regresar a su vida cotidiana. Estas no deben ser consideradas, necesariamente, como síntomas o expresión de enfermedad y requerirán, sobre todo, de apoyo y acompañamiento familiar y social. Algunos ejemplos son:
· Dificultad para reintegrarse a su hogar y/o conflictos con miembros de la familia.· Tristeza y/o cambios repentinos del humor.
· Deseo de mantener contacto con otros compañeros(as) o víctimas del desastre.
· Sentimientos de inquietud, desilusión, aburrimiento y/o frustración al volver a su trabajo rutinario.
· Irritación o enojo, sobre todo si considera que no se le reconoce adecuadamente el trabajo realizado durante el desastre.
· Sentimientos de distanciamiento o aislamiento de las personas (miembros de la familia, compañeros de trabajo o amigos).
· Conflictos con algunos compañeros de trabajo.
Factores de riesgo que incrementan la probabilidad de sufrir trastornos psíquicos:
· El proceso de selección del personal no ha sido riguroso, por lo que pueden incluirse personas sin condiciones para desarrollar este tipo de trabajo.· No han sido preparados o entrenados debidamente.
· Exposición simultanea a otros traumas o situaciones estresantes recientes como divorcios, conflictos hogareños, etc.
· Antecedentes de trastornos físicos o psíquicos.
· Condiciones de vida desfavorables como la pobreza, desempleo, discriminación, etc.
· Exposición prolongada - durante la emergencia - a situaciones de estrés o vivencias de experiencias muy traumáticas.
· Confrontación con aspectos éticos y la resolución de dilemas.
· Tendencia a perder el límite en el alcance de las soluciones (el rol de ayuda implica en la situación de emergencia grandes demandas).
· Problemas organizacionales como: rigidez en las reglas y limites, elevadas demandas laborales (extensión de tiempos de trabajo, tareas complejas o de riesgo, informes, etc.).
La tarea de atención psicosocial al personal que ha trabajado directamente en la emergencia se convierte en una acción de primer orden. Recomendamos que se tengan en consideración dos grandes grupos que son:
· Personal profesional de socorro y salvamento (equipos institucionales de respuesta).
· Personal de ayuda humanitaria espontánea.
Es importante que previo y durante la emergencia este personal siga algunas reglas mínimas que serán preventivas de desajustes o trastornos psicosociales:
· Definición clara de perfiles para la selección del personal, así como una adecuada formación y capacitación del mismo.· Rotación de roles y funciones.
· Garantizar una adecuada y completa información a los miembros de los equipos de respuesta.
· Disminución de las fuentes o condicionantes del estrés.
· Valoración de estados emocionales subyacentes del personal antes y durante la emergencia.
· Organización de tiempos de trabajo y dotación de recursos que faciliten las labores de campo.
· Durante la emergencia, cuidarse físicamente y comer frecuentemente en pequeñas cantidades; tomar descansos cuando note que disminuye su fuerza, coordinación o tolerancia.
· Mantener, en la medida de lo posible, el contacto con familiares y amigos.
· Creación de espacios para la reflexión, catarsis, integración y sistematización de la experiencia. En cuanto sea posible y después de haber terminado totalmente el trabajo, organizar una reunión de "descarga" entre los compañeros del equipo. En dicha reunión hablar de sus sentimientos y pensamientos tal y como aparezcan (sin juzgarlos); escucharse respetuosamente brindándose apoyo mutuo.
· Reconocer el enojo de algunos compañeros/as, no como algo personal, sino como expresión de frustración, culpa o preocupación.
· Estimular que entre ellos se manifieste el apoyo, solidaridad, reconocimiento y aprecio mutuo.
· Mitchell y Everly (14)(15)(18) señalan que no se deben tener reuniones de debriefing mientras se esté en activo y se vaya a volver a la escena del desastre; recomiendan que el tiempo ideal para un debriefing, después de haber terminado totalmente el trabajo, es equivalente al número de días que se estuvo laborando.
Indicadores comunes de malestar o disfunción en lo individual, en el equipo y en la familia.
En el individuo:
· Tendencia a la hiperactividad e hiperalerta.
· Identificación con la experiencia traumática del otro (trauma vicario).
· Sensación de frustración combinado con un deseo de controlar o solucionar todo.
· Cambios en el estilo de vida.
· Aislamiento y/o problemas en la comunicación.
· Dificultades en la adaptación familiar y social.
· Trastornos psicosomáticos.
· Cansancio y signos de alerta por estrés acumulativo.
· Alteraciones de la conducta y del estado de ánimo (o emociones encontradas).
· Uso de alcohol u otras sustancias psicoactivas.
· Dificultad para la elaboración e integración de la experiencia.
En el equipo:
· Incomodidad y/o ambigüedades de roles.· Problemas en las dinámicas internas (comunicación, solución de problemas, toma de decisiones, conflictos interpersonales, etc.).
· Alianzas y relaciones de dependencia. Formación de subgrupos por alianzas contradictorias, patrones de descalificación y subvaloración de los roles y funciones de los otros.
En la familia:
· Dificultades y/o tendencia a abandonar relaciones con miembros de la familia. Pobre comunicación.· Relaciones inestables y alteración de la dinámica familiar. En ocasiones, violencia doméstica.
· Tendencia a la desintegración familiar.
· Temor y angustia de la familia con respecto a la vida y las condiciones de inseguridad que exige el trabajo del voluntario o socorrista.
· Tendencia a subvalorar las dificultades de la familia respecto a las víctimas de la emergencia y el rol laboral.
· Baja tolerancia.
· Cuentas pendientes que cobran los miembros de la familia y chantajes afectivos.
Algunas orientaciones para el personal que laboró en la emergencia, después que retorna la normalidad y se reintegra a la vida cotidiana:
· Realizar ejercicios físicos y de relajación.· Regresar a su rutina lo antes posible.
· Descansar y dormir lo suficiente.
· Alimentarse de forma balanceada y regular.
· No tratar de disminuir el sufrimiento con el uso de alcohol o drogas.
· Buscar compañía y hablar con otras personas, compartir sentimientos y pensamientos. Conversar con los seres queridos de lo que ellos vivieron mientras se estuvo ausente.
· Participar en actividades familiares y sociales.
· Ocuparse y atender a su familia.
· Observar y analizar sus propios sentimientos y pensamientos. Reflexionar sobre la experiencia que ha vivido y lo que significa como parte de su vida.
· Buscar contacto con la naturaleza.
Recomendaciones generales para la atención a los miembros de los equipos de respuesta:
· El personal que realice intervenciones psicosociales a los socorristas profesionales debe, en la medida de lo posible, pertenecer a sus filas y conocer "desde adentro" las características de su trabajo.· La ayuda psicosocial tiene que tener en consideración las características y patrones de conducta específicos de este grupo, así como sus valores culturales. Las personas que ayudan a damnificados y víctimas de desastres se sienten satisfechas por lo realizado y desarrollan un espíritu altruista.
· Mantenerlos trabajando, siempre que sea posible; por lo general esto es positivo, libera estrés y refuerza la autoestima.
· Confidencialidad y manejo ético sobre información y situaciones internas de las organizaciones de socorro y ayuda humanitaria.
· Redefinir las crisis como una posibilidad para el crecimiento individual y familiar.
· Incluir la familia en procesos de ayuda y sensibilización. Abrir vías de comunicación que faciliten la expresión de emociones y de intereses individuales y familiares, fortaleciendo los espacios afectivos y sociales.
|
Los empleados y voluntarios de la Cruz Roja Americana que trabajaban en la Plaza de la Cruz Roja, a sólo pasos de la Casa Blanca, relataron algunas de las cosas que hicieron o lo que experimentaron el 11 de septiembre, el día de los ataques terroristas. Algunas de las respuestas fueron como estas: · "Tuve pánico. Trate de contactar a mi familia para dejarles saber que estaba bien y traté de averiguar sobre mi cuñado cuya oficina fue demolida en el Pentágono y sobre mi primo que escapó ileso del World Trade Center. Incluso una semana después, estoy aturdido de ese día". Fuente: Comunicación personal del Dr. Joseph Prewitt (Cruz Roja Americana). |
Los niños pobres de los países menos desarrollados están en desventaja social y tienen mayor riesgo de sufrir, son las primeras víctimas en situaciones de desastres. Un niño huérfano luego de un terremoto decía, "es peor sufrir que morir" y su abuela afirmaba, "es peor para el que se queda que para el que se va". Después de un evento traumático, los menores son más vulnerables debido a su menor comprensión de lo sucedido y a las limitaciones en comunicar lo que sienten.
Las investigaciones han demostrado que el problema de la guerra no es la expresión excesiva de sentimientos, sino más bien la ausencia de toda emoción. Algunos niños niegan completamente su mundo de fantasías, otros se muestran indiferentes cuando se enteran que han perdido uno o varios de sus familiares o han sido testigos de masacres o ajusticiamientos. El impacto emocional es tan fuerte que con frecuencia no hablan sobre lo que han vivido, algunos piensan que el niño ha olvidado, pero no es así, la experiencia ha mostrado que es capaz de recordar y contar las experiencias traumáticas vividas, pero únicamente cuando sus sentimientos de miedo están bajo control.
Una de las áreas de atención más desprotegida ha sido la recuperación psicoafectiva de los niños. Las necesidades básicas fueron las primeras en ser atendidas, sin embargo se dejó de lado las necesidades superiores.
Un problema frecuente es que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales actúan de manera no coordinada. Los servicios no llegan oportuna ni eficientemente a los afectados adultos y mucho menos a los niños. Los limitados esfuerzos se orientan hacia lo curativo y la asistencia de emergencia, pocas acciones se inician para la etapa de reconstrucción y el desarrollo sostenido.
Por lo general, los países disponen de escuelas, facultades e instituciones que forman psiquiatras, psicopedagogos, psicoterapeutas y psicólogos, pero estos generalmente no están preparados para atender a niños afectados durante las guerras, desplazamientos masivos, genocidios, masacres, desastres naturales, etc. Tampoco existen programas estatales educativos orientados a la familia para proteger a los niños antes, durante y después de los conflictos armados y los desastres.
La señora Graça Machel, en su estudio mundial sobre "El impacto de los conflictos armados en la Infancia" (26) se refirió específicamente a la necesidad de atender rápida y oportunamente el estrés postraumático de los niños, recomendando hacerlo en su escuela desde una lógica comunitaria y familiar y no de manera clínica, exclusivamente.
La Convención de los Derechos del Niño marcó un viraje fundamental al reconocer el "interés superior del niño" señalando que el disfrute de una vida plena y la dignidad son fundamentales para el desarrollo espiritual y el ejercicio de sus potencialidades como nuevo ente social. Considerar a los menores como sujetos de derechos y actores protagónicos de su desarrollo, en vez de verlos solo como víctimas y pacientes, ha llevado a pensar en la participación y organización de niños, niñas y jóvenes.
Las reacciones postraumáticas que pueden aparecer como una manifestación normal en circunstancias anormales, tanto en los niños como en los adultos, deben ser atendidas rápida y oportunamente. Por el contrario, si se piensa que los niños "no sienten o no entienden" se comete un grave error que los deja expuestos a sufrimientos y temores.
Los niños, por ejemplo, luego del terremoto en el Eje Cafetero en Colombia (37) pensaban que "un monstruo gigantesco los atacó, aporreó y que regresará", creían además que ellos fueron causantes del terremoto, pues la "mala educación de los niños era la causa de la desgracia". Los adultos también les dijeron que "el fin del mundo se acerca y que es un designio de Dios lo que está ocurriendo". La explicación sencilla del origen de los fenómenos naturales ayudó a los niños a entender y manejar de una manera más racional sus angustias.
Los maestros, trabajadores de atención primaria en salud, agentes comunitarios y las familias pueden ser adecuadamente capacitados para reconocer este tipo de problemas en los niños, identificando las reacciones normales y diferenciándolas de las patológicas.
Causas más frecuentes de traumas:
· Haber sido testigo de la muerte de padres o parientes cercanos de forma violenta.· Haber sido testigo de combates.
· Haber estado expuesto y ser víctima de violencia, desastres.
· Haber sufrido heridas físicas, torturas, mutilaciones.
· Haber estado como damnificado, refugiado y desplazado.
· Haber participado en grupos armados (haber matado o visto asesinar).
· Haber permanecido largo tiempo separado de la familia sin ninguna noticia de ellos o pensando que ya murieron.
· Haber sido raptado, secuestrado.
· Haber sufrido hambre, enfermedades y malas condiciones ambientales y de vida.
Problemas psicosociales que pueden ser manejados, por lo general, en el ámbito familiar y comunitario:
· Pesadillas.
· Mojar la cama.
· Ansiedad, miedo, fobias.
· Agresividad, problemas disciplinarios.
· Tristeza o nostalgia Mal desempeño en la escuela.
· Enfermedades, dolores psicosomáticos.
· Falta de concentración, hiperactividad.
· Exagerado apego a los adultos.
· Comportamientos regresivos, pérdida de nuevas habilidades.
Problemas psicosociales que deben ser tratados por profesionales:
· Severos trastornos de tipo psíquicos que se mantienen por más de un mes.
· Llora constantemente y se siente profundamente triste.
· No quiere comer y cada vez está más delgado.
· Se presenta cansado y quiere permanecer en cama todo el tiempo.
· No puede dormir en las noches, aumento del período de alerta.
· Se encuentra desesperanzado y habla sobre cómo acabar su vida.
· Está seriamente herido y con deficiencias físicas.
· Dependencia al alcohol o drogas.
· Hiperactividad con baja tolerancia a la frustración.
· Total desinterés por actividades agradables.
· Se presenta extremadamente nervioso.
Manifestaciones sintomáticas más frecuentes en niños, niñas y adolescentes, según grupos de edades.
Niños y niñas, de 1 a 7 años:
· Desamparo y pasividad (desgano, energía baja, no participa en actividades).· Miedo generalizado (le teme a todo).
· Confusión en el proceso del pensamiento.
· No se concentran.
· Se "sienten mal" en general.
· No quieren hablar de lo que les pasó.
· Sueños desagradables, pesadillas, no pueden dormir de corrido, se despiertan en la madrugada.
· No quieren separarse de los padres o de los adultos que los protegen.
· Regresan a conductas ya superadas como chuparse el dedo, orinarse en la cama, hablar como cuando eran más chiquitos (balbuceos).
· Angustia relacionada con no entender que significa la muerte.
· Fantasías de "componer" a los muertos, esperar el regreso de la persona muerta.
· Juegos repetitivos acerca del evento traumático. Juegan a que rescatan a sus amiguitos, a que otros se mueren, etc.
Niños y niñas, de los 8 a los 11 años:
· Sentirse preocupado, responsable y/o culpable por el evento.· Sentir miedo de estar solos y del contacto con todo aquello que les recuerde el suceso.
· Jugar y platicar repetidamente y con exceso de detalles, acerca del evento traumático.
· Miedo de no poder controlar sus sentimientos (llorar, enojos, miedo, etc.).
· Problemas para prestar atención y aprender.
· Alteraciones del sueño (pesadillas de monstruos, no poder dormir, etc.).
· Preocupación por la seguridad de sí mismos y de otros. Por ejemplo, pensar que algo les va a pasar a sus papás, hermanos, amigos, etc.
· Cambios inesperados de conducta. Por ejemplo, los niños activos se vuelven pasivos y los pasivos activos.
· Dolores corporales (cabeza, pecho, estómago, etc.).
· Preocupación extrema por el proceso de recuperación de sus padres. Evitan molestarlos a ellos con sus propias angustias.
· Preocupación excesiva por otras víctimas y sus familias.
· Sentirse inquietos, confundidos y asustados por sus propias acciones ante el dolor y la pérdida.
· Miedo a fantasmas.
Adolescentes, de los 12 a los 18 años:
· Culpa por haber sobrevivido.· Desinterés por la vida.
· Pena, sensación de vulnerabilidad (estar indefenso).
· Se comportan diferente. Puede aparecer uso de drogas, delincuencia, conductas sexuales inapropiadas, etc.
· Conductas autodestructivas. Tendencia a tener o provocar accidentes.
· Cambios repentinos en sus relaciones con las personas.
· Deseos y planes de venganza.
· Deseos de entrada prematura a la edad adulta. Por ejemplo, abandonar la escuela, buscar un trabajo, casarse, tener un hijo, etc.
Metodologías y pautas generales de actuación para la atención a los niños
La metodología de trabajo con los niños no debe ser única ni excesivamente profesionalizada. Se requiere diseñar modelos flexibles que utilicen los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades.
En los albergues y refugios se ha demostrado la utilidad de motivar encuentros de mujeres para hablar de las dificultades que sufren los niños; el tema las convoca con gran interés. Ellas exponen lo que conocen, complementan sus experiencias y ganan confianza al sentir que se valora lo que saben. Los grupos de mujeres son muy importantes, pero es preciso también fortalecer las redes de apoyo mutuo y autoayuda con otros miembros de la comunidad.
Debe organizarse el tiempo de los niños para que superen el duelo y vuelvan a la normalidad. Se debe favorecer la socialización mediante la relación con otros niños en grupos.
Los agentes de trabajo con los niños no son, solamente, los profesionales o técnicos. Los jóvenes se estiman como excelentes agentes para la recuperación psicosocial de otros niños, a causa de la natural relación existente entre el hermano mayor y los más pequeños. Nadie puede desconocer lo cercano que está aún el adolescente de la niñez, la comunicación entre ellos es más fluida, conocen sus códigos y señales, acaban de pasar por iguales intereses, la brecha generacional aún no es muy amplia. Ellos tienen recuerdos frescos de sus juegos, cantos, cuentos, adivinanzas, maromas y leyendas. La técnica "niño a niño" ha sido implementada en muchos proyectos exitosos, demostrando ser eficaz en emergencias.
Los jóvenes que aprenden a relacionarse con los niños, cuando sean padres se comunicarán mejor con ellos y se les hará más fácil asumir un rol de amigos y camaradas de juegos, dejando a un lado el maltrato.
Los jóvenes que han participado en procesos terapéuticos han logrado ellos mismos una paz interior, que parte del ejercicio de escuchar crudos testimonios, comparar con sus propias experiencias y ayudar a restaurar los quebrantos emocionales de los niños. Es preciso desarrollar en estos jóvenes un proceso para potenciar sus habilidades y destrezas, controlar impulsos, motivarse y desarrollar la calidad de empatía que se requiere en las relaciones interpersonales.
El maestro es un agente de trabajo con niños que debe ser debidamente capacitado para la actuación en estas situaciones. Por definición, el docente debe ser un psicopedagogo, además que goza, por lo general, de influencia en el ámbito comunitario y familiar.
En el campo del sector salud los trabajadores de atención primaria deben actuar en el ámbito de lo psicosocial, al igual que en los aspectos físicos de la salud. Los infantes son un grupo prioritario.
Los ambientes de trabajo con los niños deben ser amplios y no restringidos a los muros institucionales. Espacios alternativos son aprovechados para el desarrollo de las acciones: la calle, las iglesias, los parques, espacios bajo árboles o kioscos construidos por la comunidad. Son lugares en donde se ejecutan actividades recreativas y deportivas con niños y jóvenes.
Los consultorios han dado paso a estos espacios no convencionales donde grupos de niños interactúan y juegan. La alegría de los niños llena los barrios y contagia a los adultos. El llanto permanente de niños sin ninguna actividad recreativa desespera a los adultos que llegan a descargar sobre ellos su violencia retenida.
Las técnicas lúdicas, expresivas y dinámicas son un instrumento de primer orden para el trabajo con niños. Los menores se proyectan a través del juego, los dibujos, la escritura, escenificaciones, títeres, etc. Se reestructuran los acontecimientos impactantes para que se les encuentre una lógica temporal, reconstruir lo sucedido y definir claramente causas y efectos que les permitan quedar libres de falsas culpas.
Los maestros, trabajadores de salud y agentes comunitarios necesitan instrumentos concretos para trabajar con los niños. La narrativa de cuentos es otro recurso muy utilizado, se leen los cuentos a los niños pero además crean canciones y preparan escenificaciones y teatro de títeres con los personajes de los cuentos. Los títeres ayudan a los niños y jóvenes a proyectarse y hablar a través de ellos expresándose de una manera más libre.
Algunas recomendaciones específicas para la atención a niños y niñas:
· Evitar separar a los niños de los padres o de otros cuidadores, protectores.· Pasar tiempo con los niños, especialmente antes de que se duerman. Abrazarlos y tocarlos frecuentemente, formando un escudo de amor alrededor de ellos. Reafirmarles, frecuentemente, que están juntos y a salvo.
· Hablar con ellos sobre el desastre de una forma simple y honesta. No minimizar ni exagerar la situación, mantenerlos informados de lo que pueda afectarlos directamente. Reafirmar en los niños que sus reacciones son normales en esos casos. Ayudarles a expresar sus fantasías secretas sobre el evento.
· Ayudarlos a entender lo ocurrido y escucharlos. Preguntarles acerca de sus sentimientos sobre el desastre; animarlos a que hablen sobre como se sienten, sobre sus miedos y preocupaciones, sobre lo que piensan. Si ellos no quieren hablar, preguntarles como creen que otros niños se sienten.
· Dígales a los niños como se sintió usted durante el desastre, encontrará que sus sentimientos son compartidos por ellos, a pesar de su corta edad.
· No descargue en los niños sus miedos ni sus temores al futuro. Es importante para ellos que los adultos se muestren seguros o esperanzados de poder salir adelante.
· Acepte los sentimientos de los menores. Si su hijo se siente con ganas de llorar, dígale que está bien que llore y exprese sus sentimientos. No intente cambiar abruptamente sus sentimientos, sea un buen oyente.
· Animarlos a que dibujen, coloreen, escriban o jueguen acerca del desastre. Esto le ayudará a ellos y los adultos entenderán como ven los niños lo sucedido.
· Cuando hagan juegos referentes al desastre, anímelos a que le den un final feliz.
· Mantenga las rutinas familiares. En la medida de lo posible, haga cosas conocidas para los niños. Por ejemplo, contarles un cuento antes de acostarse, que duerman la siesta en la tarde, etc. Esto les proporcionará un sentido de seguridad.
· Los padres deben dar a sus hijos tareas productivas y apropiadas a su edad. Hacerlos parte del esfuerzo familiar para responder a la adversidad.
· Cuando los niños se comportan responsablemente, reconózcalo y premie con palabras de aceptación.
· Ser pacientes con los niños que regresan a conductas ya superadas, esta regresión, puede durar hasta 6 semanas.
· Apoyarlos para que platiquen de sus sueños. Explicarles que es normal durante un tiempo tener ese tipo de sueños, que no luchen contra eso.
· Siempre decirles la verdad. No le haga a sus niños promesas que no pueda cumplir.
· El tema de la muerte se debe tratar objetivamente. Decirles que la muerte es definitiva y que es normal que nos cause tristeza a los que quedamos vivos. Nunca se debe culpar al niño por la muerte de otros. No les diga que los muertos están felices en el cielo con Dios, los menores no entienden este concepto y pueden desear morir para ir junto con el ser querido.
· Informarles cada vez que lo pidan, en donde están los adultos responsables de ellos.
· Facilitar que compartan sus malas experiencias con sus compañeros.
· Discutir con los niños acerca de sus roles, su papel en la comunidad y familia en tiempos de paz, posterior al desastre. Apoyar actividades sencillas con los niños para reconstruir su barrio y comunidad.
· Promover discusiones sobre temas morales y éticos así como practicar ejercicios de resolución de conflictos sin violencia.
· Desestimular el enrolamiento de los niños en grupos armados o pandillas y orientarlos a una educación vocacional diversificada.
· Fortalecer el papel de modelo del maestro. Decirles a los niños que informen a sus padres y maestros, cuando sus pensamientos y sentimientos no les permitan aprender.
· Promover reuniones con niños y padres, para que los menores les puedan expresar lo que están sintiendo.
Algunas recomendaciones específicas para los adolescentes:
· Fomentar los grupos de jóvenes para discutir sobre el evento y los sentimientos alrededor de éste. Hablar de manera realista acerca de lo que se pudo y no se pudo hacer.· Ayudarles a entender el significado normal de sus sentimientos y como expresarlos (hablando honestamente sobre ellos). Fomentar que busquen apoyo y comprensión de sus compañeros y amistades.
· Ayudarles a entender que muchas conductas pueden ser un intento de evitar los sentimientos relacionados con el evento.
· Hablar con ellos sobre el probable deseo de hacer cosas arriesgadas, en el período más difícil después del trauma.
· Discutir con ellos las dificultades que se pueden presentar en las relaciones con la familia, compañeros y amigos.
· Hacer que hablen de sus posibles planes de venganza (en caso de que exista un presunto culpable de la tragedia). Discutir con ellos las consecuencias reales de estas acciones y hablar sobre soluciones constructivas que disminuyan la sensación traumática de desamparo.
· Explicarles que los síntomas que tienen, son consecuencia normal del impacto emocional del evento.
· Pedirles que no hagan cambios drásticos en su vida.
Formas tradicionales de atención a los niños afectados
La atención a víctimas, damnificados y otros grupos poblacionales en riesgo durante las emergencias exige una mirada a la sabiduría popular heredada y perfeccionada por nuestros pueblos. Son muchos los métodos tradicionales que deben ser recopilados y aprovechados dentro de cualquier modelo de atención psicosocial en situaciones de desastres naturales o conflictos armados. Sin embargo, existen algunas acciones que no deben ni pueden ser estimuladas, sobre todo las que promueven el maltrato infantil o violan normas elementales de higiene.
De todas maneras, el balance general arroja un resultado valioso en el uso de procedimientos tradicionales (familiares y comunitarios), ya que además están llenos de afecto e interés por el bienestar de los niños.
En las comunidades se ha comprobado que las mujeres conocen más formas de atender a los niños que los hombres. Ellas son capaces de identificar la existencia de problemas como los trastornos del sueño (pesadillas, insomnio, llantos y gritos mientas duermen), enuresis (mojan la cama después de la edad normal para controlar esfínteres), tartamudez, palpitaciones, falta de concentración, problemas de la memoria, etc.
Las madres reconocen, también, en sus hijos miedo, temor, agresividad, deseo de estar solos y sin ganas de jugar. A niños con estas características las madres les dan un nombre genérico "están con nervios", en ocasiones argumentan que el niño está así a causa de las "lombrices" o de la "anemia", pero la mayoría atribuyen estos síntomas al sufrimiento por las pérdidas, el desarraigo o la violencia.
A continuación, un ejemplo de métodos y creencias tradicionales de atención psicosocial a los niños y niñas.
|
La experiencia de Pavarando (Colombia) (37). |
|
En Pavarando y Turbo (Colombia) lugares de recepción de los más grandes éxodos de la población desplazada, se inició la recuperación de formas tradicionales de atención a disfunciones psicoafectivas de los niños. Fueron las mujeres ancianas quienes aportaron más a esta recolección. Aquellas que tenían hijos, demostraron tener más experiencia, mientras las jóvenes acudían más a soluciones occidentales. Los hombres conocían menos que las mujeres y si eran jóvenes sin hijos estaban aún más desprovistos de estrategias de recuperación para los niños y para ellos mismos. A continuación algunos procedimientos recopilados: Pesadillas: Cuando los niños lloran y gritan asustados en las noches, las madres los despiertan suavemente, si son pequeñitos los levantan, los abrazan, les dan palmaditas, les "soban la barriguita" y les masajean la cabecita. Los calman, los arrullan, les piden que les cuenten el mal sueño y desvirtúan sus miedos. Si las pesadillas continúan, se acostumbra frotarles con alcohol o aguardiente en las "coyunturas", darles agua de "martinica", hierva buena, cilantrón o flor de amapola. Se les ponen pañitos de agua con sal en la frente para que "cojan fuerza". Enuresis (mojar la cama): Si el niño se orina siendo ya "grande", acostumbran hacerles baños de asiento de hierbas frescas (malva, verdolaga, ajonjolí, matarratón). Se les da a tomar agua de hoja de guanábana y agua de hoja de bijao (solo el agua de la superficie que se queda con el polvito del bijao). Palpitaciones: Si el niño presenta palpitaciones del corazón es que está con "nervios", se le da agua de valeriana y nitrodulce. Tartamudez: Las mujeres consideran que sus hijos tartamudean a causa de las lombrices, sin embargo luego del desplazamiento notaron que los niños presentaron este comportamiento principalmente cuando están "asustados". Soledad: Cuando un niño está solo, no quiere jugar, está triste, se acostumbra a darle un baño con agua fresca, mejor si es agua enserenada y si es agua de lluvia es óptimo, así ellos descansan mejor cuando duermen. Agresividad: Si un niño está muy agresivo, se le coloca bajo un árbol que tenga de páramo (rocío de la noche), se sacude el agua y eso "amansa" a los niños. También se los coloca bajo una planta de ají. Se piensa que como el ají es "bravo" el niño dejará de asumir conductas violentas. También se "amansa" al niño bañándolo en agua de verbena. Nervios: Para los "nervios" acostumbran darles agua de albahaca y toronjil. Desconcentración: Se les da un baño de cabeza con agua de hierva buena y se les da a oler "paico", frotando entre las manos. Frotando las sienes "puesto que allí está el entendimiento". Se frotan las sienes con un gesto para "abrir" la mente. También se pone jengibre en una botella de aguardiente para luego masajear las coyunturas antes de dormir. Falta de memoria: Cuando un niño está "desmemoriado" y se le olvidan las cosas, se le debe dar un baño de agua con sal, mucho mejor si es refinada, la cantidad es a "punto de comida", es decir no muy salada. Temor: Si el niño presenta temores, les enseñan que no hay razón justificada para hacerlo, pero además les fortalecen sacudiendo la hierva "salvajina" sobre las piernitas. |
A manera de resumen:
1. Para niños una estrategia de recuperación psicosocial flexible y desprofesionalizada es válida y tiene efectos positivos a corto, mediano y largo plazo.2. Los niños son sujetos de derecho y actores protagónicos en su recuperación. Mantener un balance adecuado en la atención a sus necesidades básicas y "los intereses superiores" hace más eficiente la intervención en la emergencia.
3. Involucrar a jóvenes organizados en la recuperación emocional de niños es un medio fundamental para reconstruir el tejido social. Los maestros y personal comunitario también se convierten en agentes de trabajo.
4. El trabajo con grupos de mujeres ha demostrado ser un método eficiente.
5. La capacitación, atención y motivación del personal que trabaje con niños debe ser tenido en cuenta.
6. Considerar la escuela, la comunidad y la familia como espacios terapéuticos fundamentales.
7. Las técnicas lúdicas, dinámicas y expresivas bien estructuradas son instrumentos esenciales para la recuperación psicosocial de los niños. Deben combinarse con la recreación y el deporte.
8. El retorno a la vida normal incluyendo la escuela es una medida rehabilitatoria de capital importancia.
9. Aprovechar las tradiciones populares conjuntamente con las técnicas psicológicas occidentales, potencia la metodología de intervención.
La intervención en crisis tiene dos modalidades:
· Primeros auxilios emocionales, diseñados para ayudar, de manera inmediata, a las personas a restaurar su equilibrio y adaptación psicosocial. Por lo general, es ofrecido por personal no especializado el cual entra en contacto con las víctimas en los primeros momentos después del desastre u evento traumático en cuestión.· Intervención especializada o profesional para emergencias psiquiátricas.
Objetivos de la intervención en crisis:
· Detener el proceso agudo de descompensación psicológica, aliviando las manifestaciones sintomáticas y el sufrimiento.· Estabilizar al individuo y protegerlo de estrés adicional, reduciendo los sentimientos de anormalidad o enfermedad.
· Evitar complicaciones adicionales.
· Restaurar las funciones psíquicas y readaptar a la persona a las nuevas condiciones, tan rápido como sea posible.
· Prevenir o mitigar el impacto del estrés postraumático.
· Facilitar u orientar la asistencia profesional a mediano o largo plazo, si fuera necesario.
Los estudios y las experiencias de trabajo en emergencias nos muestran que el enfoque adecuado para entender e intervenir en la situación de crisis es el de la salud mental comunitaria. También es un desafío enfrentar los desastres como una oportunidad para construir y/o mejorar los sistemas de atención en salud mental en nuestros países.
Los principios fundamentales, de la salud mental comunitaria, válidos para la intervención en crisis en emergencias son:
· Necesidad de rescatar los recursos de salud presentes en las personas.
· La noción de crisis, como etapas de la vida por las que todo ser humano atraviesa.
· Implicaciones técnicas, sociales y políticas de la intervención en crisis.
· Socializar los conocimientos.
· La comunidad es el nivel de intervención más complejo e importante para la salud mental.
· Necesidad de transformar nuestras propias actitudes.
· Construir respuestas concretas para personas concretas en situaciones concretas.
· Idea de la rehabilitación vinculada a la cotidianidad.
· La dimensión del trabajo en equipo.
Estrategias y recursos técnicos fundamentales de la intervención en crisis
Generales:
· La intervención debe ser temprana y eficiente: inmediatez en la atención y proximidad física.· Objetivos bien definidos a corto plazo, con expectativas realistas. La intervención será dirigida a reducir síntomas y estabilizar la situación psicológica de la persona, no es un procedimiento mágico que borra las experiencias vividas.
· Procedimientos simples y bien orientados.
· Técnicas de múltiple impacto: movilizar todos los recursos (profesionales, sociales, familiares e individuales) disponibles.
· Pragmatismo y flexibilidad.
· Enfoque integral, además de la acción curativa o asistencial debe enfocarse con perfil preventivo y perspectiva social.
Recursos técnicos específicos:
· Apoyo humano y empatía. Fortalecer la solidaridad grupal, familiar y social.· Racionalidad.
· Reestructuración y reorientación de la vida de las personas ante la situación caótica experimentada. Aprender a ver o repensar acerca del incidente crítico, de una forma menos tóxica para contrarrestar la emoción excesiva.
· Expresión abierta de emociones y verbalización del trauma, lo cual ayuda a la reducción de síntomas. Muchas de las técnicas de tratamientos de las reacciones postraumáticas se basan en la habilidad de las personas para reconstruir e integrar las memorias traumáticas, usando la expresión verbal.
· Comprensión de la pérdida de control como una posible reacción normal ante una situación anormal.
· Resolución de problemas concretos de la vida de las personas.
· Uso de recursos espirituales o de fe y religiosidad. Las intervenciones en crisis basadas en la ayuda espiritual ofrecen perspectivas muy favorables cuando son bien conducidas.
· Uso de recursos profesionales y especializados cuando sea necesario.
Desde el punto de vista práctico la intervención en crisis puede incluir:
· Educación y preparación preincidente.· Intervención individual en la crisis.
· Intervención familiar en la crisis.
· Intervención espiritual (pastoral) en la crisis.
· Intervención para grupos pequeños de víctimas primarias, secundarias o terciarias (los directamente afectados, sus familiares y amigos cercanos, socorristas y personal de ayuda humanitaria).
· Información para el manejo de la crisis en grupos grandes de víctimas primarias.
· Programa de soporte en desastres para socorristas y personal de ayuda humanitaria que actuó directamente en la emergencia.
· Mecanismos de seguimiento y para referir a los sobrevivientes con personal especializado.
También se han descrito algunas modalidades específicas:
· Selección o triage: procedimiento para selección y atención de casos inmediatamente después del desastre, logrando una disminución de la desorganización cognoscitiva y emocional. El procedimiento está directamente relacionado con los primeros auxilios emocionales.· Desactivación o defusing: se emplea dentro de las primeras 12 horas después del evento traumático, para grupos pequeños de víctimas primarias, secundarias o terciarias. Es una versión sintetizada del debriefing.
· Desmovilización o debriefing según señalan algunos autores, se emplea después de 12 horas de ocurrido el evento traumático. Se sustenta, básicamente, en el principio de compartir experiencias traumáticas con un componente educativo añadido. Es importante la confidencialidad y la ausencia de juicios y críticas.
· Outreach: procedimiento para encontrar las víctimas, ayudándolas a expresarse y comprender las reacciones emocionales como consecuencia del desastre.
Qué hacer y qué No hacer durante la intervención en crisis.
Qué hacer:
· Desarrollar el sentido de escucha-responsable. Escuchar atentamente, sintetizando brevemente los sentimientos del afectado. Hágalo sentir que usted lo entiende y comprende por lo que esta pasando, esto es la empatía.· Ser cortés, honesto y transparente; ganarse la confianza y cooperación del afectado.
· Ser realista y objetivo.
· Favorecer la dignidad y libertad para que las víctimas trabajen en sus problemas.
· Fortalecer la confianza y seguridad.
· Estar alerta sobre las oportunidades de dar énfasis a las cualidades y fuerzas de la persona.
· Aceptar el derecho de los afectados de sentirse así.
· Realice preguntas saludables y efectivas.
· Pida una retroalimentación para ver si está usted comprendiendo.
Reglas del NO:
· No ofrecer algo que no pueda cumplir.· No le tenga miedo al silencio, ofrezca tiempo para pensar y sentir.
· No se sienta inútil o frustrado. Usted es importante y lo que está haciendo vale la pena.
· No muestre ansiedad ya que ésta puede ser fácilmente transmitida a los afectados.
· No ofrezca respuestas, más bien facilite la reflexión.
· No permita que el enojo u hostilidad de la persona lo afecte.
· No los presione a hablar de Dios, sea comprensivo con las creencias religiosas.
· No tenga miedo de admitir que el afectado necesita más ayuda de la que usted le puede brindar. Puede referirlo a profesionales especializados.
· No permita que las personas se concentren únicamente en los aspectos negativos de la situación.
· No muestre demasiada lástima o paternalismo. Tampoco se exprese de manera autoritaria o impositiva. Busque un punto intermedio entre estas dos posiciones.
· No espere que la víctima funcione normalmente de inmediato.
· No confronte a una persona en crisis, si este se va asentir amenazado.
· No insista con preguntas más allá del punto en que la persona no desea hablar.
· No trate de interpretar las motivaciones ocultas de un comportamiento.
· No moralice o sermonee.
· No intente progresar demasiado rápido en el proceso de intervención en crisis.
· No considere superficialmente las amenazas de suicidio u homicidio.
· No aliente a alguien a hacer algo que en realidad no quiere hacer.
Primeros auxilios psicológicos
La Cruz Roja Americana (34) ha desarrollado el concepto que "no se necesitan profesionales o especialistas en las comunidades para tratar las urgencias psicosociales causadas por un desastre, si se tiene una brigada de personas sensibilizadas con las necesidades emocionales de las víctimas que puedan escuchar e interactuar con otros a su alrededor, así como crear un ambiente de seguridad y esperanza". "El apoyo se basa no solo en ciertas técnicas sino también en nuestra relación con otros seres humanos".
Coincidimos en el criterio de que la primera intervención en situaciones de crisis, en los desastres, se ofrece por los voluntarios, agentes comunitarios y aquellos que entran en contacto de manera inmediata con las víctimas. Los especialistas llegan en un segundo momento; por otro lado, no se puede pretender que la gran masa de personas con afectaciones emocionales reciban "una terapia de crisis", tampoco sería conveniente y beneficioso para las personas que se psicologice o medicalice excesivamente la atención.
El objetivo de la primera ayuda psicológica puede resumirse:
· Ayudar a las personas a encontrar respuestas y restablecer su funcionamiento después de la situación traumática vivida.· Proporcionar información para que las personas puedan manejar sus reacciones emocionales.
· Prevenir o mitigar la aparición de estrés postraumático u otras manifestaciones psicopatológicas. Se considera que la gran mayoría de las personas si reciben una adecuada primera ayuda psicológica, no tendrán necesidad de atención profesional.
Para manejar adecuadamente las reacciones psicológicas que aparecen en el periodo inmediato posterior al desastre es importante la preparación anticipada. El bienestar previo y las capacidades del individuo para enfrentar eventos vitales serán decisivos. En este sentido, se pueden citar las siguientes medidas preincidente:
· Preparación psicosocial al personal que intervendrá en la primera línea en situación de desastre.· Desarrollo de programas educativos con la población.
· Realizar actividades regulares para aliviar el estrés y fortalecer las capacidades de movilización social.
Las intervenciones que se realicen en la "escena" después del desastre deben ser cortas, flexibles y enfocarse a las preocupaciones inmediatas de la persona. Es importante la solución de necesidades básicas y de supervivencia, por eso debe tomarse en cuenta la búsqueda de lugares para el descanso, protección y alimentación.
Principios técnicos utilizados en la primera ayuda psicológica:
· Escucha responsable: escuchar atenta y cuidadosamente.· Permitir la libre expresión del paciente, en primer término.
· Transmitir la necesidad de aceptar lo ocurrido, pues ya no se puede modificar.
· En un segundo momento, realizar un interrogatorio limitado y lo mas abierto posible. No excederse en un "interrogatorio fiscal".
· Realizar resúmenes periódicos de la exposición de la persona: organización del pensamiento.
· Proveer información.
· Orientar en lo necesario pero evitando los "consejos directivos".
· Aceptación de las personas tal y como son, respetando su dignidad y sus derechos.
· Empatía, que significa ponerse en el lugar del otro, comprender lo que le está sucediendo.
· Crear una atmósfera calurosa y humana alrededor de la víctima.
· Posibilidad de desarrollar reuniones grupales con víctimas directas.
· Desarrollo de actividades para el manejo del estrés.
Los desastres naturales y los conflictos armados producen una ruptura de la cotidianeidad de las personas, familias y comunidades, hay una fractura del marco de referencia que provoca crisis en el sujeto; se intensifican vivencias de incomunicación e impotencia y esto hace emerger con mayor fuerza la necesidad de encontrarse en otros (46). La integración y pertenencia a un grupo permite fortalecerse a sí mismo, a la vez que facilita la continencia en el diálogo e intercambio. Es factible el reconocimiento de nuevas necesidades y el desarrollo de tareas destinadas a satisfacerlas.
El trabajo de grupos puede desarrollarse sobre algunos colectivos ya existentes u otros que se creen ad hoc, como consecuencia de la emergencia. Los grupos pueden facilitar y participar en trabajos de gestión comunitaria, coordinación y formación de redes. Es conveniente organizar los grupos con el auxilio de un facilitador de la propia comunidad capacitado en el manejo grupal de las crisis colectivas; de manera que puedan reunirse, también, sin la presencia del especialista y convertirse progresivamente en un grupo de encuentro y ayuda mutua.
Se ha demostrado la utilidad de los grupos al generar confianza y crear espacios de intercambio de experiencias, expresión de sentimientos y búsqueda de alternativas de afrontamiento. Se procura desarrollar un sentido de colectividad, en que los miembros se preocupan los unos por los otros y el grupo se preocupa por ellos.
En los grupos se dan los siguientes procesos:
· Posibilidad de exteriorizar las emociones y verbalizarlas, así como el reconocimiento de sentimientos.· Análisis objetivo de la realidad.
· Desarrollan la capacidad de auto reflexión y facilitan la toma de conciencia, así como la búsqueda e integración de soluciones.
· Recuperación de la esperanza (cuando se puede saber de la mejoría de otros).
· Aprendizaje interpersonal y apertura a diferentes formas del pensamiento (aprendiendo de unos y enseñándole a otros). Comparten necesidades y problemas, así como se generalizan experiencias.
· Fomento del espíritu de solidaridad y apoyo mutuo.
· Desarrollan sentido de pertenencia e identificación con el grupo.
· Utilización del poder colectivo.
· Desarrollo de actividades sociales gratificantes.
En la emergencia el manejo de grupos no debe verse sólo como una forma de "juntarse para hacer catarsis"; si bien tiene mucho de terapéutico (en el sentido de aprendizaje y de modificar conductas), no necesariamente tiene que enfocarse en el sentido clínico.
El grupo forma parte de la "trayectoria de aprendizajes" de sus miembros que comparten tiempo y espacio, van sosteniendo o reparando su identidad perdida o mellada, potenciando la solidaridad ante la crisis, así como removiendo obstáculos emocionales y de conocimiento.
Ahora bien, ese proceso grupal, ¿puede ser liberado a la espontaneidad, máxime en las condiciones de una emergencia? La respuesta parece ser que es un proceso que debe ser favorecido desde los operadores de la comunidad o de trabajadores del sistema de salud, los cuales requieren entrenamiento en los efectos psicosociales de los desastres y manejo de grupos.
Las técnicas sencillas de manejo de grupos tienen las siguientes ventajas:
· Requieren sólo una capacitación previa. Personas de la comunidad, debidamente seleccionadas, pueden ser facilitadores de procesos grupales.· Se pueden planificar y desarrollar antes o durante los desastres, requiriendo documentación teórica sencilla de fácil comprensión.
· Tienen posibilidades de ser evaluadas en el desarrollo del proceso o posterior a la emergencia, ya que se identifican varios indicadores del proceso grupal: pertinencia (si está centrado en la tarea), empatías en juego, pertenencia (sentido de formar parte de identificarse con el grupo), comunicación y relaciones interpersonales, cooperación y manejo de conflictos.
· La existencia de procedimientos sencillos e indicadores cualitativos permiten elaborar estrategias de fortalecimiento grupal y el uso de técnicas diversas apropiadas a los cambios requeridos. Todo conducente al desarrollo de una capacidad de adaptación activa a la realidad, contenedora y transformadora del impacto de la crisis, restableciendo las redes sociales, así como los vínculos productivos para afrontar nuevos desafíos.
Esta perspectiva que ubica la tarea grupal como un lugar articulador y de acción entre el individuo y la comunidad, es particularmente eficaz para los grupos vulnerables como los albergados o refugiados, los damnificados, desplazados y los grupos de socorristas. Cada uno de ellos debe definir sus necesidades (no ser definidas desde afuera), reconocer los recursos que tienen y los que puedan requerir, desarrollar habilidades propias para organizar/reorganizar su vida cotidiana y definir sus objetivos de vida y los instrumentos para alcanzarlos, basándose principalmente en el propio esfuerzo orientado a desarrollar autonomía y hacer eficaz la ayuda externa que sea requerida.
Algunas pautas para la actuación en grupos de apoyo mutuo:
· No siempre tiene que centrarse en las experiencias traumáticas (esto dependerá de las necesidades de los participantes). Algunos grupos pueden focalizarse en una experiencia vivida de forma colectiva. Generalmente se da en casos en que no encuentran otro espacio social para la expresión y los miembros se pueden beneficiar del intercambio.· Inicialmente, el trabajo debe dirigirse a los conflictos identificados en el grupo por sus integrantes y posteriormente enfatizar en los proyectos de vida.
· Superar la victimización, fortaleciendo los proyectos de vida.
· El debriefing es una de varias técnicas y no siempre es positiva. Deben tenerse en cuenta múltiples factores circunstanciales y condicionantes.
· Manejo de problemas cotidianos y factores condicionantes del estrés.
· Se han demostrado resultados positivos, en particular, en situaciones de riesgo de duelo patológico y experiencias traumáticas específicas.
· Los resultados del trabajo de grupo no puede evaluarse solamente por el índice de reducción de síntomas de los participantes.
 |
 |