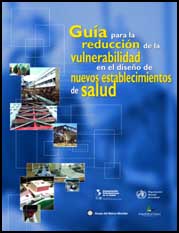Los fenómenos naturales severos ocurridos en el mundo en los últimos 20 años, han afectado a por lo menos 800 millones de personas. Han provocado miles de muertes y ocasionado pérdidas superiores a los 50.000 millones de dólares1. La creciente densidad demográfica de algunas regiones del planeta, y la resultante urbanización de áreas hasta ahora no utilizadas debido a su alta peligrosidad, amenazan con agravar la situación. En América Latina y el Caribe numerosos establecimientos de salud resultaron gravemente afectados por la acción de diversos fenómenos naturales. Terremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes, entre otros, causaron no solo serios daños a la infraestructura, sino también pérdida de vidas humanas y la interrupción de la operación de las instalaciones de salud cuya función resulta imprescindible, más aún en situaciones críticas.
1 Noji, E., Impacto de los Desastres en la Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud, 2000.
Los cuadros 1.1 a 1.3 muestran algunos efectos de fenómenos naturales en América Latina y el Caribe, adversos en la infraestructura de salud.
Los fenómenos naturales severos afectan la operación de los sistemas de salud de dos maneras:2
2 Adaptado de Noji, E., Impacto de los Desastres en la Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud, 2000.
• Directamente:
• produciendo daños en las instalaciones de los servicios de salud;
• produciendo daños en la infraestructura de la región, generando la interrupción de los servicios básicos indispensables para las instalaciones de salud y destruyendo las vías de comunicación.
• Indirectamente:
• causando un número inesperado de muertes, lesiones o enfermedades en la comunidad afectada, excediendo la capacidad de atención terapéutica de la red asistencial;
• generando migraciones espontáneas u organizadas desde zonas afectadas hacia áreas donde los sistemas de salud pueden no contar con la capacidad suficiente para asistir a la nueva población;
• aumentando el riesgo potencial de transmisión de enfermedades contagiosas y aumentando el riesgo de enfermedades psicológicas en la población afectada;
• provocando desabastecimiento de alimentos, con la consecuente desnutrición de la población y pérdida de la resistencia inmunológica a diversas enfermedades.
Cuadro 1.1 - Efectos de los huracanes en los sistemas de salud
Identificación evento |
Fecha |
Característica del fenómeno |
Efectos generales |
Jamaica, Huracán Gilbert |
1988 |
Categoría 5 |
24 hospitales y centros de salud resultaron dañados o destruidos. 5085 camas quedaron fuera de servicio. |
Costa Rica y Nicaragua, Huracán Joan |
1988 |
Categoría 4 |
4 hospitales y centros de salud resultaron dañados o destruidos. |
República Dominicana, Huracán Georges |
1998 |
Categoría 3 |
87 hospitales y centros de salud resultaron dañados o destruidos. |
Saint Kitts y Nevis, Huracán Georges |
1998 |
Categoría 3 |
El hospital Joseph N. France de Saint Kitts sufrió graves daños. 170 camas quedaron fuera de servicio. |
Honduras, Huracán Mitch |
1998 |
Categoría 5 |
78 hospitales y centros de salud resultaron dañados o destruidos.
La red institucional de salud de Honduras resultó severamente dañada, quedando fuera de servicio en el momento en que más de 100.000 personas necesitaban atención médica.
|
Nicaragua, Huracán Mitch |
1998 |
Categoría 5 |
108 hospitales y centros de salud resultaron dañados o destruidos. |
Fuente: Elaboración propia a partir de Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud, Publicación Científica Nº575, Organización Panamericana de la Salud, 2000. La Salud en las Américas, Edición 2002, Volumen I, Organización Panamericana de la Salud, 2002.
Cuadro 1.2 - Efectos de las inundaciones en los sistemas de salud
Identificación evento |
Fecha |
Característica del fenómeno |
Efectos generales |
Región del Pacífico y región Andina de América del Sur |
1997-1998 |
Inundaciones asociadas al Fenómeno de El Niño |
Las inundaciones demandaron al sistema de salud asistencia médica por infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, enfermedades transmitidas por vectores (paludismo, dengue clásico, dengue hemorrágico, fiebre amarilla, encefalitis, enfermedad de chagas, etc.), enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos (cólera, salmonelosis, fiebre tifoidea, hepatitis viral, poliparasitismo intestinal, etc.) y enfermedades a la piel (escabiosis, infecciones bacterianas y micóticas, etc.). |
Ecuador |
1997-1998 |
Inundaciones por Fenómeno de El Niño |
34 hospitales, 13 centros de salud y 45 sub-centros de salud se afectaron, ya sea en infraestructura física, instalaciones y equipos. El hospital de Chone, que aún no estaba inaugurado al momento de la inundación, sufrió grandes pérdidas en equipos médicos, mobiliario, insumos y medicamentos. |
Perú |
1997-1998 |
Inundaciones por Fenómeno de El Niño |
15 hospitales, 192 centros de salud y 348 puestos de salud se afectaron en el país. |
Bolivia |
2002 |
Granizada y lluvias intensas |
57 fallecidos. Colapso funcional del Policonsultorio de la Caja Nacional de Salud por derrumbe. |
Argentina |
2003 |
Inundaciones por desborde de ríos |
Afectó significativamente el Hospital de Niños Dr. Alassia y el Hospital de Rehabilitación Vera Candiotti así como 14 centros de salud, de los 49 en total que prestan servicios en la Zona de salud V de Argentina. |
Fuente:
Elaboración propia a partir de:
Crónicas de Desastres N° 8: Fenómeno de El Niño 1997-1998, Organización Panamericana de la Salud, 2000.
La Salud en las Américas, Edición 2002, Volumen I, Organización Panamericana de la Salud, 2002.
Las Lecciones de El Niño, Ecuador, Corporación Andina de Fomento, 2000.
Las Lecciones de El Niño, Perú, Corporación Andina de Fomento, 2000.
Website OPS/OMS - Bolivia. www.ops.org.bo, 2, febrero, 2004.
Evaluación del impacto de las inundaciones y el desbordamiento del río Salado en la provincia de Santa Fe, República de
Argentina en 2003, Informe CEPAL, LC/BUEL/L.185, Junio del 2003.
Cuadro 1.3 - Efectos de los terremotos en los sistemas de salud
Identificación evento |
Fecha |
Magnitud |
Efectos generales |
San Fernando, California |
1971 |
6.4 |
Tres hospitales sufrieron daños severos y no pudieron operar normalmente cuando más se les necesitaba. Aún más, la mayoría de las víctimas se presentaron en dos de los hospitales que se derrumbaron. El hospital Olive View tuvo que ser demolido. Se reconstruyó en forma tradicional, por lo que nuevamente sufrió daños graves no estructurales en el terremoto de 1994, impidiendo su funcionamiento. |
Managua, Nicaragua |
1972 |
7.2 |
El Hospital General resultó severamente dañado. Fue evacuado y posteriormente demolido. |
Guatemala, Guatemala |
1976 |
7.5 |
Varios hospitales fueron evacuados. |
Popayán, Colombia |
1983 |
5.5 |
Daños e interrupción de servicios en el hospital Universitario San José. |
Chile |
1985 |
7.8 |
79 hospitales y centros de salud resultaron dañados o destruidos. 3.271 camas quedaron fuera de servicio. |
Mendoza, Argentina |
1985 |
6.2 |
Se perdió algo más del 10% del total de camas de la ciudad. De 10 instalaciones afectadas, una tuvo que ser evacuada y dos fueron posteriormente demolidas. |
México, D.F., México |
1985 |
8.1 |
Colapso estructural de cinco hospitales y daños mayores en otros 22. Al menos 11 instalaciones evacuadas. Pérdidas directas estimadas en US$ 640 millones. Los hospitales más seriamente dañados fueron el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el hospital General y el hospital Benito Juárez. Los sismos produjeron un déficit súbito de 5.829 camas; en el hospital General murieron 295 personas y en el Juárez 561, entre las que se encontraban pacientes, médicos, enfermeras, personal administrativo, visitantes y recién nacidos. |
San Salvador, El Salvador |
1986 |
5.4 |
2.000 camas perdidas, más de 11 instalaciones hospitalarias afectadas: 10 desalojadas y una evacuada permanentemente. Se estimaron daños por US$ 97 millones. |
Tena, Ecuador |
1995 |
6.2 |
Daños no estructurales moderados en el hospital Velasco Ibarra (120 camas): agrietamiento de varias paredes, ruptura de vidrios, caída de techos, desperfecto en el sistema de ascensores y daños en algunas tuberías para conducción de oxígeno y de agua, obligando a la suspensión de sus servicios y la evacuación de las instalaciones. |
Aiquile, Bolivia |
1998 |
6.8 |
El hospital Carmen López resultó gravemente dañado. |
Armenia, Colombia |
1999 |
5.8 |
El terremoto causó daños en 61 instalaciones de salud. |
El Salvador |
2001 |
7.6 |
1.917 camas hospitalarias (39.1% de la capacidad del país) fuera de operación. El hospital San Rafael, severamente dañado, continuó parcialmente su función en el exterior del edificio. El hospital Rosales perdió su capacidad de atención quirúrgica. Los hospitales San Juan de Dios de San Miguel, Santa Teresa de Zacatecoluca y San Pedro de Usulután, severamente dañados, continuaron su operación solo parcialmente en los exteriores. El hospital de Oncología tuvo que ser evacuado completamente. |
Perú |
2001 |
6.9 |
7 hospitales, 80 centros de salud y 150 puestos de salud resultaron afectados en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Ayacucho |
Fuente:
Elaboración propia a partir de Fundamentos para la Mitigación de Desastres Naturales en Establecimientos de Salud,
Organización Panamericana de la Salud, 2000.
Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud, Publicación Científica Nº575, Organización Panamericana de la Salud, 2000.
La Salud en Las Américas, Edición 2002, Volumen I, Organización Panamericana de la Salud, 2002.
Daños observados en los hospitales de la Red Asistencial de Salud de El Salvador, en el Terremoto del 13 de enero de 2001, Informe Preliminar, Boroschek, R. Retamales, R., 2001.
Direcciones Regionales de Salud de Arequipa, Moquegua, Tacna y Ayacucho. (17 de julio del 2001)
El cuadro 1.4 muestra efectos típicos de algunas amenazas naturales.
Cuadro 1.4 - Efectos de algunas amenazas naturales
Efecto |
Terremotos |
Vientos fuertes |
Maremotos e inundaciones repentinas |
Inundaciones progresivas |
Deslizam. de tierra |
Volcanes y lahares |
Defunciones |
Alta |
Baja |
Alta |
Baja |
Alta |
Alta |
Lesiones graves que requieren tratamientos complejos |
Alta |
Moderada |
Baja |
Baja |
Baja |
Baja |
Mayor riesgo de enfermedades transmisibles |
Riesgo potencial después de todo fenómeno de gran magnitud. (La probabilidad aumenta con el hacinamiento y con el deterioro de las condiciones sanitarias) |
Daños en los establecimientos de salud |
Grave (estructura y equipos) |
Grave |
Grave pero localizado |
Grave
(equipo solamente)
|
Grave pero localizado |
Grave
(estructura y equipos)
|
Daños en sistemas de abastecimiento de agua |
Grave |
Leve |
Grave |
Leve |
Grave pero localizado |
Grave
(estructura y equipos)
|
Escasez de alimentos |
Infrecuente (suele producirse por factores económicos o logísticos) |
Común |
Común |
Infrecuente |
Infrecuente |
Grandes movimientos de población |
Infrecuentes (suelen ocurrir en zonas urbanas que han sido dañadas gravemente) |
Comunes (generalmente limitados) |
Fuente: Vigilancia Epidemiológica Sanitaria en Situaciones de Desastre, Guía para el Nivel Local, Manuales y Guías sobre Desastres, Organización Panamericana de la Salud, 2002.
La interrupción de la operación del establecimiento de salud puede ser de corto plazo (horas o días), o largo plazo (meses y años). Todo depende de la magnitud del evento y sus efectos en el sector. La magnitud del evento no es algo que generalmente se pueda controlar; pero sus consecuencias, sí.
En el caso de un futuro establecimiento de salud, los efectos de estos fenómenos son controlables siempre que su ubicación se base en información y criterios sólidos y si el diseño, la construcción y el mantenimiento están concebidos para resistir las amenazas locales. Por ejemplo, el hospital principal de Concepción, en el sur de Chile, no dejó de funcionar pese a estar en la zona epicentral del terremoto más grande del siglo XX, ocurrido el 21 y 22 de mayo de 1960. Los fracasos son generalmente más difundidos que los éxitos, pero el caso de Concepción dista de ser único. Otro ejemplo digno de citar es el comportamiento divergente de dos hospitales contiguos afectados por el terremoto de Northridge en 1994. El primero, el hospital USC Medical Center, diseñado con un sistema de protección sísmica llamado aislamiento de base, no sufrió daños ni el volcamiento de ningún equipo o contenido, y permaneció funcionando. El segundo, ubicado en las cercanías del anterior, había sido diseñado en forma tradicional. Sufrió daños tan severos que impidieron su funcionamiento y obligaron a su demolición.