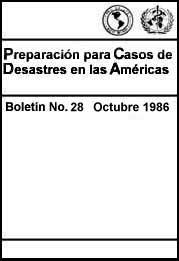
Es particularmente satisfactorio observar que el sector salud de Centroamérica y Panamá ha decidido examinar en forma seria y critica su estado nacional de preparación para situaciones de emergencia.
Los desastres naturales ocurridos recientemente como el terremoto de México y la erupción volcánica de Colombia han llevado a esos países a tener muy presente su vulnerabilidad. No obstante, los desastres naturales no son el único riesgo a que están expuestos, ya que son vulnerables también a los desastres causados por el hombre por la migración en masa de refugiados y personas desplazadas.
Teniendo eso en cuenta, los representantes del sector de salud de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá se congregaron en Tegucigalpa, Honduras, del 18 al 20 de agosto para asistir a la 2a Reunión Subregional de Evaluación de las Actividades Sanitarias de Emergencia.
El grupo reconoció los importantes esfuerzos iniciados por el sector salud de los países de la subregión para atender las necesidades de emergencia causadas por desastres. Sin embargo, los países señalaron como critica la necesidad de incrementar la asignación financiera para actividades de preparativos para casos de desastre, desarrollar planes operativos para aspectos específicos del manejo de los desastres, continuar implementando programas de desastre aún habiendo cambios administrativos, y asegurar que las unidades de preparativos para desastres están a la altura del más alto nivel de decisión en la estructura organizacional del país.
La planificación de emergencia debe ser un proceso permanente. Ese es el caso en épocas que no son de emergencia cuando diversos acontecimientos ajenos a ésta, como cambios en la infraestructura nacional o reducciones multisectoriales de personal, pueden alterar la logística de un plan nacional. Eso reviste quizá mayor importancia critica en la época ulterior a un desastre cuando existe la oportunidad de evaluar diversas estrategias, aprender lecciones de las repercusiones que tienen las decisiones adoptadas durante la emergencia y modificar los planes de preparación para casos de desastre.
Los preparativos para situaciones de desastre fue un tema de discusión entre los asistentes a la II Reunión del Sector Salud de Centroamérica y Panamá (RESSCAP) celebrada del 25 al 29 de agosto en Tegucigalpa. Participaron en esa reunión los Ministros de Salud y los directores de los institutos nacionales de seguridad social, con el apoyo técnico de la OPS y la participación de varios organismos internacionales que ofrecen cooperación técnica y financiera. La finalidad de la reunión fue analizar colectivamente los problemas comunes más graves que afectan al sector salud de los países de la subregión.
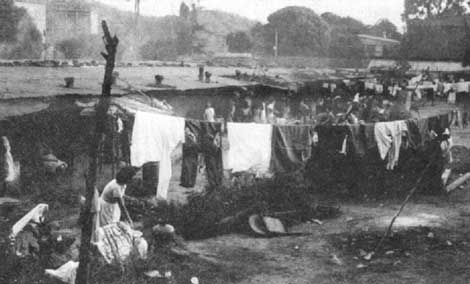
Los desastres provocados por el hombre a
consecuencia de la migración en masa de refugiados y deplazados pueden
constituir una amenaza tan seria como los desastres naturales.
Foto: J. Vizcarra/OPS
En esa reunión se aprobaron resoluciones que exigen mejoras en el sector salud. Entre éstas hay una relativa a la preparación para situaciones de emergencia. A continuación se subrayan los puntos más importantes de la Resolución XIII aprobada en la reunión de RESSCAP:
· solicitar a cada país el reforzamiento de las estructuras o unidades técnicas de preparativos en salud para casos de desastre o crear éstas en países donde aún no existan.· brindar el apoyo político para estas actividades, incluyendo todas las facilidades para su aplicación.
· instar la elaboración y difusión de los planes sectoriales para casos de desastre.
· pedir a los países que integren la capacitación en preparativos de salud para casos de desastre dentro de programas de educación continua.
· fomentar la investigación sobre la vulnerabilidad de los establecimientos de salud, de los sistemas de agua potable y alcantarillado y de otros sistemas expuestos a situaciones de desastre.
· pedir al Director de la OPS/OMS que considere las medidas necesarias encaminadas a mantener y aumentar el apoyo regular de la Organización a los programas nacionales de preparativos para casos de desastre.
· manifestar su preocupación por la atención de la salud en los aseantamientos de desplazados y refugiados y por los problemas de salud derivados en las migraciones masivas que acutalmente están ocurriendo en la subregión, y expresar su deseo de que esos aspectos sean atendidos con la prioridad que ameritan.
Es alentador que los países de la subregión tengan en cuenta que existen deficiencias y que resta mucho por hacer. En la subregión del Caribe se celebró también una reunión en Barbados en junio pasado para evaluar las actividades sanitarias de emergencia. En la subregión andina se proyecta realizar otra semejante a principios de 1987. Se insta a los países de la Región a seguir esa práctica. Tenemos la mutua responsabilidad de examinar detenidamente los programas nacionales y de compartir las experiencias vividas en materia de preparación y planificación para situaciones de emergencia. Nunca es demasiado pronto para comenzar.

Aunque no se puede prevenir los
terremotos, las medidas de mitigación pueden reducir su impacto.
Foto: J.L. Zeballos/OPS
|
Las emergencias y los desastres tienen a menudo un significado distinto para diversas personas o instituciones. En el manual de la Organización Mundial de la Salud se define una emergencia como cualquier situación que implica una amenaza imprevista, grave e inmediata para la salud pública. La OPS ha empleado comúnmente el término desastre para explicar una abrumadora perturbación ecológica superior a la capacidad de adaptación de una comunidad y por consiguiente, que exige asistencia externa. Al planificar programas nacionales para fortalecer la capacidad que tiene un país para hacerle frente a un desastre, es preciso tener en consideración varios conceptos inherentes de la administración de situaciones de desastre. Prevención. Las medidas de prevención se definen como acciones destinadas a impedir que ocurra un acontecimiento natural. La construcción de una presa o un dique para controlar las inundaciones constituye un ejemplo de una medida preventiva. Los huracanes y los terremotos no pueden prevenirse con la tecnología existente hoy en día. Mitigación. Las medidas de mitigación se destinan a reducir las consecuencias de un desastre natural para una población o un país. Por ejemplo, la creación e imposición de códigos de construcción reducirán las pérdidas en caso de terremotos o huracanes. Preparación. Las medidas de preparación les permiten
a las personas y a las instituciones responder rápida y eficazmente a
situaciones de emergencia creadas por cualquier tipo de desastre. Esas medidas
incluyen formulación y actualización de planes' adiestramiento de personal y
mantenimiento de existencias de
recursos. |
 |
 |