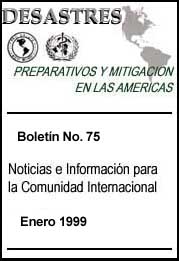
No. 1 - Suplemento de Desastres: Preparativos y Mitigación en las Américas el boletín trimestral de la OPS/OMS - Enero 1999

Ya no habrá otro huracán llamado Mitch,
y esa no es una buena noticia. Solo los nombres de los huracanes más
devastadores no se vuelven a usar. El 24 de octubre de 1998 la tormenta tropical
Mitch se convirtió en huracán, y durante más de 48 horas azotó las costas
caribeñas de América Central, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora.
Aproximadamente 48 horas después, nuevamente convertido en tormenta tropical,
provocó severas y persistentes lluvias que afectaron toda la región, pero en
forma más intensa a Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El balance
final arroja cifras alarmantes de hasta 25.000 personas fallecidas o
desaparecidas, y cientos de miles de damnificados a causa de la destrucción
ocasionada por las inundaciones. Las pérdidas económicas a causa de este
fenómeno son inestimables, ya que se presentaron daños en todas las actividades
productivas de los países afectados. El siguiente es un resumen de los efectos
de este desastre natural en los países centroamericanos. - Fotografía OPS/OMS C.
Osorio
Honduras
El Huracán Mitch se presentó en el noreste de Honduras el 26 de octubre, recorrió la costa norteña del Caribe de este país con vientos destructivos de aproximadamente 250 kilómetros por hora y provocó lluvias torrenciales durante 4 días, debido al lento desplazamiento del fenómeno (de 3 a 9 kilómetros por hora).
El 30 de octubre, después de haber afectado a su paso las Islas de la Bahía, Mitch se dirigió súbitamente al sur y penetró el territorio hondureño, transformándose en tormenta tropical. Produjo lluvias torrenciales durante 5 días consecutivos, que causaron el desbordamiento masivo de los ríos y severas inundaciones en los 18 departamentos del país. Toda la costa caribeña fue afectada, especialmente la ciudad capital, Tegucigalpa, y la zona sur.
Se estima que hubo casi un millón y medio de damnificados, más de 6.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 heridos. Más de 285.000 personas perdieron sus viviendas y tuvieron que refugiarse en 1.375 albergues temporales.
Se calcula que sólo los daños en Tegucigalpa alcanzaron la cifra de US$250 millones. Un 60% de la infraestructura vial del país sufrió severos daños, y se produjeron pérdidas en más de un 70% de las cosechas de café, banano y piña. Un 80% de los acueductos del país resultaron dañados, al igual que casi 100.000 letrinas y los sistemas de alcantarillado de Tegucigalpa. 25% de todas las escuelas del país fueron dañadas. El total de pérdidas se calcula en más de US$5.000 millones.
Veintitrés de los treinta hospitales del país sufrieron daños parciales o totales en su sistema de distribución de agua. Ciento veintitrés centros de salud resultaron seriamente dañados, 68 de ellos fuera de operación en el momento en que más de 100.000 personas requerían atención médica por causa de diarreas, infecciones respiratorias agudas, dermatitis, conjuntivitis y otras patologías.
A nivel nacional, se creó un Comité Nacional de Emergencia del más alto nivel durante la emergencia, y posteriormente se creó el llamado Gabinete de Reconstrucción, integrado por ministros y altos funcionarios del gobierno, con el propósito de conducir la fase de transición y dar seguimiento a la implementación de los proyectos de reconstrucción. La cooperación internacional respondió rápidamente a la solicitud oficial de ayuda. El Sistema de Naciones Unidas, los países amigos y los organismos bilaterales y no gubernamentales movilizaron ayuda humanitaria en forma de recursos humanos, logísticos y económicos.
Las medidas previas de preparativos para desastres y la instalación de un Centro de Operaciones para coordinar las actividades facilitaron una buena respuesta del sector salud. En muchos casos, fue necesario improvisar la atención médica en iglesias, colegios, carpas y otros sitios mediante la movilización de brigadas. Durante la emergencia la Secretaría de Salud agotó sus existencias de medicamentos para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Se movilizaron importantes cantidades de recursos para el control de la calidad del agua para consumo humano y se difundieron medidas de prevención para evitar la contaminación del agua a través de los medios de comunicación, folletos y charlas.
La formación de miles de charcos de agua después de las inundaciones, y la elevada temperatura, provocaron una masiva reproducción de insectos vectores de enfermedades como malaria y dengue. Para controlar la situación, se movilizó personal para la evaluación entomológica, se adquirieron insecticidas y equipos de fumigación y se entrenó al personal de salud sobre manejo seguro de insecticidas y uso y manejo de equipo de nebulización.
La cobertura de reporte epidemiológico oportuno se redujo del tradicional 70% a menos de 30% después del huracán por el corte de las vías de comunicación, el aislamiento y la escasa disponibilidad de epidemiólogos de campo. Para responder a esta crisis, se estableció un formulario específico para ser utilizado en los albergues al nivel nacional. Después de las primeras seis semanas, se apreció una disminución en el número de casos de enfermedades de notificación obligatoria en los albergues, a la vez que fue disminuyendo el número de personas albergadas.
La evaluación de los efectos del huracán en el sector salud debe ponerse en el contexto del estado de la salud en el país antes del desastre. Honduras presentaba indicadores de salud muy bajos, por lo que el gobierno se había embarcado en un proceso de reforma sectorial importante. El proceso de implementación de "La Nueva Agenda en Salud" no escapó a los efectos del huracán, y ha sido pospuesto para un futuro mediato o a más largo plazo, cuando las condiciones de riesgo inmediato para la salud de la población y los establecimientos de salud se hayan recuperado.

El huracán Mitch recibió amplia
cobertura en Internet
Nicaragua
Entre los efectos más dramáticos del paso de Mitch por Nicaragua, hay que destacar el colapso de la ladera sur del Volcán Casitas, ubicado al noreste de Managua, cuyas enormes cascadas de lodo y rocas cubrieron 5 poblaciones y provocaron miles de muertes. El Lago Managua subió de nivel e inundó sectores de Managua, la ciudad capital, y la cercana población de Tipitapa, destruyendo los asentamientos de viviendas a lo largo de sus laderas y forzando la evacuación de más de 2.000 personas.
Los daños estimados por el Banco Central de Nicaragua alcanzaban los US$1.500 millones, a causa de pérdidas en los rubros de vivienda (17% afectadas del total en el país), vías de comunicación, generación y distribución de electricidad, sistemas de abastecimiento de agua potable, infraestructura de salud (entre ellos, un hospital, 90 centros de salud y más de 400 puestos de salud con algún grado de afectación) y educación, entre otros. Esta cifra no incluía todavía el cálculo de las pérdidas en el sector agrícola ni el impacto ambiental.
Se calculó inicialmente que el número de damnificados era del orden de 870.000 y una cifra preliminar de 2.400 muertos. Los departamentos más afectados fueron Chinandega, León, Matagalpa y Jinotega. Sesenta poblaciones quedaron completamente aisladas, veintiuna sin agua potable, quince sin energía eléctrica y cincuenta y seis sin comunicaciones. Aproximadamente 33.000 personas tuvieron que ser evacuadas temporalmente.
En el sector salud, se perdió una parte importante de la cobertura de la atención primaria por destrucción y daños en los centros y puestos de salud. Se presentó un incremento de enfermedades respiratorias agudas, diarrea, e indicios de incrementos en casos reportados de dengue y malaria. El hacinamiento en los albergues provocó inicialmente problemas de higiene.
El Ministerio de Salud hizo frente a la emergencia desplazando recursos humanos, medicamentos y suministros a las zonas más afectadas, primero con sus propias existencias, y luego con el apoyo de la comunidad internacional. Se desarrollaron mecanismos ágiles para vigilancia epidemiológica en albergues y poblaciones, paralelamente con campañas masivas de educación a la población sobre potabilización del agua para consumo humano, el manejo y preparación de alimentos y medidas de higiene y saneamiento básico.
El proceso de reforma del sector salud, que estaba implementando el gobierno antes de la emergencia para responder a la necesidad creciente de organización y planificación en la prestación de servicios de salud, deberá continuar en forma simultánea con el proceso de reconstrucción, de modo que el país pueda mejorar sus índices de salud y dar respuesta a las necesidades de la población, especialmente en áreas rurales.

Figure
El Salvador
Comparados con los efectos en los vecinos Honduras y Nicaragua, el huracán Mitch provocó daños relativamente moderados en El Salvador. El impacto se localizó en las áreas rurales, especialmente en las planicies costeras.
Se presentaron 240 muertos, 20 desaparecidos y casi 85.000 damnificados en cinco departamentos del país. La cifra total de pérdidas alcanzó los US$261 millones (según cálculo de CEPAL), principalmente en los rubros de agricultura, agua y saneamiento, vivienda e infraestructura social.
El COEN (Comité de Emergencias Nacionales) logró una eficiente coordinación entre organismos gubernamentales y no gubernamentales, organismos internacionales, instituciones de respuesta como la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, Comandos de Salvamento, Cruz Verde, etc.
En el área de salud y ambiente, los mayores daños se produjeron sobre los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, por destrucción de los sistemas de almacenamiento, inundación de pozos y contaminación por desbordamiento de letrinas, pozos sépticos y sistemas de alcantarillado.
Debido al riesgo por enfermedades prevalecientes en el país o provenientes de los países vecinos, especialmente cólera y otras de transmisión hídrica, leptospirosis, dengue y malaria, el Ministerio de Salud prestó gran atención a la vigilancia epidemiológica, educación sanitaria, control de vectores y control de residuos en las zonas afectadas. Los daños a la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud fueron moderados, aunque se estima que los costos indirectos por medicamentos, insumos médicos, control de vectores, monitoreo de la calidad del agua y logística de la atención en salud son considerables.
En total, se estima que 16 unidades de salud resultaron afectadas, 155 sistemas de agua, 14 sistemas de alcantarillado, y más de 7.000 pozos y 9.000 letrinas dañados.
La tormenta tropical afectó las zonas costeras, donde la cobertura de abastecimiento de agua es del 25% y la principal fuente son los pozos excavados. Al igual que en los otros países, el estancamiento de aguas por las inundaciones favoreció el incremento de mosquitos transmisores del dengue y la malaria.
El gobierno de El Salvador ha definido una agenda para la atención de la emergencia y la reconstrucción en tres fases: una fase inmediata de noviembre de 1998 a junio de 1999, una fase mediata durante 1999 y 2000, y una fase a largo plazo de 2000 a 2025. Para cada fase, ha estimado los proyectos de intervención, sus costos y fuentes de financiamiento.
Guatemala
En el caso de Guatemala, Mitch se desplazó a velocidades menores. Esto, aunado a un programa nacional de prevención de desastres que facilitó la alerta y evacuación de la población en riesgo, permitió que los daños fueran menos severos que en los otros países de la región.
La Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) estimó que fueron evacuadas más de 100.000 personas, y que se presentaron 268 fallecimientos y 110.000 damnificados por causa del huracán. Las vías de comunicación sufrieron daños severos, pero en la mayoría de los casos se abrieron rutas provisionales para restablecer la comunicación por superficie a la mayoría de los poblados y aldeas del país.
El gobierno declaró el estado de emergencia nacional para solicitar ayuda a los organismos internacionales y donantes, que fue canalizada a través de CONRED y distribuida a los damnificados, y para implementar acciones para el proceso de rehabilitación y reconstrucción.
La red de servicios de salud reportó, en términos generales, pocos daños. Un total de 50 centros y puestos de salud deberán ser rehabilitados en lo referente a infraestructura, abastecimiento de agua, sistemas de energía eléctrica y combate de plagas. Dos centros sufrieron daños considerables en su infraestructura. Se calcula que al menos 396 comunidades perdieron o sufrieron daños en sus acueductos, y se estima la destrucción de al menos 20.000 letrinas.
El gobierno preparó un plan para responder a la emergencia en el abastecimiento de agua, al tratamiento de agua para consumo humano, y para el control del cólera y de la leptospirosis. Se calcula que se requirieron más de US$200.000 para los programas de vigilancia de la calidad del agua, y permanece la necesidad de disponer de US$3.85 millones para la rehabilitación y reconstrucción de los acueductos dañados. De igual forma, se trabajó en la promoción de medidas para mejorar y controlar la manipulación de alimentos.
En cuanto a la vigilancia epidemiológica, se consideró por parte de las autoridades de salud que 12 de los departamentos del país estuvieron en riesgo crítico de exposición a enfermedades diarréicas. A cada uno de ellos se envió una brigada de apoyo técnico integrada por epidemiólogos, técnicos en saneamiento, especialistas en control de vectores, y otros especialistas. Se presentaron incrementos significativos en los casos reportados de cólera, malaria y dengue clásico.
|
El sector salud de centroamérica había progresado considerablemente antes del huracán Mitch En la última década, los países, incluso aquellos afectados por los conflictos sociales, no han cesado de invertir en el sector salud. Este esfuerzo ha permitido logros significativos: · Reducción de la mortalidad infantil de 65 por 1000 nacidos vivos en 1980-85 a 36 por 1000 nacidos vivos. · Aumento de las coberturas de inmunización en menores de un año, en particular de sarampión, de 33% en 1980 a 87% en 1997. · Erradicación del polio virus salvaje. · Compromisos con la eliminación del sarampión, enfermedad que se encuentra en pleno retroceso. · Reducción de la mortalidad por enfermedades transmisibles en 65% en el período 1980-1995. · Aumento de las coberturas en servicios de agua potable de 50% en 1980 a 67% en 1997. · Aumento de la esperanza de vida al nacer de 59.3 años en el período 1975-1980 a 68.0 en 1995. Sin embargo, sin una inversión masiva en la salud, el impacto
negativo del huracán Mitch en los logros del sector salud será acentuado,
afectando los esfuerzos de reconstrucción y la estabilidad
social. |
SUMA responde al difícil reto de una emergencia en varios países
A las pocas horas del impacto de Mitch en los países de América Central, la OPS/OMS, y FUNDESUMA (organización no gubernamental dedicada a la cooperación técnica en la administración de suministros para casos de desastre) recibieron solicitudes de las autoridades nacionales para la instalación de SUMA en los países afectados. Rápidamente se movilizó personal experto de los países de la región para empezar a implementar el sistema. Honduras, el país más afectado, fue el primero en recibir el apoyo. Destacamos a continuación las características más importantes de esta operación en cada país.
Honduras
SUMA se instaló con el apoyo total de la máxima autoridad nacional de manejo de emergencias, COPECO, y del Ministerio de Salud. Rápidamente se instalaron varias "bodegas" y "unidades de campo" en los aeropuertos principales para registrar toda la información de los suministros que llegaban. Fue el único país en el que Unidades de Campo se instalaron en un puerto marítimo, Puerto Cortez, en el Atlántico. Las bodegas instaladas continuaban funcionando a principios de marzo de 1999, con dos administradores principales: COPECO y el Ministerio de Salud; otras estaban también manejadas por organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, Fundación María, Cáritas de Honduras, y organizaciones privadas como el Fondo Cafetero.
Uno de los principales problemas encontrados fue la participación de algunas instituciones que nunca habían estado involucradas en las actividades de preparativos, y que precisaron, en medio de la emergencia, realizar cursos cortos de capacitación en manejo de suministros y administración de desastres.
A pesar de todos los problemas económicos y de organización, las autoridades hondureñas tuvieron total voluntad e interés en la transparencia y claridad de la distribución eficiente de los suministros a la población afectada, y lo lograron en gran medida.
Nicaragua
Las actividades para implementar SUMA empezaron tarde. La Defensa Civil Nacional no decidió utilizar la herramienta de manejo de suministros hasta el día 18 de noviembre, cuando ya había ingresado una importante cantidad de ayuda del exterior. La Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional de Emergencia giró instrucciones a un número importante de dependencias del gobierno para que instalaran SUMA. Se logró instalar un puesto de registro (Unidad de Campo) en el aeropuerto internacional, el nivel Central en la Defensa Civil (quien consolida toda la información) y bodegas en el Ministerio de Salud, Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales. Una hecho interesante en Nicaragua fue el interés que tuvieron y tienen varias ONG e instituciones de nivel local. Se asignó personal que recorriera las zonas más afectadas para reforzar los sistemas de manejo de suministros de estas entidades de nivel local, lográndose con excelentes resultados.
El Salvador
La instalación y uso de SUMA tuvo un excelente apoyo de la Presidencia y el Consejo de Ministros, e incluso fue catalogado como la norma para la administración de suministros. La entidad nacional encargada, el Comité de Emergencias Nacionales (COEN), ha prestado todo su apoyo a la utilización de SUMA en diversas experiencias anteriores. Se instalaron Unidades de Campo en el aeropuerto internacional y varias bodegas, incluido el Ministerio de Salud.
Guatemala
La Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) tiene la responsabilidad de la administración de los suministros a los afectados, desde el almacenamiento a su distribución. En colaboración con otros Ministerios, especialmente el Ministerio de Salud y Bienestar Social, los puntos de coordinación de SUMA (SUMA Central) se instalaron en CONRED y en otras bodegas. En el Ministerio de Salud se instaló un modulo para el manejo de medicamentos. La falta de recursos humanos suficientes en las bodegas de medicamentos se logro atenuar con la cooperación de estudiantes de Farmacia, que contribuyeron al éxito de la operación.

La mayoría de los 2.000 profesionales
que han recibido capacitación en la metodología de SUMA en la región son
voluntarios, y cuando ocurre un desastre en sus países, no siempre están
disponibles. Pero siempre es posible enviar expertos de otros países para apoyar
a las comunidades afectadas.
Conclusiones
· Generalmente se ha considerado que el manejo de suministros se inicia algunos días después del impacto, cuando las actividades de búsqueda, rescate y evaluación han terminado o han disminuido en importancia. Sin embargo, las comunicaciones actuales y la disponibilidad instantánea de los medios de transporte hacen que el arribo de suministros comience prácticamente después del impacto, mezclándose con las actividades de rescate y evacuación de heridos. Esto presupone una carga de trabajo para los organismos nacionales tremenda, que generalmente colapsan al no poder abastecer todas las actividades y demandas.
· A pesar de que el proyecto SUMA ha capacitado a casi dos mil funcionarios en toda América Latina y el Caribe, casi siempre no están disponibles para el momento del desastre. Esto le otorga una importancia crítica a la movilización de equipos de otros países.
· La adopción por los países de la región de un sistema de manejo de suministros, como SUMA, que muestre de una manera sencilla y completa la administración de los mismos, es una medida muy clara de la voluntad de los gobiernos de hacer llegar la ayuda a quienes realmente la necesitan.
|
Para mayor información FUNDESUMA |
 |