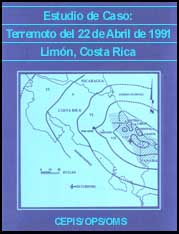
(Versión preliminar)
Ing. Herbert Farrer
Consultor
CEPIS-OPS
La elaboración del plan de mitigación y del plan de emergencia parte del conocimiento de la vulnerabilidad operativa (deficiencias en la prestación de los servicios, tales como cantidad, continuidad y calidad del agua suministrada y de la cantidad de agua residual evacuada), de la vulnerabilidad física (debilidades de los componentes físicos de los sistemas) y de la vulnerabilidad administrativa (debilidades organizativas y administrativas de la empresa para responder ante los impactos).
Las amenazas de la zona se identifican mediante el análisis de probabilidades de ocurrencia de fenómenos naturales y de la estimación de los riesgos de la actividad humana y operacionales de los sistemas. A los riesgos de la actividad humana también se les ha denominado riesgos tecnológicos.
Al proceso de identificación y cuantificación de estas debilidades se le denomina análisis de vulnerabilidad y es el proceso mediante el cual se determina la capacidad del sistema y sus componentes para resistir el impacto de una amenaza. Se identifican también las fortalezas de los sistemas y de la organización, por ejemplo, el personal con experiencia en operación, mantenimiento, diseño y construcción para atender las emergencias y desastres.
El análisis de vulnerabilidad cumple tres objetivos básicos:
a. Definir las medidas que incluirá el plan de mitigación, tales como obras de reforzamiento, planes específicos de mejoramiento de cuencas y estudios detallados de cimentaciones y estructuras para disminuir la vulnerabilidad de los componentes.b. Definir las medidas y procedimientos para elaborar el plan de emergencia, lo que facilitará la movilización de la empresa para suplir el servicio en condiciones de emergencia y desastre si el impacto se presentara antes que las medidas de mitigación se hubiesen implementado.
c. Evaluar la efectividad del plan de mitigación y del plan de emergencia y de actividades de implementación y capacitación como simulacros, seminarios y talleres.
El proceso parte del conocimiento del sistema y sus componentes, de su funcionamiento y de la caracterización del evento que lo impactará. La superposición del evento en un mapa de riesgos sobre un mapa del sistema, determinará los componentes más vulnerables y como resultado final, la identificación de las medidas de mitigación que deban implementarse y las medidas de emergencia que deban ponerse en práctica si las de mitigación no se hubiesen ejecutado.
Toda obra debe estar acompañada de un estudio de vulnerabilidad, de tal forma que antes de su construcción se prevean los posible desastres y emergencias característicos de la zona. Muchos de los problemas que se presentan cuando las amenazas impactan un sistema se deben a problemas que no fueron previstos en la etapa de concepción y diseño de las obras, tales como la ubicación en terrenos vulnerables a inundaciones y fallas geológicas, mala estructura de las edificaciones, instalaciones rígidas de tuberías, etc.
Este Capítulo presenta la metodología general o pasos necesarios para elaborar el análisis de vulnerabilidad de sistemas de agua potable y de alcantarillado sanitario. La metodología es sencilla para facilitar su aplicación a las situaciones más comunes que pudieran presentarse en las diferentes áreas geográficas de la Región.
En su significado más amplio, vulnerabilidad es la susceptibilidad o factor de riesgo interno de un componente o del sistema como un todo, de ser dañado total o parcialmente por el impacto de una amenaza. A la magnitud del daño cuantificado o medido se le denomina vulnerabilidad.
Dos condiciones contribuyen a la vulnerabilidad de un componente:
· La existencia de la amenaza
· La condición de debilidad del componente.
Estas dos condiciones deben analizarse separadamente y luego en forma combinada, pues la primera depende únicamente de la zona donde está el componente y la segunda depende del propio componente: ubicación, estado y conservación.
La existencia de la amenaza es una condición de la zona donde se asienta el elemento, por ejemplo: zona afectada por inundaciones, zona sísmica, etc. La debilidad del elemento depende de dos condiciones:
a. La ubicación del componente respecto a la zona de impacto de la amenaza, por ejemplo, áreas susceptibles de inundación, áreas cercanas a tallas geológicas.b. El estado, conservación y mantenimiento del componente. Por ejemplo, una estación de bombeo con equipo en mala condición por antigüedad y falta de mantenimiento, ubicada en un sitio muy seguro, será vulnerable por su propio estado. Si esta estación es además inundable en ciertas condiciones, será vulnerable por su propia condición y por su ubicación.
El conocimiento de la magnitud de la vulnerabilidad determinará las medidas de mitigación y de emergencia a implementar para dar respuesta al impacto.
La vulnerabilidad de un elemento puede aumentar o disminuir, si las condiciones de su ambiente y constitución varían. Así, la vulnerabilidad de una conducción de agua potable que corre paralela a un río puede incrementarse si el río cambia de curso y se acerca peligrosamente a la tubería; y puede disminuir si se construyen muros de protección.
El análisis de vulnerabilidad como diagnóstico se aplica no solo al impacto de fenómenos naturales graves como terremotos y huracanes, sino también al riesgo implícito de accidentes que afectan los servicios, como es el caso de contaminaciones, brotes epidémicos y roturas de tuberías.
El análisis de vulnerabilidad se aplica a cada uno de los componentes de los sistemas como resultado del análisis individual de sus componentes. Como herramienta de diagnóstico para la elaboración de los planes de mitigación y de emergencia se aplica en la planificación para la atención de los grandes desastres naturales y de aquellas situaciones que impidan la prestación continua y permanente de los servicios.
Es usual que primero se aplique a las situaciones operacionales y a los aspectos organizativos y administrativos; y posteriormente a los impactos de los fenómenos naturales, lo que facilita su aplicación al obtenerse experiencia en situaciones que van de menor a mayor complejidad.
El análisis de vulnerabilidad se efectúa en tres niveles, a saber:
· Primer nivel: análisis detallado
· Segundo nivel: análisis especializado
· Tercer nivel: análisis de evaluación.
4.1 Primer nivel o análisis detallado
Este primer nivel se utiliza para determinar las medidas de mitigación y de emergencia que deben implementarse para disminuir la vulnerabilidad del sistema considerando sus componentes operacionales, físicos y administrativos. En este nivel se identifican además los estudios de mayor complejidad que deben efectuarse y que corresponden al segundo nivel.
El análisis se lleva a cabo por etapas, desde el simple reconocimiento para encontrar las situaciones que comprometen los componentes, hasta estudios detallados de ingeniería, estructurales e hidrológicos.
La complejidad del análisis dependerá del sistema. En los sistemas rurales y urbanos muy sencillos bastará un recorrido detallado para determinar las situaciones vulnerables y las medidas de mitigación y de emergencia necesarias a implementar para las amenazas propias de la zona. En los sistemas urbanos mayores y metropolitanos serán necesarios estudios de mayor complejidad, dependiendo del sistema.
4.2 Segundo nivel o análisis especializado
Este segundo nivel implica estudios especializados de vulnerabilidad que usualmente las empresas de agua potable y saneamiento no están en capacidad de efectuar, tales como estudios de análisis estructural de represas, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, tuberías de grandes diámetros, estabilidad de taludes y de suelos, estudios hidrológicos de avenidas, control de sedimentos y manejo de cuencas, etc.
Estos estudios están encaminados a determinar la vulnerabilidad de las estructuras y las medidas de mitigación, tales como programas de manejo integrado de cuencas para mejorar y conservar la cantidad y la calidad del agua y disminuir el acarreo de sedimentos; obras de mejoramiento y sustitución de captaciones de agua (captaciones superficiales por galerías de infiltración por ejemplo); obras de reforzamiento estructural; flexibilización de tuberías de grandes diámetros; obras encaminadas a mejorar la redundancia de equipos y la flexibilidad operacional, etc.
La necesidad de estos estudios se identifica en el primer nivel de análisis, oportunidad en la cual se recopila la información disponible y se elaboran los términos de referencia para la contratación de consultores especializados.
4.3 Tercer nivel o análisis de evaluación
El análisis de vulnerabilidad en el tercer nivel presupone la vigencia de un plan de mitigación y de un plan de emergencia y se efectúa luego del impacto de una amenaza y luego de la realización de simulacros, talleres y seminarios de análisis de vulnerabilidad.
Las actividades anteriores deben ser continuas y permanentes, de tal manera que el plan de emergencia se mantenga vigente a lo largo del año y no como un simple documento a utilizar cuando se presenta una emergencia.
Es necesario "medir" la vulnerabilidad en alguna forma para poder efectuar comparaciones entre componentes y dar prioridad a los componentes críticos o vulnerables al implementar las medidas de mitigación. Se han propuesto varios métodos y algunos requieren un cálculo probabilístico complejo.
En estas guías se pretende establecer una metodología fácil de aplicar que permita determinar con rapidez y eficacia los componentes críticos para elaborar el plan de mitigación y el plan de emergencia. Las dos metodologías que se han propuesto son las siguientes:
5.1 Metodología de la American Water Works Association
La AWWA establece la confiabilidad (CE) de un componente en términos de capacidad de producción (Qp) de agua luego del impacto con respecto a la cantidad de agua necesaria (Qn). Así, la confiabilidad se expresa como:
CE = Qp / Qn
La vulnerabilidad es la inversa de la confiabilidad y se expresa como:
V = 1 - CE = 1 - Qp / Qn
Así por ejemplo, si una captación luego de una avenida queda inutilizada en 30%, los valores de confiabilidad y de vulnerabilidad serán de 0,7 y de 0,3, respectivamente. Ambos valores se pueden expresar como 70% y 30%, respectivamente para el ejemplo anterior.
Si bien esta metodología da un valor de vulnerabilidad, el valor nos informa que la captación tiene un índice de operación de 70% y que será necesario rehabilitarla para que pueda captar el 30% restante; pero este valor por si solo no da idea de la magnitud del daño, ni de cuánto tiempo se tardará la rehabilitación, valor importante para determinar si será necesario suplir el faltante, o el requerimiento mínimo de agua de la población carente del servicio durante un tiempo que puede ser considerablemente largo.
5.2 Metodología de tiempos de rehabilitación
Esta metodología fue desarrollada en el CEPIS por el autor de estas Guías al buscar una medida de la vulnerabilidad que informe no solo la capacidad remanente del componente sino la magnitud del daño y las expectativas de rehabilitación en términos de tiempo. Esta metodología se aplica a componentes estructurales como estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento o tuberías de conducción y distribución. Para cuencas hidrográficas, acuíferos o grandes represas, el método requiere análisis especializados.
El tiempo de rehabilitación depende de:
· La magnitud del daño
· La disponibilidad de recursos humanos, materiales, financieros y de transporte para reparar el daño
· El acceso al sitio donde debe efectuarse la rehabilitación.
El tiempo de rehabilitación (TR), en días, se establece para cada componente afectado del sistema, por lo que será necesario calcular los TR para cada componente y para el sistema como un todo.
Esta metodología se aplica también por etapas de rehabilitación, así por ejemplo, puede establecerse el TR para determinado componente al 25%, 50% y finalmente al 100% de su capacidad. Ello se expresa como TR25, TR50 y finalmente TR, que equivale a TR100.
Para el establecimiento de los tiempos de rehabilitación se requiere amplia experiencia en rehabilitación, reconstrucción y reparación, conocimiento detallado del sistema de abastecimiento de agua potable, de los recursos disponibles y de la capacidad de la empresa para atender estas situaciones con recursos propios, de Defensa Civil y de la empresa privada.
Establecidos los TR para los componentes, es necesario estimar el TR para el sistema, que será la sumatoria en "serie" o en "paralelo" de los tiempos de rehabilitación de los componentes. Es en serie cuando la rehabilitación se hace una después de la otra, o cuando se rehabilita un componente y luego el segundo por razones de recursos, por ejemplo. Es en paralelo cuando la rehabilitación se ejecuta simultánea o independientemente.
Para estimar los TR es necesario efectuar un análisis detallado de cada componente una vez determinado el grado de daño. A través de este análisis se puede identificar necesidades de personal, de equipos y materiales para la rehabilitación y mejoramiento de procedimientos.
A manera de ejemplo se indican los tiempos parciales para establecer el TR de una tubería rota de gran diámetro:
· Número de daños esperado· Tiempo de reporte del daño
· Tiempo de cierre de válvulas
· Tiempo de movilización para iniciar la reparación (personal, equipo, materiales, etc.)
· Tiempo de acceso o de llegada al daño
· Tiempo de ejecución de la reparación (depende de la magnitud del daño y de los recursos existentes)
· Tiempo de espera luego de la reparación antes de reiniciar la operación (espera de fragua de anclajes, por ejemplo)
· Tiempo de puesta en operación (llenado de tuberías).
La sumatoria de estos tiempos parciales corresponderá al TR para la rehabilitación de la tubería al 100% de su capacidad.
En un ejercicio sobre un sistema de conducción y distribución de agua potable, por ejemplo, el TR así calculado servirá para dos fines: comparar los TR de los diferentes daños para determinar los componentes críticos o aquellos con TR mayores para priorizar la ejecución de medidas de mitigación o reforzamiento; y para determinar otras formas de abastecimiento de agua potable durante la rehabilitación, como reparto de agua en camiones cisterna, habilitación de otras fuentes, etc. lo que deberá incluirse como procedimiento en el plan de emergencia.
Es importante tener presente que la determinación de los TR definitivos puede implicar un proceso iterativo. Esto es, para unos recursos iniciales dados se obtendrá un TR, para un determinado componente, que puede no ser aceptable, por lo que habría que reasignar los recursos. O bien, al continuar el análisis para el resto del sistema, puede evidenciarse la necesidad de reasignar de nuevo los recursos disponibles a la reparación de otro componente de mayor prioridad.
Para llevar a cabo este análisis es necesario conocer la organización y normativa nacionales en materia de atención de emergencias y desastres; identificar y caracterizar las amenazas posibles de la zona; y conocer en detalle el sistema de abastecimiento de agua potable, sus componentes y funcionamiento.
La sobreposición de las amenazas sobre los componentes del sistema determinará su capacidad de resistencia y por consiguiente su debilidad o vulnerabilidad pudiéndose determinar las medidas de mitigación y de emergencia.
El análisis de las diferentes amenazas probables en la zona producirá un cuadro general de amenazas, componentes y TR, lo que permitirá determinar que los componentes críticos o más vulnerables del sistema sean aquellos con mayor TR.
El análisis de vulnerabilidad debe ser efectuado por profesionales que tengan amplia experiencia en la operación, diseño y reparación de los componentes del sistema. También se requiere una buena dosis de imaginación para prever posibles daños y medidas para evitarlos.
El análisis de vulnerabilidad de sistemas de agua potable o de alcantarillado sanitario demanda los pasos que se detallan a continuación.
6.1 Primer paso: Identificación de la organización y legislación vigentes
a. Organización nacional y regional
Antes de efectuar el análisis de vulnerabilidad es necesario identificar la organización nacional y regional, sus normas de funcionamiento y los recursos disponibles que pudieran ser usados para el abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales en situaciones de emergencia y para ayudar en la rehabilitación.
Es usual que estas organizaciones cuenten con plantas portátiles y equipo de construcción pesada para las reparaciones tanto del sistema de agua potable como del alcantarillado sanitario, aspectos que deben valorarse en la elaboración del análisis. La información recabada en este primer paso es la base para llenar la tercera matriz de vulnerabilidad.
b. Normativa legal vigente
En esta etapa debe identificarse la siguiente legislación:
i) Legislación y reglamentación referente a la atención de las diferentes fases de las emergencias y desastres: Defensa Civil, comisiones de emergencia, organización nacional, regional y local, etc.ii) Legislación aplicable respecto a la responsabilidad civil y penal en el manejo de emergencias y desastres a nivel de empresa y de funcionario.
iii) Los códigos para el diseño y análisis, tales como códigos sísmicos.
6.2 Segundo paso: Descripción de la zona y del sistema y de su funcionamiento
a. Descripción de la zona
Es deseable caracterizar la zona del sistema mediante los siguientes datos: ubicación (distancia a otros centros poblados, región en que se encuentra, etc.); clima (temperatura, precipitación, humedad, etc.); población (tasa de crecimiento, densidad, etc.); estructura urbana (barrios y caseríos, zona industrial, comercial y domiciliar, tipo de viviendas, calidad de la construcción, etc.); salud pública y saneamiento (servicios de salud, recolección de basura, estadísticas de salud); desarrollo socioeconómico (actividades socioeconómicas, desempleo, etc.); datos geológicos, geomorfológicos y topográficos.
Es importante conocer los servicios con que cuenta la zona: comunicaciones (televisión, radio, correo, telégrafo, teléfono, fax, etc.); acceso y vías de comunicación (carreteras, trenes, aeropuertos, puertos fluviales y marítimos, así como la frecuencia de viaje en las diferentes vías); energía eléctrica (quién lo opera, cobertura, confiabilidad, seguridad, etc.).
Es necesario evaluar la vulnerabilidad física y administrativa (capacidad de respuesta) de las vías de comunicación y abastecimiento de energía eléctrica (para sistemas con bombeo) en coordinación con el ministerio y empresa correspondientes. Esta información es muy útil a la hora de plantear medidas de mitigación y emergencia, pues puede modificar significativamente el TR estimado, y por ende los tipos y costos de dichas medidas.
b. Descripción física del sistema
En esta etapa se recopilarán los planos físicos del sistema y se describirá el sistema con los datos más relevantes de cada componente: elevaciones, materiales, diámetros, volúmenes, etc. La descripción se acompañará de esquemas claros que faciliten la comprensión del sistema.
c. Descripción funcional del sistema
Paralelamente a la descripción física se efectuará la descripción del funcionamiento del sistema con los datos más relevantes de cada componente: flujos, niveles, presiones y calidad del servicio. Para el caso de agua potable interesa conocer la cantidad suministrada dotaciones y total, continuidad del servicio y calidad del agua. Para el caso de alcantarillado sanitario interesa conocer la cobertura, capacidad de evacuación, calidad de afluentes y de cuerpos receptores.
La descripción se acompañará de esquemas claros que faciliten el entendimiento del funcionamiento del sistema. Deberá considerarse las variaciones de las épocas de verano e invierno que pudieran presentar diferentes modalidades de operación y de condición de los servicios. Esta información servirá para el llenado de la matriz de vulnerabilidad operativa.
6.3 Tercer paso: Estimación de la vulnerabilidad operativa (primera matriz de vulnerabilidad)
Para el caso de sistemas de agua potable, en la primera columna de la matriz se anotará el componente analizado, captación, planta de tratamiento, tanque, zona de abastecimiento o zona de presión. En la segunda columna la capacidad del componente, el requerimiento actual y el superávit o déficit. En la tercera columna se indicará la continuidad del servicio de las zonas de presión o sectores de la red y en la cuarta columna la calidad del agua con sus deficiencias si las hubiera. Si no existe un componente requerido (reservorio, por ejemplo), en la segunda columna sobre capacidad se anotará cero y en la tercera columna se registrará como déficit el volumen.
Para sistemas de alcantarillado sanitario, en la primera columna de la matriz se anotará el componente analizado: zona de recolección, conducción, planta de tratamiento y disposición final. En la segunda columna para las zonas del área se anotará la cobertura; en la tercera columna la capacidad y déficit si lo hubiera; y en la cuarta columna la calidad del afluente final con indicación de la fuente de disposición final.
6.4 Cuarto paso: Estimación de la vulnerabilidad física e impacto en el servicio (segunda matriz de vulnerabilidad)
a. Identificación de las amenazas
En la primera columna de esta matriz se anotarán las amenazas propias de la zona que pudieran impactar los sistemas físicos de agua potable o de alcantarillado sanitario. El análisis debe efectuarse separadamente para cada sistema. En esta columna se hará una descripción breve de la amenaza y sus efectos. Las amenazas se deben catalogar en la forma siguiente:
i) Originadas por fenómenos naturales tales como sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, etc.ii) Originadas por la actividad humana tales como derrames de sustancias químicas, contaminación, etc.
iii) Originadas por la operación de los sistemas tales como roturas de tuberías de gran diámetro.
b. Características de la amenaza
En la segunda columna se indicarán los valores que caracterizan la amenaza, por ejemplo, para un huracán: pronóstico del área de impacto, tiempo de duración del impacto, velocidad esperada de los vientos, precipitación esperada y niveles probables de agua en los cauces. Para sismos: fuentes de la amenaza, los valores de recurrencia, las magnitudes máximas, la máxima duración probable, y las aceleraciones y desplazamientos esperados.
Esta información se vertirá en un mapa o plano de la zona. Estas características deberán ser lo más aproximadas al pronóstico del impacto, obtenidas del análisis de probabilidad de ocurrencia, para lo que es necesario recurrir a análisis especializados de la historia de la amenaza en la región. Esta información deberá verterse en mapas de riesgos sísmico o hidrológico de tal manera que la superposición de los mapas de riesgos con los planos del sistema de agua potable a la misma escala indiquen los componentes de mayor riesgo.
c. Prioridad relativa
En la tercera columna se indicará la prioridad de la amenaza si la zona estuviera sujeta a varias amenazas. Al iniciar el análisis no siempre se conoce con exactitud la prioridad de cada amenaza, por lo que al inicio se indicarán prioridades tentativas que se corregirán una vez concluido el análisis.
d. Sistemas de información y de alerta
La cuarta columna de la matriz se subdividirá en tres subcolumnas; en la primera subcolumna se indicará para cada amenaza según corresponda y al mismo nivel, los sistemas de información y de alerta hacia la empresa, por ejemplo el sistema de comunicación entre Defensa Civil y la empresa; en la segunda, los sistemas de información dentro de la empresa y hacia las regiones de la misma. En la tercera subcolumna se indicarán los sistemas de información después del evento, incluidos los medios de comunicación masiva y la información a los clientes. En el análisis posterior de vulnerabilidad se evaluará la efectividad de estos sistemas y las medidas de mejoramiento necesarias para que los sistemas operen con eficacia.
e. Áreas de impacto
En la quinta columna se indicarán las áreas de impacto directo, por ejemplo: áreas de captación por la acción de fuertes lluvias; áreas de suelos suaves y sueltos donde se ubican tuberías de conducción en el caso de sismos, etc.
Complementariamente, las áreas de impacto se indicarán en mapas de riesgos elaborados sobre mapas de la zona en estudio, por ejemplo, mapas de información geológica en los cuales se montará la información sísmica; mapas de información general sobre los cuales se montará la información sobre niveles de inundación para diferentes períodos de ocurrencia, etc.
f. Componentes expuestos
En la sexta columna se indicarán las estructuras de los componentes expuestos directamente al impacto de la amenaza. Los componentes deben indicarse preferiblemente en el sentido del flujo del agua y catalogados en la forma siguiente: captaciones (diferentes tipos) y sus estructuras, aducciones, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, redes principales de conducción o matrices y redes de distribución.
g. Características del impacto: daños, vulnerabilidad (TR) y capacidad remanente
Esta séptima columna se dividirá en tres subcolumnas. En la primera se describirá las características del impacto sobre cada uno de los elementos expuestos; en la segunda, la estimación del tiempo de rehabilitación antes del impacto; y en la tercera la capacidad remanente de operación del componente en unidades de flujo y de porcentaje. El tiempo de rehabilitación y la capacidad remanente corresponden a los valores de vulnerabilidad del componente expuesto.
La información aquí consignada es la clave del análisis de vulnerabilidad y se le deberá poner especial énfasis. Deberá ser elaborada por profesionales con amplia experiencia en operación, mantenimiento, diseño y rehabilitación de sistemas de agua potable, que puedan pronosticar con suficiente aproximación las situaciones que generarán los impactos para determinar los parámetros de vulnerabilidad.
h. Impacto en el servicio de agua potable o alcantarillado
En esta octava columna y para cada elemento expuesto se indicará el impacto en el servicio, la población que queda parcial o totalmente sin servicio, cantidad de personas y áreas de servicio, y los servicios prioritarios del área como hospitales, centros que serán utilizados para refugiados, etc. Esta información, conjuntamente con el tiempo de rehabilitación, se utilizará para indicar en el plan de emergencia las necesidades de proveer agua por otros medios, el tiempo durante el cual este servicio se deberá implementar, y las conexiones e instalaciones prioritarias de atención del drenaje.
6.5 Quinto paso: Estimación de la vulnerabilidad administrativa de la empresa y capacidad de respuesta (tercera matriz de vulnerabilidad)
a. Organización institucional
En la primera columna de esta matriz se indicará el resultado del análisis de vulnerabilidad correspondiente a la organización institucional. Se debe distinguir los niveles central, regional y local.
Los aspectos más relevantes a considerar son: existencia del programa para la atención de emergencias y desastres y los planes de mitigación y de emergencia; constitución y funcionamiento del comité de emergencia y de las comisiones de formulación de los planes; estado de divulgación y conocimiento por parte de los funcionarios involucrados; aspectos de coordinación con Defensa Civil o su similar, empresa de energía, comunicaciones; y evaluación del sistema de información y alerta.
También es importante considerar la experiencia en el manejo de situaciones de emergencias y la existencia de rutinas no escritas, pero de uso comprobado en emergencias anteriores.
b. Operación y mantenimiento
En la segunda columna de esta matriz se indicará el resultado del análisis de vulnerabilidad correspondiente a los aspectos de operación y mantenimiento para los niveles central, regional y local. Este aspecto es clave en la atención de emergencias y desastres y las empresas con programas adecuados de operación y de mantenimiento preventivo y correctivo están en mejores condiciones de proveer una respuesta eficaz a las emergencias y desastres.
Los aspectos más relevantes a considerar son: existencia de programas idóneos de planificación de la operación y de mantenimiento correctivo y preventivo; coordinación con otras instituciones prestatarias de servicios como energía y teléfonos; personal capacitado; existencia de repuestos para las reparaciones; disponibilidad de equipo y maquinaria, propia o de la empresa privada.
c. Apoyo administrativo
En la tercera columna de esta matriz se indicará el resultado del análisis de vulnerabilidad de los sistemas de apoyo administrativo, que si bien forman parte del plan de emergencia es necesario evaluarlos por separado.
Los aspectos más relevantes a considerar son: disponibilidad y manejo de dinero en situaciones de emergencia y desastre; apoyo logístico de personal, almacenes y transportes; disponibilidad de contratación de empresas privadas para apoyar medidas de mitigación y de rehabilitación.
d. Capacidad de respuesta
En la cuarta columna de esta matriz se indicará la capacidad de respuesta institucional para implementar medidas de mitigación y para atender el impacto de las amenazas si estas se presentaran. Esta columna es el resultado de las evaluaciones de las tres columnas anteriores.
6.6 Sexto paso: Medidas de mitigación y de emergencia (cuarta matriz de vulnerabilidad)
En esta matriz se plantearán las medidas de mitigación y de emergencia para cada aspecto de vulnerabilidad analizado: operativa, física y administrativa. Para cada caso se llenará una columna dividida en cuatro subcolumnas, las dos primeras para las medidas de mitigación y sus costos estimados y la tercera y cuarta para las medidas de emergencia y su costo estimado.
a. Vulnerabilidad operativa
La primera parte de esta matriz corresponderá a las medidas de mitigación y de emergencia para los aspectos operativos identificados como vulnerables en la primera matriz de vulnerabilidad.
b. Vulnerabilidad física
La segunda parte de esta matriz corresponderá a las medidas de mitigación y de emergencia correspondientes a los componentes físicos y se indicarán en el mismo orden en que fueron analizados en la segunda matriz de vulnerabilidad.
Esta parte se dividirá en dos secciones; en la primera, plan de mitigación, se indicarán las medidas de mitigación para los componentes físicos que corresponderán a obras de reforzamiento, sustitución, rehabilitación, colocación de equipos redundantes, mejoramiento de accesos, etc. Junto a cada componente se indicará la prioridad de atención que corresponderá a los que tienen mayor tiempo de rehabilitación, mayor frecuencia o componentes críticos. En la segunda, plan de emergencia, se indicarán las medidas de emergencia y procedimientos de emergencia para que sean implementados si el impacto se presentara antes que las medidas de mitigación fueran implementadas.
Es aconsejable que esta matriz sea llenada por el mismo equipo de profesionales que efectuó el análisis de vulnerabilidad físico. El conocimiento del funcionamiento del sistema es fundamental en esta etapa ya que facilitará la formulación del plan de mitigación y los estudios complementarios de diseño y construcción; y el planteamiento de los procedimientos alternativos de abastecimiento de agua potable para elaborar el plan de emergencia.
c. Vulnerabilidad administrativa
En la tercera parte de esta matriz se indicarán las medidas de mitigación y de emergencia que se deben implementar para corregir o reforzar los aspectos administrativos identificados en la tercera matriz.
Este capítulo presenta una guía para aplicar la metodología del análisis de vulnerabilidad a sismos descrita en el capítulo anterior. Se indican los aspectos claves en los que debe concentrarse el análisis y las referencias donde se encuentra la información necesaria para efectuar el análisis.
La evaluación del riesgo sísmico regional y local de la zona o región a analizar es básica para estimar la vulnerabilidad y los daños posibles de los componentes en riesgo. Esta evaluación debe basarse en la historia sísmica de la región, la que se encuentra en los institutos de observación sismológica o similares.
Es usual que el análisis de vulnerabilidad sísmica sea realizado por un equipo conjunto de consultores privados o de instituciones especializadas como los institutos mencionados, universidades y otros y profesionales de la empresa. Los primeros aportarán los conocimientos y tecnologías especificas de análisis de riesgo sísmico y de análisis de suelos y de estructuras, y los segundos el conocimiento de las estructuras, su funcionamiento y de la importancia relativa como parte del sistema para priorizar las medidas de mitigación y establecer los procedimientos del plan de emergencia.
En todo caso, los efectos de los sismos son de tal magnitud e impacto en el servicio que todas las empresas ubicadas en áreas de riesgo sísmico están obligadas a estudiar a fondo la vulnerabilidad de sus estructuras, implementar un plan de mitigación y estar preparadas para enfrentar las emergencias y los desastres que pudieran presentarse con un plan de emergencia en continuo proceso de actualización y divulgación.
2.1 Organización nacional y regional
Debe identificarse la organización nacional y regional y las normas y procedimientos de funcionamiento: organización, jerarquías, sistemas de información y comunicación, apoyo gubernamental y regional a las empresas de suministro de agua potable y recursos disponibles que pudieran ser utilizados para el abastecimiento de agua potable en situaciones de emergencia y de desastre.
Es usual que estas organizaciones cuenten con recursos de personal, equipo y materiales para suplir agua potable, incluidos plantas portátiles y equipos de construcción pesada que podrán disponerse para las reparaciones, lo que disminuiría el tiempo de rehabilitación.
2.2 Normativa legal vigente
En esta etapa deberá identificarse la legislación general para la atención de emergencias y desastres del país y la específica referente a aspectos sismológicos, tales como:
i) Legislación y reglamentación referente a la atención de las diferentes fases de las emergencias y desastres: Defensa Civil, comisiones de emergencia, organización nacional, regional y local, etc.ii) Legislación respecto a la responsabilidad civil y penal en el manejo de emergencias y desastres a nivel de empresa y de funcionario.
iii) Los códigos y reglamentos sísmicos que se aplican en las nuevas construcciones y en los análisis de las estructuras antiguas. Debe investigarse si se encuentran actualizados y si responden al conocimiento actualizado de la sismicidad del país o región. Si son obsoletos, deberá investigarse que parámetros deberán utilizarse para el análisis.
En este paso se seguirá lo indicado en la metodología general del capítulo 2.
En este paso se seguirá lo indicado en la metodología general del capítulo 2.
5.1 Identificación de las amenazas
En la primera columna se indicará el tipo de sismo que se espera y los fenómenos asociados (licuefacción, deslizamientos, tsunamis, etc.)
En la segunda columna de la matriz se hará una breve descripción de la amenaza, a manera de resumen de la información vertida en la quinta columna. Específicamente se indicará la probabilidad de ocurrencia y la magnitud e intensidad esperadas.
5.2 Características de la amenaza sísmica
a. Breve descripción general
i) GeneralidadesLos fenómenos que dan origen a los sismos pueden deberse a movimientos tectónicos, actividad volcánica, grandes derrumbes y explosiones. Los más frecuentes son los movimientos tectónicos, que consisten en la liberación repentina de energía acumulada en las zonas de choque o contacto entre las placas de la corteza terrestre.
De especial atención son los procesos de subducción en toda la costa del Pacífico de las Américas. Las placas oceánicas del Pacífico se están introduciendo bajo las placas continentales, lo que genera zonas de fricción y acumulación de energía denominadas zonas de subducción que se extienden de norte a sur en el continente. A lo largo de estas zonas están localizadas las grandes cadenas montañosas y volcánicas. Gran parte de los sismos en estas zonas están asociados a la liberación de energía acumulada por este proceso.
De igual atención son los sistemas de fallas regionales y locales, como es el caso de la falla del Motagua en Guatemala que causó el terremoto de 1976 y del sistema de fallas locales del Valle Central de Costa Rica que causó los terremotos de 1983 y 1984.
La identificación de estos sistemas de subducción y de fallas locales es fundamental para determinar la vulnerabilidad de las estructuras ubicadas sobre o cerca de ellos.
ii) Magnitud sísmica
La magnitud sísmica es la energía liberada por un sismo en su epicentro y se calcula a partir del registro obtenido a cualquier distancia del origen mediante fórmulas desarrolladas al efecto y se expresa en ergios. La escala más utilizada es la de Richter que se indica a continuación.
|
Magnitud |
Energía liberada en ergios |
|
3,0 - 3,9 |
9,5 x 1015 - 4,0 x 1017 |
|
4,0 - 4,9 |
6,0 x 1017 - 8,8 x 1018 |
|
5,0 - 5,9 |
9,5 x 1018 - 4,0 x 1020 |
|
6,0 - 6,9 |
6,0 x 1020 - 8,8 x 1021 |
|
7,0 - 7,9 |
9,5 x 1022 - 4,0 x 1023 |
|
8,0 - 8,9 |
6,0 x 1023 - 8,8 x
1024 |
iii) Intensidad sísmicaLa intensidad de un sismo se mide según el grado de destrucción que produce. Un sismo puede tener una magnitud dada y distintos grados de intensidad según el sitio donde interese conocer sus efectos. Para medir la intensidad sísmica se utiliza la escala de Mercalli modificada que se indica a continuación:
|
Intensidad |
Descripción |
|
I |
Detectada por instrumentos muy sensibles |
|
I |
Sentido en el interior de edificaciones mediante vibraciones
similares al paso de un camión |
|
IV |
Movimientos de platos, ventanas, lámparas |
|
V |
Ruptura de platos, ventanas y otros |
|
VI |
Caída de acabados, chimeneas, daños estructurales
menores |
|
VII |
Daños considerables en edificios mal construidos |
|
VIII |
Caída de paredes, monumentos, chimeneas |
|
IX |
Movimientos de fundaciones en edificios de mampostería, grandes
grietas en el suelo, rotura de tuberías |
|
X |
Destrucción de la mayoría de mampostería, grandes grietas en el
suelo, doblamiento de rieles de ferrocarril, derrumbes y
deslizamientos |
|
XI |
Sólo muy pocas construcciones permanecen, ruptura de
puentes |
|
XII |
Daño total, presencia de ondas en la superficie, distorsión de
líneas de nivel, objetos arrojados al aire. |
iv) Relación magnitud intensidadO'Rourke [2, 20] establece la relación siguiente entre magnitud e intensidad:
|
Magnitud (M) |
Máxima intensidad |
|
2 |
I a II |
|
3 |
III |
|
4 |
V |
|
5 |
VI a VII |
|
6 |
VII a VIII |
|
7 |
IX a X |
|
8 |
XI |
b. Evaluación de la amenaza sísmica
Las características de la amenaza se determinan a través de una evaluación de la amenaza sísmica, lo que permite definir los parámetros de análisis y diseño que son necesarios para las obras civiles. Estos parámetros son la aceleración y la velocidad que se pueden esperar en los sitios donde se ubican las estructuras del sistema de agua potable para diferentes períodos de retorno y los períodos predominantes del movimiento del suelo al considerar sismos originados en las diferentes fuentes sísmicas de la zona en estudio.
Se han propuesto diferentes metodologías para determinar estos parámetros, una de las más conocidas es la de Cornell [2c,4], cuyo fundamento teórico considera que el proceso de ocurrencia de sismos es un proceso Poisson, el que supone una independencia espacio-temporal entre los temblores analizados y que no existe memoria en el sistema con relación a eventos pasados o futuros. Esta teoría establece la probabilidad de que el movimiento del suelo sobrepase un nivel x en un determinado sitio en función del número promedio de eventos por unidad de tiempo en los cuales un evento sobrepase el valor x. El modelo de recurrencia de temblores, según la teoría, sigue la relación de Gutemberg y Richter.
Para estimar la amenaza sísmica es necesario analizar las fallas activas y caracterizar la sismicidad de la región de acuerdo con registros históricos y datos sobre subducción, temblores interplacas y temblores originados en los sistemas de fallas locales. Con los parámetros de las fuentes y eventos se podrá elaborar el modelo de sismicidad y pronosticar las magnitudes máximas, las relaciones de atenuación, las máximas duraciones probables de las sacudidas sísmicas, las aceleraciones máximas del suelo, las velocidades máximas esperadas y las deformaciones para una probabilidad de excedencia esperada.
O'Rourke [2c] sugiere un método simplificado para estimar las aceleraciones máximas de tierra y duraciones durante la fase fuerte del movimiento. Los códigos sísmicos de los países también proveen esta información para el análisis y diseño de las estructuras civiles.
Para el análisis de estructuras de concreto y de acero y tuberías, la ingeniería estructural [7d] provee los elementos para definir los reforzamientos necesarios para minimizar los efectos del impacto de la amenaza.
En todo caso, la interpretación de las información sísmica y el establecimiento de estos parámetros, así como el análisis de las estructuras, debe ser efectuada por profesionales con amplio conocimiento de la materia.
5.3 Prioridad relativa
En la tercera columna de la matriz se indicará la prioridad relativa de la amenaza con respecto al listado total de amenazas posibles de la región. La prioridad asignada en este momento será tentativa y se corregirá, si fuere necesario, al completar el análisis de vulnerabilidad para todas las amenazas.
5.4 Sistema de información y alerta
En la primera subcolumna de esta cuarta columna de la matriz se indicarán los sistemas de información y comunicación de los institutos nacionales especializados del país con la empresa de agua potable, tanto para situaciones de alerta como para situaciones de ocurrencia de sismos en las diferentes regiones del país.
Es usual que las empresas del servicio de agua potable no sean informadas de la ocurrencia de sismos. Se dan cuenta porque el sismo fue sentido y por la radio, televisión y prensa. Deberán existir convenios y sistemas de comunicación que establezcan que cuando ocurra un sismo en una región del país, los centros de operaciones de las empresas sean informados por teléfono y fax de los epicentros y magnitudes, lo que facilitará la movilización, el análisis de daños y la atención rápida, oportuna y eficaz.
En la segunda subcolumna se indicarán los sistemas de información y comunicación internos de la empresa, incluidos los establecidos hacia sus regiones. La evaluación de estos sistemas es básica para verificar que la información sea oportuna y veraz.
Los sismos generalmente se manifiestan en forma súbita y violenta, lo que no da tiempo para períodos de alarmas y el pronóstico de sismos de gran intensidad, aún cuando existen teorías desarrolladas con métodos científicos rigurosos, ha sido poco exitoso [21].
Algunos indicios de posibilidad de ocurrencia de sismos están asociados con la presencia de gas radón en los pozos, comportamiento anómalo de animales, ocurrencia de abanicos de sismos de poca intensidad como preludio de sismos mayores, apreciación de variaciones en el campo magnético, y períodos de sismos regionales y locales con origen en sismos mayores que activan los sistemas de fallas regionales y locales.
En la costa del Pacífico, la interacción de placas en continuo movimiento y la existencia de múltiples fallas geológicas regionales y locales, unido a las zonas de quietud o que no han mostrado rupturas en los períodos inmediatos anteriores, son elementos suficientes para mantener en alerta a las empresas.
En la tercera subcolumna se indicarán los sistemas de información para la etapa después del evento principal.
5.5 Área de impacto
En la quinta columna de la matriz se describirá el área de impacto directo, información que se obtendrá del análisis de sismicidad de la zona o región donde se asienta el sistema de agua potable. El estudio de sismicidad priorizará las zonas de mayor riesgo y considerará la condición de los suelos, los sistemas de fallas regionales y locales y la condición de sistemas activos.
La información sismotectónica: líneas isosísmicas, fallas, etc., es conveniente verterla sobre un mapa geológico de la región, de tal manera que se presenten en un solo mapa. La superposición de los planos del sistema de agua potable a la misma escala del mapa sismogeológico indicará las estructuras o componentes de los sistemas con mayor riesgo, los que deberán ser motivo de análisis prioritario.
5.6 Componentes o elementos expuestos
En la primera subcolumna de esta sexta columna de la matriz se indicarán las estructuras o componentes del sistema ordenados en el sentido del flujo del agua: captaciones (diferentes tipos como presas de derivación, galerías, manantiales, pozos, etc.) y sus estructuras, conducciones, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, redes principales de conducción o matrices y redes de distribución. Se anotarán las que presenten un mayor riesgo en función de su ubicación respecto a áreas de mayor sismicidad.
En la segunda subcolumna de esta sexta columna se indicará el estado de cada estructura o componente, a manera de resumen de la información recabada en el segundo paso. 5.7 Características del impacto (séptima columna)
a. Efectos generales
En general, los sismos y terremotos representan una de las amenazas más serias para los sistemas de agua potable debido a la tremenda energía que liberan, a lo inesperado de su ocurrencia, su irregular periodicidad, y sobre todo por sus consecuencias, tales como:
i) Movimientos del suelo que dañan las estructuras cercanas a los epicentros, como se comprobó en los sismos de Managua en 1976, Ciudad de Guatemala en 1976 y Limón, Costa Rica en 1991.ii) Fenómenos de licuefacción activados por los sismos, los que se convierten en una de las amenazas geológicas más destructivas. Este fenómeno consiste en la licuefacción de suelos arenosos que ante los movimientos sísmicos pierden estabilidad y se comportan como masas gelatinosas.
iii) Activación de fallas en el área de impacto del sismo, lo que posteriormente generan sismos locales de acomodo de las masas de suelo.
iv) Derrumbes en zonas de topografía quebrada y suelos de poca estabilidad que alteran totalmente la calidad del agua por largos períodos.
v) Tsunamis u olas sísmicas generadas por los sismos que se producen en el subsuelo de los océanos y que causan inundaciones y destrucción en las zonas costeras, como fue el caso de la ola que impactó la costa pacífica de Nicaragua en 1994.
b. Efectos sobre los componentes de los sistemas de agua potable
Prácticamente todos los componentes de un sistema de agua potable pueden sufrir las consecuencias directas del impacto de un sismo. En las cuencas con pendientes pronunciadas y suelos suaves se producen deslizamientos que modifican la calidad del agua y generan avalanchas que destruyen las captaciones superficiales; los acuíferos pueden cambiar significativamente e inclusive pueden perderse totalmente; los ademes de los pozos fallan en cortante; las estructuras de concreto en general sufren en mayor o menor grado agrietamientos y fallas estructurales que las inutilizan; las cajas de válvulas y tanques fallan en las uniones rígidas del concreto con las tuberías; las tuberías rígidas fallan en cortante, y las de juntas flexibles se desacoplan, por citar algunos ejemplos.
Por otro lado deben considerarse los efectos indirectos en los sistemas, como las fallas en el suministro de energía, comunicaciones y bloqueos en el sistema vial.
Las experiencias de daños ocasionados por eventos históricos [2c] son de gran utilidad para la evaluación de daños como resultado del análisis de vulnerabilidad.
c. Resultados del análisis de vulnerabilidad
Como resultado del análisis sísmico de las estructuras y tuberías se determinarán los daños probables catalogados como fallas en estructuras de concreto y acero; tuberías y otros servicios como energía, comunicaciones y vialidad.
Un recorrido minucioso por todas las estructuras del sistema logrará determinar muchas situaciones de riesgo a los sismos: anclajes y soportes defectuosos, tuberías empotradas en paredes de concreto sin pasamuros o aislantes, tuberías rígidas donde se requiere flexibilidad, etc. Este recorrido e identificación de situaciones de riesgo deberá constituir la primera etapa del análisis.
En el caso de tuberías no tradicionales se puede recurrir al fabricante a fin de conocer sus experiencias sobre el comportamiento sísmico de las mismas, el tipo de daño esperado y sus indicaciones sobre las formas de reparación.
Los resultados del análisis se verterán en las tres subcolumnas de la séptima columna de la matriz: en la primera se indicarán en forma descriptiva los daños estimados en el componente (tipo y número); en la segunda el TR estimado para la rehabilitación total de cada componente, y al final de la columna se calculará el TR para todo el sistema o subsistema de abastecimiento de agua; en la tercera la capacidad remanente del componente expresada en unidades de flujo, litros por segundo, por ejemplo, y como porcentaje de la capacidad total del componente.
Si se considera conveniente en la segunda subcolumna se pueden indicar también los TR50 y TR25, y en la tercera subcolumna las capacidades remanentes que correspondan a estos tiempos de reparación.
5.8 Impacto en el servicio de agua potable o alcantarillado
En la octava columna de la matriz se indicará el impacto en el servicio de cada componente dañado, cuantificado en número de personas o conexiones del sistema afectadas y se indicarán las conexiones prioritarias de cada zona o subzona de abastecimiento.
Esta matriz deberá llenarse de acuerdo con lo indicado en el capítulo 2, metodología general.
Esta matriz se llenará de acuerdo con lo indicado en el capítulo 2, metodología general.
A.1.1 Primera matriz de vulnerabilidad (estimación de la vulnerabilidad operativa)
Matriz 1 Vulnerabilidad operativa, agua potable
|
(1) COMPONENTE |
(2A) CAPACIDAD COMPONENTE |
(2B) REQUERIMIENTO ACTUAL |
(2C) DÉFICIT (-) SUPERÁVIT (+) |
(3) CONTINUIDAD |
(4) CALIDAD DEL AGUA |
Matriz 1 Vulnerabilidad operativa, Alcantarillado sanitario
|
(1) COMPONENTE |
(2) COBERTURA (%) |
(3) CAPACIDAD (l/s) |
(4) CALIDAD DEL EFLUENTE |
A.1.2 Segunda matriz de vulnerabilidad (estimación de la vulnerabilidad física e impacto en el servicio)
Matriz 2 Vulnerabilidad física e impacto en el servicio
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4A) |
(4B) |
(4C) |
(5) |
(6A) |
(6B) |
(7A) |
(7B) |
(7C) |
(8) |
|
TIPO DE AMENAZA |
CARACTERÍSTICAS DE LA AMENAZA |
PRIORIDAD RELATIVA DE LA AMENAZA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ALERTA (INSTITUCIONES A LA
EMPRESA) |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ALERTA (DENTRO DE LA
EMPRESA) |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESPUÉS DEL EVENTO |
ÁREAS DE IMPACTO |
COMPONENTES EXPUESTOS (RIESGOS RELATIVOS) |
ESTADO DEL COMPONENTE |
DAÑOS ESTIMADOS (Tipo y número) |
TR 100 (días) |
CAPACIDAD REMANENTE INMEDIATA l/s % |
IMPACTO EN EL SERVICIO (conexiones) |
|
AGUA POTABLE | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
TR DEL SISTEMA | ||||||||||||
|
ALCANTARILLADO SANITARIO | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
TR DEL SISTEMA | ||||||||||||
A.1.3 Tercera matriz de vulnerabilidad (estimación de la vulnerabilidad administrativa de la empresa y capacidad de respuesta)
Matriz 3 Vulnerabilidad administrativa de la empresa y capacidad de respuesta
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL |
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |
APOYO ADMINISTRATIVO |
CAPACIDAD DE RESPUESTA |
|
A.- PLANES DE EMERGENCIA |
A.- DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE DINERO |
A.- DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE DINERO |
A.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL |
|
B.- COMITÉ DE EMERGENCIAS |
B.- PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
B.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
|
C.- COMISIÓN DE FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MITIGACIÓN Y
EMERGENCIA |
C.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO | ||
|
E.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
E.- PERSONAL CAPACITADO |
C.- APOYO ADMINISTRATIVO | |
|
F.- SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ALERTA |
F.- MATERIALES Y ACCESORIOS |
C.- CONTRATACIÓN DE EMPRESA PRIVADA EN EL MERCADO |
D.- INSTITUCIONAL |
|
G.- DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA |
A.1.4 Cuarta matriz de vulnerabilidad (medidas de mitigación y de emergencia)
Matriz 4 Medidas de mitigación y emergencia
VULNERABILIDAD OPERATIVA (1)
|
MITIGACIÓN (1A) |
EMERGENCIA (1B) | |||
|
COMPONENTE |
COSTO US$ |
COSTO US$ | ||
|
AGUA POTABLE | ||||
|
ALCANTARILLADO SANITARIO | ||||
|
SUBTOTAL (1) | ||||
Matriz 4 Medidas de mitigación y emergencia
VULNERABILIDAD ADMINISTRATIVA (3)
|
MITIGACIÓN (3A) |
EMERGENCIA (3B) |
|
ÁREA |
COSTO US$ |
COSTO US$ | ||
|
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL | ||||
|
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | ||||
|
APOYO ADMINISTRATIVO | ||||
|
SUBTOTAL (3) | ||||
|
TOTAL |
Matriz 4 Medidas de mitigación y emergencia
VULNERABILIDAD FÍSICA (2)
|
MITIGACIÓN (1A) |
EMERGENCIA (1B) | ||||
|
COMPONENTE |
PRIORIDAD DE ATENCIÓN |
COSTO US$ |
COSTO US$ | ||
|
AGUA POTABLE | |||||
|
ALCANTARILLADO SANITARIO | |||||
|
SUBTOTAL (1) | |||||
 |