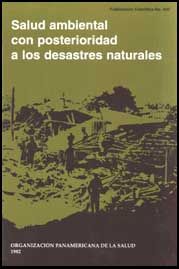
Etapa 1: Identificación de recursos orgánicos
La primera etapa de la preparación de un plan de operaciones de emergencia en materia de higiene del medio consiste en hacer un inventario de las organizaciones participantes y asignar miembros de esas organizaciones a cuadros y grupos de personal. Los profesionales, trabajando en colaboración con un comité consultivo, se deben encargar de la preparación del plan y del adiestramiento de las personas que participarán en la labor de socorro. Debe establecerse contacto con la defensa civil, el ejército y otros grupos para conocer los planes locales de urgencia, solicitar apoyo en la planificación para desastres y establecer canales de enlace. Habrán de especificarse las funciones de los miembros y grupos del personal de organizaciones, indicando los niveles directivos. Al constituir grupos habrá también que designar suplentes. Debe prepararse una lista de nombres, direcciones y números de teléfono, tanto de los miembros regulares como de los suplentes.
Etapa 2: Análisis de vulnerabilidad
La determinación de la vulnerabilidad es la segunda parte de la preparación del plan. Para conocer la vulnerabilidad de las zonas expuestas a desastres es preciso primero identificar y describir los componentes del sistema completo de servicios de salud ambiental, y luego exponer las características de los desastres naturales posibles (inundaciones, terremotos, huracanes, etc.). Seguidamente habrá que calcular los efectos de los distintos tipos de desastre en cada componente de servicios. (Por ejemplo, si el desastre destruye, el 50% de las plantas de tratamiento de agua de una zona determinada, el resultado será que solo puede abastecerse al 15% de la población afectada.) Una vez hechos esos cálculos habrá que determinar las necesidades y la capacidad de los servicios para atenderlas. Esa determinación revela el equilibrio entre la capacidad de un servicio afectado por un desastre y la necesidad mínima probable que tendrá de él la población. Si la capacidad excede de la necesidad calculada, habrá un margen de seguridad y podrá asignarse al servicio un lugar más bajo en el orden de prioridad. Por el contrario, si las necesidades exceden de la capacidad calculada del servicio, ello revela la necesidad de mejorarlo. Por último, hay que identificar los componentes críticos de los servicios.
Etapa 3: Asignación de recursos
La tercera etapa consiste, en determinar las prioridades y establecer el programa óptimo de utilización de recursos. Hay que especificar los niveles básicos de salud ambiental. Seguidamente se pueden establecer las necesidades y su orden de prioridad, asignando servicios en las condiciones presuntas ulteriores al desastre, preparando pautas sobre márgenes de tolerancia para los servicios, ordenando las necesidades previstas para atenderlas debidamente y escogiendo procedimientos para mitigar las condiciones ocasionadas por los desastres.
Etapa 4: Protección del personal
La cuarta etapa se refiere a las disposiciones de protección del personal. Debe establecerse un plan de ejercicios para que el personal esté al tanto de los procedimientos en situaciones de emergencia. Otro programa adecuado se referirá al alojamiento del personal imprescindible.
Etapa 5: Inventario de suministros y equipo
En esta etapa se determinarán el equipo, los suministros y otros materiales necesarios durante la fase de emergencia. Es preciso hacer un inventario de lo que será preciso para la recuperación, programar la distribución del modo conveniente y establecer las medidas oportunas de seguridad. Para facilitar la recuperación se prepararán copias múltiples de lo siguiente:
1. mapas y planos técnicos
2. listas de personal permanente y auxiliar
3. listas de suministros de emergencia, con descripción de su disponibilidad y modo de empleo
4. listas de artículos en reserva
5. descripción de métodos y procedimientos de emergencia.
Las copias se facilitarán al personal de todos los niveles de servicio de higiene del medio. Se harán los oportunos planes para actualizar las listas y para mantener a las partes interesadas al tanto del emplazamiento de los correspondientes artículos.
Etapa 6: Acuerdos de coordinación
En la sexta etapa se concertarán acuerdos de ayuda mutua y se harán otros arreglos de cooperación. El acuerdo con los organismos de defensa civil y otros afines se referirá al intercambio de personal, equipo y suministros entre los diversos grupos cooperadores. Además, especificará la coordinación de las actividades de reconocimiento y evaluación, inventario, normalización, adiestramiento, etc. Se determinarán y distribuirán las funciones y se indicarán las limitaciones que la ley impone a la cooperación.
Etapa 7: Especificación de las medidas de emergencia
Una vez establecidos los acuerdos de ayuda mutua, la siguiente etapa consiste en determinar las medidas que se adoptarán durante la fase de emergencia. Cuanto más largo sea el período de alarma mayor será el número de medidas preparatorias que pueden adoptarse. Entre las medidas preparatorias pueden citarse las siguientes:
1. alerta al personal y distribución de este
2. adiestramiento intensivo
3. información al público
4. fortalecimiento de la protección del personal
5. fortalecimiento de la protección de estructuras y equipo
6. disponibilidad de planes y métodos de emergencia.
En el período de alarma, atención debe concentrarse en el personal, las instalaciones, el equipo, el enlace con la comunidad y la información pública. En el período de impacto ha de darse preponderancia a la información pública y, en la medida en que lo permitan las condiciones imperantes, las operaciones necesarias.
Etapa 8: Especificación de medidas de recuperación
En esta etapa se planificará la recuperación con posterioridad al desastre. En primer lugar es preciso asumir el mando, y luego adoptar las siguientes medidas:
1. activación de la organización para desastres
2. movilización del personal ordinario y auxiliar de socorro
3. aplicación de los métodos de protección del personal
Seguidamente se establecerá el plan de mantenimiento o iniciación del enlace con los miembros de servicios de socorro y entidades de ayuda mutua. Deben indicarse los procedimientos a seguir cronológicamente en los siguientes aspectos:
1. reconocimiento
2. evaluación de daños
3. determinación de prioridades
4. limpieza y descontaminación
5. inicio de los servicios de salvamento
De esas medidas, tres por lo menos se refieren a conservación del agua y los alimentos, aislamiento y reparación de instalaciones deterioradas, vigilancia de factores de salud ambiental (por ejemplo, abastecimiento de agua) e información al público.
Etapa 9: Mejora de la capacidad
En la última fase se mejorará la capacidad de los servicios, en caso de que se hayan observado deficiencias.. Para ello habrá que reponer las reservas de materiales y suministros, habilitar fuentes auxiliares de energía y facilitar combustible, adquirir equipo suplementario para reparación y conseguir y adiestrar personal (voluntarios, personas jubiladas, etc.). Una vez hecho eso, habrá que mejorar y actualizar el plan de emergencia. Por último, deberán identificarse donadores privados que puedan reforzar la capacidad local con ocasión de situaciones de emergencia y establecer una lista de consultores locales disponibles. Todas esas medidas se renovarán por lo menos una vez al año.
Adaptación del "Memorándum interoficinas de la Organización Panamericana de la Salud: Pautas provisionales para el uso de tabletas de desinfección del agua con posterioridad a desastres naturales", Washington, D.C. 1979.
Solo deben facilitarse tabletas, polvo o líquidos desinfectantes a usuarios individuales cuando la distribución pueda ir acampanada de lo siguiente:
1. una activa campana de educación sobre el modo de empleo de esos desinfectantes2. distribución de recipientes para agua
3. ayuda de personal de salud pública o auxiliares en la labor de vigilancia necesaria para asegurar la continuidad de uso de las tabletas
4. una red de distribución de los suministros adicionales que se necesiten durante toda la fase de emergencia y hasta comenzada la de rehabilitación
En general esos productos se utilizarán durante situaciones de emergencia para desinfectar, con carácter individual, pequeñas cantidades de agua destinada a consumo en poblaciones no muy numerosas y controladas. La campaña durará solo de una a dos semanas, ya que habrá de hacerse lo posible por reparar las instalaciones de cloración y proteger las fuentes de agua.
Antes de proceder a la desinfección durante períodos de emergencia es preciso tener muy en cuenta el estado inicial del agua; deben reducirse en lo posible la turbidez y el color, dejándola reposar o haciéndola pasar por varias capas de tela. Una vez desinfectada, el agua se guardará en recipientes limpios, cubiertos y no corrosibles. Antes de facilitar desinfectantes a usuarios individuales en situaciones de emergencia, el personal de salud pública habrá de cerciorarse de que el agua disponible no ha sido ya sometida a cloración. En otras palabras, habrá que determinar el cloro residual del agua antes de distribuir desinfectantes a la población.
Las sustancias normalmente utilizables para desinfectar pequeñas cantidades de agua en situaciones de emergencia son el cloro, el yodo y el permanganato potásico. Seguidamente se dan detalles sobre cada una de ellas.
Compuestos de cloro
Tabletas
Las tabletas de Halazona son el compuesto de cloro más conocido. Las instrucciones sobre modo de empleo suelen figurar en el recipiente. En cualquier caso, la dosis es una tableta (4 mg) por litro de agua. Si esta presenta turbidez o tiene un color fuerte, habrá que elevar al doble la dosis. Una vez depositada la tableta hay que remover el agua y dejarla luego reposar durante diez minutos antes del uso.
Las tabletas de Halazona pierden potencia rápidamente después de abierto el cierre hermético del frasco. En consecuencia, se las debe emplear lo antes posible, teniendo siempre la precaución de cerrar bien el envase cada vez.
Existen tabletas de mayor potencia y tamaño (160 mg), que permiten desinfectar 40 litros de agua limpia ó 20 de agua turbia o fuertemente coloreada. Huelga decir que las tabletas de halazona de 160 mg no se deben utilizar para las mismas cantidades de agua que las de 4 mg. El personal de distribución debe tenerlo muy en cuenta e instruir a los usuarios.
Hipoclorito cálcico granulando
Este compuesto en gránulos, denominado HTH o Perchloron, contiene de un 60 a un 70% de c loro. Es muy estable cuando se guarda en recipientes bien cerrados, que habrán de estar en un lugar obscuro, seco y fresco. A los 40 días de abierto el recipiente, los gránulos pierden el 5% del cloro que contenían inicialmente.
Durante el uso debe evitarse que los gránulos entren en contacto con petróleo u otros combustibles orgánicos, ya que en ese caso resultarían inflamables. La dosis de empleo es una cucharilla con copete de HTH (unos 7g) disuelta en 8 litros de agua, con lo que se obtiene una solución concentrada de 500 mg/litro. Esa solución se incorporará a razón de una parte por cada 100 partes de agua que haya que desinfectar. Una vez hecha la mezcla, se la deja reposar durante 30 minutos. Si el sabor a cloro es demasiado fuerte, se la puede airear dejándola en reposo unas horas más o trasvasándola varias veces de un recipiente limpio a otro. La solución concentrada se debe utilizar en las dos semanas siguientes a su preparación.
Hipoclorito sádico (lejía)
La lejía doméstica es utilizable para desinfección de agua en situaciones de emergencia. Para ello es preciso determinar previamente el contenido en cloro (en general, 3-10%). El producto se añadirá al agua en las siguientes proporciones:
|
Contenido en cloro |
Gotas, por litro de agua limpia |
Gotas, por litro de agua turbia o
coloreada |
|
1% |
10 |
20 |
|
4-6% |
2 |
4 |
|
7-10% |
1 |
2 |
Si se desconoce el contenido en cloro de la lejía deberán utilizarse 10 gotas por litro de agua. Una vez hecha la mezcla se la deja reposar durante 30 minutos. El agua debe adquirir un ligero olor a cloro; de no ser así, se reforzará la dosis dejando reposar la mezcla 15 minutos.
Yodo
Tabletas
Las formas farmacéuticas más convenientes y seguras de yodo en tabletas son las que contienen alrededor de 20 mg de hidroperiyouduro de tetraglicina, 90 mg de pirofosfato disódico dihidrogenado y 5 mg de talco. Esas tabletas tardan en disolverse menos de un minuto a 20°C aproximadamente, liberando 8 mg de yodo elemental por tableta. Esa cantidad basta para tratar un litro de casi cualquier tipo de agua natural en 10 minutos.
Soluciones
La tintura de yodo corriente al 2% que se guarda en los armarios domésticos de medicinas y figura en los estuches de primeros auxilios es utilizable para desinfectar agua, a razón de cinco gotas por litro. Si el agua está turbia, habrá que añadirle 10 gotas. Una vez hecha la mezcla, se la deja reposar durante 30 minutos por lo menos.
Permanganato potásico (KMnO4)
El permanganato potásico se utiliza raramente porque requiere un largo tiempo de contacto. En general se reserva para desinfectar grandes cantidades de agua en pozos, manantiales o depósitos. El permanganato es de eficacia dudosa contra microorganismos patógenos, con la posible excepción de Vibrio cholerae.
El modo de empleo consiste en disolver 40 mg de KMnO4 en un litro de agua tibia. Esa solución servirá para desinfectar alrededor de 1 m3 de agua tras 24 horas de contacto.
Este anexo contiene un resumen de medidas recomendables que deben adoptarse durantes las operaciones de evacuación y socorro.
Evacuación
Durante las operaciones de evacuación, el agua de origen sospechoso se debe hervir durante un minuto antes del uso o desinfectar con cloro, yodo o permanganato potásico en tabletas, cristalizados, en polvo o en forma líquida. Para distribución deben calcularse las siguientes cantidades de agua:
3 litros/persona/día en lugares de clima frío y templado;
6 litros/persona/día en lugares de clima cálido.
Deben utilizarse alimentos no perecederos y que no requieran cocción.
Las aguas residuales se descargarán en una zanja poco profunda de las siguientes dimensiones:
10 cm de profundidad x 45 cm de ancho x 3 m de largo/1.000 personas.
Operaciones de socorro: Campamentos
Durante las operaciones de socorro, los campamentos deben instalarse en puntos donde la inclinación del terreno y la naturaleza del suelo faciliten el desagüe. Además, deben estar protegidos contra condiciones atmosféricas adversas y alejados de lugares de cría de mosquitos, vertederos de basuras y zonas comercial es e industriales. El trazado del campamento debe ajustarse a las siguientes especificaciones:
1. 3-4 ha/1.000 personas
2. carreteras de 10 m del ancho
3. distancia entre el borde de las carreteras y las primeras tiendas, 2 m como mínimo
4. distancia entre tiendas, 8 m como mínimo
5. 3 m2 de superficie por tienda, como mínimo.
Para el sistema de distribución de agua deben seguirse las siguientes normas:
1. capacidad mínima de los depósitos, 200 litros
2. 15 litros/día per cápita, como mínimo
3. distancia máxima entre los depósitos y la tienda más alejada, 100 m.
Los dispositivos para evacuación de desechos sólidos en los campamentos deben ser impermeables e inaccesibles para insectos y roedores; los recipientes habrán de tener una tapa de plástico o metal que cierre bien. La eliminación de las basuras se hará por incineración o terraplenado. La capacidad de los recipientes será:
1 litro/4-8 tiendas; o
50-100 litros/25-50 personas.
Para evacuación de excretas se construirán letrinas de pozo de pequeño diámetro o letrinas de trinchera profunda, con arreglo a las siguientes especificaciones:
30-50 m de separación de las tiendas;
1 asiento/10 personas.
Para eliminar las aguas residuales se construirán zanjas de infiltración modificadas, sustituyendo las capas de tierra y grava por capas de paja, hierba o ramas pequeñas. Si se utiliza paja, habrá que cambiarla cada día y quemar la utilizada.
Para lavado personal se dispondrán piletas en línea con las siguientes especificaciones:
3 m de largo;
accesibles por los dos lados;
2/100 personas.
Operaciones de socorro: Locales
Los locales utilizados para alojar víctimas durante la fase de socorro deben tener las siguientes características:
superficie mínima, 3,5 m2/persona;
espacio mínimo, 10 m2/persona;
capacidad mínima para circulación del aire, 30 m3/persona/hora.
Los lugares de aseo serán distintos para cada sexo. Se proveerán las instalaciones siguientes:
1 pileta/10 personas; o
1 fila de piletas de 4-5 m/100 personas, y 1 ducha/50 personas en climas templados, o
1 ducha/30 personas en climas cálidos.
Las letrinas de los locales de alojamiento de personas desplazadas se distribuirán del siguiente modo:
1 asiento/25 mujeres; y
1 asiento más 1 urinario/35 hombres;
distancia máxima del local, 50 m.
Los recipientes para basura serán de plástico o metal y tendrán tapa que cierre bien. Su número se calculará del modo siguiente:
1 recipiente de 50-100 litros/25-50 personas.
Operaciones de socorro: Abastecimiento de agua
El consumo diario se calculará del modo siguiente:
40-60 litros/persona en los hospitales de campaña;
20-30 litros/persona en los comedores colectivos;
15-20 litros/persona en los refugios provisionales y campamentos;
35 litros/persona en las instalaciones de lavado.
Las normas para desinfección del agua son:
para cloración residual, 0,7-1,0 mg/litro;
para desinfección de tuberías, 50 mg/litro con 24 horas de contacto, ó 100 mg/litro con una hora de contacto;
para desinfección de pozos y manantiales, 50-100 mg/litro con 12 horas de contacto.
Para eliminar concentraciones excesivas de cloro en el agua desinfectada se utilizarán 0,88 g de tiosulfato sódico/1000 mg de cloro.
Con el fin de proteger el agua, la distancia entre la fuente y el foco de contaminación será como mínimo de 30 m. Para protección de los pozos de agua se recomienda lo siguiente:
revestimiento exterior impermeable que sobresalga 30 cm de la superficie del suelo y llegue a 3 m de profundidad;
construcción en torno al pozo de una plataforma de cemento de 1 m de radio;
construcción de una cerca de 50 m de radio.
Operaciones de socorro: Letrinas
Las trincheras superficiales tendrán las siguientes dimensiones:
90-150 cm de profundidad x 30 cm de ancho (o lo más estrechas posible) x 33,5 m/100 personas.
Trincheras profundas:
1,8-2,4 m de profundidad x 75-90 cm de ancho x 3-3,5 m/100 personas.
Los pozos de pequeño diámetro tendrán:
56 m de profundidad;
40 cm de diámetro;
1/20 personas.
Operaciones de socorro: Evacuación de basuras
Las zanjas utilizadas para evacuación de basuras tendrán:
2 m de profundidad x 1,5 m de ancho x 1 m de largo/200 personas.
Una vez llenas, se las cegará con una capa de tierra apisonada de 40 cm de grosor. Las zanjas de esas dimensiones se llenarán en una semana. Los residuos tardarán en descomponerse de cuatro a seis meses.
Operaciones de socorro: Higiene de los alimentos
Los cubiertos se desinfectarán con:
agua hirviendo durante 5 minutos o inmersión en solución de cloro de 100 mg/litro durante 30 segundos;
compuestos cuaternarios de amoníaco, 200 mg/litro durante 2 minutos.
Operaciones de socorro: Reservas
Deben mantenerse en reserva para operaciones de emergencia los siguientes suministros y equipo:
1. estuches de saneamiento Millipore
2. estuches para determinación del cloro residual o el pH
3. estuches para análisis de campana Hach DR/EL
4. linternas de mano y pilas de repuesto
5. manómetros para determinar la presión del agua (positiva y negativa)
6. estuches para determinación rápida de fosfatos
7. cloradores o alimentadores de hipoclorito móviles
8. unidades móviles de purificación del agua con capacidad de 200 - 250 litros/minuto
9. coches cisterna para agua, de 7 m3 de capacidad
10. depósitos portátiles fáciles de montar.
ADAMS, D. S. Emergency Actions and Disaster Reactions: An Analysis of the Anchorage Public Works Department in the 1964 Alaskan Earthquake. Columbus: Ohio State University, Disaster Research Center, 1969.
ANTON, W. F. "A Utility's Preparation for a Major Earthquake." Journal of the American Water Works Association (1978):311-314.
ASSAR, W. F. Guía de saneamiento en desastres naturales. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1971.
Assessing International Disaster Assistance. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, National Research Council Committee on International Disaster Assistance, 1979.
CAJINA, A. Efectos del terremoto en el sistema de agua potable en Managua. Ciudad de México: XIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria, 1974.
Emergency Planning for Water Utility Management. Manual M19. Nueva York: American Water Works Association, 1973.
Environmental Health in Disaster. Ottawa: Department of National Health and Welfare of Canada, 1979.
Guidelines for Disaster Prevention. Vols. I-III. Ginebra, Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, 1976.
HAYDON, G. E. National Disaster Planning and Operation Guide for Governments. Kinney-Lindstrom Foundation.
KREIMER, A. Post-disaster Reconstruction Planning: The Cases of Nicaragua and Guatemala. Conference on Disaster Area Housing, 1977.
Learning from Earthquakes: Planning Guide. Oakland: Earthquake Engineering Research Institute, 1977.
LÉGER, P. R. Environmental Health Guide for Natural Disasters. Washington, D.C.: Project HOPE, 1974.
LOPEZ, R. "Efectos de inundaciones, huracanes y terremotos sobre sistemas de agua potable, alcantarillado y disposición de excretas." En: Manual del II Seminario sobre Ingeniería Sanitaria en Situación de Catástrofe. Ciudad de Guatemala: Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, 1976.
Manual del II Seminario sobre Ingeniería Sanitaria en Situación de Catástrofe. Ciudad de Guatemala: Escuela de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, 1976.
MASON, J. y P. CAVALIE. "Malaria Epidemic in Haiti Following a Hurricane." American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 14(4):1-10 (1965).
MORATAYA, J. C. "Saneamiento de campamentos de emergencia." En: Manual del II Seminario sobre Ingeniería Sanitaria en Situación de Catástrofe. Ciudad de Guatemala: Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, 1976.
PEDERSEN, E. B. "Safety at disaster sites." Australian Family Physician 7: (1978).
RUIZ, G. A. Sistemas de agua potable y alcantarillados en casos de emergencia. Santo Domingo: XVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 1978.
SAAVEDRA, F. "Experiencias de desastres en Nicaragua." En: Manual del II Seminario sobre Ingeniería Sanitaria en Situación de Catástrofe. Ciudad de Guatemala: Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, 1976.
SPEERS, J. F. "Prevent disease resulting from floods." Journal of the Iowa Medical Society 59Y (1969).
The Role of Technology in International Disaster
Assistance. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, National
Research Council Committee on International Disaster Assistance,
1978.
 |