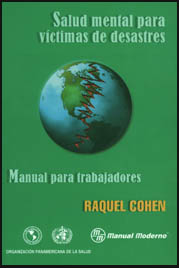
RESUMEN DEL CAPÍTULO
|
Descripción: |
Sentar las bases para reconocer la respuesta de crisis y la conducta adaptativa del damnificado en las fases secuenciales posteriores al desastre. |
|
Finalidad: |
Clasificar sistemáticamente los procesos de conducta en las fases secuenciales. |
|
Contenido: |
Etapas del desarrollo de las reacciones individuales después de los desastres naturales. |
|
Objetivos didácticos: |
· Cobrar conciencia de la
conducta, el pensamiento y los sentimientos de los damnificados con el
transcurso del tiempo después del desastre. |
Tratar de comprender a los damnificados, es decir, su sufrimiento, por lo que han pasado y los problemas a los que se enfrentarán en el futuro cercano, es una experiencia humana única, desafiante y que invita a la reflexión.
Las reacciones humanas frente a una catástrofe tal como evolucionan con el transcurso del tiempo, pueden analizarse conforme a las siguientes fases de transición:
· Fase de la amenaza.
· Fase del impacto.
· Fase de recuperación.
· Fase de corto plazo.
· Fase de largo plazo.
En la siguiente sección, las reacciones humanas documentadas durante estas fases se organizan y se describen según su tipo: biológicas, psicológicas/emocionales, interpersonales y socioculturales. Estos informes no son exhaustivos, puesto que los efectos del desastre interactúan con el conjunto de esfuerzos de adaptación de que disponen los seres humanos para enfrentar las circunstancias desconocidas e incontrolables. Son muy escasas las crónicas documentadas acerca de las respuestas de los damnificados y la conducta de adaptación en la etapa de las últimas consecuencias, tanto en la literatura como en los relatos anecdóticos.
FASE DE LA AMENAZA
La tecnología moderna ha desarrollado la capacidad de pronosticar muchos desastres naturales mediante el uso de satélites meteorológicos, radar y señales de radio que pueden seguir las tormentas, los huracanes, las marejadas y otros muchos desastres devastadores. Los medios impresos y electrónicos que se emplean para enviar señales de urgencia y mensajes acerca del posible peligro preparan y alertan a la población amenazada. Así se inicia la etapa conocida como la fase de la amenaza. Esta no se presenta en el caso del impacto súbito de un terremoto, el cual no puede predecirse.
Lamentablemente, no existe ningún informe ni estudio acerca de la respuesta biológica a la señal de “alerta” mediante estímulos auditivos o visuales. No obstante, podemos inferir un aumento de los niveles de ansiedad y otras respuestas fisiológicas basadas en las reacciones de temor ante los estímulos de “alerta”. Estas reacciones varían según las experiencias de los individuos en la región afectada, la tradición cultural y las expectativas basadas en desastres anteriores en la zona.
Perspectivas psicosociales
Se ha observado que después de que los medios de información pronostican un desastre natural inminente, las personas se interesan tanto en oír las últimas noticias, que organizan sus rutinas diarias de modo que tengan acceso a la radio o la televisión. Los rumores son fuentes persistentes de información distorsionada que se transmiten por redes de comunicación informales.
Las reacciones ante las innumerables “noticias” de las que se entera la gente varían de un individuo a otro y conforme a las costumbres culturales y sociales. Algunas personas responden rápidamente con acciones responsables planificadas y apropiadas. Otras, aquellas que niegan la posibilidad de que ocurra el desastre, aplazan los planes para protegerse y cuidar sus bienes materiales. Algunas de las respuestas conductuales parecen representar el mito de la invulnerabilidad personal y convicciones como “a mí no me va a pasar” o “no puede azotar aquí”. Otras personas asumen una actitud de dejar la responsabilidad en manos del “poderoso gobierno” que “nos tiene que cuidar”. En este caso, los individuos optaron por reaccionar con una postura agresiva pasiva. Muchas veces, prevalece el sentido del humor y circulan muchos chistes en el grupo.
En todos estos tipos de expresiones adultas median las normas culturales y sociales. No existen informes documentados acerca de cómo reaccionan los niños.
En esta fase, las defensas adaptativas que se utilizan son predominantemente psicológicas:
|
Negación |
Afecta la percepción de la realidad externa y se relaciona estrechamente con las experiencias sensoriales. |
|
Represión |
Consiste en evitar que las ideas y sentimientos dolorosos/atemorizantes pasen al nivel consciente. |
|
Formación reactiva |
Expresión de sentimientos como el temor, de manera paradójica; por ejemplo, en las personas que organizan y asisten a “fiestas por el huracán”. |
Perspectiva interpersonal
A medida que la noticia del peligro inminente invade la comunidad y la intensidad de las emociones aumenta la tensión nerviosa, las relaciones interpersonales cambian de estilo. Esta agitación familiar exacerbada puede compararse con la utilidad del “trabajo motivado por la preocupación” que, de manera moderada, es un buen mecanismo de adaptación. Por ejemplo, los miembros de la familia se comunican entre si y planean medidas de apoyo provechosas. Se compran más artículos esenciales. Se convocan reuniones para una variedad de actividades familiares preparatorias que abarcan desde la previsión hasta la asignación de tareas convenidas con antelación.
Perspectivas socioculturales
Las actividades socioculturales de la comunidad paralelas a las de la fase preparatoria inicial por la que pasan las personas, también empiezan a influir en las reacciones personales. Por ejemplo, planear reuniones religiosas puede ser producto de las costumbres religiosas, los rituales y otras características de los sistemas sociales tradicionales de la comunidad afectada. Todas las influencias ambientales de índole cultural y social repercuten en la manera en que las personas se comportan y reaccionan ante la amenaza del desastre inminente.
FASE DEL IMPACTO
Perspectiva biológica
Se cuenta con escasos estudios acerca de las reacciones biológicas que se producen unas pocas horas o días después del impacto del desastre y las consecuencias de los efectos traumáticos de las secuelas. Las descripciones de algunos damnificados acera de sus reacciones, observadas en sí mismos y apoyadas por estudios en animales, indican que existen cambios en los niveles neuroquímicos del sistema nervioso central relacionados con las reacciones de estrés, que pueden afectar las respuestas del sistema imunológico. Se han registrado quejas constantes o intermitentes de fatiga, agotamiento y diferentes niveles de intranquilidad, acompañados por cambios en el apetito y el sueño.
Perspectivas psicológicas/emocionales
Los damnificados manifiestan reacciones psicológicas y emocionales que corresponden a la gama completa de la ansiedad. Al cambiar la forma en que las personas se perciben a sí mismas, experimentan temor, preocupación, vergüenza y culpa. Aunados a sus dificultades para adaptarse y resolver los problemas de su nueva situación, hay cambios en las maneras habituales de reaccionar y comportarse.
Durante esta fase, los sentimientos de temor, ansiedad, aprensión y desmoralización “inundan” a las víctimas como olas, a veces más fuertes y otras más débiles, pero de manera constante durante cierto periodo. A continuación se mencionan otras reacciones psicológicas y emocionales clave que se observan durante esta fase:
Ilusión deposición central: Creencia de que la persona afectada recibió exclusivamente “la fuerza destructiva del impacto” y sufre las peores consecuencias, en comparación con los demás.Ofuscamiento cognoscitivo: Diferentes niveles de desorientación, desorganización, lentitud del pensamiento, confusión, dificultades para tomar decisiones, incapacidad para comprender lo que otros están diciendo y confusión con el tiempo, que pueden durar de unas pocas horas hasta varios días.
Aturdimiento psíquico: Sentimientos de aplanamiento, falta de interés, incapacidad para reaccionar, que le dificultan relacionarse con personas que han sido importantes.
Destrucción del “manto de la muerte”: Incapacidad para seguir negando su propia finalidad por medio de la muerte; cuando una persona ha estado muy cerca de morir o ha tenido que soportar la muerte de un ser querido, es difícil restituir la protección de la negación.
Se ha observado la existencia de un conjunto de defensas adaptativas durante esta fase. Los mecanismos como la “negación” ayudan al individuo a adaptarse y a manejar el cambio doloroso e increíble de su vida. El siguiente diálogo entre un consejero de salud mental y un damnificado ilustra cómo la negación sirve para mantener el control de las emociones.
Consejero de salud mental:
“Debe haber sido una experiencia muy alarmante para usted ver que el agua subía y no había nadie que lo rescatara.”
Damnificado:
“Bueno, fue toda una experiencia, como una aventura, como ir al cine y ver una película de miedo. Sabía que alguien vendría y esperé. No estuvo tan mal.”
Otra manifestación de la necesidad de controlar las emociones es el grado de obediencia dócil y pasiva a los mandos, las órdenes o los reglamentos de las autoridades de rescate que presentan algunos damnificados. En cambio, otros se vuelven rebeldes, se oponen a cualquier regla y demuestran un deseo de estar a cargo de sus propias rutinas en los refugios de desastre. Esta conducta ejemplifica la necesidad de controlar las situaciones para evitar sentirse abrumado por sentimientos dolorosos e intensos.
Perspectiva interpersonal
Los observadores han encontrado que en las relaciones interpersonales con el primer grupo de trabajadores de socorro que aparece en escena, algunos damnificados se comportan de manera indefensa, dócil, dependiente e indecisa. Otros exigen, se quejan y dicen tener derecho o atacan a las autoridades por las consecuencias del desastre, como chivos expiatorios. Una proporción pequeña de los damnificados se aísla y no se comunica.
Algunos damnificados se sienten culpables porque otros fueron menos afortunados. Por ejemplo, si su casa está menos dañada o perdieron a menos seres queridos, parecen tener que realizar acciones que simbolizan expiación, mientras dan explicaciones defensivas de por qué se salvaron de un destino tan malo como el de sus vecinos.
Las defensas adaptativas, que parecen ayudar a los individuos a emprender las actividades de adaptación que ellos necesitan para seguir adelante en los días difíciles que siguen, varían desde la conducta rígida y obsesiva en su interacción con otros individuos, por una parte, hasta la indecisión, volubilidad de sus opiniones y seguir cualquier sugerencia de los demás.
Algunos damnificados forman grupos fácilmente y brindan apoyo individual a los trabajadores de socorro o a los demás. A veces, la conducta de apoyo es inapropiada y se resiente. Todos estos esfuerzos individuales, ya sean para relacionarse unos con otros o para aislarse, parecen ayudar al individuo a manejar la sensación de crisis, urgencia, amenaza y el mundo desconocido en el que han caído.
Perspectiva sociocultural
La comunidad se transforma después del impacto de un desastre. Las características socioculturales de la comunidad antes del impacto seguirán repercutiendo en la conducta de la persona en especial con respecto a las operaciones de apoyo y socorro. Dos ejemplos ilustran este impacto:
Después del terremoto de Managua (1972), las personas cayeron de rodillas para rezar y permanecieron así durante horas, sin que dispusieran de ningún medio de recuperación debido al impacto masivo en todos los recursos sociales.Los ciudadanos en el desastre de Revere, Massachusetts (1978) usaron linternas para avisar a los botes que había víctimas en los techos.
FASE DE RECUPERACIÓN
Perspectiva biológica
Con el tiempo, los damnificados manifiestan reacciones somáticas. Además, los profesionales médicos que atienden a las víctimas informan que aumentan las quejas psicosomáticas, hay más interferencia con las funciones biológicas comunes y una exacerbación aguda de los padecimientos somáticos crónicos. Se informa de aflicciones cardiovasculares, y las enfermedades controladas como hipertensión y diabetes, precisan un reajuste de medicamentos.
Perspectiva psicológica/emocional
Cuando los damnificados regresan por primera vez a su vecindario y comprenden las consecuencias del impacto del desastre, presentan una variedad de reacciones psicológicas/emocionales. Al comenzar a evaluar lo que se requerirá para reconstruir sus vidas, las reacciones observadas abarcan la gama entera de manifestaciones conocidas como luto, duelo, desesperación y “elaboración” de las pérdidas, que los profesionales de salud mental conocen tan bien.
Para muchos damnificados, la vida se convierte en una serie de días dolorosos, mientras lidian con la tarea de lograr la resolución y la resignación. Manejan las emociones personales y las relaciones interpersonales, mientras se ocupan de manera simultánea de los quehaceres cotidianos. A veces, los damnificados viven momentos de intensa impotencia.
Se manifiestan distintos grados de vulnerabilidad que tienden a despojar a las personas de sus defensas adaptativas y de resolución acostumbradas. Algunas veces fallan sus mecanismos psicológicos habituales, lo que les causa problemas para cumplir con las múltiples necesidades que exigen decisiones que tienen que tomar para reconstruir sus vidas.
A veces estas conductas interfieren intensamente con la tarea de tratar con el personal de reconstrucción. Estos trabajadores, quienes tienen que limpiar después que la devastación ha destruido las estructuras de calles y casas, necesitan interactuar con los ciudadanos. Deben utilizar equipo para limpiar los caminos, remolcar árboles desarraigados, reparar tuberías de agua y reconectar cables eléctricos. Para ello, los trabajadores se entrometerán en “los espacios vitales” de los damnificados. Se han documentado reacciones emocionales y violentas que son resultado de los malos entendidos entre damnificados y trabajadores de reconstrucción.
Además tienen que tomarse decisiones e iniciarse las negociaciones con plomeros, arquitectos, bancos y demás instituciones, cuya asistencia es necesaria para devolver el hogar a la normalidad. Estas tareas requieren que la víctima sea capaz de pensar con claridad para resolver problemas y se encuentre en un estado de estabilidad emocional. No obstante, es posible que estas dos características estén afectadas en momentos tan cruciales.
En esta etapa es fácil lastimar los sentimientos de los damnificados y que entren en conflicto por tener que pedir ayuda. En consecuencia, éstos tienen que suprimir la humillación y el orgullo. La conciencia de haber perdido una sensación familiar de seguridad e independencia, sin saber si alguna vez la recuperarán, aumenta el dolor amargo de esos momentos.
Perspectiva interpersonal
Durante la fase de recuperación, surge una mezcla de pautas de conducta en las relaciones interpersonales, algunas de ellas de carácter paradójico. Por ejemplo, algunos damnificados que prefirieron estar en grupo al principio de la etapa posterior al desastre, cambiarán su conducta y se aislarán, reaccionando con una independencia rígida. Estos individuos tendrán dificultades para intercambiar tareas y recursos y compartir los bienes materiales provistos por el equipo de rescate.
También en esta fase parece difícil que las personas mantengan relaciones continuas y confiables. Estas se enojan con facilidad, se sienten heridas y discriminadas si no reciben su ración justa de recursos de “socorro”, culpan a otros por su destino o se sienten culpables y se vuelven ambiciosos. En zonas donde los recursos son particularmente escasos, parte de la población asume el papel de “víctima” cuando se acumula la frustración, acompañado de exigencias basadas en los derechos, impotencia aprendida, expectativas con respecto a la ayuda y reacciones depresivas.
La intrusión creciente de los eventos que se suceden después del desastre, combinada con las consiguientes pérdidas sufridas, hacen que el individuo se sienta fracasado al negociar con los demás. La persona puede creer que ahora hay “pruebas” de que depende de otros, en lugar de ser fuerte, competente y estar en control. Estas reacciones empiezan a alterar y a distorsionar las relaciones entre el individuo y el sistema de apoyo, y algunos damnificados evitan participar con otros como método para recuperar el control. Paradójicamente, esta conducta multiplica sus problemas para manejar la crisis, porque para resolver sus problemas tienen que interactuar con muchas personas. Con el tiempo, casi todas las personas dejan de menospreciarse y reaparecen sus rasgos de personalidad y aptitudes sociales típicos.
Perspectiva sociocultural
Durante esta fase, surgen en la comunidad grupos e individuos que realizan esfuerzos activos, que ayudan a revitalizar la estructura social de la comunidad y a que los organismos sociales afectados vayan funcionando poco a poco con mayor eficacia. Los damnificados, quienes han recuperado cierto sentido de la normalidad, empiezan a asumir las funciones asignadas a los organismos gubernamentales, religiosos, sociales y de servicio social. Se recupera un sentido de competencia y predomina la continuación de las funciones para ayudar a los damnificados, a medida que los trabajadores de socorro externos terminan sus funciones en la comunidad.
La actividad religiosa organizada continúa en muchos grupos de la comunidad, a veces con una celebración más entusiasta de los rituales restablecidos y reactivados, como Acción de Gracias por la vida o rezos por los muertos.
FASES A CORTO Y LARGO PLAZO
En la fase a corto plazo se observa una reducción del caudal de auxilio a la comunidad. Ésta había culminado justo después de la fase del impacto, con sus actos heroicos, altruistas y benévolos de generosidad dirigida hacia la comunidad misma y al mundo exterior. De modo ocasional, esta efusión de objetos y contribuciones agrega otra dificultad, cuando los funcionarios tratan de ser justos y correctos al elegir a quienes recibirán la ayuda humanitaria.
La documentación de los eventos y reacciones que aparecen en este periodo es escasa en la bibliografía y se describen pocas observaciones en informes. Poco a poco el personal de los organismos de asistencia y de socorro deja la zona afectada, por lo que quedan pocos observadores que documenten las reacciones humanas. Existen pocos estudios que tengan por objeto registrar los procesos de adaptación de los meses o los años posteriores al desastre.
Sin embargo, se sabe por narraciones anecdóticas y artículos de periódico, que casi todos los damnificados reconstruyen sus vidas y que se erigen nuevas construcciones en la comunidad. Los niveles de readaptación de las personas varían conforme a los recursos de que disponen los damnificados. Algunos grupos siguen manifestando ansiedad crónica y depresión, en especial los ancianos. Una elevada proporción de damnificados parece resolver las situaciones de crisis mediante pautas individuales de adaptación y resignación a las vivencias y pérdidas.
No se sabe cuán extensas son las “cicatrices” de la experiencia del desastre que todavía llevan muchos damnificados. Algunos autores han documentado reacciones psicofisiológicas ante estímulos que son una “señal” del trauma, como el sonido de la lluvia en el techo, los avisos de tomados en los medios de información o el retumbar de un tren que suena como terremoto.
Los damnificados parecen utilizar de manera más intensa y constante sus sistemas de apoyo durante mucho tiempo. Muchos meses después del desastre, siguen teniendo necesidad de “ventilar”, de que los demás reconozcan el carácter traumático del evento, y de recibir la aceptación de una conducta que todavía sienten ajena a ellos mismos.
A medida que la comunidad empieza a ver el trauma producido por el desastre en su debida perspectiva, emergen las historias aclaratorias. El desastre se convierte en un hito que une a los individuos y les permite compartir un sentido de la historia que es única de los damnificados.
Existen pocas investigaciones documentadas en la bibliografía y a título de anécdotas de vivencias acerca de las respuestas de los damnificados y de la conducta de adaptación en la fase de las últimas consecuencias. En la mayor parte de los desastres documentados, una gran proporción de la población regresa a sus actividades aunque sus vecindarios sigan estando en vías de reorganización.
BIBLIOGRAFÍA
Cohen RE. Development phases of children’s reactions following natural disaster. Journal of Emergency and Disaster Medicine 1986:1(4).
Cohen RE. Reacciones individuales ante desastres naturales. Boletín de la Organización Panamericana de la Salud. pp. 171-180, April 1985.
Gavalya AS. Reactions to the Mexican earthquake: case vignettes. Hospital Community Psychiatry 1987;38:(12),1327-1330.
Green, BL. Traumatic stress and disaster: Mental health effects and factors influencing adaptation. International Review of Psychiatry (Vol II) Edited by Lie Mac, E. and Nadelson, C. Section Editors J.R.T. Davidson and A. McFarlane. Washington, D.C.: APA Press, Inc. and American Psychiatric Assoc, 1999;2(3).
Laube J and Murphy S. Perspectives on Disaster Recovery. Norwalk, CT: Appleton- Century Crofts, 1985.
Madakasira S, and O’Brien KF. Acute post-traumatic stress disorder in victims of a natural disaster. Journal of Nervous and Mental Disease 1987;175:(5),286-290.
Murphy SA. An explanatory model of recovery from disaster loss. Research in Nursing Health 1989;12:(2),67-76.
Myers D, RN MSN. Disaster Response and Recovery: A Handbook for Mental Health Professionals, U.S. Dept. of H.H.S: Public Health Services, 1994.
Rundell RJ & Ursano JR. Psychiatric Responses to Trauma. Hosp and Community Psychiatry, Jan 1989;40(1).
Sharan P, MD, Chaudhary G, Kavathekar SA, Saxena S. Preliminary Report of Psychiatric Disorders in Survivors of a Severe Earthquake. Am. J. Psychiatry April 1996; 153: (4),5 56-55 8.
Tyhurst JS. Psychological and social aspects of civilian disaster. Canadian Medical Association Journal 1957;76:383-393.
 |
 |