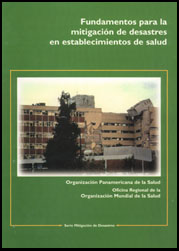
Dentro de todos los elementos que interactúan en la operación cotidiana de un hospital, los aspectos administrativos y organizativos son de vital importancia para incorporar las medidas de prevención y mitigación con anterioridad a la ocurrencia de un desastre, y poder asegurar el funcionamiento del hospital después de la ocurrencia del mismo.
Existen dos universos para el análisis de la vulnerabilidad administrativo-organizativa frente a emergencias y desastres. El primero, que se basa en un universo macro, incluye un estudio de la capacidad resolutiva de los centros hospitalarios en base a los conceptos, actualmente en boga, de modernización y descentralización de los servicios de salud. Este análisis es ambicioso en el sentido de que su objetivo final es la implementación de una política de calidad total en la prestación de los servicios de salud, y su estudio escapa a los alcances de este documento. Al asegurar la calidad de la prestación de los servicios de salud, se mejoran en forma inherente las condiciones estructurales, las no estructurales y las administrativo-organizativas desde el punto de vista de la operación cotidiana, lo cual redunda en un comportamiento más adecuado del hospital como un todo en caso de emergencias y desastres. El segundo se refiere a los aspectos micro, o sea, aquellos relevantes únicamente para un determinado establecimiento.
En este capítulo se hace un análisis micro de la vulnerabilidad administrativo-organizativa de un hospital, incluyendo aquellos aspectos relacionados con su operación, que podrían influir negativamente en su capacidad para prestar el servicio, tanto en condiciones normales como de emergencia interna o externa, según se definirán más adelante. Para ello se deben tomar en cuenta las actividades dentro de las diferentes secciones de un hospital, sus interacciones, la disponibilidad de servicios básicos, y las modificaciones necesarias en caso de emergencia. De igual forma, se hace una revisión crítica del Plan de Emergencias como un aspecto administrativo-organizativo más, para identificar sus posibles deficiencias y resaltar los aspectos útiles e importantes relacionados con la funcionalidad de los servicios. Es importante recalcar que el Plan de Emergencias de un hospital podría ser inútil si la edificación sufre daños graves en su infraestructura física, razón por la cual este análisis se hace bajo el supuesto de que las deficiencias estructurales y no estructurales ya han sido intervenidas, o en su defecto, de que se conocen y el Plan ha sido ajustado a ellas.
En caso de desastre, un hospital debe continuar con el tratamiento de los pacientes alojados en sus instalaciones y debe atender a las personas lesionadas por el evento, además de salvaguardar la vida y salud de sus ocupantes. Para realizar esto, el personal debe estar en el sitio y conocer cómo responder ante la situación. Tanto el edificio como su equipamiento y sus insumos deben permanecer en condiciones de servicio. La mayoría de las autoridades de los hospitales reconocen estos hechos, razón por la cual han elaborado planes formales para la mitigación de desastres.
|
Hacia la calidad total en la atención de salud: el Proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad (PMC) del Departamento de Servicios de Salud del Estado de California1 1 Para una ampliación sobre la definición e implementación de un PMC, véase el Boletín “Actualidad gerencial en planificación familiar: estrategias para el mejoramiento de los programas y servicios”. Volumen II, Número 1, 1993. El Proceso de Mejoramiento Continuo dé la Calidad (PMC) representa un nuevo enfoque gerencial que se está introduciendo en los programas de atención de la salud de todo el mundo2. El PMC establece que muchos de los problemas de organización son el resultado de sistemas y procesos, más que de fallas individuales. Un PMC alienta al personal de todos los niveles a trabajar en equipo, a sacar provecho de la experiencia colectiva y las habilidades con que cuentan, a analizar procesos y sistemas, a utilizar la información para identificar la naturaleza y magnitud de cada problema, y a diseñar y ejecutar acciones que mejoren los servicios. La calidad se revisa continuamente y se incorpora al proceso de trabajo, se realizan mejoras en todas las funciones en forma gradual y continua (proactivas), se alienta al personal a tomar iniciativas y se rompe con el mito de que la calidad es costosa. 2 Department of Health Services of the State of California. Quality Improvement System. 1992. El Estado de California (Estados Unidos) mantiene unos términos de referencia muy precisos para la contratación de estudios previos e implementación de PMC en los servicios de salud. Estos incluyen la revisión de procesos en las áreas de servicios clínicos y no clínicos, incluyendo servicios de salud tales como atención de emergencias, planificación familiar y educación para la salud. El PMC debe incluir la definición de un cuerpo directivo con participación del director médico de cada establecimiento, médicos y personal de la salud, administrativos y técnicos. Los estudios deben reflejar las necesidades de la población en términos de edad y categorías de enfermedad. |
Por otra parte, la mayoría de estos planes son deficientes en proveer alternativas de organización en caso de daños severos e inmovilización de las instalaciones. A este tema se le ha prestado poca atención, lo cual resulta preocupante debido a que en muchos lugares la atención médica de la población depende de sólo un establecimiento, y los daños a un hospital de este tipo podrían causar una enorme crisis debido a la falta de alternativas en la zona.
Un ordenamiento sistemático y una fácil movilización del personal, de equipos y suministros, dentro de un ambiente seguro durante la operación normal, es fundamental para ofrecer una respuesta efectiva al desastre. Esto enfatiza la naturaleza crítica y la interdependencia de procesos, edificaciones y equipamiento. Podría producirse una crisis de la institución como consecuencia de las deficiencias en cualquiera de estos elementos del sistema funcional de un hospital:
i) Procesos: Tienen que ver especialmente con la movilización de gente, equipos y suministros. Se incluyen aquí adicionalmente los procesos administrativos de rutina, tales como contrataciones, adquisiciones, manejo de recursos humanos, derivación de pacientes entre los diferentes servicios clínicos y de apoyo del hospital, etc.ii) Edificaciones: La experiencia indica que se deben hacer consideraciones en el diseño y construcción de las edificaciones, futuras ampliaciones y remodelaciones, así como en las labores de operación y mantenimiento, con el fin de proveer seguridad y preservar ciertas áreas críticas del hospital, tales como la unidad de emergencias, las unidades de diagnóstico, las salas de operación, la farmacia, las áreas de almacenamiento de alimentos y medicinas, las centrales de esterilización y los servicios de registro y reserva, u otras áreas que cada institución pueda definir como prioritarias.
El énfasis en el diseño hospitalario debe estar en la óptima asignación del espacio y la configuración de los servicios, de tal forma que se pueda contar con la mejor interrelación de las funciones y las actividades de los diferentes departamentos. Muchas instalaciones sufren de colapso funcional debido a simples omisiones en el diseño, las cuales podrían haberse corregido o considerado con un costo marginal durante la construcción o la intervención de su sistema estructural existente.
iii) Equipamiento: Inspecciones regulares y mantenimiento apropiado de estos elementos podrían también asegurar que siempre estarán en servicio y en buen estado.
Como se ha mencionado anteriormente, en las instalaciones para la salud es una responsabilidad evaluar la vulnerabilidad que tienen ante la posible ocurrencia de eventos naturales, con el fin de obtener estimaciones precisas de los niveles de riesgo existentes. Una vez elaborado este análisis, con la información obtenida se podrá decidir cuánto riesgo se está en disposición de aceptar. En el caso de la vulnerabilidad administrativo-organizativa, el análisis podría comenzar con una inspección visual de las instalaciones y con la preparación de un reporte preliminar de evaluación para identificar áreas que requieran atención, paralelamente con el estudio de los procesos administrativos, sus puntos críticos y su flexibilidad en situaciones de emergencia.
Los primeros aspectos que deben verificarse son los administrativos relacionados con la infraestructura, que incluyen los recursos físicos de los cuales depende el hospital, tales como las comunicaciones, el suministro de agua, alcantarillado, energía y los sistemas de información de la instalación, desde una perspectiva de abastecimiento externo.
El sistema principal de suministro de agua, que consiste por lo general en estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de agua y tuberías subterráneas, puede sufrir interrupciones debido a fallas en el bombeo y, más frecuentemente, debido al rompimiento de las tuberías. Por esta razón, los hospitales deben tener tanques de almacenamiento incorporados al sistema de suministro diario, con el fin de garantizar que el agua se encuentre en buenas condiciones en el momento en que ocurra la emergencia.
El sistema de suministro de energía consiste en generadores, líneas de alta tensión, subestaciones y equipos localizados sobre el terreno. Los transformadores y equipos de aisladores de porcelana son los puntos más débiles. Hay por lo tanto buenas razones para que las instalaciones de salud cuenten con generadores de emergencia que puedan entrar en operación en cualquier momento.
Durante sismos, la vulnerabilidad de tuberías de acueducto, alcantarillado, gas y combustibles depende de su resistencia y flexibilidad. Una alta flexibilidad de las tuberías puede evitar el rompimiento durante un sismo moderado; los asentamientos diferenciales pueden ser compensados y el desplazamiento del suelo no necesariamente conduciría a una ruptura. Se les debe prestar especial atención a las conexiones en la entrada de los edificios.
Para el análisis de los aspectos administrativos, debe partirse de las relaciones espaciales y administrativas del hospital como institución con respecto a su entorno, incluyendo convenios o previsiones especiales con entidades prestadoras de servicios públicos y abastecimiento en general. Para ello es necesario efectuar una valoración de los siguientes rubros, teniendo en cuenta los elementos detallados:
· Agua potable, energía eléctrica y gas natural (si existe red pública): empresa prestadora del servicio; descripción, estado general y ubicación de las redes principal y adyacentes; condiciones normales de operación; descripción, estado general y ubicación de las acometidas, y abastecimiento alterno en caso de falla del sistema principal.· Comunicaciones: empresa prestadora del servicio de telefonía; descripción, estado general y ubicación de las acometidas telefónicas; cantidad de troncales, extensiones y capacidad de expansión, y sistemas de comunicaciones alternos mediante frecuencias VHF/FM o HF.
· Red vial: capacidad y estado general de las vías principales de acceso; flujos vehiculares en condiciones normales y críticas, y flujos peatonales.
Si se observa que las redes externas o de servicio público presentan una vulnerabilidad intrínseca es necesario, por ejemplo, exigir que los responsables refuercen los postes que soportan los transformadores, y establecer acuerdos con las empresas de servicios públicos para la evaluación de vulnerabilidad de las líneas vitales externas como parte de un esquema integral de reducción de vulnerabilidad en la ciudad.
También se requiere incluir las acciones pertinentes dentro del Plan de Emergencias de la ciudad, de modo que las distintas entidades ejecuten las actividades que les competan para garantizar el abastecimiento de servicios públicos, acordonar calles aledañas para facilitar accesos de los vehículos de emergencia, establecer operativos de seguridad para facilitar estos bloqueos de vías y para controlar el acceso al hospital por parte de multitudes, etc. Una de las funciones de un Comité Local de Emergencia es precisamente la de velar por la instalación o el restablecimiento de los servicios públicos, y las entidades que forman parte del Comité Operativo colaboran de distintas formas en actividades como primeros auxilios, transporte de heridos, mantenimiento del orden público, canalización de las vías más rápidas para el manejo y atención de ambulancias, etc.
Para realizar un análisis de la distribución espacial interna y externa de un hospital en relación con su funcionamiento, tanto en situaciones normales de operación como en casos de emergencia, será necesario desarrollar los siguientes pasos:
1. Formulación de un modelo de evaluación mediante el establecimiento de patrones ideales de comportamiento, basados en guías y modelos existentes, y priorización de los espacios a ser evaluados, de acuerdo con la lista de servicios clínicos o de apoyo identificados como “indispensables” para atender emergencias.2. Revisión de la coordinación médico-arquitectónica, inspección del edificio y revisión de los planos, para corroborar e identificar la ubicación física de cada espacio y para establecer las relaciones funcionales.
3. Análisis y evaluación de la disposición de organización espacial interna y externa del hospital, y comparación con los patrones establecidos.
4. Formulación de recomendaciones para mejorar la funcionalidad de aquellos aspectos que hayan resultado deficientes.
Se debe evaluar la disposición de los espacios de acuerdo con su función en operación normal y la capacidad de algunos de ellos para alojar las actividades requeridas en la atención de una emergencia masiva, así como la capacidad de otros espacios para transformarse rápidamente y complementar algunos de los anteriores. Un ejemplo de la interdependencia física y operativa entre los distintos servicios se presenta en el Cuadro 113.
3 Véase un esquema similar en Isaza. Dr. Pablo y Arq. Carlos Santana. Guías de diseño hospitalario para América Latina. Documento preparado para la OPS. Programa de Desarrollo de Servicios de Salud. Serie No. 61. 1991.
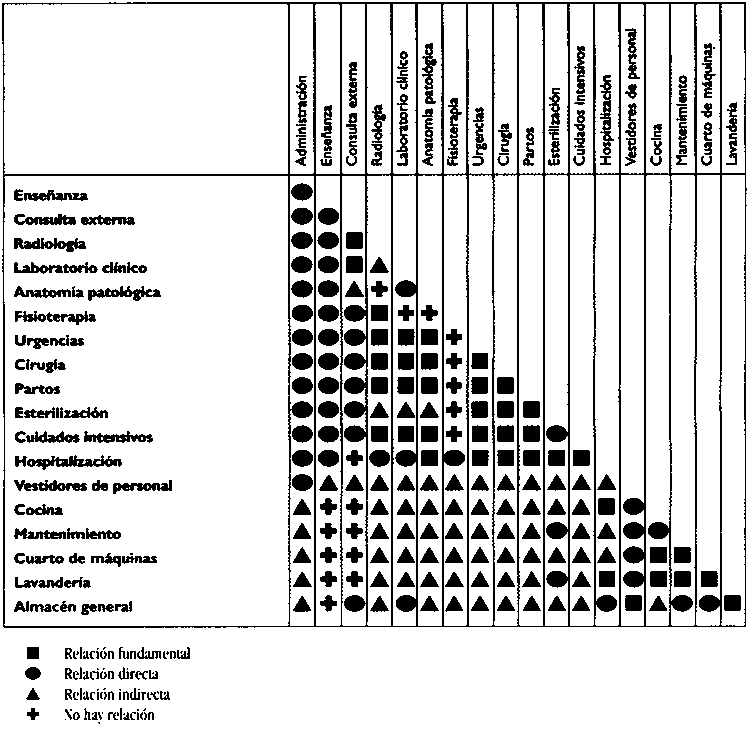
Cuadro 11. Matriz de interrelación de
los servicios de un hospital
Para la intervención de la vulnerabilidad administrativo-organizativa se deben presentar recomendaciones a partir de una eficiente distribución y esquema de interacción de los espacios, tanto en condiciones normales como para la atención de un número de víctimas que sobrepase la capacidad regular del hospital. Estas recomendaciones deben incluir soluciones que permitan mejorar la funcionalidad interna y externa de los servicios brindados por este hospital y de su interacción en caso de emergencia.
Dentro de los temas que pueden ser considerados están los siguientes:
· Accesos al conjunto hospitalario: accesos vehiculares; accesos peatonales; accesos para personal y público en general; accesos peatonales auxiliares (exclusivos para personal del hospital y servicios), y acceso aéreo (si lo hubiere).· Relaciones internas de la edificación (programa general del hospital): división en áreas funcionales críticas y complementarias; organización espacial interna y externa, y capacidad de los aspectos espaciales necesarios para desempeñar la atención que debe brindar el hospital después de emergencias sin desatender sus funciones regulares.
La funcionalidad del hospital, dependiendo de los diferentes parámetros que la determinan, se mide en tres niveles:
Bueno: el parámetro evaluado cumple razonablemente con los requisitos indispensables exigidos de acuerdo con las normas locales vigentes; no hay necesidad de modificarlo.Regular: el parámetro evaluado cumple moderadamente con los requisitos indispensables exigidos; con una modificación menor se puede llevar al nivel idóneo.
Malo: el parámetro evaluado no cumple con los requisitos indispensables para un funcionamiento apropiado; debe ser modificado para resolver esta deficiencia.
|
Un ejemplo de aplicación de la evaluación de aspectos
funcionales-espaciales: 4 Véase Cardona O.D. et al: Informe final del proyecto vulnerabilidad funcional y no-estructural del Hospital Ramón González Valencia, Colombia, 1997. Relación del hospital con su entorno Buena: El hospital está rodeado por una avenida muy importante (Av. Quebrada Seca), una calle principal (carrera 33) y dos calles secundarias (carrera 32 y calle 32) que son amplias y permiten un cómodo acceso, tanto peatonal como vehicular, desde los sectores del área que a este hospital le corresponde servir. Está muy cerca de una zona militar (Batallón Caldas), lo cual permitiría, en caso de una gran emergencia, utilizar el helipuerto allí ubicado. Accesos Vehiculares (al conjunto hospitalario): El acceso V-1 al estacionamiento principal desde la carrera 33, para empleados exclusivamente. a) el tránsito de vehículos cuando las ambulancias y los automóviles particulares están descargando pacientes en Urgencias; y Peatonales (al edificio principal) para personal y público en general El acceso P-1 al Hall Principal Edificaciones adyacentes: Regular: En relación a las otras edificaciones del conjunto hospitalario, no se identificaron adyacencias entre ellas. Sin embargo, debido a la proximidad del edificio de la Facultad de Salud a las Áreas de Urgencias y a la Morgue, cualquier desprendimiento de elementos por danos estructurales o no estructurales podría bloquear los accesos a estos espacios. |
Dentro de los aspectos organizativos, es necesario mencionar que muchos de los problemas que se presentan en la operación cotidiana de un hospital se deben a deficiencias o ausencia de programas de mantenimiento preventivo de las instalaciones. Esto normalmente no obedece a una falta de voluntad administrativa por implementar el mantenimiento, sino que a menudo se debe a la falta de recursos humanos y financieros adecuados para llevarlo a cabo. Adicionalmente, la falta de planificación para ampliaciones o modificaciones a la planta física provoca un crecimiento desordenado que ocasiona deficiencias generales de funcionamiento, interrupción de servicios y malestar para los usuarios.
Es importante recalcar que los aspectos de respuesta aquí enumerados deben contemplarse como parte de un plan integral de prevención y mitigación de desastres para el hospital.
Un hospital puede enfrentarse a dos tipos de emergencia: externa e interna. La emergencia externa, para los efectos del presente estudio, puede deberse a una crisis mayor a causa de un desastre natural en la comunidad, partiendo del hecho de que el hospital deberá estar en condiciones mínimas para seguir operando (daño estructural y no estructural reducido o fácilmente controlable), o a causa de una demanda desmedida de alguno de los servicios, especialmente los de Urgencias, debida a un factor externo puntual (epidemia, accidente de tránsito en las inmediaciones, etc.).
Una emergencia interna es causada por una circunstancia que provoca el colapso funcional en alguno de los servicios, ocasionada, por ejemplo, por alguna falla de operación (incendio), o por la salida de funcionamiento de líneas vitales o equipos indispensables (por ejemplo, por falta de mantenimiento preventivo o explosiones). En algunos casos pueden presentarse en forma simultánea los dos tipos de emergencia.
En ambos casos, la institución debe estar en capacidad de solventar las deficiencias técnicas que se presenten en el menor plazo posible y de orientar los recursos necesarios (humanos y logísticos) hacia el servicio que los requiera. Asimismo, se deberá planificar con anticipación el apoyo de entidades públicas, como bomberos, paramédicos, Defensa Civil, autoridades de tránsito, etc., con el objeto de establecer convenios de cooperación. Esto último podría requerir la formalización de una red de emergencias de la ciudad, en la que se definan también instituciones de salud que podrían servir como centros de referencia (alternos), o que a su vez remitan pacientes con lesiones de determinada complejidad.
Todos estos mecanismos interinstitucionales deben estar contemplados en el Plan de Prevención y Mitigación de Desastres del hospital de acuerdo con las condiciones vulnerables de la edificación, del equipamiento y de los aspectos administrativos y organizativos, con una separación clara de las actividades propias para cada tipo de emergencia. Es necesario enfatizar que el Plan debe ser una herramienta flexible pero que a la vez debe contener todas las relaciones funcionales establecidas de forma que se garantice la prestación de los servicios.
Internamente, cada uno de los servicios que presta el hospital tendrá una mayor o menor importancia en el manejo de emergencias. Algunos de los servicios resultan indispensables, por lo que requerirán de soporte de personal y logístico (agua, electricidad, suministros), mientras que otros podrían ser prescindibles. Eventualmente, el área física que ocupan algunos de los servicios que no son críticos podría resultar útil para la expansión de otras. En el cuadro 12 se presenta un listado de las actividades típicas del hospital y su importancia relativa en casos de emergencia.
Cuadro 12.5
Ejemplo de actividades
típicas del hospital
5 Este cuadro es una modificación de la presentada en Boroschek, R. et al, Capacidad de respuesta de hospitales ante desastres sísmicos: aspectos no estructurales, Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en instalaciones de salud, OPS, México, 1996.
|
Servicios clínicos y de apoyo |
Importancia en caso de emergencia |
|
Traumatología y Ortopedia |
5 |
|
UTI - UCI |
5 |
|
Urología |
5 |
|
Urgencias |
5 |
|
Esterilización |
5 |
|
Imágenes diagnósticas |
5 |
|
Farmacia |
5 |
|
Nutrición |
5 |
|
Transporte |
5 |
|
Recuperación |
5 |
|
Banco de Sangré |
5 |
|
Medicina/Hospitalización |
4 |
|
Cirugía Infantil |
4 |
|
Pediatría |
4 |
|
Laboratorio |
4 |
|
Lavandería |
4 |
|
Hemodiálisis |
4 |
|
Medicina interna |
3 |
|
Ginecología y Obstetricia |
3 |
|
Administración |
3 |
|
Neonatología |
3 |
|
Neumología |
2 |
|
Neurología |
2 |
|
Oftalmología |
2 |
|
Archivos |
2 |
|
Dermatología |
1 |
|
Psiquiatría |
1 |
|
Oncología |
1 |
|
Otorrinolaringología |
1 |
|
Odontología |
1 |
|
Terapias |
1 |
Escala de importancia:
5: indispensable 4: muy necesario 3: necesario 2: preferible 1: prescindible
Como se mencionó anteriormente, aunque el hospital enfrentara un desastre natural importante, la respuesta estructural y de los elementos no estructurales debería ser aceptable en términos de la continuidad del funcionamiento. En este marco, hay una serie de servicios esenciales que deben continuar en operación, o restablecerse de inmediato.
La Administración de Veteranos de Estados Unidos6 establece que las actividades esenciales deben mantenerse durante por lo menos tres días después de ocurrido un desastre, con el fin de poder atender a los pacientes internados previamente y de recibir a los heridos y lesionados a causa del evento. Para la definición de las actividades esenciales, se parte del hecho de que la estructura del hospital permanecerá prácticamente intacta, y que la mayoría de los sistemas electromecánicos seguirán funcionando, aunque con algunas limitaciones. Se debe garantizar la prestación de energía, de comunicaciones y el abastecimiento de agua.
6 Veterans Administration Study of Establishing Seismic Protection Provisions for Furniture, Equipment VA Hospitals. Office of Construction, Washington, D.C. 1980.
El Plan de Emergencias debe contemplar además el hecho de que un desastre natural, en particular un evento sísmico, ocasiona ciertas clases especiales de heridas, como pueden ser fracturas, cortaduras, trauma, laceraciones y quemaduras, así como otras asociadas al nerviosismo o ansiedad extrema, como pueden ser comas insulínicos y ataques cardíacos.
Algunas fuentes7 estiman que, en caso de terremoto, aproximadamente un 50% de los pacientes internados antes del evento pueden ser trasladados a otros hospitales menos complejos o inclusive a sus propias casas. En forma adicional, se ha calculado que en casos extremadamente críticos el hospital podría expandir hasta en 10 veces su capacidad de atención, dependiendo del abastecimiento de servicios básicos, como el agua, o del almacenamiento de insumos médicos.
7 Veterans Administration Study of Establishing Seismic Protection Provisions for Furniture, Equipment VA Hospitals. Office of Construction, Washington, D.C. 1980.
El Plan de Emergencias debe contemplar la habilitación de espacios alternos para la atención de emergencias masivas, dependiendo de la distribución de la planta física, de la disponibilidad de personal y equipos, y de la severidad del terremoto, con su subsecuente número de víctimas.
Se adjunta a continuación un listado de las áreas consideradas como esenciales para la atención de víctimas a causa de un terremoto (Cuadro 13). Cabe destacar el rol primordial del servicio de Urgencias, el cual podría requerir de expansión de su espacio físico para incorporar Consulta Externa. El cuadro muestra las actividades que tienen que ver directamente con el manejo de las víctimas (atención de pacientes), los servicios de apoyo (soporte médico) que se requieren, y el soporte institucional necesario.
Cuadro 13.
Áreas esenciales en la atención de
víctimas por terremoto
|
Atención de pacientes |
Apoyo médico |
Apoyo institucional |
|
Urgencias |
Farmacia |
Puesto de Mando |
|
Clasificación de heridos |
Laboratorio Clínico |
Departamento de Mantenimiento |
|
Atención ambulatoria inmediata |
Imágenes (rayos X, etc.) |
Centro de Información |
|
Atención diferida: hospitalización |
Morgue |
Nutrición |
|
Quirófanos |
Central de Esterilización |
Suministros |
|
Recuperación |
|
Bodega |
|
Cuidados intensivos |
|
Comunicaciones |
A continuación se describe uno de estos servicios a manera de ejemplo, en condiciones normales de operación y en caso de emergencia, con un diagrama de interacciones (flujo de pacientes u operación) que corresponde a este último caso8:
8 Véase Cardona O.D. et al: Informe Final del Proyecto Vulnerabilidad Funcional y No-Estructural del Hospital Ramón González Valencia, Colombia, 1997.
|
Urgencias Se debe hacer o revisar una estadística del número promedio de consultas que se atienden en el servicio de Urgencias incluyendo, si lo hay, el sobrecupo y la existencia de un quirófano reservado para las urgencias, con equipo de personal disponible las 24 horas. El flujo de pacientes en condiciones normales de funcionamiento se ilustra en el diagrama siguiente: Flujo de pacientes:
La principal diferencia en caso de desastre es que el triage se efectúa previamente al ingreso del paciente a Urgencias, y el flujo sucesivo depende de la clasificación. En esta circunstancia se establece que ningún tipo de tratamiento se lleva a cabo en la zona de triage. Los pacientes clasificados como “verdes” se envían a la zona de Consulta Externa (área de expansión), los “amarillos” y “rojos” permanecen en Observación o se envían a Reanimación, UCI, Quirófano o al servicio inmediato que se requiera. |
Durante la emergencia, se requiere de iluminación y suministro de energía eléctrica, agua, gases medicinales y, si las condiciones lo permiten, de la red de vacío (aunque puede hacerse uso de los succionadores individuales). El sistema de comunicaciones es especialmente importante.
Un ejemplo de la evaluación del soporte institucional y logístico a las actividades esenciales para la atención masiva de víctimas por terremoto se adjunta en el cuadro 14. La calificación se hizo en base a los siguientes parámetros:
· Óptimo: Asignación de recursos y/o personal eficiente· Adecuado: Asignación de recursos y/o personal aceptable, que permite operar con normalidad.
· Mínimo: Asignación de recursos y/o personal que apenas garantiza operatividad, con ciertas restricciones.
· Insuficiente: Asignación de recursos y/o personal que limita severamente o impide la ejecución de la actividad.
Cuadro 14.
Evaluación de actividades
esenciales
|
Actividad |
Soporte de servicios vitales |
Personal asignado |
|
Urgencias |
Adecuado |
Óptimo |
|
Clasificación de heridos |
Adecuado |
Adecuado |
|
Atención inmediata ambulatoria |
Adecuado |
Adecuado |
|
Atención diferida |
Mínimo |
Mínimo |
|
Quirófanos |
Mínimo |
Adecuado |
|
Recuperación |
Mínimo |
Mínimo |
|
Cuidados intensivos |
Mínimo |
Adecuado |
|
Terapia respiratoria |
Adecuado |
Mínimo |
|
Farmacia |
Mínimo |
Adecuado |
|
Laboratorio |
Mínimo |
Adecuado |
|
Imágenes diagnósticas |
Mínimo |
Adecuado |
|
Morgue |
Mínimo |
Adecuado |
|
Puesto de Mando |
Mínimo |
Óptimo |
|
Mantenimiento |
Mínimo |
Adecuado |
|
Centro de Información |
Insuficiente |
Adecuado |
|
Nutrición |
Insuficiente |
Mínimo |
|
Suministros |
Mínimo |
Adecuado |
|
Bodega |
Insuficiente |
Adecuado |
La emergencia interna puede ser provocada por diferentes causas, como un desastre natural menor en el que el hospital sólo se vea afectado total o parcialmente. Existen aspectos de operación que pueden llevar al colapso funcional del hospital, y la organización debe contener los mecanismos necesarios para el retorno a la normalidad en la prestación del servicio dentro de un tiempo razonable.
Una herramienta que debe estar contemplada para los casos extremos en que el colapso funcional se vuelva inmanejable, es la planificación de la evacuación, sea esta parcial o total. En este caso, un instrumento útil es la señalización del hospital con ese fin.
La evacuación es el conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas, en el evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento a través de y hasta lugares de menor riesgo. La determinación de evacuar en forma parcial o total debe ser tomada por el director del hospital, el jefe de atención médica, el administrador, el jefe de enfermería o el médico de turno, pudiendo ser tomada también por personal extrahospitalario, como en el caso de los bomberos, quienes a través de un previo conocimiento del Plan del hospital, de su estructura y conformación, podrán asumir el liderazgo de la acción en el momento requerido.
Una descripción de la activación del Plan de Emergencias interno y todos sus procesos (incluyendo la alerta, ejecución, atención a los evacuados, seguridad y administración) puede consultarse en varios documentos publicados por la OPS9.
9 Véase por ejemplo:
- Organización Panamericana de la Salud. Organización de los Servicios de Salud para Situaciones de Desastre (Publicación Científica No. 443), Washington, D.C., 1983.- OPS/OMS. Establecimiento de un Sistema de Atención de Víctimas en Masa, Washington, D.C., 1996.
- OPS/OMS. Simulacros Hospitalarios de Emergencia, Washington, D.C., 1995.
AIS. Normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente NSR-98. Ley 400 de 1997, Decreto Ley 33 de 1988, Santa Fé de Bogotá, 1998.
Barquín, M., “El proceso administrativo en los hospitales”. Tomado de Abraham Sonis, Medicina Sanitaria y administración de salud, Vol II, Cap. 10.
Bitrán, D., Estrategias y Políticas para hospitales más seguros en América Latina y el Caribe, documento inédito para la OPS, Preliminar, enero 1998.
Boletín “Actualidad gerencial en planificación familiar: estrategias para el mejoramiento de los programas y servicios”. Volumen II, Número I. 1993.
Boroschek, R. et al, Capacidad de respuesta de hospitales ante desastres sísmicos: aspectos no estructurales, Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud, OPS, México, 1996.
Cardona O.D., et. al: Informe final del proyecto vulnerabilidad funcional y no-estructural del Hospital Ramón González Valencia, Colombia, 1997.
Centro Colaborador en Preparativos para casos de Desastre OPS/OMS, Universidad de Antioquia/Facultad Nacional de Salud Pública, Enseñanza de la administración sanitaria de emergencia en situaciones de desastre en las facultades de medicina y enfermería de Colombia, Medellín, 1992.
COLSUBSIDIO, Plan de evacuación caja colombiana de subsidio familiar: Bogotá, Departamento de Seguridad, 1987.
Consejo Canadiense para Acreditación de Hospitales, Plan hospitalario para desastre.
Department of Health Services of the State of California. Quality Improvement System. 1992.
Defensa Civil Colombiana, Desastres en grandes edificaciones y áreas de aglomeración humanas. Bogotá, 1985.
Isaza, Dr. Pablo y Arq. Carlos Santana. Guías de diseño hospitalario para América Latina. Documento preparado para la OPS, Programa de Desarrollo de Servicios de Salud, Serie No. 61, 1991.
Ministerio de Salud de Chile, Seminario sobre Mitigación de Vulnerabilidades Hospitalarias, Universidad de Chile, facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Santiago, 1997.
Ministre des Approvisionnements et Services Canada, Services D’Urgence Préhospitaliers, 1985.
Morales, N.R., Sato, J., Vulnerabilidad Funcional del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, OPS, Lima, 1997.
Morales, N.R., “Proyecto de manual de procedimientos operativos en desastre”. Revista de sanidad de las fuerzas policiales. Volumen 44 No. 2, Lima, 1983.
Organización Panamericana de la Salud. Organización de los servicios de salud para situaciones de desastre (Publicación Científica No. 443), Washington, D.C., 1983.
Organización Panamericana de la Salud y Caja Costarricense del Seguro Social. Capacidad resolutiva del nivel II y III de atención en salud: el caso de Costa Rica. 1997.
OSHA. Emergency plans 29 CFR 1910.38 (a) and 1910.120 (1) (2). 1997.
PAHO, Report on Disasters and Emergency Preparedness for Jamaica, St. Vincent and Dominica (Disaster Report No. 2). Washington, D.C., 1983.
Rodríguez Tellez, C., Manual de vigilancia y protección de instalaciones, Consejo Colombiano de Seguridad, Bogotá, 1988.
Sanz Septien, M., “La seguridad contra incendios en hospitales”, Mapfre Seguridad, Vol. 7, No. 27, 1987.
Sarmiento, J.P., Atención de heridos en masa, Ministerio de Salud de Colombia, 1987.
Sarmiento, J.P., Plan hospitalario de emergencia, Ministerio de Salud de Colombia, Bogotá, 1988.
Sarmiento, J.P., Plan integral de seguridad hospitalaria, Ministerio de Salud de Colombia, Bogotá, 1996.
Sarmiento, J.P., Plan de emergencia hospitalario, Hospital Infantil de Pasto, Nariño, 1985.
Sarmiento, J.P., Plan de emergencia hospitalario, Clínica del Seguro Social Pasto, Nariño, 1985.
Savage, P.E.A., Planeamiento hospitalario para desastres, Harla/OPS, México, 1989.
Stewart, D., “Vulnerabilidad física y funcional de hospitales localizados en zonas de riesgo sísmico”, Seminario Desastres Sísmicos en Grandes Ciudades, ONAD, Bogotá, 1990.
Society for Healthcare Epidemiology of America. Infection Control and Hospital Epidemiology. Volume 18 (6), junio de 1997.
The Food Processors Institute. HACCP: Establishing Hazard Analysis Critical Control Point Programs, Estados Unidos, 1993.
Veterans Administration. Study of Establishing Seismic Protection Provisions for Furniture, Equipment and Supplies for VA Hospitals. Office of Construction, Washington, D.C., 1980.
Zeballos, J.L., Guías para planes hospitalarios para desastres, Versión Preliminar, OPS/OMS, 1986.
 |
 |