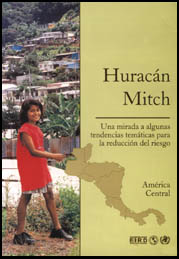
Susan Kandel y Herman Rosa,
con la colaboración de
Ileana Gómez y Nidia Umaña.
Artículo publicado en PRISMA Boletín 36,
Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio
Ambiente
(Reproducido con autorización de los autores)
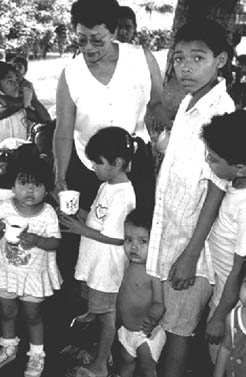
Figure
Los devastadores efectos del huracán Mitch de octubre de 1998 evidenciaron las grandes vulnerabilidades de la región centroamericana. El debate y el conjunto de planteamientos y propuestas que sucedieron a este fenómeno dejaron claro que esas vulnerabilidades no se podían resolver con tradicionales programas de reconstrucción. Se articuló así rápidamente un consenso sobre la necesidad de avanzar en un conjunto de temas sustantivos referidos a la transformación integral de Centroamérica. Esos temas son perfectamente identificables y responden a los distintos tipos de vulnerabilidad: socio-ambiental, económica, o los relacionados con la gobernabilidad.
En el caso de la cooperación externa resalta su énfasis actual en los temas relacionados con la vulnerabilidad social y ecológica, la transparencia, participación y desarrollo local. Los gobiernos centroamericanos, enfatizan más bien los temas de reconstrucción de infraestructura, así como tratamientos má favorables en materia de migración, deuda externa, comercio e inversión. La sociedad civil, comparte con algunos gobiernos centroamericanos la preocupación por la reducción de la deuda externa, y los temas sustantivos que enfatiza la cooperación externa, pero enfatiza los temas de participación, transparencia, y la transformación enfocada en la problemática del agro y las zonas rurales.
Después del huracán Mitch se dieron una serie de reuniones oficiales para definir respuestas a la situación de Centroamérica. Una de las primeras, fue la reunión extraordinaria de presidentes centroamericanos realizada el 9 de noviembre.
En su declaración, los presidentes expresaron, entonces, la necesidad de “un apoyo multinacional de gran envergadura que trascienda la etapa de emergencia”. (Presidentes Centroamericanos, 1998). En tal sentido, se solicitó al Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para que apoyaran la elaboración de un Plan de Rehabilitación y Reconstrucción de Centroamérica. Propusieron asimismo, que en dicho plan trabajara el Programa de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), con la participación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Para captar los recursos necesarios para ejecutar dicho plan, los presidentes centroamericanos pidieron que se convocara a un Grupo Consultivo Regional de Emergencia.1 Asimismo, solicitaron a la comunidad internacional una amnistía general a los inmigrantes indocumentados y un tratamiento más favorable en materia de comercio, a través de una ampliación de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, para equipararla con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y la eliminación de las tarifas y aranceles para las exportaciones centroamericanas por parte de la Unión Europea. Adicionalmente, los presidentes apoyaron la condonación de la deuda externa de Honduras y Nicaragua (Ibid.).
La respuesta de la comunidad internacional a esta solicitud fue inusualmente rápida. El BID asumió la coordinación de la reunión del Grupo Consultivo que se celebró en Washington el 10 y 11 de diciembre de 1998, apenas un mes después de la reunión de noviembre de los presidentes centroamericanos. Con anterioridad a la reunión de Washington, el presidente del BID - Enrique Iglesias - realizó a finales de noviembre una visita de cuatro días a El Salvador, Nicaragua y Honduras. Todavía entonces el BID se refería a la reunión de Washington como una reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción de América Central (BID, Comunicado de Prensa CP-290/98). Sin embargo, como un indicador de que se fortalecía la idea de que había que trascender un simple enfoque de reconstrucción, la reunión de diciembre se bautizó oficialmente como la primera reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y transformación de América Central.2
Los presidentes centroamericanos, además de la solicitud de asistencia financiera, reiteraron los temas de su reunión de noviembre: comercio, migración, y alivio de la deuda e comercio, migración, y alivio de la deuda e comercio, migración, y alivio de la deuda e comercio, migración, y alivio de la deuda e comercio, migración, y alivio de la deuda externa para Honduras y Nicaragua (BID, CP-317/98). Por su parte, de acuerdo al comunicado de prensa del BID, los donantes “alentaron a darle una altísima prioridad a la transparencia y a la rendición de cuentas rendición de cuentas rendición de cuentas rendición de cuentas rendición de cuentas en el manejo de los fondos, tanto para los recursos de la asistencia externa como para los nacionales”. En un velado rechazo a las propuestas llevadas por los gobiernos a la reunión de Washington EE.UU, también establecieron que la tarea prioritaria de los gobiernos era “diseñar planes integrales de reconstrucción y transformación” y garantizar la incorporación de “la participación de la sociedad civil, participación de la sociedad civil, participación de la sociedad civil, participación de la sociedad civil, participación de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en el planeamiento y la ejecución de los programas de reconstrucción” que los gobiernos debían presentar en Estocolmo (Ibid., las negritas son nuestras).
Si bien en la reunión de Washington, el tema que fue levantado con más fuerza por los donantes fue el relativo a la transparencia, también se tocaron aspectos relacionados con la vulnerabilidad social y ambiental vulnerabilidad social y ambiental vulnerabilidad social y ambiental vulnerabilidad social y ambiental vulnerabilidad social y ambiental. De acuerdo al BID, los donantes destacaron que “los daños fueron exacerbados por la gran deforestación, el cultivo de tierras marginales y la falta de una administración adecuada de las cuencas hídricas, así como el hecho de que quienes más sufrieron fueron los pobres que habitaban zonas de alto riesgo, y que son más proclives a emigrar. Expresaron esperanzas de que cuando concluya el proceso de reconstrucción, haya más igualdad y menos vulnerabilidad ambiental” (Ibid.).
Sobre el tema ambiental, el BID organizó a principios de marzo de 1999 en San Salvador, El Salvador el taller regional “Gestión Ambiental y Disminución de Vulnerabilidad a Desastres”. En su discurso inaugural, Miguel Martínez del BID, afirmó que Centroamérica se encuentra “sentada en una bomba de tiempo por la falta de medidas que aseguraran la sostenibilidad del medio ambiente”. Retomando el tema de la transformación agregaba que los planes de reconstrucción y transformación, más que una simple recopilación de inversiones, “deberían estar basados - en las grandes modificaciones que tendrían que tener lugar en la sociedad y la infraestructura económica de los países centroamericanos para poder acometer estos desafíos” (BID y SICA, 1999).
En el primer trimestre de 1999 también tuvo lugar la visita del presidente de EE.UU, Bill Clinton a Centroamérica. Los presidentes centroamericanos otorgaron una gran importancia a esta visita, al punto que celebraron una nueva reunión extraordinaria en Tegucigalpa, Honduras el 4 de febrero de 1999, en la que definieron la estrategia regional ante la visita y se distribuyeron los temas de la agenda de trabajo. El tema de Reconstrucción y transformación de la región sería expuesto por el presidente de Honduras; el de Deuda externa y financiamiento por Nicaragua; Comercio por Costa Rica; Inversión por República Dominicana; Migración por El Salvador; Medio Ambiente por Guatemala; y Delitos transnacionales por Estados Unidos. Sobre el último punto, relacionado con el narcotráfico, narcotráfico, narcotráfico, narcotráfico, narcotráfico, se planteó que también era de interés para la región y que Centroamérica igualmente debía expresar sus puntos de vista. (Presidentes de Centroamérica, República Dominicana y Belice, 1999).
La reunión entre el presidente Clinton y los presidentes de Centroamérica, República Dominicana y Belice se realizó en Antigua Guatemala, el 11 de marzo de 1999. La declaración firmada por todos los mandatarios tocó los temas previamente identificados. Algunos compromisos específicos asumidos por parte de Clinton se refieren a la ampliación por parte del Congreso de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y, en materia de migración, la atención de las disparidades en la ley NACARA. Los presidentes centroamericanos, por su parte, se comprometieron a mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado (Declaración de Antigua, 19 de marzo de 1999).
De cara a la reunión de Estocolmo, el gobierno sueco, como país anfitrión, y el BID, como organizador de la actividad en Suecia, entablaron una importante negociación para definir lo que se dio en llamar “Los Principios para la Reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo”. A finales de febrero de 1999, gracias al interés del ministro de Cooperación Internacional al Desarrollo de Suecia, Pierre Schori, y el apoyo del presidente del BID, Enrique Iglesias, se logró llegar a un acuerdo sobre dichos principios y se definieron como objetivos principales de la reunión de Estocolmo:
· Insistir en la necesidad de que los planes nacionales reflejasen el compromiso de los gobiernos centroamericanos por la transformación de sus respectivas sociedades hacia una mayor transparencia, rendición de cuentas, justicia social y una menor vulnerabilidad ecológica.· Contribuir al proceso de consenso entre gobiernos y sociedad civil en sus roles complementarios en la implementación de los planes nacionales.
· Lograr una mayor conciencia de las iniciativas regionales para fortalecer los esfuerzos nacionales de reconstrucción y transformación; y
· Reafirmación por parte de los donantes hacia un apoyo de largo plazo.
Los principios acordados establecían también que una de las características principales del proceso preparatorio tendría que ser la elaboración de planes nacionales sobre la base de una amplia y activa participación, de modo que se lograran planes de buena calidad técnica y con un alto grado de legitimidad política y social, a fin de asegurar su viabilidad y continuidad.
Además, como parte de los principios acordados se identificaron tres grandes temas estratégicos y transversales que debían atenderse para el logro de la transformación de Centroamérica: Vulnerabilidad social y ecológica; Descentralización y Gobierno local; y Transparencia y rendición de cuentas para una democracia sostenible. Sobre estos tres temas, se acordó desarrollar sesiones especiales como parte de la reunión oficial del grupo consultivo de Estocolmo. Finalmente, otro elemento importante acordado entre el BID y el Gobierno Sueco tenía que ver con la necesidad de definir el mecanismo de seguimiento, los temas en los que se debería enfocar y los actores que se comprometerían en esta tarea.
Todos estos antecedentes, que sentaban precedente en muchos aspectos, le dieron a la reunión de Estocolmo y a los procesos preparatorios previos, una mayor relevancia de lo que es usual en las reuniones de grupos consultivos. En Estocolmo, más allá de los compromisos financieros, los donantes reiteraron los principios arriba mencionados con énfasis en la descentralización, la participación de la sociedad civil, la transparencia y la reducción de la vulnerabilidad social y ambiental.
Asimismo, la Declaración de Estocolmo, plantea que la reducción de la vulnerabilidad social y ecológica es el objetivo principal y reafirma los otros principios mencionados. Por otra parte, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y Suecia, acordaron comenzar un proceso de consulta para establecer o reforzar en cada país un mecanismo de seguimiento que incluyese a la sociedad civil.
En este recorrido del proceso hacia Estocolmo fueron surgiendo una serie de temas que en conjunto conforman una importante agenda para la transformación de Centroamérica. Estos temas pueden ser clasificados por el tipo de vulnerabilidad que representan, ya sea socio-ambiental, relacionada con la gobernabilidad o económica (Ver Diagrama 1).
Naturalmente, la importancia otorgada a cada tema de la agenda de transformación, así como el enfoque varía sustancialmente entre los diferentes actores, según sus intereses y preocupaciones particulares. Los temas de la gobernabilidad, y en particular lo que atañe a la transparencia y la rendición de cuentas, son importantes para la mayoría de donantes.
Para los gobiernos centroamericanos, particularmente de cara a los Estados Unidos, los temas de comercio y migración son fundamentales. Para las comunidades locales, las asociaciones gremiales, las ONGs y otras representantes de la sociedad civil, los temas socio-ambientales son vitales. Además, comparten la preocupación sobre la participación y la transparencia. En lo que sigue se hace una revisión de este conjunto de temas y las perspectivas identificadas entre los diferentes actores.
Diagrama 1. Tipos de vulnerabilidad y temas de la agenda de transformación
|
SOCIO-AMBIENTAL |
| |
|
· Educación y salud |
|
· Seguridad alimentaria |
|
· Equidad |
|
· Ordenamiento Territorial |
|
· Manejo de cuencas |
|
· Revegetación y transformación del agro |
|
|
|
GOBERNABILIDAD |
| |
|
· Transparencia y rendición de cuentas |
|
· Concertación y participación ciudadana |
|
· Descentralización y desarrollo local |
|
· Migración y Narcotráfico |
| |
|
ECONÓMICO |
| |
|
· Reconstrucción |
|
· Comercio |
|
· Inversión |
|
· Deuda externa |
|
· Transformación productiva |
Se reconoce unánimemente que los efectos del huracán Mitch se vieron agravados debido a los altos niveles de vulnerabilidad socio-ambiental que existían en la región. No obstante los enfoques varían. La sociedad civil es la que plantea más claramente el nexo entre la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad ambiental. Los temas que se desprenden de esa vinculación incluyen los servicios sociales, la seguridad alimentaria y la equidad. La intervenciones propuestas se refieren al ordenamiento territorial, el manejo de cuencas hidrográficas (incluyendo cuencas transfronterizas), y la reactivación y transformación del agro.
· Educación y Salud
En el área de educación y salud, los gobiernos enfatizan la reconstrucción de la infraestructura, mientras que el enfoque de las organizaciones de la sociedad civil comprende una visión de reactivación que abarca el mejoramiento de los sistemas existentes de educación y salud. Por ejemplo, el Foro de la Sociedad Civil por la Reconstrucción y el Desarrollo de El Salvador propone ampliar la cobertura y la calidad de los servicios básicos como salud, educación, agua y vivienda (Foro de la Sociedad Civil por la Reconstrucción y el Desarrollo de El Salvador, 16 de marzo de 1999).
La Coordinadora Civil de Nicaragua plantea que “mientras medidas físicas son importantes - la reducción de la vulnerabilidad - es indispensable. En la base de la vulnerabilidad de las personas están las relaciones de poder, acceso y control de recursos y oportunidades desiguales” (Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción de Nicaragua, 1999). Exige al gobierno y a la cooperación internacional que orienten los recursos a la formación del capital humano. De allí se desprende, en el área de educación, la necesidad de “destinar una inversión que no sólo permita la reconstrucción, sino la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios, así como la disminución de los fenómenos de deserción y repitencia;... Revisar los planes educativos de los distintos niveles de manera participativa” (Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción de Nicaragua, 1998).
· Seguridad Alimentaria
El tema de seguridad alimentaria es complejo porque exiten diferentes interpretaciones respecto de su significado. Algunos sectores les interesa en particular que las donaciones alimentarias no se conviertan en un desincentivo para la producción local, que dañe la seguridad alimentaria a largo plazo.3
Los gobiernos centroamericanos se enfocaron en la seguridad alimentaria en el corto plazo en un intento para asegurar que las personas afectadas del huracán Mitch contaran con alimentos básicos. Sin embargo, en algunas instancias, la distribución inmediata enfrentó deficiencias. En muchos casos los problemas surgieron por obstáculos reales causados por daños a la infraestructura, pero también hubo de tipo político. Por ejemplo, en Nicaragua no había voluntad del Gobierno de trabajar con las alcaldías sandinistas y en El Salvador, hubo denuncias de que se aprovechó el reparto para hacer proselitismo de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 1999.
Los organismos internacionales en general no han levantado el tema de la seguridad alimentaria. En ausencia de una nueva postura, las políticas impulsadas por ellos durante los años ochenta (bajar aranceles, promover el libre comercio) continúan en vigencia. Actualmente, el reconocimiento por parte de los organismos multi y bilaterales de que existe una crisis en el sector agropecuario, no ha logrado convertirse en un cuestionamiento de las políticas impulsadas por ellos en la década anterior.
Los gremios agropecuarios, por su parte, entienden la seguridad alimentaria como equivalente a la capacidad de producir suficientes alimentos dentro del país, para cubrir el consumo interno. Por ello plantean la necesidad de formular una estrategia que enfrente la crisis del sector agropecuario. Otros argumentan que como los pequeños agricultores son los principales productores de granos básicos en la región, la seguridad alimentaria debe asegurar medios de vida sostenible para los pequeños productores en el largo plazo. En la misma línea, algunas ONGs internacionales plantean que una política de seguridad alimentaria durable y coherente puede ayudar a las comunidades más pobres a lograr un alto grado de desarrollo autónomo y de preparación frente a desastres naturales. Las intervenciones relativas a la seguridad alimentaria deberían ser amplias y de largo alcance (VOICE, 1999).
OXFAM América, como su aporte principal post-Mitch, impulsó una interesante discusión y esfuerzo alrededor del tema de seguridad alimentaria, el cual, según Barraclough y Moss (1999), debe incorporar los siguientes componentes claves:
· Suficiencia alimentaria como capacidad de producir, almacenar, importar o adquirir suficientes alimentos, por cualquier otra vía, para todos los miembros de un sistema alimenticio.· Autonomía máxima y autodeterminación, sin que implique autarquía, para reducir la vulnerabilidad provocada por las fluctuaciones del mercado y otras presiones políticas y socioeconómicas.
· Confiabilidad en el acceso a alimentación, de manera que sean mínimas las variaciones estacionales, cíclicas o de cualquier otro tipo.
· Equidad, para asegurar el acceso a alimentación adecuada para todas las personas y grupos.
· Sostenibilidad social y económica de forma que los sistemas ecológicos de los cuales las sociedades dependen sean protegidos y mejorados en el tiempo.
· Equidad
Los esfuerzos hacia la equidad se orientan a la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos y ubicados en posiciones de desventaja respecto del resto de la sociedad, como es el caso de las mujeres, niños, ancianos, discapacitados, indígenas y negros. Sin embargo, aún hace falta que dichos esfuerzos se traduzcan en la institucionalización de mecanismos de participación ciudadana y contraloría social.
Actualmente, se reconoce ampliamente que los más afectados por el huracán Mitch fueron los sectores más pobres, debido a su previa condición de vulnerabilidad socioeconómica, ambiental y política. Generalmente esos sectores se ubican en zonas marginales y de mayor riesgo. Además, si bien sus pérdidas son bajas en términos absolutos por su misma condición de pobreza, las pérdidas relativas son elevadas en función del impacto sobre sus condiciones de vida. Es por ello que las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil tienden a priorizar estos sectores.
Si bien existen esfuerzos para desagregar quiénes son los grupos pobres a partir de las diferencias de ingreso, zona de residencia, género, etnia y edad, es en lo relativo a las diferencias de género donde fue relativamente más fácil reconocer su importancia y contar con la capacidad acumulada y el respaldo necesario para articular diferentes propuestas e iniciativas en corto tiempo.4 Esto se explica porque las exigencias de los organismos internacionales de cooperación para incorporar consideraciones de género en proyectos de desarrollo fueron formuladas desde hace tiempo. Además, se contaba ya con experiencias previas en las que estas exigencias favorecieron el reconocimiento de los vacíos limitaciones de género que hubo en los procesos de reconstrucción y reinserción impulsados una vez finalizados los conflictos político-militares en la región.

Las exigencias de los organismos
internacionales de cooperación para incorporar consideraciones de género en
proyectos de desarrollo fueron formuladas desde hace tiempo.
Por ejemplo, BID no sólo auspició y financió el taller regional Huracán Mitch: efectos sobre las mujeres y su participación en la reconstrucción y transformación de Centroamérica , sino que considera que la participación de las mujeres es crítica en dos nuevas cooperaciones técnicas regionales,5 se ha propuesto reorientar iniciativas previas destinadas al fortalecimiento de las oportunidades económicas de las mujeres rurales6 y del liderazgo de las mujeres,7 y espera aprobar en 1999 algunos proyectos con oportunidades de género para Honduras, Nicaragua y Guatemala (BID, 1999).
Desde los organismos de mujeres, las propuestas formuladas se orientan a precisar la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas de sus respectivos países. Sus aportes consisten en: equiparar la inequidad con la corrupción como tema de transparencia; plantear la importancia de incorporar el componente de salud sexual y reproductiva; considerar la violencia y la seguridad ciudadana dentro del tema de gobernabilidad; insistir en la necesidad de reconocer las actividades reproductivas como parte de los proyectos de reconstrucción; y reivindicar el acceso y propiedad de recursos importantes como la tierra y la vivienda, por ejemplo (ALFORJA-CCIC, 1999; Foro Nacional de la Mujer, 1999; UNICEF, 1999).
Históricamente, la situación de vulnerabilidad de la población infantil y juvenil también ha tenido, por razones similares, más probabilidades de ser reconocida y enfrentada. UNICEF llama la atención sobre la necesidad de que la reconstrucción dé respuesta a los problemas crónicos que afectan a niñas, niños y jóvenes en la región, especialmente en las áreas de agua y saneamiento, salud mental, educación, alimentación adecuada y nutrición (UNICEF, 1999).
En contraste con el reconocimiento de la necesidad de incorporar las diferencias según género y edad en la formulación e instrumentación de planes y proyectos, otros sectores tradicionalmente excluidos tuvieron que realizar esfuerzos de coordinación en el plano nacional y regional para ser reconocidos como interlocutores válidos y para que sus planteamientos fueran tomados en cuenta.
Precisamente para tales fines han surgido agrupamientos regionales como la Coordinadora Centroamericana del Campo (CCC), compuesta por las principales organizaciones de pueblos negros e indígenas de la región, de mujeres y de cooperativas y organizaciones campesinas (CCC, 1999). De esta manera, a través de la CCC, la población campesina, indígena y negra centroamericana aprovechó el Encuentro Internacional de Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) en Estocolmo para reclamar que no estaban adecuadamente representados en las delegaciones ni en la mayor parte de las propuestas gubernamentales y no gubernamentales sometidas a discusión. Esta coordinación retoma algunas de las propuestas que venían siendo formuladas y discutidas con anterioridad. Entre ellas, la propuesta del Corredor Indígena, Negro y Campesino para el Desarrollo Sostenible en América Central hecha por la Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria (CICAFOC), en la que se recogen los aportes y experiencias acumulados a lo largo de cuatro años de trabajo (CICAFOC, 1999a).
Las propuestas formuladas por la población indígena y negra señalan la importancia de obtener plena participación en la reformulación de los planes nacionales de reconstrucción y ser reconocidos como interlocutores políticos válidos en diferentes espacios de toma de decisiones y coordinación, para que se consideren las peculiaridades físicas, económicas, sociales e institucionales de la costa atlántica de Honduras y Nicaragua, por ejemplo. Llaman la atención sus demandas en cuanto a la demarcación y garantía de la seguridad jurídica de las tierras comunales, como aspecto crítico del ordenamiento territorial y ambiental; el respeto, recuperación y potenciación de las formas y relaciones ancestrales de producción; la importancia del desarrollo institucional y profesional en el plano municipal y regional; y la seguridad ciudadana frente a los problemas de delincuencia, tráfico de indocumentados, narcotráfico y explotación ilegal de los recursos forestales y pesqueros (Autonomous Regions of Nicaragua, 1999; CCC, 1999; CICAFOC, 1999c; CONPAH, 1999).
En el tema de la etnicidad, como en otros, la Coordinadora Civil en Nicaragua constituye una excepción, pues supo canalizar las demandas y propuestas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica del país. La comunidad garífuna del Atlántico hondureño tuvo menos eficacia en las gestiones llevadas a cabo para la inclusión de sus propuestas. La Coordinadora Civil en Nicaragua también fue la única instancia que incluyó consideraciones respecto de la situación de la población discapacitada, lo cual es comprensible en un país con un importante número de personas lisiadas de guerra.
· Ordenamiento Territorial
Casi todos los actores coinciden en la necesidad de contar con un esquema de ordenamiento territorial para la prevención de desastres. Esto implica una revisión y adecuación de las formas de uso de la tierra y de sus patrones de ocupación. Entre otras cosas, significa la identificación y evaluación de las zonas de mayor riesgo y la reubicación de asentamientos humanos que se encuentran en zonas de alta peligrosidad.
Se trata entonces de un proceso complejo en el que los tradicionales mecanismos de planificación de arriba hacia abajo resultan inadecuados e ineficientes. Estos métodos presuponen diferentes condiciones socio-legales y un tipo de Estado e instrumentos que no existen en la región. En las áreas urbanas, por ejemplo, los habitantes de zonas de alto riesgo se ubican en asentamientos informales y viviendas precarias. Asimismo, en las zonas rurales los usos de suelo obedecen a una lógica de sobrevivencia más que a estructuras legales. Consecuentemente, la planificación de los usos de suelo y la formación de ordenamientos territoriales tiene que adoptar procesos participativos en el diseño, instrumentación y monitoreo, para garantizar, tanto su aceptación social, como su eficiencia.
Es en este contexto, resulta prioritario avanzar hacia un marco legal-institucional que incorpore la participación social en la gestión local de los recursos naturales. A la vez, es necesario un acompañamiento técnico para identificar las zonas de mayor riesgo, los usos potenciales más adecuados de los suelos, etc. Además, en cualquier esquema de gestión territorial, es esencial incorporar la dimensión económica para asegurar su viabilidad. Por ejemplo, para que los pequeños productores en laderas adopten prácticas de conservación de suelos que disminuyan los impactos de las inundaciones, es necesario incorporar incentivos económicos como el pago por servicios ambientales en los planes de ordenamiento territorial.
· Manejo de las Cuencas
Después del Mitch, el manejo de las cuencas ha cobrado singular importancia. Los gobiernos centroamericanos plantearon un tratamiento de los problemas ambientales desde la perspectiva de las cuencas. Algunos incluso reafirmaron la importancia de las cuencas compartidas. El Gobierno de El Salvador, por ejemplo, en el Plan de Reconstrucción presentado en Washington apuntaba que “el rescate del equilibrio ecológico de las cuencas hidrográficas, conlleva procesos de integración de esfuerzos en los ámbitos locales, nacionales y regionales, como condición para lograr un mayor y efectivo impacto. De lo contrario, lo que se avance en un país, puede ser destruido por el efecto de una catástrofe natural ocurrida más allá de sus fronteras, con serias consecuencias físicas, humanas y económicas”.8 De manera que desligarse “de esta visión regional puede ser peligroso y conducente a pérdidas financieras elevadas, porque lo que se haya logrado en un país se puede perder con una catástrofe natural ocurrida más allá de sus fronteras y arrasar con todo el progreso alcanzado” (GOES, 1998). No obstante, existen limitaciones en la construcción verdadera de acuerdos de manejo transfronterizos por las preocupaciones de cada país sobre su soberanía.
En la misma lógica de las dificultades que enfrentan los países para asumir compromisos transfronterizos, los ámbitos locales enfrentan dificultades para adoptar una visión y tratamiento conjunto de las cuencas. Por ejemplo, en El Salvador, los excelentes esfuerzos organizativos de la población del Bajo Lempa con el acompañamiento de ONGs, no proponen ningún tipo de intervenciones para revertir la degradación de la cuenca alta del río Lempa, en parte por el temor de que este tipo de planteamientos implique una dispersión de esfuerzos y, lo que es más preocupante, una difusión de recursos financieros hacia otras áreas diferentes del Bajo Lempa.
Como consecuencia, son las instancias regionales, como el SICA y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, los organismos de sociedad civil en el plano nacional, regional e internacional, y los organismos bilaterales y multilaterales, quienes están en una mejor posición para promover el tema de las cuencas compartidas. Entre las prioridades regionales, el SICA incluye “una estrecha colaboración entre los países de las región” para lograr un “ordenamiento del uso del suelo a partir de las cuencas hidrográficas” (SICA, 1999).
· Revegetación y transformación del agro
La severa deforestación en la región ha producido una situación de elevada vulnerabilidad y alto riesgo frente a los fenómenos naturales.9 En efecto, como resultado de la pérdida de vegetación y los procesos de degradación del suelo, disminuye cada vez más la capacidad del territorio para regular y almacenar el agua de lluvia y se genera un estado casi permanente de desastre por el ciclo de sequías e inundaciones entre la época seca y la lluviosa.
No es sorprendente entonces, que haya un concenso sobre la necesidad de adoptar medidas para revertir la deforestación. Sin embargo, las soluciones puramente conservacionistas, que incluyen la determinación y expansión de áreas protegidas y proyectos para estimular la reforestación masiva, no han resultado efectivas para el logro del objetivo de protección. Por ello es necesario pensar en una estrategia de revegetación vinculada a la transformación misma del agro y al desarrollo de medios de vida sostenible para la población rural pobre.10
La revegetación es un proceso inducido de regeneración de la cobertura vegetal en zonas que aparecen como críticas, por los niveles de deforestación y por sus características biofísicas. Pero también se refiere a los principios agroecológicos y de conservación de suelos y agua, como una condición necesaria para lograr una actividad agrícola, pecuaria y forestal sostenible, tanto en las zonas de laderas como en las planicies. Por ello, supone una transformación del agro, a través de una difusión y adopción masiva de tecnologías alternas a las de la revolución verde y de que el agro, además de bienes, produzca los servicios ambientales en forma sostenible, sobre todo en zonas críticas. Se trata en definitiva de hacer un rubro estratégico y altamente valorado de la producción campesina.
Esta transformación del agro sólo será posible si se introduce un sistema de pago por servicios ambientales, de modo que las actividades que realicen las familias pobres en laderas generen ingresos permanentes para dichas familias y, de esta manera, sean compensadas de manera permanente por la mayor oferta ambiental derivada de sus prácticas de revegetación (PRISMA, 1999).
Los productores pobres en laderas se vuelven actores estratégicos que pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la rehabilitación de las cuencas mediante actividades de protección y rehabilitación. En este marco y bajo esta lógica, la propuesta de revegetación y transformación del agro puede contribuir a la superación de la pobreza rural, así como garantizar la productividad del sector agropecuario y la generación de servicios ambientales (PRISMA, 1997).
En el contexto de post-Mitch múltiples aspectos relacionados con la gobernabilidad están resurgiendo como temas importantes para asegurar que los efectos del huracán Mitch no reviertan los procesos de democratización en marcha. Así surgen como temas claves la transparencia y rendición de cuentas, la concertación y participación ciudadana, la descentralización y el desarrollo local, la migración, y el narcotráfico.
· Transparencia y Rendición de Cuentas
Como se mencionó anteriormente, la comunidad donante le ha dado una gran importancia al tema de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, no existen mecanismos claramente definidos para avanzar sobre este aspecto. Las expresiones de sociedad civil y las ONGs internacionales coinciden con los donantes en esta preocupación, pero han ido más allá al incorporar propuestas específicas para garantizar la transparencia sobre la base de un monitoreo llevado a cabo por la misma sociedad civil.
INTERFOROS de Honduras definió la “Transparencia y Control Ciudadano” como uno de los ejes principales de su propuesta y exigió al gobierno que estableciera con claridad los procedimientos necesarios para asegurar: la prevención y el combate a la corrupción; la institucionalización de un modelo de transparencia y control ciudadano en el ámbito local y central, mediante oficinas de control y seguimiento y auditorías sociales; la representatividad de la sociedad civil y de la ciudadanía, tanto en las funciones de control y seguimiento, como en la organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de vigilar la transparencia y dar asesoría en esta materia (Espacios INTERFOROS, 1999).

La sociedad civil debe “dar
seguimiento a los programas de reconstrucción de los gobiernos, controlar la
transparencia y el uso adecuado de los recursos”.
La Coordinadora Civil de Nicaragua realizó una auditoría social a través de una encuesta de hogares a más de 10,000 familias y de entrevistas con personas líderes de las comunidades afectadas, para monitorear y evaluar el tipo, la calidad y la efectividad de la ayuda recibida. Los resultados preliminares mostraron que un “50 por ciento de 834 familias encuestadas en Managua afirmaron que la ayuda posterior al paso del huracán Mitch no fue pareja ni ordenada” (Marenco E., 1999). Ante esta situación, la Coordinadora reiteró la necesidad de que el gobierno incluya a la sociedad civil, desde el diseño hasta la instrumentación y monitoreo de proyectos. Además, la Coordinadora está llevando a cabo un proceso de auditoría financiera, invitando a las ONGs en el país a rendir cuentas de los fondos recibidos para atender a la población afectada por Mitch, como ejemplo de la transparencia que debe existir.11
También algunas ONGs internacionales de Europa han visto la necesidad de ser ellas mismas más transparentes, al afirmar que “es necesario promover la creación de instancias de coordinación informativa y operativa entre las ONGs europeas que operen en el mismo país y/o en la misma región. Al mismo tiempo, las ONGs europeas deben tomar las medidas necesarias para garantizar la coordinación informativa y operativa con las autoridades públicas (tanto nacionales como locales) del país beneficiario” (VOICE, 1999).
En el ámbito regional, ALFORJA identifica la participación y control ciudadano como un “eje central en todas las propuestas” de la sociedad civil centroamericana. Agrega que “el componente de la transparencia en el uso de los recursos y el asumir la responsabilidad ciudadana sobre los fondos y la actuación de los funcionarios públicos se resalta como el mecanismo fundamental para ejercer el derecho democrático de tomar en sus propias manos el destino de la sociedad. Por otro lado, es un indicio muy importante que las ONGs nos incorporemos” (ALFORJA-CCIC, 1999). Asimismo, el Comité Consultivo del SICA en cuanto a las acciones post-Mitch, subraya que la sociedad civil debe “dar seguimiento a los programas de reconstrucción de los gobiernos, controlar la transparencia y el uso adecuado de los recursos”.
· Concertación y participación ciudadana
La comunidad donante y las organizaciones de la sociedad civil han reiterado la importancia de la concertación y participación social en los procesos de elaboración y ejecución de los planes de reconstrucción y transformación presentados en Estocolmo. Aunque el Grupo Consultivo no definió criterios para medir la profundidad y existencia de procesos participativos, los gobiernos centroamericanos, con mayor o menor convicción, vieron la conveniencia de abrirse hacia tales procesos.
En El Salvador, por ejemplo, el PNUD facilitó la conformación de mesas técnicas sobre varios componentes sectoriales del plan presentado en Estocolmo (prevención de desastres, salud, vivienda, reconstrucción y desarrollo local, desarrollo rural, medio ambiente, educación, y género), como parte de un proceso que incluyó una relativa amplia participación del sector gubernamental y no-gubernamental.12 La decisión gubernamental de aceptar este proceso fue favorecida por los lineamientos establecidos por la reunión de Estocolmo. Además, al Gobierno de El Salvador le interesaba mostrar una mayor apertura en este sentido, debido a la menor atención de la comunidad internacional, en comparación con Honduras y Nicaragua.
Este proceso de consulta, sin embargo, no comenzó sino a principios de febrero, quedando relativamente poco tiempo para formular un plan con propuestas concretas. Mientras que la definición de las líneas estratégicas de la propuesta se elaboró con un buen nivel de concertación entre los participantes de las mesas técnicas, éste no fue el caso al momento de la selección de proyectos concretos incluidos en la propuesta llevada a Estocolmo. Cada una de las mesas contó con una sesión de 4 horas para revisar la cartera de proyectos correspondiente, lo cual resultó insuficiente, dado el volumen de proyectos y la poca información que se tuvo de cada uno. Al final, los proyectos fueron seleccionados por el Gobierno y el PNUD.
Junto al proceso de consulta que promovió el PNUD y en el marco de un esfuerzo más amplio de la sociedad civil organizada a nivel regional, a principios de marzo se constituyó el Foro de la Sociedad Civil por la Reconstrucción y el Desarrollo de El Salvador, que ha aglutinado entre 20 y 60 organizaciones no gubernamentales, en diferentes momentos.
El Foro se formó esencialmente por dos razones: por un lado, varios grupos de la sociedad civil no se sintieron representados en el esfuerzo facilitado por el PNUD, pues en su opinión los mecanismos de convocatoria limitaron una mayor participación, dejando por fuera a varios grupos de la sociedad civil que no tuvieron la información oportuna para involucrarse plenamente en el proceso. Por otra parte, se vio la necesidad de que la sociedad civil contara con una plataforma propia para presionar y asegurar la incorporación de sus demandas desde su propia perspectiva.
Si bien antes de la reunión de Estocolmo el Foro no logró avanzar hacia una propuesta detallada, la coyuntura post-Estocolmo abrió la posibilidad para que el Foro tenga una mayor incidencia en la promoción de proyectos prioritarios, el monitoreo del uso de los fondos, la instrumentación de proyectos y la auditoría social. Para ello será necesario, sin embargo, que el Foro amplíe su representación y fortalezca su articulación con el resto de la sociedad civil.
En Nicaragua están los esfuerzos más organizados y avanzados de la sociedad civil en la región, puesto que el huracán Mitch únicamente reforzó un proceso de florecimiento de la sociedad civil nicaragüense que ya estaba en marcha. A partir del Mitch se aglutinó un esfuerzo coordinado entre numerosas expresiones de la sociedad civil para enfrentar la emergencia, en el primer momento, y para buscar respuestas integrales a los problemas que el país enfrenta, en el largo plazo.
La Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción aglutina unas 400 organizaciones no gubernamentales y redes nacionales. Ya en diciembre del 1998 habían logrado plantear una propuesta propia para la reconstrucción y el desarrollo de su país. Se han articulado demandas hacia el Gobierno nicaragüense y hacia la cooperación internacional. Demanda principalmente la participación ciudadana en el proceso de decisión gubernamental, desde la fase de discusión hasta la ejecución y evaluación, y en la promoción del desarrollo humano.
Inicialmente, el gobierno no tomó en cuenta este esfuerzo para el desarrollo de sus planes de reconstrucción.13 Al contrario, Ana Quiroz, la representante del esfuerzo civil, reclamó la actitud hostil del Gobierno hacia la Coordinadora, y públicamente pidió poner fin “al nivel de agresividad en el discurso hacia las ONGs, ya que nos han titulado de oportunistas y que buscamos el lucro, lo cual no es así” (Marenco E., 1999).
La Coordinadora tuvo que presionar vigorosamente para ser reconocida por el Gobierno como un interlocutor legítimo. Después de la resistencia inicial, el sector ONG y la Secretaría de Cooperación Externa se reunieron para definir una agenda de trabajo conjunta en las acciones de desarrollo y reconstrucción del país. Además, el presidente Arnoldo Alemán incluyó a un representante de la Coordinadora como miembro del Consejo de Planificación Económica y Social, que es un órgano de consulta para la dirección de la política económica y social del país.
En Honduras, la aceptación de la incorporación de los sectores civiles y la participación local en los planteamientos para la reconstrucción y el desarrollo parecen débiles. No hubo representación de la sociedad civil en el Gabinete de Reconstrucción. El espacio INTERFOROS, que desde el mes de marzo aglutina a decenas de ONGs y agrupaciones y coordinaciones de la sociedad civil ya existentes, había amenazado con llevar su propia propuesta a Estocolmo, debido a la negativa del gobierno a escuchar sus plantemientos.
En el caso de Guatemala, la respuesta durante la emergencia fue dirigida por el Estado y el ejército. Esta concentración y centralización del esfuerzo desplazó y debilitó la participación local en los esfuerzos post-Mitch, particularmente el diseño de los programas de reconstrucción. Esto no niega que existan capacidades y esfuerzos locales, particularmente en las comunidades donde ya habían algunas formas de organización.14 Sin embargo, los procesos post-Mitch no han logrado aumentar el nivel de participación local. Al contrario, en los planes de reconstrucción continúa la mayor influencia de grupos tradicionalmente más poderosos, como los cafetaleros, en contraste con los grupos tradicionalmente excluidos (Reporte Guatemala, Oxfam America, 1999).
· Descentralización y desarrollo local
El tema de la descentralización cobra un nuevo giro con el impacto del huracán. Se replantea desde aquí la discusión del rol de la descentralización como uno de los ejes prioritarios de cualquier estrategia de reconstrucción y transformación, debido a sus implicaciones para el proceso de fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad, la transparencia y el desarrollo sostenible de la región (Stein, 1999).
Para ALFORJA, uno de los desafíos después de Mitch en Centroamérica es avanzar en los procesos de descentralización y desconcentración, ya que de esta manera se fortalece la capacidad de propuesta, negociación y gestión de la sociedad civil frente a los gobiernos locales y central (ALFORJA-CCIC, 1999). Otros actores no asocian el tema de la descentralización con mayores posibilidades de participación, sino con mejores condiciones para ejecutar proyectos.
Desde este punto de vista, para la cooperación internacional es indudablemente imperiosa la necesidad de profundizar la descentralización, durante la fase de reconstrucción. Esto fue evidente en la reunión de Estocolmo, donde organismos bilaterales como la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), que impulsaron este proceso desde los años ochenta, sugirieron que se considerara la posibilidad de canalizar directamente hacia algunas municipalidades, parte de sus recursos para la reconstrucción (USAID, 1999). Asimismo, el Gobierno de Francia explícitamente expresó su interés en iniciar proyectos directamente con los municipios, sin la mediación del Gobierno central.
Ante el Grupo Consultivo, el Comité Consultivo del SICA también hizo referencia a la necesidad de fortalecer la capacidad de los municipios para responder frente a las emergencias y para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos. En su propuesta considera necesario: a) Descentralizar la prevención y mitigación de desastres, lo que conllevaría a vincular las comisiones de emergencia nacionales a las estructuras locales de prevención y mitigación; b) Trasladar recursos y competencias a los municipios y las comunidades organizadas, para que puedan ejecutar proyectos a menor costo; y c) Crear mecanismos para el manejo transparente de recursos públicos en el ámbito local y su supervisión, haciendo uso de los mecanismos de participación ya establecidos, como los cabildos abiertos y las audiencias públicas (CC-SICA, 1999).
Pero si bien la descentralización ha propiciado nuevos papeles protagonistas para los gobiernos locales, también tropieza con limitaciones. La descentralización se promueve en la retórica del Gobierno central, pero en la realidad posee un contenido de desconcentración administrativa y privatización de servicios. Además, prevalece el modelo de centralización de competencias políticas y administrativas. Es por ello que el traslado de competencias hacia los municipios no siempre ha sido acompañado del poder, los recursos financieros, ni las capacidades necesarias. La autonomía para la generación y el manejo de fondos municipales, que es uno de los temas más sensibles para los gobiernos municipales continúa pendientes.
· Migración y Narcotráfico
Si bien el Gobierno de los Estados Unidos, al igual que los otros donantes, comparte el interés en los temas de la gobernabilidad arriba discutidos, sus preocupaciones principales están relacionadas con la migración ilegal y el narcotráfico. Durante la visita del presidente de los Estados Unidos a la región, en el marco de la cumbre presidencial, se planteó la necesidad de combatir el narcotráfico y controlar los flujos migratorios hacia su país, que son temas importantes desde el punto de vista de la dinámica interna de los Estados Unidos.
En esta línea, en su discurso ante la Asamblea Legislativa salvadoreña, Clinton declaró que “proteger a nuestros pueblos contra las drogas y los crímenes es un desafío que tenemos que enfrentar”. Por lo que pidió a la Asamblea “ayudar a enfrentar este reto, ampliando nuestro acuerdo de extradición e impidiendo que los criminales queden sin castigo huyendo a través de nuestras fronteras” (Ibid.). El 11 de marzo, en la reunión de los ministros de seguridad en Guatemala, Estados Unidos prometió ayuda financiera y técnica para combatir el narcotráfico. Además, logró acuerdos sobre el control de fronteras entre los cinco países y la coordinación entre las autoridades para no realizar esfuerzos aislados (Marenco J., 1999).
La preocupación por controlar el flujo de migrantes tiene que ver con el aumento significativo de migrantes indocumentados centroamericanos que entraron a los Estados Unidos después del huracán Mitch. Según Newsweek, entre noviembre de 1998 y enero de 1999, agentes norteamericanos a lo largo de la frontera de Texas, donde cruza la mayoría de migrantes, capturaron a 6,555 “otros no mexicanos”, en su mayoría centroamericanos. Esta cifra representa un incremento del 86% en relación con el año anterior (Zarembo, 1999) (Ver gráfico 1).
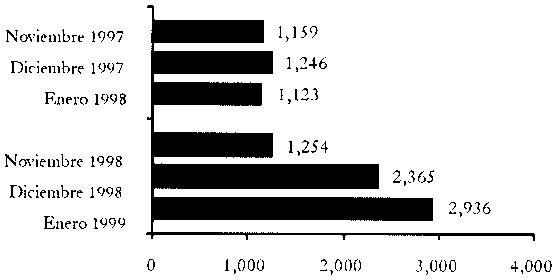
Gráfico 1. No-mejicanos capturados en
la frontera
Fuente: Newsweek, marzo 1999, p. 13.
Los gobiernos centroamericanos, particularmente El Salvador y Guatemala, comparten este interés por los temas migratorios. Sin embargo, ellos buscaban una prórroga de las deportaciones y un tratamiento favorable a la población migrante.15 La permanencia de sus compatriotas en el exterior es un tema de la mayor importancia porque el tema está ligado a preocupaciones de tipo económico. El temor de los gobiernos salvadoreño y guatemalteco es sufrir una disminución de las remesas familiares y un aumento en las tasas de desempleo y la problemática social de cada país, con la repatriación de sus ciudadanos.
En relación con los inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos, durante su visita a la región, el presidente Clinton prometió hacer “todo lo posible para poner fin y superar la disparidad entre los diferentes ciudadanos de los países centroamericanos. Y trabajaré con nuestro Congreso para redactar leyes que sean más equilibradas” (Clinton, 1999), en referencia a la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA, por sus siglas en inglés), en la cual solamente los nicaragüenses y cubanos reciben tratamiento preferencial para permanecer en los Estados Unidos.
Originalmente Clinton decidió dejar este debate al Congreso. En lugar de tratar de convencer al Congreso de ampliar la Ley NACARA para incluir a la población salvadoreña y guatemalteca, una batalla difícil, él pudo haber evitado el proceso y hacer declarar al Fiscal General que, debido a las condiciones en estos países, era tácitamente aceptado que los salvadoreños y guatemaltecos enfrentan “sufrimiento extremo” al regresar.16 Al final se evitó el debate con el Congreso y el 20 de mayo de 1999, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) anunció una nueva regulación simplificada para NACARA, en la cual se reconoce de antemano que los salvadoreños y guatemaltecos pueden sufrir “extrema penuria” si son deportados (El Diario de Hoy, 21 de mayo de 1999).
Para Costa Rica, el tema de las migraciones y el control de los flujos tiene connotaciones diferentes, ya que se estima que alrededor de un millón de nicaragüenses viven en ese país. Esto explica que la propuesta de algunas organizaciones costarricenses levante como prioritario el tema, señalando que “a pesar de que el Gobierno costarricense declaró una amnistía para todas las personas de ese país que hubieran venido a Costa Rica antes del 8 de noviembre, como una manera de frenar el éxodo, la tendencia a la migración aumentará. Si no se toman medidas al respecto, continuará el deterioro de las condiciones de vida de importantes sectores de la población costarricense y sin ninguna duda, de la nicaragüense” (ALFORJA-CCIC, 1999).
Si bien los temas económicos no fueron incluidos entre los tópicos estratégicos de la agenda del Grupo Consultivo, para los gobiernos centroamericanos y sus entidades regionales son fundamentales, particularmente en su relación con los Estados Unidos. Como muestra se tiene que cuatro de los siete temas discutidos durante la cumbre con el presidente Clinton en marzo de 1999, tenían que ver con lo económico.17 La preocupación central sobre temas económicos es compartida por los sectores empresarial e industrial de la región.
· Infraestructura física
Entre todos los actores parece haber consenso sobre la necesidad de invertir en infraestructura física. No es sorprendente entonces que una gran porción de la ayuda inicial comprometida por las entidades bilaterales y multilaterales esté dirigida a la reparación y/o la construcción de infraestructura física, como carreteras, puentes, viviendas, clínicas, escuelas y redes de agua. Pero las prioridades sobre cuáles inversiones son prioritarias son diferentes. Un informe de OXFAM apunta que “mientras los gobiernos centroamericanos concuerdan que las zonas rurales fueron las áreas más afectadas por el huracán Mitch, se está priorizando la rehabilitación de la carretera Panamericana y las carreteras interurbanas” (Barraclough y Moss, 1999).
En reconocimiento al descuido continuo de los gobiernos al sector rural, varios grupos de la sociedad civil están exigiendo que sus gobiernos den preeminencia a la construcción de las vías secundarias que facilitan la comercialización de la producción agrícola. Tal demanda es específicamente reivindicada en la mayor parte de las propuestas de la sociedad civil local y las de algunas entidades como PNUD y ONG internacionales, tales como OXFAM América.
· Comercio e Inversión
Los principales protagonistas de la demanda para incrementar el comercio vía un mayor acceso al mercado externo, particularmente el de Estados Unidos, son los gobiernos centroamericanos y las cámaras empresariales. Durante la Cumbre con el presidente Clinton se pidió “la equiparación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe con el régimen común de acceso a los Estados Unidos del Tratado de Comercio Libre” (CoLatino, 1999).
En su ponencia ante la Asamblea Legislativa de El Salvador, Clinton anunció que había enviado “al Congreso [de los Estados Unidos] un documento para el mejoramiento de la Cuenca del Caribe, proporcionando a Centroamérica y al Caribe más beneficios de los que hemos anunciado antes del huracán. Eliminarían todos los aranceles sobre los textiles y las artesanías y permitiría que tratáramos todas las importaciones no textiles de Centroamérica exactamente como tratamos esas importaciones de México bajo el TLC. El único requerimiento, es que todas las naciones cumplan con sus obligaciones bajo la OMC y participen en el esfuerzo por crear el área de libre comercio de las Américas” (Clinton, 1999).
Acompañando el tema de las condiciones favorables para el comercio se encuentra el del aumento de la inversión extranjera que ha moldeado las imágenes que los países de la región tratan de proyectar. Esta preocupación por mostrar una buena cara hacia afuera, llegó a tales niveles que el presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, incrementó su impopularidad ante la sociedad civil por negar, en un primer momento, los graves efectos que sufrió su país a raíz del Mitch.18
Algunas entidades regionales también están promoviendo una agenda de mayor comercio e inversión. Sin embargo, aún cuando coinciden con los gobiernos centroamericanos, su enfoque está dirigido a la necesidad de articular una respuesta desde la región. El SICA y el INCAE plantean la necesidad de desarrollar un Corredor Logístico de Centroamérica sobre la base de un mejoramiento vial para facilitar el comercio intraregional. De acuerdo con el SICA, este corredor implica una “unión aduanera entre países”, “la facilitación del comercio y reducción de barreras al movimiento de bienes al interior de la región” y la profundización del proceso de integración.
· Deuda Externa
El tema de la deuda es de suma importancia para los países centroamericanos, especialmente para Nicaragua y Honduras. Con una deuda externa de 6,500 millones de dólares, el Gobierno de Nicaragua solicitó un alivio de su deuda y una reducción permanente de los servicios de la deuda. Honduras, por su parte, esperaba un alivio de al menos un 67% de su deuda exterior de 4,300 millones de dólares (La Prensa Gráfica, 27 de marzo 1999). Guatemala ha solicitado una reconversión de su deuda. El Salvador, de acuerdo al entonces presidente, Armando Calderón Sol, no califica para este tipo de acciones porque la mayor parte de su deuda es con organismos multilaterales (Calderón Sol, 1998).
Existen otros actores que también están discutiendo el tema de la deuda externa, entre ellos ONGs locales e internacionales y entidades regionales. Las demandas varían desde una llamada para una moratoria de algunos años en el pago del servicio de la deuda o su reconversión, hasta una eliminación de la deuda.
La Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción propuso mecanismos para una reducción sustancial de la deuda externa. Para ello se proponía: a) buscar una incorporación más rápida a la Iniciativa de los Países Pobres y Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés); b) invertir los fondos aportados por la comunidad cooperante para la reducción de la deuda en las prioridades nacionales de desarrollo humano; c) financiamiento destinado a la reducción inmediata de la deuda externa; d) una moratoria de al menos tres años para el pago del servicio de la deuda; y e) un alivio inmediato de toda la deuda externa con acreedores bilaterales y multilaterales. Por su parte INTERFOROS de Honduras exige un canje de deuda por desarrollo.
En el ámbito regional, el Foro para la reactivación productiva del Sector Agropecuario Centroamericano compuesto por organizaciones nacionales de productores,19 pide una condonación de la deuda externa y la asignación de estos fondos a la promoción del sector rural. El Comité Consultivo del SICA también está promoviendo una condonación y renegociación de la deuda externa, particularmente para Honduras y Nicaragua, siempre y cuando los recursos se orienten hacia las necesidades más urgentes.
La Comunidad Católica de los Estados Unidos ha pedido a su Gobierno, al FMI, al BM y al BID, que respalden una condonación unilateral y una multilateral reprogramación de la deuda. Varias ONGs internacionales, como la Jubilee 2000 Coalition, Eurodad, Oxfam UK y Oxfam America, están indicando que una moratoria no es suficiente, y en su lugar promueven una moratoria oficial inmediata, seguida por una cancelación completa de la deuda externa.20
La respuesta de los organismos bilaterales ha sido diversa. Por un lado, Clinton ofreció una condonación de una gran parte de la deuda externa de Nicaragua y Honduras y 25 millones de dólares para asistir con el pago de la deuda. Cuba, España, Holanda, Austria y Francia condonaron las deudas de Honduras y Nicaragua. La Cooperación Europea promueve la redimensión de los usos de recursos financieros de la deuda, condicionándolos a un cambio de deuda por contratos ambientales y/o sociales, más el uso de los fondos de la deuda para la construcción de infraestructura en polos alternativos y grupos metas.
· Transformación Productiva
Aparte de los tradicionales temas económicos arriba mencionados, existen llamados hacia la necesidad de aprovechar la reconstrucción para impulsar una transformación productiva en la región. Sin embargo, el contenido de las propuestas de transformación productiva varía sustancialmente entre los diferentes actores. Los planteamientos menos innovadores, en general, corresponden a los gobiernos centroamericanos, preocupados por la continuidad de los programas ya en marcha.

El contenido de las propuestas de
transformación productiva varía sustancialmente entre los diferentes actores
En el caso de la sociedad civil, si bien era evidente su ausencia en las discusiones sobre comercio e inversión, en los planteamientos alrededor de una transformación en la producción existen bastantes propuestas y aportes. Una gran parte de las agrupaciones organizadas de la sociedad civil coincide en la necesidad de centrar acciones alrededor de los pequeños productores agropecuarios.
En Nicaragua, la Coordinadora Civil ha destacado la importancia de las potencialidades que existen en cada municipio para descentralizar la agroindustria y la industria, además de la importancia de la articulación agricultura-agroindustria y agroindustria-industria. Los agrupamientos de sociedad civil en Guatemala y El Salvador enfatizan la necesidad de combatir los problemas estructurales existentes en el sector agropecuario, como la tenencia de la tierra, la falta de crédito y apoyo técnico, las pocas fuentes de empleo, los bajos precios pagados a los productores, la débil infraestructura vial y productiva, y los bajos salarios en el campo.
La Coordinadora Centroamericana de Campo propone la transformación del “Corredor Biológico Mesoamericano” en un “Corredor Campesino e Indígena de Desarrollo Sostenible” que incluye la participación de las comunidades aledañas a las zonas de reserva y el aseguramiento de medios de vida sostenibles. ONG internacionales, tales como OXFAM America, también plantean enérgicamente la necesidad de transformaciones productivas profundas que mejoren las condiciones de los pequeños productores agropecuarios y aseguren un desarrollo social y ecológicamente sostenible.
La comunidad internacional está promoviendo esfuerzos regionales para la reconstrucción y transformación de la región. En los principios de la reunión del Grupo Consultivo en Estocolmo, se declaró como una de las metas principales “lograr un mayor grado de conciencia respecto a la importancia de iniciativas regionales para fortalecer los esfuerzos nacionales de reconstrucción y transformación” (BID-Gobierno de Suecia, 1999).
Los gobiernos centroamericanos han reiterado la importancia de un marco regional, y de hecho, han coordinado esfuerzos de cabildeo político alrededor de temas de comercio, inversión y migración. Son particularmente notables sus esfuerzos de coordinación para la gestión post-Mitch de cara a los Estados Unidos.
En contraste, frente al Grupo Consultivo, la coordinación fue escasa. Desde muy temprano los gobiernos centroamericanos decidieron presentar propuestas separadas para la reconstrucción. Además Honduras y Nicaragua, presionaron para reducir la cartera de proyectos regionales, pues consideraban que ello podía reducir su financiamiento. La dificultad de construir una perspectiva regional, respaldada por acuerdos y elaboración de programas e iniciativas conjuntas, para llevar a la reunión del Grupo Consultivo, ha conducido de hecho a dejar el tema para una próxima reunión. La tercera reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica donde se va a discutir el tema regional, está planeada para el año 2000 en Madrid.
No es sorprende que las entidades regionales sean fuertes protagonistas de una perspectiva regional. SICA inicialmente elaboró una cartera de proyectos por más de 1,400 millones de dólares, lo cual se presentó en la reunión preparatoria del Grupo Consultivo en marzo de 1999 en París, con ocasión de la reunión anual del BID. Sin embargo, el elevado monto de la cartera, creó un ambiente de competencia para fondos en vez de un ámbito de cooperación para fortalecer los esfuerzos nacionales mediante un marco regional. Al final, en la reunión de Estocolmo, la cartera de proyectos presentada por el SICA fue de apenas 100 millones de dólares.
Otros importantes protagonistas de un marco regional han surgido de esfuerzos coordinados entre representaciones de la sociedad civil en países de la región. En contraste con la dinámica de los gobiernos, se ha tenido mucho más éxito en articular una perspectiva regional que otorga valor agregado a los esfuerzos nacionales. Algunas de estas agrupaciones representan perspectivas desde sectores particulares, como el Consejo Indígena de Centro América, la Coordinadora Centroamericana del Campo y el Foro para la reactivación productiva del Sector Agropecuario Centroamericano. Otros tratan de reflejar las perspectivas del conjunto de la sociedad civil de Centroamérica, por ejemplo la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana ICIC, y el Programa Regional Coordinado de Educación Popular ALFORJA.
ALFORJA declara como esencial un marco regional, pues considera que “no serán viables en el largo plazo las propuestas que no tengan un alcance y proyección regional. Ningún país centroamericano por sí mismo y en función de su sólo entorno nacional, podrá llevar adelante propuestas de democratización y desarrollo sostenibles” (ALFORJA-CCIC, 1999).
En primer lugar, se resalta la inmensa amplitud de actores y agrupamientos involucrados en este proceso de reconstrucción y transformación de la región. En cuanto a los actores, la movilización y demandas van mucho más allá de las interacciones entre las personas afectadas por el desastre y las entidades gubernamentales encargadas de responder a tales situaciones. Involucran a la sociedad civil, los gobiernos centroamericanos, la cooperación externa y, en un menor grado, al sector empresarial privado.21
A la cooperación externa se le otorga una extraordinaria importancia, al punto que una gran parte de los esfuerzos organizativos post-Mitch estaban dirigidos a influir en las decisiones de los actores externos. Ello evidencia un reconocimiento del poder de estos actores en influir en los procesos del desarrollo. Desde esa perspectiva resulta interesante el énfasis actual de la cooperación externa hacia la región en los temas relacionados con la vulnerabilidad social y ecológica, la transparencia y el desarrollo local, y en general, la preocupación por ir más allá de un enfoque tradicional de reconstrucción para incorporar una visión de transformación de Centroamérica.
Por otra parte, el proceso mismo hacia Estocolmo facilitado por las señales que enviaba la cooperación externa, abrió nuevos espacios de participación para la sociedad civil. No obstante, si bien se ha ampliado la agenda de la cooperación externa, los nuevos énfasis todavía no conforman lo que podría ser un nuevo marco de condicionalidad, algo que algunos sectores, sobre todo de la sociedad civil, consideran esencial para que se pueda avanzar en las transformaciones deseadas.
En el caso de los gobiernos centroamericanos, si bien existen bastante coincidencia en cuanto a los temas planteados, las diferentes situaciones nacionales influyen en el enfoque y nivel de interés dado a los temas comunes. Por ejemplo, en Honduras y Nicaragua, los países más pobres de la región donde también los efectos del Mitch fueron más severos, los gobiernos han enfatizado los temas de reconstrucción y la deuda externa, más que los de comercio e inversión. Estos dos países son también los que han recibido mayor atención y recursos por parte de la cooperación externa.22
El Gobierno de El Salvador enfatizó su estabilidad económica, para asegurar mayores niveles de inversión y comercio, así como el carácter participativo de su plan, para asegurar un mayor financiamiento externo. Guatemala subrayó su tierno proceso de paz y la importancia de asegurar que los daños no afecten negativamente este proceso. Para Costa Rica, un tema de suma importancia es la migración. Pero en contraste con los otros países centroamericanos que son emisores de migrantes, Costa Rica está preocupada por ser un país receptor de migrantes.
Otro aspecto importante a destacar en cuanto a los gobiernos centroamericanos es su tibio compromiso con los gobiernos locales. Existen una tendencia en Centroamérica hacia la descentralización y fortalecimiento municipal que está vinculada a la reforma del Estado23 y los procesos de transición política, al grado que en Guatemala es un compromiso de los Acuerdos de Paz (Alfaro, 1999). Es también uno de los puntos focales del discurso y las plataformas de los partidos políticos y agendas gubernamentales, pero en realidad el proceso está siendo empujado desde abajo, tanto por parte de las corporaciones municipales, como por la sociedad civil, lo que es retomado con más fuerza después de la experiencia respecto a la centralización de las acciones de emergencia por el huracán y la distribución de la ayuda a los afectados.
En cuanto a la sociedad civil,24 es importante recordar que representa una multitud de diferentes intereses y capacidades por lo cual se hace mucho más difícil cualquier tarea de articulación y representación frente a los otros actores. Por otra parte, si bien existen grandes coincidencias entre las representaciones de sociedad civil dentro de Centroamérica y las ONGs internacionales, estas últimas por su forma de conducirse en el espacio centroamericano pueden caracterizarse como agentes externos. Como los otros cooperantes externos, proporcionan asistencia (usualmente financiera, pero también bienes y servicios).
Además, están en una posición privilegiada para influir en las políticas de los gobiernos donantes, y en menor grado en los organismos multilaterales. Ello explica por qué el tema de la deuda externa es de mayor importancia entre las ONGs internacionales que entre otros actores de la sociedad civil.
Finalmente vale la pena destacar que un tema de gran relevancia para la sociedad civil es el de la transformación enfocado en las zonas rurales. De hecho, el tema de la transformación del sector agropecuario y su papel en la provisión de servicios ambientales, lo levanta solamente la sociedad civil. En contraste, los gobiernos centroamericanos quedan solitarios en empujar los temas de comercio e inversión. Y mientras que supuestamente todos los países llevaron a Estocolmo planes de reconstrucción y transformación concertados con otros sectores (a menor y mayor nivel), los distintos enfoques sobre los temas arriba mencionados reflejan en definitiva distintas perspectivas sobre el desarrollo.
En ese sentido, existe el riesgo de que estas diferencias en visión resulten en conflictos a la hora de implementar proyectos específicos. No obstante, no debe subestimarse el hecho de que está emergiendo una agenda común de temas clave para la transformación. Las prioridades y las visiones pueden ser distintas, pero la existencia de una agenda común es un primer paso para generar consensos básicos sobre temas fundamentales para la transformación y el desarrollo sostenible de Centroamérica.
1 Las reuniones de Grupos Consultivos son un mecanismo que utiliza la comunidad internacional para conocer los planes de algún país, y menos frecuentemente para el caso de un grupo de países, de cara a definir los posibles montos y destino de asistencia. En el caso de América Latina, usualmente el BM o el BID hacen la convocatoria.
2 El Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de América Central conformado como respuesta al huracán Mitch, tuvo su primera reunión en Washington D.C. en diciembre de 1998. La segunda reunión se realizó en mayo de 1999 en Estocolmo. Se programó una tercera para el año 2000 en Madrid, donde se tenía previsto abordar prioritariamente los temas regionales.
3 Algunas instancias, entre ellas algunas de las oficinas del PMA y FAO y varias ONGs, promovieron la necesidad de cautela en los programas de donaciones alimentarias para evitar daños adicionales al mercado local y la dependencia de la ayuda alimentaria. “Se aconseja cierta precaución, ya que distribuciones masivas en la temporada de la siembra también podrían causar un efecto desincentivador para los campesinos” (VOICE, 1999).
4 En El Salvador, por ejemplo, se estableció el género como temática de una de las mesas técnicas organizadas por el PNUD para la formulación del plan nacional de reconstrucción. A nivel local, en el Bajo Lempa una de las zonas más afectadas por la tormenta tropical Mitch -, la Asociación de Mujeres Rurales “Olga Estela Moreno” fortaleció su organización a raíz de su participación en la respuesta frente al desastre.
5 Las dos nuevas propuestas de cooperación técnica del BID a nivel regional son la de “Recuperación de Microempresas Centroamericanas”, por un monto de US$ 12 millones, y la de “Prevención de Desastres en América Central”.
6 El fortalecimiento de las oportunidades económicas de las mujeres rurales incluye el “Programa de empleo mínimo” y el “Programa para aumentar la productividad y el ingreso de la mujer rural”. Este segundo programa retoma la propuesta de la 7ª. Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y Gobierno de las Américas en octubre de 1997, que incluía crédito, asistencia técnica y cabildeo entre sus componentes. La primera fase de este Programa, por un monto de US$ 10 millones, será orientada a mujeres afectadas por el huracán.
7 El “Programa de Apoyo al Liderazgo y la Representación de la Mujer” (PROLID) ofrece capacitación y recursos no reembolsables a organizaciones que apoyan la participación activa y el liderazgo de las mujeres en las actividades cívicas y políticas de sus países. La primera fase de este Programa ya financió 40 proyectos en América Latina y se propone que la segunda fase sea destinada a mujeres en los países afectados por el Mitch.
8 Las cuencas compartidas son de particular importancia y preocupación para El Salvador debido a que tres de las diez cuencas del país son cuencas compartidas (las cuencas de los ríos Lempa, Paz y Goascorán). La cuenca trinacional del río Lempa tiene una superficie de más de 18,000 km², de los cuales sólo el 56% están en territorio salvadoreño. Lo que ocurre en el 44% restante, que corresponde a Honduras en un 30% y a Guatemala en un 14%, juega un papel clave en el comportamiento hidrológico de la cuenca, especialmente en lo relativo a fenómenos de sequía e inundación que afectan la zona del Bajo Lempa, como evidenció Mitch.
9 Actualmente hay una muy preocupante dinámica de deforestación en la región. De acuerdo con la Comisión Centroamericana para el Ambiente y Desarrollo (CCAD), queda solamente el 10% de la cobertura forestal original en la región, y más del 80% de la misma se considera amenazada (Uribe et al., 1999).
10 El enfoque estrictamente ecológico, basado en el establecimiento de leyes y regulaciones que prohíben cualquier tipo de aprovechamiento, no sólo ha resultado ineficaz, sino que ha traído conflictos sociales al no tomar en cuenta a las comunidades aledañas en la gestión de las áreas protegidas. Por ello, en varias propuestas de la sociedad civil, particularmente en sus expresiones locales, se puede notar una orientación hacia la forestería/agroforestería comunitaria, basada en un reconocimiento de los bosques como una parte integral de los medios de vida de las comunidades. Esta propuesta involucra a las comunidades aledañas en la gestión de los bosques y coloca el tema del medio ambiente en función de las necesidades de la población rural.
11 Esta iniciativa tiene importantes implicaciones para Nicaragua, donde según un funcionario del gobierno, las ONGs captan cerca del 20% de la cooperación internacional y, aproximadamente, la mitad de la ayuda Post-Mitch (Marenco E., 1999).
12 Para una revisión crítica de este proceso y sus resultados ver PRISMA Boletín 37.
13 El gobierno argumentaba que la participación de la sociedad civil estaba garantizada con la instalación de un Consejo Consultivo para los sectores de ambiente, producción, social, ayuda y financiamiento, infraestructura y sociedad civil, como parte de la Comisión Presidencial para la Reconstrucción y Transformación de Nicaragua.
14 En la Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil Guatemalteca se señala que “en diversas ocasiones hemos planteado temas relacionados con la efectiva y eficaz participación de la ciudadanía en ámbitos de toma de decisiones a toda escala, tanto desde el diseño de la política macroeconómica, descentralización y fortalecimiento del poder local” (Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil Guatemalteca ante la Reunión de Grupo Consultivo, 1999).
15 Después de Mitch, los Estados Unidos otorgaron una prórroga de deportaciones por un período de 18 meses para los hondureños y nicaragüenses, y por 3 meses para los salvadoreños y guatemaltecos. En ese momento, los gobiernos de El Salvador y Guatemala tenían la expectativa de que Estados Unidos iba a extender la suspensión de las deportaciones, pero no ocurrió así.
16 Demostrar una situación de sufrimiento extremo es uno de los tres requisitos a cumplir para recibir la residencia. Los dos restantes son: haber ingresado a los EEUU antes del 19 de septiembre de 1990 y estar registrado en el programa de ABC (referido al caso de la American Baptist Church vs. SIN).
17 Los siete temas abordados en la cumbre fueron: reconstrucción, comercio, inversión, deuda externa, desarrollo sostenible, migración y narcotráfico.
18 Como se nota en el reporte de Oxfam America, “El Comité de Emergencia Nacional, dirigido por el vicepresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, eligió no declarar el estado de emergencia. Únicamente cuando fue presionado por los sectores populares y tentado por recursos frescos a través de donaciones internacionales, el gobierno Nicaragüense públicamente reconoció los daños masivos y las pérdidas ocasionadas a los sectores marginales de la sociedad” (Barraclough y Moss, 1999, traducción libre).
19 Entre las organizaciones que integran este Foro están: Upanacional de Costa Rica, Fenacoop de Nicaragua, el Foro Agropecuario de El Salvador, la Federación Sindical Campesina y la Unión del Pueblo Maya en Guatemala.
20 EURODAD (European Network on Debt and Development), por ejemplo, plantea: a) una Moratoria por parte del Club de París hasta febrero del 2001 que difiera el pago de la deuda a menos de dos años, después de la cual los 100 millones de dólares más intereses deberán pagarse nuevamente; b) la entrada más temprana de Nicaragua a la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y la posible elegibilidad de Honduras, pues ambos países no tienen divisas ni recursos domésticos para pagar cualquier deuda; c) el perdón de la deuda de Honduras y Nicaragua para liberar los recursos necesarios para reconstruir sus dañadas economías, puesto que se estima que ambos países enfrentarán un período de recuperación de 30 años; d) no solamente la “deuda por ayuda” debe ser perdonada, como una práctica estándar desde 1978 (Resolución de Unctad), sino también la deuda multilateral y bilateral de América Latina que constituye el crédito “más caro” para la exportación , para que cualquier recurso adicional obtenido por esta vía sea invertido en la reconstrucción nacional y el desarrollo de estos países.
21 Más específicamente se pueden identificar los siguientes actores: la sociedad civil (tanto las comunidades directa y no directamente afectadas, las asociacione gremiales, como las organizaciones no gubernamentales existentes a nivel local, nacional, regional e internacional); los propios gobiernos de América Central (desde los niveles ejecutivos hasta los gobiernos municipales); las instancias estatales regionales e internacionales (como SICA y el PNUD); varios sectores privados (asociaciones nacionales industriales y empresariales); las instituciones financieras bilaterales y multilaterales; y los países industrializados (EEUU, países Nórdicos, etc.)
22 Entre los mecanismos de seguimiento del Grupo Consultivo se ha establecido una comisión para monitorear la instrumentación de los planes de reconstrucción de Nicaragua y Honduras. Para El Salvador y Guatemala no se establecieron mecanismos de seguimiento, aunque en el caso de El Salvador, el PNUD está interesado en facilitar la constitución de un mecanismo para tal fin.
23 En materia de descentralización y fortalecimiento municipal se están produciendo nuevos arreglos institucionales, que incluyen: a) la aprobación de códigos y leyes municipales, b) la ampliación del monto del presupuesto para los municipios (10% en Guatemala, 6% en El Salvador y 5% en Honduras), c) la creación de instituciones de apoyo técnico (FISDL e ISDEM en El Salvador, INFOM en Guatemala e INIFOM en Nicaragua), y d) la conformación de asociaciones gremiales de alcaldes (COMURES en El Salvador, AMUNIC en Nicaragua, AMOHON en Honduras y FEMICA a nivel regional). A pesar de las dificultades, estos arreglos institucionales han fortalecido el liderazgo de los alcaldes aumentando su capacidad de interlocución frente al gobierno central, han abierto brecha en torno al trabajo pluripartidista desde el ámbito municipal y han permitido crear estrategias de autonomía municipal que faciliten la canalización de proyectos de cooperación internacional de forma más directa y fluida.
24 Para un tratamiento más detallado del papel de la sociedad civil en el período Post-Mitch, en el caso de El Salvador, véase Gómez y Umaña (1999) en Boletín PRISMA #37.
Alfaro, Jorge (1999). “¿Qué lecciones nos ha dejado el Mitch?”, Instituo de Fomento Municipal de Guatemala, Taller Descentralización y Desarrollo Local en Centroamérica. Estocolmo. Mayo.
ALFORJA. Programa Regional Coordinado de Educación Popular y CCIC America’s Policy Group Canadian Council for International Co-operation, (1999). “Propuestas de la Sociedad Civil Centroamericana para la Reconstrucción y Transformación de América Central luego del Huracán Mitch”. <http://online.forumsyd.se/ca/CA_Documents/ >. [consulta: 16 abr. 1999]
Autonomous Regions of the Caribbean Coast (1999). “Problems and challenges of the society of the Caribbean Coast of Nicaragua and the proposal of Regional Strategies for Sustainable Development. Contribution of the Autonomous Regions of Nicaragua to the process of National Reconstruction and Transformation”. Documento elaborado para la reunión del Grupo Consultivo en Estocolmo. Nicaragua.
BID (1998). “Comunidad Internacional Ofrece $6.300 Millones para Apoyar Reconstrucción y Transformación en América Central”. Comunicado de Prensa CP-317/98, 24 de noviembre.
BID (1998). “Presidente del BID Viaja a Países Devastados por Huracán Mitch”. Comunicado de Prensa CP-317/98, 24 de noviembre.
BID (1998). “Huracán Mitch: Necesidades y contribuciones de las mujeres”. Informe elaborado para el Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centro América, Unidad de la Mujer en el Desarrollo - Departamento de Desarrollo Sostenible - BID.
BID - Gobierno de Suecia (1999). “Principios para la Reunión del Grupo Consultivo en Estocolmo”. Basadas en las discusiones entre el BID y Suecia en Washington y Estocolmo, Febrero de 1999. Presentada como plataforma para el proceso de consultas con los Gobiernos Centroamericanos y las demás partes interesadas. Estocolmo, 26 de febrero.
BID - SICA (1999). “Taller Regional: Gestión Ambiental y Disminución de Vulnerabilidad a Desastres Naturales”. San Salvador, El Salvador. 3-5 de marzo.
Barraclough, Solom y Daniel Moss (1999). Towards greater food security in Central America following hurricane Mitch: Rethinking Sustainable Rural Development Priorities, Oxfam America.
Barry, Deborah y Nelson Cuellar con el apoyo de Doribel Herrador (1997). “El Agro Salvadoreño y los servicios ambientales: Hacia una estrategia de revegetación”. PRISMA, Boletín 26.
Calderón Sol, José Armando (1998). “Unidos en la Rehabilitación y Reconstrucción”. Mensaje del Presidente Calderón Sol en cadena de Radio y Televisión del 15 de noviembre de 1998. <www.rree.gob.sv/Sitio/Sitio.nsf/>
Clinton, William (1999). Ponencia del Presidente de los EEUU Bill Clinton en el Salón Azul de Asamblea Legislativa de El Salvador, 10 de marzo de 1999. San Salvador.
CoLatino. “C.A. pedirá a Clinton ampliación de beneficios comerciales”. 6 de marzo de 1999. p. 9.
CEPAL (1999). Centroamérica: Evaluación de los Daños Ocasionados por el Huracán Mitch 1998: Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente, Resumen. LC/MEX/L.
Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana - CC-SICA (1998). “Declaración del Comité Consultivo del SICA”.
Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana - CC-SICA (1999). “Posición de CC-SICA, ante II Reunión del Grupo Consultivo Estocolmo, Suecia”.
Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras - CONPAH (1999). “Los pueblos indígenas y negros en Honduras: Perfil general, efectos del Huracán Mitch, escenario institucional, Plan de Reconstrucción y Plan de Incidencia”. Tegucigalpa.
Coordinadora Centroamericana del Campo - CCC (1999). “Declaración de los pueblos indígenas, negros y campesinos frente al proceso de reconstrucción y transformación de Centroamérica. Por una agricultura viva en un mundo rural vivo”. Informe elaborado para el Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica, Centro América.
Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (1998). Convirtiendo la tragedia del Mitch en una oportunidad para el desarrollo humano y sostenible de Nicaragua: Propuesta por la reconstrucción y desarrollo, Managua, Nicaragua. <http://online.forumsyd.se/ca/CA_Documents/>
Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Centroamericana - CICAFOC (1999a.) “El que a CICAFOC se arrima, buena sombra le cobija. El proceso de construcción de la agenda regional de trabajo: desde los orígenes hasta la construcción del Plan Operativo 1994-1998”. Serie Memoria de procesos No. 2. San José.
CICAFOC (1999b.) “Indigenous, Black and Campesino Corridor for Sustainable Development in Central America. The communities managing their natural resources. General Proposal”.
CICAFOC (1999c.) “Environmental reconstruction of Central America. Diagnosis, focus and proposals. CICAFOC Agenda after Hurricane Mitch”. Documento elaborado para la reunión del Grupo Consultivo en Estocolmo, América Central.
(1999). “Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil Guatemalteca ante la Reunión del Grupo Consultivo”. Instancia de Seguimiento al Grupo Consultivo de Estocolmo, Suecia.
Declaración de Antigua (1999). “Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos, República Dominicana y Belice con Estados Unidos de América, Declaración de Antigua, 11 de marzo de 1999”. Antigua, Guatemala, 11 de marzo. <http://www.sicanet.org.sv/reuniondepresidentes/documentos/re-declara-antigua.html> [consulta: 24 junio 1999]
Dumazert, Patrick (1999). “Enfoque Estratégico Centroamericano sobre Reconstrucción y Transformación desde la Sociedad Civil Organizada Nacional y Regionalmente”. CRIES.
El Diario de Hoy. “Centroamérica recibirá 9 mil millones de dólares”. 29 de mayo de 1999, p.1.
El Diario de Hoy. “EEUU ofrece liberar barreras arancelarias”. 9 de marzo de 1999, p. 4.
El Diario de Hoy. “Facilitan trámites de residencia para salvadoreños en EEUU”. 21 de mayo de 1999, p. 8.
Encuentro Centroamericano de Mujeres (1999), “Ejercer el poder para la equidad”, en Propuestas de la sociedad civil centroamericana para la reconstrucción y transformación de América Central luego del Huracán Mitch, ALFORJA-CCIC, San José.
Espacios INTERFOROS (1999). Propuesta para la Reconstrucción y Transformación Nacional. Tegucigalpa, Honduras. <http://online.forumsyd.se/ca/CA_Documents/ > [consulta: 25 mar 1999]
Foro de la Sociedad Civil por la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo de El Salvador (1999). Propuesta de Reconstrucción Nacional Post-Mitch. San Salvador.
Foro Nacional de la Mujer (1999). “Propuesta Nacional. Ejes Desarrollo Económico y Desarrollo Social. Aporte para las políticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones a implementar en el marco de los Acuerdos de Paz”. Guatemala.
Gobierno de El Salvador - GOES (1998). Plan de Reconstrucción y Modernización Productiva de El Salvador, 1999-2020. Documento preparado para la Reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica realizada en Washington, D.C., 10-11 de diciembre de 1998. San Salvador.
Gobierno de Honduras (1999). Plan Maestro de la Reconstrucción y Transformación Nacional - Estrategia para Impulsar el Desarrollo Acelerado, Equitativo, Sostenible y Participativo, Versión Ampliada. Honduras.
Gómez, Ileana y Umaña, Nidia (1999). El Salvador: La Sociedad Civil frente a la Reconstrucción y Transformación Post-Mitch. Boletín PRISMA #37. San Salvador.
La Prensa Gráfica. “Conceden $9 mil millones para reconstrucción C.A”.. 29 de mayo de 1999, p. 16.
La Prensa Gráfica. “En suspenso ayuda de $1,000 millones para C.A”.. 27 de marzo de 1999, p. 40.
La Prensa Gráfica. “E.U.A. aprueba $956 millones de ayuda a C.A”.. 25 de marzo de 1999, p. 30.
La Prensa Gráfica. “Nicaragua pedirá a Clinton condonar deuda”. 6 de marzo de 1999, p. 30.
La Prensa Gráfica. “Nicaragua pide respaldo para condonar deuda”. 26 de marzo de 1999, p. 34.
Laínez, Luis. “Condición estabilidad con inversión”. El Diario de Hoy, 12 de marzo de 1999, p. 2.
Marenco, Eduardo. “El 50% de afectados por Mitch dice que ayuda no les llegó”. 18 de febrero de 1999. <http://www.oxcamex.org.ni/mitch> [consulta: 23 abr 1999]
Marenco, Julio. “EUA ayudará a combatir a narcos”. La Prensa Gráfica, 14 de marzo de 1999, p. 5.
Menjívar, Cristian. “EUA aprobaría hoy ayuda por Mitch”. La Prensa Gráfica, 18 de mayo de 1999, p.32.
Mesas Técnicas de Trabajo de El Salvador (1999). “Propuesta para el Contenido Estratégico en el Plan Nacional de Reconstrucción: Transformando el país para reducir la vulnerabilidad ante los desastres”. Documento producto de las Mesas Técnicas de Trabajo facilitado por el PNUD. San Salvador, El Salvador.
Morales, Abelardo (1998). La Construcción regional y sus laberintos en Centroamérica. Flacso, San José. Citado en Propuestas de la Sociedad Civil Centroamericana para la Reconstrucción y Transformación de América Central luego del Huracán Mitch. p. 12. <http://online.forumsyd.se/ca/CA_Documents/> [consulta: 16 abr 1999]
Presidentes Centroamericanos (1998). “Declaración de la Reunión Extraordinaria de los Presidentes Centroamericanos”. El Salvador, 9 de noviembre. <http://cumbre-americas.org/Centra-Am-Dec-1998-spanish.htm> [consulta: 26 junio 1999]
Presidentes de Centroamérica, República Dominicana y Belice (1999). “Reunión Extraordinaria de Presidentes de Centroamérica, República Dominicana y Belice Ayuda Memoria”. Tegucigalpa, Honduras. 4 de febrero. <http://www.sicanet.org.sv/reuniondepresidentes/documentos/re-extra-feb99.html> [consulta: 24 junio 1999]
Rosa, Herman (1993). AID y las Transformaciones globales en El Salvador. CRIES.
Rosa, Herman, Doribel Herrador, Martha González y Nelson Cuéllar (1999). “El Agro Salvadoreño y su potencial como productor de servicios ambientales”. PRISMA, Boletín 33.
Sistema de Integración Centroamericana - SICA (1999). Reunión sobre Reconstrucción y Transformación de Centroamérica - propuestas de prioridades regionales, Tegucigalpa, Honduras. 28 y 29 de enero.
Stein, Alfredo (1999). “Descentralización y Desarrollo Local en Centroamérica: una mirada después del Huracán Mitch”. Reunión del Grupo Consultivo, Taller conceptual sobre descentralización y desarrollo local, Estocolmo.
UNICEF (1999). “In the eye of the storm: Central America’s Children after Mitch”. Documento elaborado para la Reunión del Grupo Consultivo en Estocolmo. UNICEF.
United States Agency for International Development - USAID (1999). “Las municipalidades en la reconstrucción y transformación de América Central y el Caribe”. Documento de trabajo para el Grupo Consultivo para la Transformación de América Central. Estocolmo.
Uribe, Alberto, et al. (1999). “Reducing Vulnerability to Natural Disasters: Environmental Management”.
VOICE (1999). “Post-Mitch: De la Emergencia al Desarrollo”. Seminario estratégico de VOICE, Bruselas, 17-18 de marzo de 1999. Conclusiones de los Grupos de Trabajo. <http://online.forumsyd.se/ca/CA_Documents/>
Zarembo, Alan. “Mitch’s Migrants”. Newsweek, 1 de marzo de 1999.
 |
 |