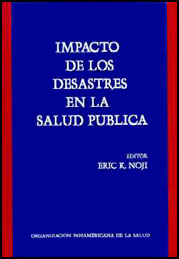
Antecedentes y naturaleza de las hambrunas
Las hambrunas son las formas más severas de inseguridad alimentaria, durante las cuales la indigencia y la muerte ocurren en un espacio relativamente corto de tiempo. Por ello, la hambruna es vista a menudo como un evento agudo y discreto (1). Sin embargo, hay evidencia suficiente de que se requiere del desarrollo de un proceso a largo plazo de vulnerabilidad socioeconómica para que ocurra la hambruna (2). De hecho, el fenómeno indica fallas en el reconocimiento o la respuesta a una creciente inseguridad alimentaria en el tiempo. En épocas de hambruna, los trabajadores de salud pública han participado tradicionalmente en los esfuerzos reactivos de alivio para controlar la morbilidad y la mortalidad; se encuentran disponibles papeles potencialmente mayores para estos funcionarios en los esfuerzos proactivos con el fin de prevenir y mitigar las hambrunas (3). Aunque muchos de los factores subyacentes que llevan al incremento de la vulnerabilidad se relacionan con asuntos fundamentales como la estabilidad política y el desarrollo de políticas - aspectos que parecerían fuera del alcance de la salud pública - sería de ayuda, por lo menos en el proceso de abordaje de la vulnerabilidad a la hambruna, que los funcionarios de salud tomaran en cuenta esos factores fundamentales.
Si la hambruna es el resultado final de un largo proceso del incremento de la vulnerabilidad, la identificación de las oportunidades para la intervención precoz podría ser la mejor estrategia a considerar. El énfasis de este capítulo no estará en los esfuerzos de apoyo en el manejo de los procedimientos de campo durante la hambruna. Es más, este capítulo examinará los factores subyacentes que contribuyen al proceso que lleva a la hambruna y propondrá un papel más amplio para los funcionarios de salud pública en su prevención y mitigación. Dado que hay amplias variaciones en algunos de los términos relacionados con la inseguridad alimentaria, la tabla 15.1 muestra una lista de las definiciones comúnmente usadas al discutir estos asuntos (4,5).
Alcance e importancia relativa de la hambruna
Naturalmente, las imágenes dramáticas de la indigencia masiva y de la mortalidad asociadas con las hambrunas inducen a pensar en un desastre súbito. Este nivel de sufrimiento atrae la atención de los medios y, de ahí, los esfuerzos internacionales de apoyo. En realidad, las hambrunas sólo contribuyen en una pequeña parte al gran sufrimiento y mortalidad relacionadas con la inseguridad alimentaria. En muchos países en vías de desarrollo, grandes segmentos de la población sufren formas más leves de inseguridad alimentaria crónica que resultan en desnutrición y mortalidad y hacen que una parte principal del paquete de sufrimiento humano aumente por efecto de la inseguridad alimentaria (6). Las áreas con inseguridad alimentaria prolongada o recurrente son más propensas a las hambrunas cuando las condiciones empeoran. En las últimas cuatro décadas, se ha visto una tendencia a la disminución de la incidencia y magnitud de las hambrunas. Esta reducción ha sido el resultado del mejoramiento del nivel económico, la seguridad alimentaria y la capacidad para cubrir las regiones propensas (6). Aunque la tendencia general esté mejorando, las hambrunas relacionadas con conflictos armados e inestabilidad política aún son de común ocurrencia.
Tabla 15.1. Defininiciones de términos relavantes en hambruna
|
Seguridad alimentaria: acceso de todas las personas todo el tiempo a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. Hay tres dimensiones en su establecimiento - disponibilidad, accesibilidad y calidad. Inseguridad alimentaria: falta de acceso a suficientes alimentos. Hay dos tipos de inseguridad: crónica y transitoria. La inseguridad alimentaria crónica es una dieta continuamente inadecuada causada por la incapacidad para adquirir alimentos. Inseguridad transitoria: es una declinación temporal en el acceso del hogar a suficientes alimentos. A menudo es el resultado de una inestabilidad en los precios de los alimentos, su producción o los ingresos del hogar. Hambre: falta recurrente e involuntaria en el acceso a los alimentos. El hambre, con el tiempo, puede producir desnutrición. Inanición: severa deprivación alimentaria donde la ingestión energética no puede cubrir las necesidades básicas de la supervivencia a largo plazo. Desnutrición: hallazgos de deterioro, físicos o de laboratorio, como resultado de ingestión inadecuada de nutrientes. La desnutrición primaria se relaciona con la ingestión inadecuada de nutrientes incluyendo calorías o es el resutado de la inanición. La desnutrición secundaria está relacionada con un proceso de enfermedad que lleva a la incapacidad, ya sea, para consumir o para utilizar los nutrientes adecuados para las necesidades metabólicas. Hambruna: la forma más extrema de inseguridad alimentaria y, a menudo, el resultado de deterioro agudo en el acceso a los alimentos. La desnutrición y la mortalidad crecientes son las consecuencias usuales de la inanición masiva durante las hambrunas. |
Factores que contribuyen
La hambruna puede verse como una forma de desastre secundario a otros eventos desastrosos como las sequías y la guerra, los cuales también resultan en otras formas de desastre: desplazamientos y refugiados en masa. A la larga, esos eventos desastrosos están estrechamente ligados. Por ejemplo, las migraciones masivas y la concentración debida a hambrunas, también crean un medio de hacinamiento e inadecuado saneamiento que conlleva a un incremento en la prevalencia de enfermedades y contribuye a mortalidad y morbilidad adicionales. La estabilidad de las condiciones sociales, políticas y económicas son los determinantes de la inseguridad alimentaria y definen la capacidad de cubrimiento cuando la población es vulnerable como en una sequía. Factores de riesgo inmediato como guerras o sequías, se asocian estrechamente a esos factores fundamentales; las poblaciones más vulnerables son menos capaces de enfrentar un contratiempo y son más susceptibles a la hambruna. La inestabilidad política por sí misma, a menudo resulta en conflictos armados o contiendas civiles, que pueden causar hambruna directamente. En general, las mayores incidencias de hambruna se pueden atribuir ya sea a la falla en la producción de alimentos o a la falta de acceso debido al conflicto. Se examinarán ejemplos específicos en este capítulo.
Factores que afectan su ocurrencia y severidad
Factores naturales
Los desastres naturales como las severas sequías o las inundaciones que afectan los sembrados y la escasez de alimentos, son quizá las causas más conocidas de hambruna. Otros factores naturales reconocidos son los ciclones y la destrucción de cultivos por langostas o por enfermedades de las plantas. De lejos, las sequías severas y recurrentes han sido las causas inmediatas de hambrunas observadas en Africa. En años recientes, Bangladesh ha sufrido varias hambrunas asociadas con inundaciones y ciclones. La famosa hambruna de papas en Irlanda en 1862 fue el resultado de una enfermedad viral del tubérculo. Con el tiempo, con el incremento de la capacidad global de producción y distribución de alimentos, estos fenómenos debidos principalmente a factores naturales o fallas en agricultura se han tornado menos frecuentes (6). En épocas recientes, las hambrunas únicamente debidas a desastres naturales son la excepción más que la regla. Parece que la falta de capacidad o de buena voluntad de parte del gobierno para manejar competentemente el déficit de alimentos es un ingrediente esencial de la ocurrencia de la hambruna disparada por los desastres naturales. Por esta razón, hay un fuerte componente de la acción humana en las hambrunas resultantes de los desastres naturales.
Hay casos bien documentados en los cuales grandes déficits alimentarios, cuando se manejan adecuadamente, no resultan en hambruna. Se han abortado grandes hambrunas en India (1967), Kenia (1984/85) y Botswana (1982/87) (7,8). El ejemplo más reciente en el cual se evitó una hambruna fue en la severa sequía de Africa del sur en 1992, sequía que afectó virtualmente a todos los países de la región. Las tasas de caída de las cosechas fueron cercanas al 80% en algunas de las áreas más severamente afectadas (9). Dada la cooperación regional y la asistencia externa en forma de embarques y distribución de granos, la hambruna se evitó aunque hubo consecuencias económicas significativas debidas a la falta de cosechas y a la compra de los granos (10). En esencia, la hambruna debida a desastres naturales puede ser, y a menudo lo es, mitigada, aunque el nivel de escasez de alimentos sea severo y extensa la zona afectada. Cuando la hambruna es atribuida a un factor natural, es más probable que el evento natural sea simplemente el disparador entre muchos factores contribuyentes, más que su causa principal.
Factores generados por el hombre
Sobre la base de un análisis de las mayores hambrunas que han ocurrido en el presente siglo, parece que la falta de acceso a alimentos por parte del total de la población o de un segmento de ella es un factor predominante. Los problemas de acceso se pueden ver en su más amplia extensión como problemas generados por el hombre (11). Hay dos aspectos relacionados con factores generados por el hombre. Uno es que los factores subyacentes llevan a la pobreza y la inseguridad alimentaria, poniendo en mayor riesgo a ciertas comunidades (2). Otro aspecto es que la situación sociopolítica a menudo crea hambrunas o desmejora la capacidad para responder ante la ascendente inseguridad alimentaria (6).
En el primer caso, la pobreza de base crea ciertas áreas crónicamente inseguras en alimentos y bajo constante amenaza de hambruna recurrente. Los países de Africa occidental en la región del Sahel (Burkina, Chad, Malí, Mauritania y Nigeria) se citan a menudo como ejemplos donde el balance entre el crecimiento de la población y la producción de alimentos es marginal aun durante las épocas buenas y se torna desastroso cuando la región se enfrenta a una calamidad natural (12). Una revisión detallada de los factores relacionados con las políticas económicas o de desarrollo que llevan a una vulnerabilidad elevada para la inseguridad alimentaria escapa al interés de este capítulo; sin embargo, en esencia, la pobreza y el subdesarrollo son factores fundamentales para la inseguridad alimentaria crónica y la mayor vulnerabilidad a las hambrunas.
Esos factores generados por el hombre crean a menudo barreras para el acceso a los alimentos y quizá son los aspectos más trágicos de las hambrunas. Infortunadamente, este aspecto parece ser más la regla que la excepción en todas las situaciones recientes. En los 90, todas las hambrunas reportadas (Angola, Etiopía, Liberia, Mozambique, Somalia y Sudán) tenían una cosa en común: el conflicto armado (6). La ‘guerra del hambre’ como se ha llamado, no solamente puede ser la causa primaria de la hambruna sino que puede hacer difíciles los esfuerzos de ayuda y empeora el sufrimiento y la mortalidad. Las hambrunas recurrentes en el cuerno de Africa (Etiopía, Somalia y Sudán) en años recientes se pueden atribuir a las guerras o al conflicto civil en una zona de inseguridad alimentaria crónica a menudo exacerbada por los factores naturales. El bloqueo de alimentos y el uso de alimentos como arma también crean problemas para el acceso. Los ejemplos de este tipo de hambrunas generadas por el hombre pueden ser vistos en pocas hambrunas que han ocurrido en Europa en este siglo, inclusive el cerco de Leningrado en 1941 y la hambruna de Alemania en 1944. Los trastornos de la producción agrícola causados por la guerra fueron la causa primaria de la hambruna de Kampuchea en 1979, Mozambique durante los 80 y el sur de Sudán en los 90. El impacto disociador de la guerra va más allá de la producción agrícola. Interfiere con la distribución y con otras actividades que generan ingresos. De ahí, se reduce tanto la disponibilidad como el acceso a los alimentos. Bajo tales condiciones, la intervención armada es a menudo necesaria para la seguridad básica de los esfuerzos de apoyo. Cuando la guerra es la causa primaria de la hambruna, el suministro de seguridad a través de las intervenciones armadas puede ser la manera más efectiva de evitar las consecuencias desastrosas de la hambruna (13). Infortunadamente, dadas las restricciones políticas o la falta de interés nacional, el practicar intervenciones militares con propósitos humanitarios es una vía difícil. El retraso o la falla en la intervención probablemente contribuyan a una mayor morbimortalidad.
Aunque la caída en la producción de alimentos y la falta de disponibilidad, comúnmente se citan como las principales causas de hambruna, cuando la población carece de los recursos para comprar o intercambiar alimentos, el hambre y la indigencia pueden ocurrir aun si éstos se encuentran ampliamente disponibles. Un análisis detallado de las grandes hambrunas en la historia reciente, encontró que la falta de acceso a los alimentos o la distribución irregular fue quizá su mayor causa (11). En respuesta a las recurrentes hambrunas y a la inseguridad alimentaria crónica de la región Sahel de Africa, una revisión detallada por parte de la Comisión Independiente sobre Asuntos Humanitarios Internacionales concluyó que los errores generados por el hombre pesaron más que los factores naturales en las hambrunas recurrentes (12). La hambruna severa en el sur de Somalia en 1993 es un ejemplo donde los intensos conflictos civiles entre los grupos locales no solamente causaron en forma directa la reducción en la disponibilidad y el acceso sino que, además, paralizaron cualquier esfuerzo por mitigarla y tornó una escasez de alimentos relacionada con la sequía en una hambruna completa. Desde la perspectiva de la prevención y la mitigación de hambrunas, algunos de los factores contribuyentes generados por el hombre, como la pobreza y la guerra, priman sobre los naturales. Puesto que esos factores involucran acciones económicas, políticas y algunas veces acciones militares, son más complejos que los asuntos de manejo relacionados con el apoyo en alimentos de las operaciones de respuesta a tales hambrunas.
Impacto en la salud pública de la hambruna: perspectiva histórica
Por definición, una hambruna se caracteriza por una morbilidad y una mortalidad altas relacionadas con la indigencia y la enfermedad. Al lado de la mortalidad, la desnutrición es el indicador más comúnmente usado para medir la severidad de la hambruna. Desde el punto de vista epidemiológico, la desnutrición y la mortalidad son dos índices que requieren diferentes procedimientos de abordaje. En realidad, esos dos eventos son inseparables. Las personas desnutridas tienen mayores probabilidades de morir por tener mayor susceptibilidad a las enfermedades; al mismo tiempo, los signos físicos de la desnutrición son indicadores tardíos de la indigencia y de la enfermedad (14). En general, hay disturbios severos en cada aspecto de la sociedad antes y durante la hambruna; la desnutrición y la muerte son solamente parte de ese amplio espectro de disturbios. Los principales eventos en salud de la hambruna de 1993 en el sur de Somalia fueron documentados por el Grupo de Política en Refugiados en un análisis detallado (figura 15-1) (15). La cronología de los eventos mostró que los disturbios relacionados con el conflicto civil y la inseguridad alimentaria se iniciaron en 1991; sin embargo, no fue sino hasta el final de 1992 que el sufrimiento y la mortalidad alcanzaron un nivel que atrajo la atención internacional.
Entre los indicadores de salud, el del estado nutricional es de utilidad en los esfuerzos necesarios para manejar situaciones relativamente avanzadas de inseguridad alimentaria, así como para documentar la hambruna ya instalada. Los índices más comúnmente usados para establecer el estado nutricional en estas situaciones son la relación peso/talla para los niños y el índice de masa corporal (IMC) para los adultos. Los bajos índices demuestran debilitamiento o reciente pérdida significativa de peso.
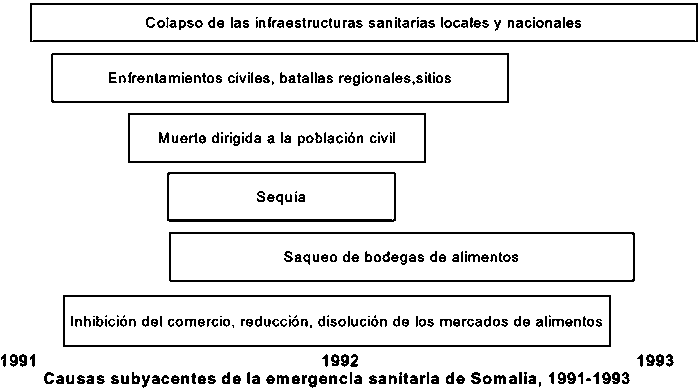
Figura 15-1. Cronología de los
eventos relacionados con la salud durante la hambruna de 1991 en el sur de
Somalia. El comienzo de los disturbios que llevaron a una inseguridad
alimentaria severa, empezó en 1991, aun cuando la hambruna no recibió atención
internacional sino hasta finales de 1992 (cortesía de S. Hansch, Refugee
Policy Group).
La correlación entre la mortalidad individual incrementada y el enflaquecimiento está bien establecida (16). Una revisión por Pearson de varias poblaciones desplazadas también demostró una fuerte asociación entre la prevalencia de enflaquecimiento y la mortalidad (figura 15-2) (3,17). Por esta razón, un reciente grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud recomendó la creación de una tabla de clasificación para reflejar la severidad del problema de desnutrición sobre la base de la relación peso/talla (tabla 15-2) (18). El propósito de esa tabla es prestar atención sobre el hecho de que los niveles de prevalencia entre 5 y 10% indican un serio problema, dado que en el mundo la prevalencia de enflaquecimiento de los menores de 5 años de edad durante las épocas sin emergencia es menor de 5%. Una prevalencia mayor de 10% puede indicar una situación extremadamente severa. Aunque se piensa que el enflaquecimiento severo es una observación común durante las grandes hambrunas, no es siempre posible el abordaje epidemiológico de la extensión de la desnutrición severa. En años recientes, en la hambruna de Somalia, se documentó una tasa de enflaquecimiento de 10 a 35% (19).Y una sorprendente tasa de 75% se documentó en el sur de Sudán en 1993 (20). Es bueno anotar que una alta tasa de desnutrición severa o enflaquecimiento no es específica de la indigencia; puede también ser la consecuencia de una alta tasa de enfermedad diarreica entre las poblaciones desplazadas. Por ejemplo, en la crisis de refugiados kurdos en 1991 y ruandeses en 1994, se observaron altas tasas de enflaquecimiento y mortalidad aparentemente sin una significativa escasez de alimentos (21,22).
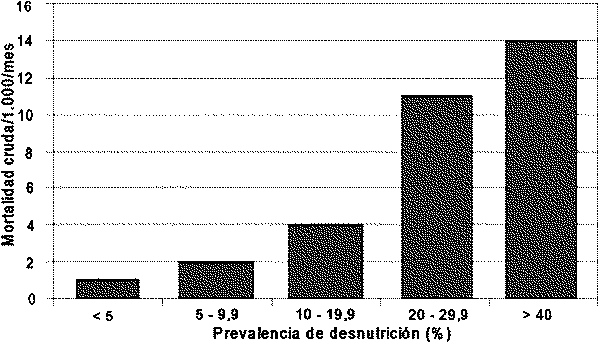
Figura 15-2. Asociación de la
tasa cruda de mortalidad con la prevalencia de adelgazamiento (bajo peso para la
talla) de niños menores de 5 años de edad con base en la información de 41
campos de refugiados (3,13).
Fuente: MMWR 1992
Tabla 15.2 Tabla de decisión para definir la severidad de las situaciones de emergencia con base en la prevalencia del bajo para la talla de los menores de 5 años.
|
Clasificación de la severidad |
Prevalencia de adelgazamiento |
Promedio de peso para la talla, prueba Z |
|
Aceptable |
<5% |
-0,35 o mayor |
|
Pobre |
5 - 9% |
-0,36 a -0,65 |
|
Serio |
10 - 14% |
-0,66 a -0,90 |
|
Crítico |
15% o más |
-0,91 o menor |
Las medidas antropométricas, como la relación peso/talla y el índice de masa corporal, no suministran información específica sobre la naturaleza de la desnutrición. Durante la hambruna, especialmente cuando hay desplazamientos masivos, la causa de la desnutrición puede ser primaria (falta de ingestión) o secundaria (por enfermedad). En todas partes, las contribuciones de esos dos factores principales son difícilmente separables ya que los desnutridos tienen mayor susceptibilidad de enfermar, situación que, además, puede empeorar aun más el estado nutricional. Desde el punto de vista de la intervención, la distribución de alimentos y el control de enfermedades son igualmente importantes para reducir la morbilidad y la mortalidad (3).
El déficit energético y la pérdida de peso o el enflaquecimiento son los signos de desnutrición más aparentes y son rutinariamente monitorizados por los funcionarios de salud pública como medida de severidad y hambruna avanzada. Menos aparente, pero a menudo coexistente con el déficit de energía, es la desnutrición de micronutrientes debida a la pobre calidad de la dieta (23,24). Las deficiencias de vitamina A y hierro, comunes en el mundo entero aun en tiempos sin desastres, empeoran con ellos. La deficiencia de vitamina A tiene una fuerte influencia sobre la mortalidad por sarampión si ocurre una epidemia (25) y la anemia severa por deficiencia de hierro incrementa el riesgo de mortalidad materna y en la niñez (26). En años recientes, entre poblaciones desplazadas por hambruna, han ocurrido epidemias de enfermedades causadas por otras formas de deficiencias de micronutrientes (pelagra por deficiencia de niacina, escorbuto por falta de vitamina C y beriberi por deficiencia de tiamina) (24). En gran medida, tales epidemias estuvieron relacionadas con la deficiencia de nutrientes en las raciones distribuidas (23).
Mortalidad
Históricamente, las grandes hambrunas estuvieron marcadas por el número de personas que perecieron. En casi todos los casos, los estimativos de mortalidad fueron inexactos por varias razones, incluyendo la influencia del aislamiento y la negligencia que llevaron a la falta de acceso a los alimentos. Esos factores continúan haciendo que no sea posible establecer apropiadamente la magnitud de la mortalidad relacionada con las hambrunas. La respuesta a la hambruna a menudo resulta de reportes de excesiva mortalidad por parte de los medios informativos (6). Aunque el exceso de mortalidad es un evento tardío de la extrema inseguridad alimentaria, su reconocimiento es crítico para los esfuerzos nacionales e internacionales de apoyo. A diferencia del abordaje del estado nutricional, el cual se puede hacer mediante estudios transversales, el de la mortalidad es más difícil y requiere encuestas retrospectivas o el establecimiento de un sistema de recuento permanente de muertes. Boss y colaboradores (19) revisaron recientemente los asuntos relacionados con la necesidad de una aproximación más estandarizada para el abordaje nutricional y de mortalidad sobre la base de la experiencia de la hambruna de 1993 en el sur de Somalia.
Una revisión de recientes hambrunas, conducida por Hansch, estima que, aun cuando las muertes por hambruna han venido declinando en las ultimas décadas, por lo menos han ocurrido 250.000 y aún ocurren anualmente en los 90 (27). Históricamente, la hambruna más severa de este siglo fue la ocurrida en China entre 1959 y 1962. Esta catástrofe, que cobró alrededor de 26 millones de vidas, estuvo relacionada con una política agraria y social desastrosa llamada el ‘gran salto hacia adelante’ (28).
Implicaciones en la salud pública y estrategias de prevención
La prevención primaria de la hambruna debe tomar lugar a niveles global y regional, así como en los sistemas políticos y económicos. La prevención secundaria - para evitar la morbilidad y la mortalidad elevadas - toma la forma de manejo de situaciones de vulnerabilidad ante circunstancias de mayor riesgo, como la migración de poblaciones o las caídas en la producción de alimentos. La última fase de un esfuerzo de salud pública hacia la prevención de la hambruna es el control del daño mediante operaciones de apoyo en el campo para auxilio alimentario y servicios de salud pública.
Infortunadamente, la primera fase de prevención se debe llevar a cabo a un nivel político que no es del dominio habitual de las operaciones en salud pública. Los funcionarios de salud pública pueden influir de una mejor forma al suministrar información confiable a los niveles decisorios y al promover reformas y acciones que puedan llevar a una reducción en la ocurrencia de las situaciones propensas a hambrunas. Quizás el papel más efectivo de los funcionarios de salud pública está en mejorar la capacidad de mitigación de la hambruna contribuyendo a la alerta temprana y a la intervención oportuna. El énfasis tradicional en salud pública sobre el manejo en campo de las poblaciones desplazadas y afectadas por hambrunas es ‘muy pequeño y muy tardío’. La hambruna es una horrible realidad que continuará ocurriendo y se necesitan respuestas más adecuadas y oportunas así como operaciones de campo más coordinadas.
Medidas de prevención y control
La mitigación de la hambruna - el reconocimiento de las condiciones previas y la adopción de acciones para prevenir el inicio y el establecimiento del evento - es quizás la actividad más factible y apropiada. El reconocimiento de un área de creciente vulnerabilidad requiere desarrollar sistemas adecuados de alarma similares a otros sistemas de vigilancia en salud pública. Tales sistemas son técnicamente posibles. Los desafíos a que se enfrenta la mitigación de hambrunas son la disposición y la capacidad para responder a las señales de alarma con acciones apropiadas; dichas acciones dependen mucho de la estructura política y económica del país afectado. Una revisión reciente de 46 eventos durante el siglo XX encontró que el común denominador es la falta de un gobierno democrático estable. Este hallazgo sugiere fuertemente que la seguridad alimentaria a largo plazo y el empeoramiento en corto tiempo de una situación desencadenante de hambruna, están estrechamente unidos a los factores políticos y económicos más que a las condiciones climáticas o a la cantidad de alimentos producidos (29). Los asuntos relacionados con la política internacional de desarrollo, al ajuste de la estructura económica y a la necesidad de sistemas de gobierno más cercanos a los ciudadanos están más allá del alcance de las aproximaciones de salud pública para mejorar la seguridad alimentaria. Para la discusión acerca de la alarma y el reconocimiento de la hambruna, se asume que hay alguna capacidad nacional e internacional para responder a una situación urgente basada en la información que brinda un sistema de alerta.
Los esfuerzos para mitigarla triunfarán únicamente si los funcionarios de salud pública y los políticos aceptan el hecho de que los indicadores comúnmente usados (por ejemplo, la desnutrición y la mortalidad elevada) son tardíos y no se deben asumir como indicadores primarios de alarma. Esos indicadores muestran que el sistema de alarma y los esfuerzos de mitigación han fracasado. La migración de poblaciones, una señal ampliamente registrada como de carácter intermedio, es actualmente un signo tardío de hambruna (30). La revisión cuidadosa del proceso de desarrollo de la hambruna indica que cuando la gente deja sus hogares o sus comunidades para buscar alimento, hay ya gran sufrimiento. Cualquier congregación de desplazados casi asegura elevadas cifras de morbilidad y mortalidad relacionadas con las enfermedades infecciosas y la baja resistencia. La capacidad para responder a los indicadores más precoces representa una oportunidad para la efectiva mitigación de una potencial hambruna. De ahí que la reorientación de los indicadores tardíos hacia unos precoces sea el primer paso para la prevención exitosa del fenómeno.
Muchas de las señales para el establecimiento y la vigilancia temprana recaen sobre indicadores no tradicionales en salud pública como los patrones climáticos, las caídas en las cosechas y los precios del mercado. Hay necesidad de desviar el papel de la salud pública en la identificación y el manejo de la hambruna a la mitigación. Mucha de la responsabilidad de las señales tempranas está fuera del alcance del sector salud (por ejemplo, los sectores agrícola y económico). Una mejor coordinación intersectorial es esencial para el funcionamiento apropiado de los sistemas de alerta y para la respuesta a las señales adversas.
Sistemas de monitorización y alerta temprana
Actualmente no hay propuestas estandarizadas para la valoración o la vigilancia de las situaciones de seguridad alimentaria para signos tempranos de alerta en hambruna. En algunos países, como India y Etiopía, hay actividades de vigilancia institucionalizada a largo plazo (11). En muchos otros países, la alerta está basada en estudios transversales para definir la vulnerabilidad cuando hay evidencia del deterioro de las condiciones. Ya sea para vigilancia a largo plazo o en un momento dado, el principio general es similar: se deben mirar los diferentes aspectos de la cadena de eventos que pueden llevar a la inseguridad alimentaria. La tabla 15-3 muestra una propuesta de marco de trabajo común para el sistema de vigilancia de seguridad alimentaria que la puede implementar el sector de salud pública. Los principales componentes o indicadores definidos para establecer la seguridad alimentaria (por ejemplo, la disponibilidad de alimentos, su accesibilidad, la alimentación y la nutrición adecuadas y el estado nutricional y de salud) necesitan ser medidos e interpretados junto con la vulnerabilidad apropiadamente definida. En gran medida, el orden de esos componentes fundamentales puede ser visto como la secuencia de eventos que lleva a la hambruna. Aun cuando los indicadores específicos se obtienen de múltiples sectores, incluyendo salud, es factible para una agencia de salud pública ser el punto de coordinación para resumir e interpretar la información. Es improbable que un único indicador, entre los muchos requeridos, pueda dar el carácter o el pronóstico preciso. Parte del arte de la alerta temprana es caracterizar la situación sintetizando los datos de los múltiples componentes del sistema. Sin embargo, algunos eventos o indicadores, como los cambios climáticos que afectan las cosechas y la potencial disponibilidad de alimentos en la parte temprana de este marco de trabajo, tienen mayor valor para la acción en la fase temprana, mientras que otros eventos, como la mortalidad o la morbilidad, en la fase tardía, para establecer la severidad de la hambruna. Alguna información útil para establecer la vulnerabilidad puede ser cualitativa (por ejemplo, las políticas nacionales en subsidio de alimentos o la evidencia de migración de poblaciones o la asonada). En el caso de monitores a largo plazo, el cambio relativo de indicadores es mucho más útil que el valor absoluto del indicador en un tiempo dado, en parte porque algunos de los indicadores de vigilancia para hambre y seguridad alimentaria - aunque pueden ser expresados cuantitativamente - carecen de un significado adecuado para definir su validez a un nivel específico sin referencia a algún nivel basal. Por esta razón, para establecer la vulnerabilidad, la monitorización a largo plazo es más útil que la basada en estudios transversales. A continuación se detallan ejemplos de fuentes de información para los componentes principales de un sistema de alerta temprana.
Tabla 15.3 Marco de trabajo común para el sistema de vigilancia de la seguridad alimentaria o la hambruna*
|
Componentes principales |
Disponibilidad de alimentos |
Acceso a los alimentos |
Alimentación y nutrición adecuadas |
Estado de salud y de nutrición |
|
Contenidos generales |
Producción de alimentos; distribución de alimentos |
Precio de los de alimentos; poder adquisitivo |
Cantidad y calidad de los alimentos; patrones de consumo |
Antropometría; morbilidad, mortalidad |
|
Indicadores específicos |
Clima; condición temprana de las cosechas; siega; balance alimentario; políticas que afectan la producción |
Precio local de los alimentos; precio de los alimentos comunes; reserva de alimentos; políticas que afectan las raciones y los subsidios |
Frecuencia de alimentos claves; percepción de hambre |
Peso para talla/IMC o pérdida de peso de niños y adultos; incidencia de sarampión, diarrea; mortalidad |
La puesta en juego de múltiples componentes permite la formulación de vulnerabilidad. Los componentes ‘proximales’ de la disponibilidad alimentaria y el acceso son de mayor valor de alerta que los eventos ‘distales’, los cuales avisan sobre la presencia de la hambruna.
Principales fuentes de indicadores para eventos que afectan la disponibilidad de alimentos
Se sabe cuáles son los factores naturales y generados por el hombre, que afectan la producción de alimentos, pueden ser incorporados como parte de un sistema de recolección de datos para determinar la disponibilidad general de los mismos. Los principales factores que afectan la estabilidad económica y política se pueden obtener de los medios o de las fuentes de información gubernamentales que rutinariamente monitorizan los indicadores económicos. En el caso de las reducciones naturalmente provocadas en la producción de alimentos, donde la sequía es la causa más común, el aviso más temprano puede provenir de los abordajes del clima o las lluvias, estimativos tempranos de caída de las siembras y, más tarde, rendimiento de las cosechas.
Vigilancia basada en el clima para la alerta temprana de hambrunas
Las severas condiciones climáticas, especialmente la sequía, son las causas más comunes de caída en las cosechas y déficit alimentario que pueden desencadenar hambruna. En gran parte del mundo, la relación entre lluvias y producción de alimentos es predecible. Dado que transcurren varios meses entre la sequía severa y el severo déficit de alimentos, el iniciar los esfuerzos de apoyo sobre la base de información real acerca del clima y la caída temprana de las cosechas, producirá un margen mucho mayor de seguridad que la respuesta dada usualmente. En general, los esfuerzos se dan cuando la escasez y los cambios significativos en el precio de los alimentos ya son evidentes.
La monitorización de las lluvias es el mejor método de recolección oportuna de información como parte de un sistema de alerta para sequías y hambruna. Sin embargo, la capacidad de reunir y usar esa información consistentemente como parte del sistema varía con la zona. Actualmente, tecnologías bien desarrolladas dan seguimiento rutinario del clima en todo el mundo y miden las lluvias durante un período específico en pequeñas y grandes regiones. El sistema mejor conocido de reconocimiento del clima usa el satélite METROSAT (31). Con el uso un radiómetro infrarrojo, el satélite estima la caída de lluvias con base en la duración de nubes frías. La información del satélite se calcula cada 10 días por el Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading en el Reino Unido. La duración de las nubes frías se ha correlacionado bien con las lluvias generadas por tormentas y con la producción de las cosechas.
La mayor restricción de alimentos relacionada con la sequía de 1992, en el sur de Africa, se pudo demostrar por una imagen recogida por el proyecto FAO/Comité Coordinador del Desarrollo del Sur de Africa (figura 15-3) (32). Esta imagen muestra la diferencia en la cantidad de lluvia entre las estaciones de siembra en 1991 y 1992 (enero-febrero). Excepto por la parte oeste de Angola, toda la región tenía muchas menos lluvias en 1992, brindando clara evidencia de la amplia sequía a lo largo de toda la región. Más tarde, en mayo de 1992, se confirmó que las áreas afectadas por la sequía mostraban una caída de 40% a 100% en las cosechas. Si la respuesta se hubiera iniciado en febrero, la masiva búsqueda de alimentos y los esfuerzos de distribución subsecuentemente tomados pudieran haber sido más manejables. Una ventaja del método es la posibilidad de cubrimiento de un gran área; otra es que constituye una actividad que se puede llevar a cabo aun cuando un país dado carezca de la disposición o capacidad para conducir actividades de alerta en hambrunas.
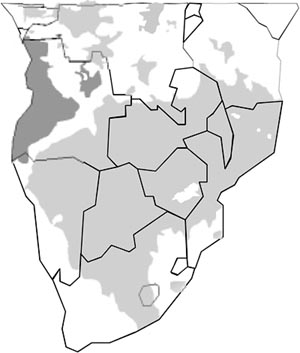
Figura 15-3. Un ejemplo de los
estimativos de pluviosidad basado en imágenes de satélite del cubrimiento de
nubes frías de enero de 1993 para el sur de Africa (sombra gris clara: menos
lluvia; gris oscura: más lluvia; sin sombra: sin cambio). Esta imagen demostró
la amplia falta de lluvia durante la época crucial de siembra que ocurrió en el
sur de Africa, con la excepción de Angola. Esta imagen permitió hacer un
estimativo preciso de la sequía y predijo el gran descalabro de las cosechas que
vino inmediatamente después.
Monitorización temprana de la disponibilidad de alimentos basada en la agricultura
Comparado con el uso de información climática para predecir severos déficits de alimentos, la monitorización del progreso de los cultivos y de los signos tempranos de caída de los mismos antes de la estación de cosecha resulta un signo temprano a intermedio de la amenaza de hambruna. Como la vigilancia basada en el clima, la monitorización de los cultivos se puede hacer en terreno, mediante la recolección de datos sobre su crecimiento y destrucción y con el uso de tecnología aérea. En la mayoría de países, hay sistemas bien establecidos para la monitorización de las plantaciones y del progreso de las cosechas. Generalmente, el ministerio de agricultura y las oficinas locales y regionales de la FAO son las mejores fuentes centralizadas de información sobre la producción de alimentos y, a menudo, forman parte de los sistemas de alerta temprana en hambrunas. Además, la información sobre importación de alimentos y granos que puede afectar el balance alimentario del país puede obtenerse de la oficina en forma de estadísticas agrícolas y económicas.
Las predicciones sobre la disponibilidad futura de alimentos, hechas con base en la información agrícola, se usan para los propósitos de los sistemas de alerta temprana, pero a menudo son subutilizadas como mecanismos para desencadenar intervenciones prontas que combatan la inseguridad alimentaria. La tecnología aérea puede monitorizar la cobertura de los cultivos y las condiciones del crecimiento en áreas geográficamente amplias. El actual sistema global para la vigilancia aérea de los sembrados es una serie de satélites en órbitas polares manejados por la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA), la cual recoge datos diariamente usando un radiómetro de alta resolucion. Los datos son transformados y diseminados en la forma del Indice Normalizado de Vegetación (NDVI), con una resolucion de 7 kilómetros (31,33). Esta es una medida de la fertilidad de los campos que ha estado bien correlacionada con otra información basada en el clima e igual con la del crecimiento y progreso de los cultivos. Los datos NDVI se usan para comparar los datos actuales de un mes con el promedio histórico de los años anteriores.
Para la evaluación de las cosechas y la producción de alimentos en áreas pequeñas, la estimación local a través del sistema agrícola es la mejor aproximación y está institucionalizada en muchos países. Durante las situaciones de emergencia o cuando hay necesidad de obtener información independientemente, se pueden conducir abordajes basados en las viviendas para determinar el progreso de cosechas recientes, almacenamiento y manipulación de alimentos y formas de protección de los alimentos almacenados. Tal información resumida, a partir de esos abordajes, a menudo puede caracterizar adecuadamente un área más grande que la que representa la muestra de viviendas.
Fuentes importantes de indicadores para eventos que afectan el acceso a alimentos
Una de las principales razones para la reducida accesibilidad a los alimentos es su falta de disponibilidad, en especial para los agricultores rurales de subsistencia. Sin embargo, por varias razones sociopolíticas, la hambruna es el resultado de la falta de acceso por parte de las poblaciones pobres - aunque los alimentos estén disponibles (11). Una forma de establecer el acceso independientemente de si hay o no reducción en la disponibilidad, es la medición del costo comparado con el poder adquisitivo (costo relativo). Hay muchas formas de medir los costos relativos de los alimentos y los ingresos familiares. Una manera simplificada que se puede implementar en el marco de trabajo de salud publica se describe aquí.
Monitorización basada en el precio de los alimentos en el mercado
La disponibilidad de alimentos en un área dada se refleja usualmente en el precio en el mercado. Este es un buen indicador del acceso ya que el incremento de los precios hará más difícil que las personas cubran sus necesidades básicas. El precio de los alimentos, desde luego, puede subir con la creciente escasez o fallas en la producción (disponibilidad reducida). También puede subir como resultado de una mayor demanda o por las presiones de un mercado más amplio. Por ejemplo, en la hambruna de Bengala en 1943 hubo una pequeña reducción en el rendimiento de las cosechas, pero en combinación con el elevado precio de los cereales debido a la demanda por la guerra y a la pérdida de los cereales más baratos, importados desde Birmania por la ocupación japonesa, produjo una indigencia masiva entre los pobres del área rural (11). Por otro lado, también hay claros ejemplos donde los severos déficits de alimentos no produjeron un incremento de los precios. En la hambruna en Etiopía entre 1973 y 1974, los precios de los cereales en los mercados alrededor de la región más golpeada, Wollo, no se incrementaron durante el período de hambruna porque el nivel de pobreza y miseria fue semejante (11). La mayoría de las personas tenía bajo poder adquisitivo y por eso no hubo incremento en los precios de los alimentos. Estos casos apuntan a una de las trampas al interpretar la información de una sola fuente. Es imperativo utilizar múltiples parámetros para hacer un abordaje de la vulnerabilidad a la hambruna.
En general, los mercados de cereales de mayor consumo como maíz, arroz y trigo son los mejores indicadores para la monitorización a gran escala basada en el mercado. El incremento de los precios de los cereales es usualmente una señal real de deterioro en el acceso a los alimentos. De otro lado, en los países en donde el ganado es una parte importante de la producción agrícola, el precio del mismo es una señal de bajos recursos debido a sequías u otras condiciones. Esas condiciones hacen más difícil la crianza de ganado, se vende un ganado menos sano y se baja el precio en los mercados.
En el ámbito de la comunidad, una aproximación simple y de bajo costo es conducir estudios periódicos de canasta en los mercados para abordar la vulnerabilidad doméstica. Estos estudios definen una canasta como un número fijo de elementos consumidos comúnmente. El precio unitario para cada elemento se puede obtener periódicamente de un número fijo de mercados para calcular el costo promedio de la canasta definida. El contenido de ésta se puede basar en las necesidades nutricionales básicas de una familia promedio, por decir, un mes. El costo de los alimentos se puede comparar con la información de ingresos como un índice adicional de accesibilidad. La monitorización de la tendencia del costo de los alimentos de la canasta desde múltiples puntos de vista en sí mismo es un indicador útil. Un modelo de este tipo se ha utilizado como parte del sistema de vigilancia en salud pública en emergencia para Armenia desde 1992 (34). La figura 15-4 detalla los cambios en el precio de la canasta (usando moneda local y convertida a dólares) durante un período de 2 años, las condiciones económicas continuaron deteriorándose con relativamente poco incremento en los ingresos familiares.
Monitorización de los ingresos y del poder adquisitivo
Si es factible hacerlo, la monitorización de los ingresos y el poder de compra domésticos es útil para determinar la accesibilidad con respecto al costo de los alimentos. Para poblaciones urbanas, uno podría usar un valor de ingreso fijo, tal como el salario promedio de un profesor o de un pensionado como está definido por el gobierno, el ingreso promedio basado en investigaciones de atendidos en clínicas e investigaciones basadas en hogares como parte de las actividades de monitorización de hambre descritas abajo. El promedio estimado entre el costo de los alimentos y el ingreso familiar estimado es probablemente la mejor expresión cuantitativa para la monitorización basada en los ingresos.
Consumo de alimentos o monitorización basada en el hambre para una alimentación adecuada
El resultado neto de una accesibilidad reducida a los alimentos es el consumo de una cantidad y una calidad reducidas de alimentos. El grado y la agudeza del deterioro en el patrón de consumo de alimentos (como indicador actual de inseguridad alimentaria) es probablemente de los indicadores más directos de vulnerabilidad a la hambruna. Aun cuando hay muchos y bien desarrollados métodos para la evaluación dietética que puede brindar buenos estimados de la ingestión individual de energía y nutrientes y patrones de consumo (por ejemplo, estudios de memoria de la dieta de 24 horas y frecuencia detallada del consumo de alimentos), para propósitos prácticos, esos métodos son inconvenientes como parte de un sistema de alerta en hambrunas. En años recientes, se han desarrollado cuestionarios simplificados de frecuencia de consumo de alimentos y preguntas relacionadas con el hambre que se han usado para propósitos de monitorización de la seguridad alimentaria. En aquellos escenarios donde es factible conducir investigaciones periódicas rápidas o administrar cuestionarios sobre bases continuas en unidades de atención en salud, como parte de las actividades de vigilancia nutricional, se puede abordar la tendencia del consumo de alimentos. La estrategia es hacer unas cuantas preguntas relacionadas con el consumo de alimentos y seguir el cambio relativo de las respuestas en el tiempo y en la misma población. Los elementos que se seleccionen pueden ser los de elevado costo y, por ende, consumidos con menos frecuencia con déficits crecientes o aquellos conocidos como ‘alimentos de hambre’ que, en general, son indeseables pero su consumo tiende a incrementarse con el creciente déficit. En esencia, este sistema usa unos pocos alimentos como indicadores de amplios patrones de consumo. Otros tipos de preguntas como ‘¿su familia tuvo suficientes alimentos para comer el mes pasado?’, se conocen como relacionados con el hambre. Indagan la percepción subjetiva de la ingestión adecuada.
Figura 15-4. Un ejemplo de los precios mensuales basado en la canasta de mercado de una cantidad definida de productos alimentarios (canasta familiar) como parte del Sistema de Emergencias en Vigilancia en Salud Pública (Emergency Public Health Surveillance System) de Armenia. El precio unitario de cada alimento se obtuvo mensualmente en los mismos mercados para el cómputo del costo de toda la canasta. La gráfica superior está en rublos rusos o en dracmas armenias y la gráfica inferior está en dólares estadinenses con el fin de ilustrar el impacto de la devaluación local. Los ingresos basados en la moneda local claramente no mantuvieron el mismo paso que los precios de los alimentos que aumentaban rápidamente como se puede apreciar en la gráfica superior.

Figura
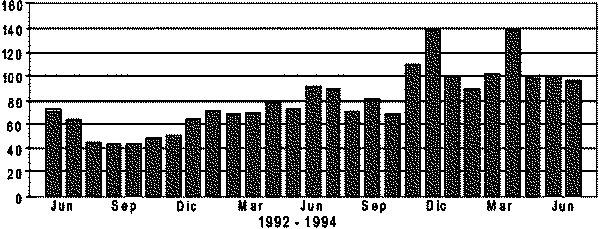
Figura
Superficialmente, tales preguntas pueden parecer muy simples y carentes de significado para establecer la exactitud de la respuesta. Sin embargo, como indicador de vigilancia para seguridad alimentaria, el cambio en la tasa de respuesta en el tiempo, brinda claves para la vulnerabilidad cambiante. Un componente del sistema de vigilancia en salud pública de emergencia en Armenia fue la repetida investigación en pensionados (34,35). La respuesta a tales preguntas relacionadas con el hambre mostró sensibilidad a la variación estacional en el suministro de alimentos (por ejemplo, la reducción de respuestas positivas durante el invierno cuando los alimentos se tornan escasos). En vez de repetidas investigaciones, es posible obtener tal información sobre bases continuas de sitios centinela seleccionados, si el sistema de atención primaria en salud está intacto.
Sistemas de alerta basados en indicadores de salud
Estado nutricional
La monitorización del estado nutricional basado en la antropometría es una de las herramientas más ampliamente utilizadas para definir la severidad o las consecuencias de gran inseguridad alimentaria. La principal ventaja de los estudios nutricionales o de la vigilancia es que la información es relativamente fácil de obtener sobre bases consistentes y es de naturaleza objetiva. Sin embargo, una gran desventaja del estado nutricional como indicador es que es relativamente tardío, lo cual refleja la consecuencia del déficit energético o enfermedad. Además, la ausencia de tasas elevadas de desnutrición no necesariamente implica que la situación es segura. Infortunadamente, este último punto no es comúnmente apreciado y puede resultar en una sobrevaloración de los estudios nutricionales como herramientas fundamentales para el abordaje de la vulnerabilidad a las hambrunas (por ejemplo, interpretar la situación como segura sobre la base de una prevalencia baja de desnutrición severa). La mayoría de estudios nutricionales son transversales y requieren una prevalencia elevada para ser tomada como evidencia definitiva de crisis alimentaria (18). En lugares donde hay vigilancia nutricional rutinaria, el estado nutricional de la población se puede comparar en el tiempo. Pequeños cambios en el tiempo son indicadores bastante sensibles de creciente inseguridad alimentaria. Kelly reportó que un sistema continuo de monitorización nutricional en la región de Wollo en Etiopía, mostró que hubo cambios en la relación peso/talla más tempranamente que en las tendencias del mercado ganadero y en los patrones migratorios (36).
El índice de desnutrición más ampliamente usado es la relación peso/talla, el cual refleja la pérdida reciente de peso e indica desnutrición proteico-calórica. Para los niños, el índice peso/talla se basa en los patrones de crecimiento de referencia de la OMS, desarrollados por el National Center for Health Statistics de los Centers for Disease Control and Prevention, CDC (37). Un valor por debajo de dos desviaciones estándar del promedio de referencia se usa comúnmente como definición de enflaquecimiento o evidencia de ‘desnutrición aguda’. La utilidad de este indicador en el establecimiento de la severidad de la hambruna se relaciona con el hecho de que, durante las épocas sin desastres, la variación mundial del bajo peso/talla es relativamente estable, entre 3 y 6%. Entonces, aun en ausencia de información previa, cualquier elevación significativa de este nivel indica un incremento de la desnutrición. De hecho, estudios en múltiples poblaciones desplazadas han encontrado que las prevalencias de bajo índice peso/talla, tan pequeñas como de 5 a 10%, están asociadas con una mortalidad aumentada (18). La prevalencia elevada de bajo índice peso/talla (enflaquecimiento) es un indicador útil de la severidad de la hambruna. Para los propósitos de auxilio de alimentos y suplemento alimentario, la prevalencia de este indicador se usa a menudo como medida directa de la proporción de niños, o de población, que requieren suplemento alimentario o nutricional. Infortunadamente, esta puede no ser una aplicación apropiada del indicador de enflaquecimiento, pues hay evidencia que sugiere que cuando su prevalencia se incrementa, la distribución total de la relación peso/talla en la población está desviada hacia abajo, lo que indica que la población entera está afectada o ha perdido peso, no solamente aquéllos que reunieron los criterios de corte de 2 desviaciones (21). Sin embargo, en las situaciones de emergencia, las mediciones individuales de peso/talla se pueden usar como herramienta de tamizaje para encontrar niños severamente enflaquecidos (3 desviaciones estándar por debajo) quienes están en alto riesgo de muerte; este grupo sería elegible para la intervención terapéutica inmediata. Aun cuando una tasa elevada de enflaquecimiento indica crisis severa, su ausencia no puede ser asumida como baja vulnerabilidad de la población a la hambruna, ya que es un indicador tardío, de severo sufrimiento y puede no reflejar un gran déficit alimentario hasta cuando ya ha alcanzado una etapa avanzada. También es posible, cuando las condiciones son muy severas, que las personas más desnutridas ya hayan muerto. Esta situación dará la falsa apariencia de una prevalencia relativamente baja de enflaquecimiento en la población (21,38). Otros índices antropométricos basados en la talla y el peso, como la talla para la edad o el peso para la edad, los cuales tienen poco asiento en situaciones de desastre, usualmente tienen mayor prevalencia en los países en vías de desarrollo.
El estado nutricional de los niños es comúnmente usado como un índice para la población general, ya que los niños son más vulnerables a los efectos de la inseguridad alimentaria y la enfermedad. Sin embargo, en tiempos de severo déficit alimentario, toda la población se afecta. La documentación sobre la severa mala nutrición entre adultos puede ayudar a la caracterización de la magnitud del sufrimiento. Para adultos, la medida cuantitativa comúnmente usada para estado nutricional es el índice de masa corporal: IMC = peso (kg)/talla (m2). Un IMC de 16 se ha definido de severo enflaquecimiento mediante estudios de población (18).
Dado que las mediciones de peso y talla en situaciones de emergencia no son siempre posibles, recientemente se ha incrementado el uso de la circunferencia en la mitad superior del brazo (CMSB) como sustituto del peso/talla. La CMSB se puede medir usando simplemente un metro. Una baja CMSB consistente con desnutrición se define sobre la base de un punto de corte fijo de 12,5 o 13 cm. Sin embargo, hay buena evidencia de que este dato basado en un punto de corte fijo no es un sustituto idóneo del bajo peso para la talla en el tamizaje de los niños que sufren de enflaquecimiento (18). Esto se debe a que a menudo se detectan bajas CMSB en niños pequeños quienes tienen brazos chicos sin que sufran de enflaquecimiento. Por esta razón, la aplicación de la CMSB requerirá el uso de referencias basadas en peso y talla en la mira de hacer mediciones apropiadas del enflaquecimiento (18).
Morbilidad y mortalidad
La recolección de información sobre morbilidad es particularmente útil entre las poblaciones desplazadas, las cuales usualmente sufren de altas tasas de enfermedad debido al estrés ocasionado por la migración, el hacinamiento y las condiciones insalubres de los sitios de reubicación. Se puede obtener información cuantitativa de los sistemas de vigilancia de enfermedades si existe o es posible encontrar información mediante encuestas de hogares como parte de las investigaciones nutricionales o de seguridad alimentaria. La información sobre diarreas se obtiene comúnmente de esa manera. Dado que las elevadas morbilidad y mortalidad son indicadores tardíos de la hambruna, su detección podría evidenciar la necesidad urgente de acciones para el manejo de la situación. Generalmente, se considera que la mortalidad basal es de 1 en 10.000 por día. Una mortalidad que exceda esta tasa es de gran preocupación. La tabla 15.4 resume las recomendaciones relacionadas con el establecimiento de indicadores de salud en campo durante las hambrunas con base en una revisión de la experiencia en el sur de Somalia en 1993 (19).
Evaluación de la vulnerabilidad con base en las fuentes múltiples de información
La determinación de la vulnerabilidad a la hambruna está basada en el análisis de varios indicadores de los componentes mayores para la valoración de la seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad, los patrones de consumo y el estado nutricional y de salud. Como ya se describió, se pueden usar múltiples indicadores para cada uno de los principales componentes. La evaluación de la vulnerabilidad puede estar basada en grandes áreas geográficas (por ejemplo, países o regiones enteras), comunidades locales o viviendas. Ya que no hay un grupo estándar de indicadores usados para los sistemas de alarma o para establecer la seguridad alimentaria, no hay un procedimiento común para definir tal vulnerabilidad. En parte, esta falta de aproximaciones estandarizadas se debe a la necesidad de adaptar métodos bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, los indicadores que son útiles para monitorizar las tendencias en las comunidades rurales pueden no serlo en las urbanas. Aun cuando no puedan ser estandarizados los indicadores o procedimientos específicos, para facilitar la comparación en el tiempo y entre las poblaciones, y promover una toma consistente de decisiones y acciones, se requiere de un marco de trabajo más unificado o una aproximación general al establecer la vulnerabilidad. Actualmente, hay varios modelos de abordaje usados por diferentes organizaciones. Su diseño y metodología dependen del nivel en el cual se lleva a cabo el estudio de la vulnerabilidad - vivienda, comunidad local, subregional, regional o nacional.
Tabla 15.4 Recomendaciones para estudios de indicadores de salud en situaciones de emergencia
|
A. Recomendaciones generales · Trabajar con quienes toman decisiones relevantes para definir objetivos específicos del estudio - Estado de los objetivos · Divulgar los resultados del estudio de manera oportuna B. Recomendaciones específicas Datos nutricionales · Usar peso y talla para medir la desnutrición aguda Datos de mortalidad · Reportar qué proporción murió de la población que había al comienzo del período de estudio. Datos de morbilidad · En general, estos datos son menos útiles que los de mortalidad y nutrición |
Fuente: adaptada de Boss et al (15).
Algunos de los componentes del establecimiento de la seguridad alimentaria, como la recolección sistemática de información o patrones familiares de consumo alimentario y estado de salud y nutrición, se pueden obtener usando métodos de investigación estructurados o de datos rutinarios de unidades de atención en salud. La recolección de datos se puede mirar como parte de la aproximación tradicional de salud pública a la monitorización. Sin embargo, para los componentes de disponibilidad y accesibilidad alimentaria del sistema de seguimiento (incluyendo las estrategias de cobertura), la mayoría de fuentes de información no hacen parte de los sistemas tradicionales de vigilancia en salud pública. Esos componentes del sistema de seguimiento de la seguridad alimentaria recaen más en datos cualitativos o antropológicos para definir la naturaleza del problema. Dado que los esfuerzos de salud pública están dirigidos a evitar el empeoramiento de las formas leves de inseguridad alimentaria, más que a los esfuerzos reactivos para responder a una hambruna completamente instalada, la evaluación apropiada y las acciones requerirán integrar métodos tradicionales y no tradicionales en salud pública.
En Malí, a principios de los 90, se condujo un análisis de la seguridad alimentaria en una gran zona. Este fue administrado por el Sistema de Alerta Temprana en Hambruna (SATH) (Famine Early Warning System, FEWS) de USAID (39). En él se usó el modelo de ingreso familiar para el entendimiento de la seguridad alimentaria y para determinar la vulnerabilidad. Este modelo usó un total de 23 indicadores divididos en dos componentes - indicadores estructurales o crónicos e indicadores de corto plazo o actuales. Los 10 indicadores de vulnerabilidad crónica se agruparon en las siguientes 4 categorías: importancia económica del ganado y de los cereales, calidad de la estación agro-pastoril (disponibilidad alimentaria), otras fuentes de ingreso y acceso físico a los mercados e infraestructura urbana (accesibilidad alimentaria). Los 13 indicadores actuales se agruparon en las siguientes 3 categorías: calidad de las 3 últimas estaciones agro-pastoriles, respuestas observadas del mercado e inseguridad o agitación civil. Por causa del conflicto civil en el norte de Malí y una pobre cosecha en un gran área en 1993, la situación de seguridad alimentaria se estimó alta y extremadamente vulnerable para una amplia zona.
Aunque el SATH emplea múltiples modelos para establecer la vulnerabilidad a niveles regional o nacional, se usó un marco común para resumir cada abordaje. La tabla 15-5 presenta el índice de vulnerabilidad de SATH con las correspondientes estrategias de cobertura y las intervenciones que se deben considerar (39). Este marco de trabajo ayuda a puntualizar que la hambruna es el final severo de un espectro de inseguridad alimentaria y que el objetivo es definir estrategias de cobertura apropiadas e intervenciones tempranas.
Otra aproximación mejor ajustada al análisis de vulnerabilidad en áreas más pequeñas ha sido la desarrollada por Young. Esta es adecuada para la aplicación en campo por parte de los funcionarios de salud pública. Está detallada en una monografía sobre estudio y respuesta a la escasez de alimentos y hambruna (40). El modelo enfatiza tres métodos generales de recolección de datos. Primero, se conduce una revisión de la información existente. Luego, se realiza un análisis rápido en unos pocos sitios con el fin de obtener nueva información basada en datos cualitativos. Finalmente, se llevan a cabo estudios estructurados dirigidos a la medición de los alimentos en casa, ingresos, créditos por propiedades y estado nutricional de los niños pequeños.
En resumen, la prevención de hambrunas requiere tanto de reconocimiento como de acción durante las etapas tempranas de inseguridad alimentaria. Su reconocimiento temprano requiere un adecuado sistema de alarma que involucra actividades de monitorización en múltiples sectores. El sistema de monitorización debe ser funcional, con adecuado soporte político para responder efectivamente a las señales de alarma. El mayor desafío parece ser que, a menudo, sólo los indicadores tardíos o progresivos son tomados seriamente y cuando ellos aparecen la hambruna ya se ha instalado. El desafío para la salud pública es reorientar los esfuerzos de mitigación hacia los verdaderos indicadores de alerta temprana, los cuales son evidentes antes del inicio del sufrimiento y de la indigencia en masa.
Medidas de mitigación y control
Los esfuerzos en la prevención de la hambruna son mucho más deseables que aquéllos para su control y manejo una vez instalada. Infortunadamente, para los funcionarios de salud pública, quienes tradicionalmente se han involucrado en situaciones de inseguridad alimentaria, el control y el manejo de la hambruna son la regla más que la excepción. Estos funcionarios se han hecho expertos en el manejo in situ de los programas de salud y nutrición como parte de los esfuerzos de respuesta. Muchos de esos asuntos y procedimientos de programas de respuesta de emergencia están montados para el soporte a grandes concentraciones de poblaciones desplazadas. Este es también el caso de los desplazados refugiados a causa de guerra o conflicto civil. El capítulo 20, ‘Emergencias complejas’ detalla muchas de esas operaciones. Otra buena fuente de información, relacionada con asuntos relevantes de las medidas de control de la morbilidad y mortalidad durante hambrunas, es la publicación del CDC ‘Famine affected, refugee, and displaced populations: recommendations for public health issues’ (3). Para un manual paso a paso bien detallado, Appleton de Save the children, compiló una guía práctica sobre la planeación y el manejo de programas de alimentación basados en programas etíopes de respuesta a sequías (41). Esas dos publicaciones son útiles como manuales de campo para los trabajadores involucrados en el manejo de hambrunas.
Cierto número de problemas comunes y recurrentes es encontrado en las operaciones de emergencias a gran escala (3,42). Desde una perspectiva amplia del manejo en salud pública, si alguna de esas necesidades de operación puede ser atendida con un mejor control de la situación, con morbilidad y mortalidad bajas, dará resultados. Las propuestas para tratar con esos problemas comunes se pueden resumir como sigue (3,13,42):
· Son necesarias la coordinación y el liderazgo fuertes en las operaciones de campo. A menudo, docenas de diferentes organizaciones con trabajadores se presentan en el campo sin adecuada coordinación.· Se debe desarrollar la capacidad logística a largo plazo para responder a gran escala con esfuerzos de apoyo en emergencia.
· Junto con las medidas curativas, los servicios de salud deben enfatizar las medidas que garanticen agua segura, saneamiento y control de enfermedades. Mucha de la morbilidad y la mortalidad resulta de una alta concentración de población en un espacio relativamente pequeño sin una infraestructura sanitaria adecuada. En esencia, es necesario implementar medidas tradicionales de salud pública (21).
· Asegurar la equidad en la distribución de alimentos. Los programas de nutrición y reparto de alimentos deben estar basados en las necesidades de la población, no solamente en las necesidades de aquéllos con evidencia de desnutrición severa (43).
Tabla 15.5 Indice FEWS (Famine Early Warning Sistem) de vulnerabilidad en seguridad alimentaria.
|
Nivel |
Condiciones de vulnerabilidad |
Típicas estrategias y/o comportamientos de contingencia |
Intervenciones a considerar |
|
Leve |
Mantenimiento o acumulación de bienes y mantenimiento de la estrategia preferida de producción |
Bienes/recursos/riqueza: ya sea acumulando
bienes, recursos o riquezas adicionales a lo largo de una estación/año,
por ejemplo, soporte para minimizar el riesgo (‘ajustarse el cinturón’
o variaciones estacionales normales). |
Programas de desarrollo |
|
Moderado |
Reducción de los bienes y mantenimiento la estrategia preferida de producción |
Bienes/recursos/riqueza: las medidas de
sustentación incluyen reducción o liquidación de bienes menos importantes,
ahorro de recursos, reducción de la tasa de gastos de bienestar, ‘ajustarse
el cinturón’ no estacional (por ejemplo, reducción de las provisiones de
alimentos, reducción de la cantidad de alimentos consumidos, venta de cabras u
ovejas). |
Mitigación y/o desarrollo: soporte de bienes (liberación de la estabilización de los precios de los alimentos de reserva, venta de forraje para animales a “precios sociales”, banco comunitario de granos, etc. |
|
Alto |
Agotamiento de bienes y trastornos en la estrategia de producción preferida |
Bienes/recursos/riqueza: liquidación de las
inversiones más importantes pero aún no de los bienes de producción (por
ejemplo, venta de ganado, bicicletas, propiedades como joyas,
etc.). |
Mitigación y/o asistencia: ingresos y soporte de bienes (alimentos por trabajo, dinero en efectivo por trabajo, etc.) |
|
Extremo |
Liquidación de los medios de producción y abandono de la estrategia de producción preferida |
Bienes/recursos/riqueza: liquidación de los recursos de
producción (por ejemplo, venta de semillas plantadas, azadones, bueyes, tierras,
animales para cría, rebaños enteros, etc.). |
Asistencia y/o mitigación: nutrición, ingresos y soporte de bienes (soporte alimentario, paquetes de semillas, etc.) |
|
Hambruna |
Desamparo |
Estrategias de contingencia agotadas: bienes, ingresos ni producción. |
Asistencia de emergencia (alimen-recursos o riquezas no significativa albergue, medicinas) |
A continuación se revisarán los programas o componentes relevantes en el control de hambrunas.
Programas de apoyo alimentario
Se pueden implementar a varios niveles, dependiendo de la severidad del problema de inseguridad alimentaria. Generalmente, una población desplazada en un campamento tiene poca capacidad para sostenerse por sí misma y debe depender de la distribución. En tal escenario, hay cuatro formas de suministrar alimentos:
· Distribución general de alimentos o provisión de raciones secas: los alimentos asignados se basan en 2.100 kilocalorías por persona/día, a menudo conformadas por cereal, aceite y leche en polvo (44).· Alimentación masiva con comidas preparadas: a menudo necesaria en condiciones de extrema emergencia, cuando no hay capacidad en los desplazados para cocinar por ellos mismos. También se puede usar para controlar la mala distribución o la entrega ilícita de las raciones secas.
· Suplementación alimentaria para los subgrupos de población más vulnerables nutricionalmente, como los menores de 5 años, las mujeres en gestación o lactancia, los niños con déficit antropométrico y los enfermos: esta ración suplementaria se puede dar en forma de raciones secas o de alimentación supervisada que asegure que el alimento sea consumido por el grupo objeto. A menudo, la alimentación suplementaria es suministrada únicamente para niños que reunen ciertos criterios antropométricos de desnutrición. No hay evidencia acerca de la bondad de esta práctica; en una población bajo estrés, los niños que no reunen estrictamente los criterios antropométricos de desnutrición son igualmente vulnerables y se afectan como quienes sí los reunen (43). Una aproximación más razonable podría ser el suministrar la suplementación a todos los niños en una comunidad. Esto se basa en la evidencia de que la comunidad entera está a riesgo de empeorar (por ejemplo, altas tasas de desnutrición o enfermedad). Sin embargo, si hay recursos insuficientes para alimentar a todos los menores de 5 años, se debe dar prioridad a los más pequeños por cuanto son más vulnerables a las consecuencias de la desnutrición energética.
· Programas de alimentación terapéutica (intensiva) destinados al tratamiento médico para niños y adultos severamente enflaquecidos, como aquellos con una relación peso/talla por debajo de 3 desviaciones estándar o 70% de la mediana de referencia. Esta práctica se dirige a los más afectados. Los individuos extremadamente enflaquecidos, independientemente de la causa primaria, están en alto riesgo de morir; la alimentación terapéutica es definitivamente una necesidad clínica para quienes están en situaciones que amenazan su vida. Requiere de grandes recursos y no es una práctica factible en tiempo de hambrunas extendidas.
Para las poblaciones no desplazadas durante situaciones urgentes, la distribución libre de alimentos basada en los mismos principios del reparto general, es a menudo la única opción. Es factible suministrar alimentación suplementaria y terapéutica durante situaciones más estables. En situaciones menos agudas, hay varias opciones diferentes de la distribución libre de alimentos, la más común de las cuales es la implementación de un programa de ‘alimentos por trabajo’. La ventaja de este tipo de programa es que es autodirigida; únicamente aquellos individuos que verdaderamente necesitan el alimento tomarán parte en el programa a causa de la carga de trabajo que se requiere para cambiar por alimentos. Las actividades que pueden ayudar a reducir los requerimientos de alimentos incluyen: 1) suministro de provisiones como semillas y herramientas para restablecer las actividades campesinas; 2) brindar oportunidades de generación de ingresos entre la población desplazada y 3) brindar oportunidades de comercio. El estuche de la ACNUR incluye guías útiles y manuales operacionales para las actividades relacionadas con el soporte alimentario (45),Food aid briefing kit Etiopía de Save the Children (41) y el artículo resumen de Management of nutrition relief for famine affected and displaced populations de Seaman (46).
Los programas de ayuda alimentaria enfrentan dos dificultades: 1) cómo evitar la dependencia a largo plazo y 2) cómo impedir cualquier impacto adverso sobre la producción agrícola cuando la seguridad alimentaria mejora. En algunos casos, el apoyo alimentario mantiene los precios de los alimentos muy bajos para los cultivadores que impiden el retorno equitativo del mercado. El manejo de los programas de ayuda requiere cuidadosa consideración del impacto a largo plazo, preludio de grandes estados de vulnerabilidad en el futuro.
Manejo de la hambruna después de la fase aguda
A pesar de los esfuerzos de apoyo, después de la fase aguda de inseguridad alimentaria la población afectada y la comunidad siguen en situación vulnerable. Independientemente del evento provocador o de la causa subyacente, el estrés de la hambruna reduce la capacidad futura para la producción de alimentos y el desarrollo dada la depresión económica asociada. Por esta razón, la misma población puede tornarse más vulnerable a futuras hambrunas. La transición de la fase aguda a la post-aguda requiere de la transformación efectiva de actividades de apoyo a las actividades de desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, la distribución libre de alimentos puede ser reemplazada por programas de alimento por trabajo. Tal sustitución puede ayudar a la rehabilitación de la infraestructura económica de la comunidad. Los programas de salud en emergencia que usaban voluntarios se pueden transformar en programas para reconstruir la capacidad de atención primaria en salud en la comunidad. El soporte a largo plazo para la transición apropiada hacia la rehabilitación post-hambruna probablemente reducirá la vulnerabilidad a recurrentes hambrunas.
Vacíos de conocimiento
Las habilidades y la tecnología para establecer la vulnerabilidad a las hambrunas están desarrolladas sólo parcialmente. Para el mejoramiento, sobre todo es necesario desarrollar un marco de trabajo más estandarizado o aproximaciones para abordar varios aspectos de la situación de seguridad alimentaria con el fin de que las decisiones puedan estar basadas sobre un sistema de criterios más uniformes. El proceso puede acompañarse de trabajadores de salud pública que no son necesariamente expertos en seguridad alimentaria.
Quizás el mayor vacío en la actividad de mitigación de hambrunas se relaciona con las acciones a tomar para abortar situaciones inminentes después de establecer la vulnerabilidad. En algún grado, este problema resulta del compartimiento de la unidad de monitorización, aparte de la compleja infraestructura nacional e internacional necesaria para responder a la hambruna. Históricamente, la intervención por hambruna no se hace hasta cuando el nivel de devastación se ha tornado evidente y el alcance del sufrimiento en términos de morbilidad y mortalidad ya es alto. A ese respecto, los vacíos de conocimiento que impiden la prevención y el control toman la forma de concepciones erróneas comunes acerca de la hambruna. Los siguientes puntos pueden ser importantes para los trabajadores de salud pública y asimismo para quienes desarrollan políticas:
· La hambruna no es un evento discreto. Resulta del empeoramiento de las condiciones crónicas de deterioro socioeconómico y seguridad alimentaria. La monitorización efectiva y los sistemas de alarma deben cubrir varios niveles y varios aspectos del sistema de soporte para la seguridad alimentaria. Es esencial que los estados previos sean reconocidos y definidos cuando los esfuerzos de mitigación aún son posibles.· La hambruna es evitable. Este, especialmente, es el caso cuando la inseguridad alimentaria es provocada por factores naturales. Hay un número de ejemplos de grandes hambrunas evitadas con intervenciones oportunas. La documentación apropiada de tales lecciones es más importante que la aproximación popular análisis de lecciones aprendidas después de la ocurrencia de hambrunas severas.
· Las alarmas deben usar indicadores tempranos. En el establecimiento de la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad a las hambrunas se pueden usar indicadores tempranos para provocar la acción; se debe acudir a esas señales que evitan las hambrunas más que a los indicadores tardíos como la desnutrición o la mortalidad.
· El estado nutricional debe ser interpretado apropiadamente. No se puede asumir ausencia de inseguridad alimentaria o vulnerabilidad a las hambrunas por no encontrar tasas elevadas de desnutrición y mortalidad. Pero, la presencia de esas tasas elevadas indica inequívocamente que la hambruna ya tomó lugar.
· La acción y la respuesta deben estar unidas a la información provista por el sistema de alarma. Como cualquier otro sistema de vigilancia, para que el de alerta temprana en hambruna sea efectivo, los componentes de acción y respuesta inherentes al sistema, son esenciales. En el caso de la seguridad alimentaria, la vigilancia requiere involucrar sectores diferentes al de la salud, tales como agricultura, transporte y finanzas.
Problemas metodológicos de los estudios
El objeto de los estudios epidemiológicos en actividades relacionadas con hambrunas, como se dijo en la sección previa, debe ser el desarrollo de sistemas de alerta temprana más útiles y ampliamente comparables. Dado que establecer la vulnerabilidad a las hambrunas requiere del análisis de un complejo grupo de indicadores recogidos desde diferentes fuentes y niveles organizacionales de la población, una aproximación más uniforme para recoger e interpretar tales indicadores será de ayuda en los esfuerzos para monitorizar y simplificar las comparaciones. En lo posible, diferentes componentes del abordaje se pueden estandarizar para facilitar la operación en campo.
La epidemiología es una herramienta útil, pero no la única, ya que tradicionalmente los estudios se han basado en la recolección y el análisis de información cuantitativa estrictamente relacionada con salud pública. Los indicadores tempranos no relacionados con salud, como los de disponibilidad o accesibilidad alimentaria, también deben ser puestos en el marco de trabajo epidemiológico para alcanzar mayor comparabilidad o estandarización y, de ahí, facilitar la interpretación y la toma de decisiones. Ciertos indicadores no cuantitativos brindan información complementaria o detectan problemas que no surgen de los tradicionales métodos cuantitativos. De ahí que sea improbable que todos los indicadores útiles en seguridad alimentaria se puedan obtener eficientemente valiéndose de las aproximaciones epidemiológicas tradicionales. Un entendimiento de las ventajas y limitaciones de varios métodos cualitativos de investigación será de ayuda para la recolección de datos tanto como para la interpretación de información relacionada con indicadores de hambruna diferentes a los de salud.
Recomendaciones para investigación
Una revisión de varios asuntos relacionados con hambrunas indica que se sabe mucho acerca de la naturaleza y sus antecedentes y de la seguridad alimentaria, entre los diferentes técnicos preocupados con el asunto. Sin embargo, en general, parece haber un vacío en el conocimiento con respecto a la naturaleza de la hambruna entre los políticos en posición de prevenir o mitigar las hambrunas y entre los trabajadores de salud pública. Más que investigación, se requiere mayor promoción acerca de la posibilidad de evitar las hambrunas y de la naturaleza de la inseguridad alimentaria crónica. El mejoramiento de los sistemas de alerta temprana desde una perspectiva técnica puede no incrementar la efectividad de la mitigación si su unión con la acción es débil. Parece que hay mayor urgencia de reformas políticas que de investigación aplicada.
Varias actividades potenciales de investigación pueden ayudar a mejorar nuestra capacidad para prevenir y mitigar la hambruna. Con propósitos de promoción, necesitamos:
· Mejor documentación acerca de grandes desastres como sequías que con activa intervención no resulten en hambruna. La demostración de que la hambruna es evitable probablemente creará mayor conciencia en considerar los méritos de la implementación temprana de actividades de intervención.· Mejor análisis para demostrar que los factores subyacentes a largo plazo, como las políticas económicas y de desarrollo inapropiadas, la pobreza y la inseguridad alimentaria crónica son los factores que contribuyen principalmente al desarrollo de hambrunas en regiones propensas. Tal información puede ayudar a volcar la atención desde el manejo a corto plazo durante las crisis hacia el desarrollo de actividades que reduzcan la vulnerabilidad.
Para la monitorización y los propósitos de alerta temprana, debemos desarrollar:
· Definición de una serie de indicadores para diferentes aspectos de la seguridad alimentaria que tengan algún valor predictivo en la ocurrencia de hambrunas y sean relativamente fáciles de recoger.· Definición de aproximaciones estandarizadas para la recolección y la interpretación de varios indicadores que puedan usarse para la monitorización de la seguridad alimentaria.
· Un marco conceptual de trabajo simple que resuma varios indicadores de vulnerabilidad.
Para propósitos de manejo de las operaciones de campo:
· Debemos crear un sistema estandarizado de monitorización de la distribución de alimentos y vigilancia de la enfermedad y desarrollar medidas para detectar el incremento de la desnutrición y la mortalidad.· Debemos ampliar la definición y el contenido de las operaciones de salud pública, más allá del apoyo alimentario y la atención básica en salud, para incluir aspectos como agua y saneamiento entre las poblaciones desplazadas.
· Necesitamos definir el contenido de un programa de emergencia apropiado a la etapa particular de la hambruna y que vele por la transformación eficiente del auxilio a la rehabilitación cuando la fase aguda haya pasado.
Referencias
1. Currey B. Is famine a discrete event? Disasters 1992;16:138-44.
2. D´Souza F. Famine: social security and an analysis of vulnerability. In: Harrison GA, editor. Famine. New York: Oxford University Press; 1988.
3. Toole MJ, Malkki RM. Famine-affected, refugee and disp1aced populations: recommendations for public health issues. MMWR 1992;41(RR-13):1-76.
4. Leidenfrost N. Definitions concerned with food security, hunger, undernutrition and poverty. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture; 1993.
5. Reutilinger S, van Holst Pellekaan J. Poverty and hunger issues and options for food security in developing countries. Washington, D.C.: The World Bank; 1986.
6. Kates RW. Ending deaths from famine: the opportunity in Somalia. N Engl J Med 1993;328:1055-7.
7. Downing TE. Monitoring and responding to famine: lessons from the 1984-85 food crisis in Kenya. Disasters 1990;14:204-29.
8. Teklu T. The prevention and mitigation of famine: policy lessons from Botswana and Sudan. Disasters 1994; 18:35-47.
9. Office of U.S. Foreign Disaster Assistance. Southern Africa drought assessment. Washington, D.C.: Office of U.S. Foreign Disaster Assistance; 1992.
10. Collins C. Famine defeated: Southern Africa. U.N. wins battle against drought. Africa Recovery 1993;(August 9):1-13.
11. Sen AK. Poverty and famine: an assay on entitlement and depravation. Oxford, England: Clarendon Press; 1981.
12. The Independent Commissions on International Humanitarian Issues. Famine: a manmade disaster? New York: Random House; 1985.
13. Sharp TW, Yip R, Nialone J. The role of military forces for emergency international humanitarian assistance: observations and recommendations from three recent missions. JAMA 1994;272:286-90.
14. Pinsturp-Andersen P, Burger S, Habicht JP, Peterson K. World Bank health priorities review: protein energy malnutrition. Washington, D.C.: The World Bank; 1992.
15. Hansch S, Lillibridge S, Egeland G, Teller C, Toole M. Excess mortality and the impact of health interventions in the Somalia humanitarian emergency. Washington, D.C.: Refugee Policy Group; 1994.
16. Pelletier D, Frongillo A, Habicht JP. Epidemiologic evidence for a potentiating effect of malnutrition on child mortality. Am J Public Health 1993;83:1130-3.
17. Pearson-KareIl B. File relationship between childhood malnutrition and crude mortality among 42 refugee populations [thesis]. Atlanta, GA: Emory University; 1989.
18. World Health Organization. Report of the WHO expert committee on physical status: the use and interpretation of anthropometry. Geneva: World Health Organization; 1995.
19. Boss LP, Toole MJ, Yip R. Health and nutrition assessments in Somalia during the 1991-92 famine: recommendations for standardization of methods. JAMA 1994;272:371-6.
20. Herwaldt BL, Bassett DC, Yip R, Alonso CR, Toole MJ. Crisis in southern Sudan: where is the world? Lancet 1993;342:119-20.
21. Yip R, Sharp TW. Acute malnutrition and high childhood mortality related to diarrhea: lessons from the 1991 Kurdish refugee crisis. JAMA 1993;270:587-90.
22. Paquet, van Soest. Mortality and malnutrition among Rwandan refugee in Zaire. Lancet 1994;344:823-4.
23. Toole MJ. Micronutrient deficiency disease in refugee populations. Lancet 1992;333:1214-6.
24. Tomkins A. Nutritional deficiencies during famine. Trop Doct 1991;21 (Suppl. 1):43-6.
25. Nieburg P, Waldman RJ, Leavell R, et al. Vitamin A supplementation for refugee and famine victims. Bull World Health Organ 1988;66:689-97.
26. Yip R. Iron deficiency: contemporary scientific issues and international programmatic approaches. J Nutr 1994;124:1479S-90S.
27. Hansch S. How many people die of starvation in famine-related humanitarian emergencies? Washington, D.C.: Refugee Policy Group; 1994.
28. Riskin C. Food, poverty, and development strategy in the People´s Republic of China. In: Newman LF, editor. Hunger in history: food shortage, poverty, and depravation Oxford, England: Basil Blackwell; 1990.
29. Johnson S. A comparative analysis of failure to prevent famine in in the twentieth century [thesis]. Atlanta, GA: Emory University; 1995.
30. Harrison CA. Famine. New York: Oxford University Press; 1988.
31. Tulane University Famine Early Warning System (FEWS) Project (Tulane/Pragma Group). Vulnerability assessment July 1994: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Ethiopia. New Orleans: Tulane University; 1994.
32. Southern Africa Development Coordinating Committee (SADCC) Regional Early Warning Unit. Food security special update-9th March 1992. Harare, Zimbabwe: SADCC; 1992.
33. Idso SB, Jackson RD, Reginato RJ. Remote-sensing of crop yields. Science 1977;196:19-25.
34. Centers for Disease Control and Prevention. Emergency public health surveillance in response to food and energy shortage-Armenia, 1992. MMWR 1993;42:69-71.
35. McNabb S, Welch K, Laurnark S, Peterson DE, Ratard RC, Toole MJ, et al. Population-based nutritional risk survey of pensioners in Yerevan, Armenia. Am J Prev Med 1994; 10:65-70.
36. Kelley M. Entitlement, coping mechanisms and indicators of access to food: Wollo region, Ethiopia, 1987-88. Disasters 1992;16:322-8.
37. Hamill PVV, Drizid TA, Johnson CL, Reed RB, Roche AF, Moore WM. Physical growth: National Center for Health Statistics percentiles. Am J Clin Nutr 1979;32:607-29.
38. Nieburg P, Berry A, Steketee R, Binkin N, Dondero T, Aziz N. Limitations of anthropometry during acute food shortage: high mortality can mask refugee’s deteriorating nutritional status. Disasters 1988;12:253-8.
39. May CA. Vulnerability and food security in the Famine Early Warning System (FEWS) project: guidelines for implementation. FEWS Working Paper 2.2. Arlington, VA: U.S. Agency for International Development FEWS Project; 1990.
40. Young H. Food scarcity and famine: assessment and response. Oxfam practical health guide no.7. Oxford, England: Oxfam Publications; 1992.
41. Appleton J. Drought relief in Ethiopia: a practical guide for planning and management of feeding programs. London: Save the Children UK; 1987.
42. Toole MJ, Waldman RJ. Prevention of excess mortality in refugee and displaced populations in developing countries. JAMA 1990;293:3296-02.
43. Yip R, Scanlon K. The burden of malnutrition: a population perspective. J Nutr 1994; 124: 2043s-6s.
44. Allen L, Hobson CP. Estimated mean per capita energy requirements for planning emergency food aid rations. Institute of Medicine Report. Washington, D.C.: National Academy Press; 1995.
45. United Nations High Commission for Refugees (UNHCR). Food aid briefing kit. Geneva: UNHCR; 1992.
46. Seaman J. Management of nutrition relief for famine affected and displaced populations. Trop Doct 1991;21(Suppl. 1): 38-42.
Antecedentes y naturaleza de los episodios agudos de contaminación del aire
Fuentes de contaminantes del aire
Los contaminantes pueden entrar al aire desde fuentes naturales o sintéticas. El aire siempre porta contaminantes naturales como polen, esporas, moho, levaduras, hongos y bacterias; los incendios forestales, los vendavales, las erupciones volcánicas y las sequías producen humo, aerosoles y otros contaminantes que entran al aire. Con todo, la contaminación que surge de la naturaleza cuenta poco comparada con los efectos de los contaminantes asociados con las actividades humanas (1, 2). Las principales fuentes de contaminantes sintéticos incluyen la quema de combustibles fósiles, particularmente carbón; las emisiones de fundiciones, las plantas de acero y otras instalaciones manufactureras y las emisiones de fuentes móviles como autos, camiones y aeroplanos. Los contaminantes primarios de esas fuentes mayores son el dióxido de sulfuro (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2), el monóxido de carbono (CO), las partículas en suspensión, el ozono, los hidrocarburos, los aerosoles ácidos de sulfatos y nitratos y los metales pesados.
Aunque las emisiones de las manufacturas químicas pueden afectar el área inmediatamente vecina de la fuente, no tienen el mismo impacto sobre la contaminación regional como las ya mencionadas.
Factores contribuyentes al incremento de las concentraciones de contaminación aérea
Factores naturales
Las condiciones meteorológicas adversas causan acumulación de contaminantes del aire. Una de tales condiciones es el estancamiento, en el cual las bajas velocidades de los vientos (<4 km/hora) no permiten que se dispersen los contaminantes. Otra condición adversa es una inversión térmica en o no muy lejos de la superficie de la tierra, donde el aire es más fresco (en lugar de más caluroso) que en la capa aérea inmediatamente superior. La causa más común de inversión térmica es el enfriamiento nocturno de un estrato cercano a la tierra (causado por los cielos claros que permiten que el calor escape de la superficie) junto con vientos suaves que no dispersan los contaminantes. Sin embargo, una inversión térmica también puede ser causada por eventos meteorológicos a gran escala usualmente asociados con alta presión atmosférica. Dentro de una placa de inversión, los movimientos atmosféricos verticales, que normalmente podrían dispersar los contaminantes, están minimizados. Algunas veces una placa de inversión que cubre una ciudad actúa como una tapa, manteniendo los contaminantes en lo alto, la única dirección que les queda cuando los vientos no tienen la suficiente velocidad para dispersarlos horizontalmente.
El mayor potencial para la concentración de contaminantes del aire ocurre en áreas con una alta frecuencia tanto de vientos lentos como de inversiones térmicas. El problema es más intenso en aquellas áreas donde el movimiento del aire está restringido por colinas o montañas circunvecinas.
Factores generados por el hombre
Los humanos hemos estado expuestos a fuentes sintéticas de contaminación del aire desde la aparición del fuego. El aire de muchos de los primeros poblados abundaba en humo y malos olores que emanaban de actividades como las curtiembres. Sólo con el uso generalizado del carbón, la contaminación del aire comenzó a ser un problema mayor. Hasta comienzos de la edad media, los bosques eran la fuente primaria de calor en toda Europa. Por los años 1200, se habían acabado los bosques en las cercanías de los asentamientos y la gente necesitaba un nuevo combustible. Progresivamente, Europa siguió el ejemplo de Asia cuya tecnología para la quema de carbón ya había sido descrita por viajeros como Marco Polo.
El uso del carbón ensució tanto el aire que en 1273, Eduardo I, rey de Inglaterra, formuló una ley prohibiendo la quema y en los inicios de 1400, Henry V conformó una comisión para el control del uso de la calefacción en Londres. En 1661, Carlos II ordenó al científico John Evelyn investigar los efectos de la progresiva contaminación del aire sobre la ciudad. Evelyn reconoció la relación entre la ‘nube funesta’ sobre Londres y el número de enfermedades fatales, pero sus consejos sobre la necesidad de controlar la contaminación del aire fueron ignorados.
Después de la introducción del carbón, las acumulaciones de contaminación del aire esporádicamente afligieron los poblados, pero los centros urbanos aún tenían bajas poblaciones, la industria operaba a pequeña escala y las emanaciones de contaminantes industriales no eran la norma. En consecuencia, los efectos de los episodios tempranos de contaminación del aire eran relativamente menores. Sin embargo, a finales de 1800 vino la industrialización; más y más población se concentraba en las ciudades y las crecientes cantidades de contaminación química fueron alterando el aire. Como resultado, en diciembre de 1873, particularmente cuando ocurrieron condiciones climáticas adversas, una espesa nube de contaminación cubrió Londres. Este episodio resultó en 1.150 muertes, siendo uno de los desastres más antiguos por contaminación del aire (3).
Desde 1873, han ocurrido 40 episodios en el mundo industrializado, en los cuales los súbitos cúmulos de contaminación aérea han causado amplios eventos. Londres experimentó tales episodios en enero de 1880, febrero de 1882 y diciembre de 1892. Durante el otoño de 1909, Glasgow, Escocia, sufrió un episodio agudo con 1.603 muertes. En 1911, en un informe sobre el episodio de Glasgow, el doctor Harold Antoine Des Vouex acuño el término smog como una contracción de smoke-fog (humo-neblina) (4).
En 1911, el valle altamente industrializado del río Meuse en Bélgica experimentó una inversión térmica que atrapó todos los contaminantes a lo largo de sus 24 km. Muchas personas se vieron afectadas como resultado de la acumulación de la contaminación. Virtualmente, las mismas condiciones climáticas recurrieron en diciembre de 1930. Se habían establecido pocos controles a la contaminación del aire y para 1930 el valle se había industrializado mucho más. La inversión térmica de 1930 causó 63 muertes y 6.000 enfermos (5).
El primer informe de un desastre por contaminación del aire en los Estados Unidos ocurrió en Donora, Pensilvania, en octubre de 1948. Donora está situada en un valle en forma de herradura del río Monongahela y la ciudad contenía grandes plantas de producción de acero, alambre, zinc y ácido sulfúrico. La niebla se encerró en el área, acompañada por el atrapamiento de contaminantes por inversión térmica. Veinte muertes fueron atribuidas a la acumulación de contaminantes y 1.190 enfermaron (6).
En diciembre de 1952, Londres experimentó otro episodio de contaminación del aire, el cual ocasionó entre 4.000 y 8.000 muertes (7). Aunque otros episodios agudos han ocurrido desde 1952 en lugares como Nueva York, Los Angeles (California), Birmingham (Alabama) y Pittsburgh (Pensilvania), ninguno tuvo la magnitud de los relatados anteriormente. Los últimos episodios resultaron en pocas muertes y síntomas relativamente leves en un grupo pequeño de población (8-10).
Desde que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta del Aire Limpio en 1963 y las enmiendas de 1970 y 1990, la calidad del aire en el país ha mejorado mucho y el número de episodios agudos de contaminación ha decrecido.
Factores que influyeron en la morbimortabilidad durante los primeros desastres
Varios estudios conducidos después de los primeros desastres por contaminación del aire brindaron alguna información sobre el tipo de efectos adversos experimentados, los grupos de población en mayor riesgo y la naturaleza de los contaminantes responsables de los efectos observados. Aunque los estudios variaban en profundidad y diseño, sus hallazgos fueron consistentes.
Valle del Meuse, Bélgica, 1930
Los resultados de una investigación llevada a cabo poco después del episodio, indicaron que la mayoría de las 63 muertes ocurrió entre ancianos y personas que no necesariamente estaban en malas condiciones de salud (aunque no se establecieron tasas específicas por edad). Además, entre las muertes, hubo gente relativamente joven con enfermedades cardiacas y pulmonares preexistentes. Aunque las personas de estos dos grupos fueron las primeras en morir, conforme el episodio continuaba, miles de personas sanas enfermaron y algunas murieron. No se pudo culpar a un único contaminante y ninguno alcanzó la dosis letal determinada en los ambientes de laboratorio. Es más, se pensó que los contaminantes actuaron en combinación y sus efectos se intensificaron. Probablemente, el peor agresor fue la combinación de dióxido de sulfuro y ácido sulfúrico. Los investigadores también pensaron que los óxidos de nitrógeno provenientes de los procesos de combustibles e industriales contribuyeron y que las partículas de óxidos metálicos hicieron más peligrosa la contaminación del aire (11).
Donora, Pensilvania, 1948
La investigación más exhaustiva de un episodio de contaminación del aire la llevó a cabo el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y el Departamento de Salud de Pensilvania después de este episodio. En esos estudios, los investigadores determinaron que 5.190 personas, casi 43% de la población en el área, enfermaron en algún grado. El principal efecto fue una irritación aguda del tracto respiratorio y, en menor grado, del tracto digestivo y de los ojos. Durante este episodio, 33% de la gente de Donora presentó tos, el síntoma más común. Otros síntomas, en orden decreciente, fueron: dolor de garganta, constricción del tórax, respiración superficial, dificultad respiratoria, cefalea, náuseas, vómito, irritación ocular, lagrimeo y flujo nasal. Relativamente pocas de las personas afectadas por la nube escaparon con una enfermedad considerada leve. De cada 100 personas que enfermaron, por lo menos, 24 sufrieron síntomas severos y 39 moderados (determinados por discapacidad, necesidad de cuidados médicos y duración de los síntomas después de la nube de humo).
La tasa de mortalidad aumentaba con la edad: 31% entre los 20 y 24 años, 55% entre los 40 y 44 y 63% entre los 60 y 65 años. Lo mismo sucedió con la severidad de la enfermedad.
La enfermedad cardiaca o pulmonar fue el factor principal de muerte, pero no todos los que murieron tenían una historia de enfermedad crónica. En cuatro casos, los fallecidos habían estado en excelentes condiciones hasta cuando fueron afectados por el smog. La autopsia de dos víctimas mostró bronquitis, edema pulmonar y hemorragia como causa de muerte de una de ellas y cor pulmonale de la otra. Los muertos tenían entre 52 y 84 años (12).
Una década después del desastre, los investigadores reevaluaron el impacto del episodio sobre la salud de la población y encontraron que la gente que había enfermado entonces murió más joven y enfermó más a menudo que quienes no habían sido afectados. Las tasas de muerte fueron particularmente altas para quienes habían sufrido síntomas severos. Aun las personas que no tenían historia de enfermedad cardiaca, pero que desarrollaron síntomas durante el episodio, continuaron presentando alteraciones de salud.
Los investigadores reportaron que probablemente una combinación de contaminantes había causado el efecto desastroso. El óxido de sulfuro con partículas de metales y compuestos metálicos fueron los posibles responsables de las lesiones (12).
Londres, Inglaterra, 1952
Aunque no se hizo un estudio a fondo inmediatamente después del episodio, un análisis de los certificados de muerte y de los informes de varios médicos que atendieron enfermos durante el episodio revelaron hallazgos similares a los notificados en Donora.
La primera evidencia de enfermedad y muerte asociadas con la nube se encontró entre el ganado. La apertura del Smithfield Club Show, una de las exhibiciones británicas de ganado más importantes, coincidió con el inicio del episodio. El ganado premiado, traído de los mejores rebaños en el Reino Unido, era joven, gordo y de primera clase. A pesar de su estado de salud, 160 enfermaron poco después del inicio de la nube. Al comienzo se incrementó levemente la frecuencia respiratoria de las vacas o toros y los animales se mantenían con la boca abierta. Cuando la nube empeoró, aumentó la frecuencia respiratoria y se hizo más difícil la respiración. Muchos animales con severa dificultad respiratoria sacaban sus lenguas y resollaban como perros. Muchos presentaron fiebre y dejaron de comer. Sesenta desarrollaron síntomas más severos y requirieron tratamiento veterinario. Una docena fueron sacrificados y otros animales murieron. El examen detallado de los cadáveres indicó que los animales habían sufrido una irritación respiratoria extrema que resultó en enfisema, neumonía y edema pulmonar.
Entre los humanos, los síntomas más comunes fueron de carácter respiratorio, principalmente una tos en extremo irritante, algunas veces acompañada de esputo gris. Los pacientes estaban debilitados por la dificultad respiratoria, la tos persistente y la inspiración dolorosa. Muchos desarrollaron cianosis y disnea. Los cuadros más severos se vieron en pacientes con historia previa de enfermedad cardiaca o respiratoria. La demanda de atención en los servicios de urgencia por pacientes con problemas cardiacos se incrementó tres veces y la de quienes sufrían problemas respiratorios, casi cuatro veces. Entre quienes sufrían los dos padecimientos, la demanda fue aún mayor y fueron las personas que primero murieron. Típicamente, quienes enfermaron tardaron entre 4 y 9 días en recuperarse. Durante el período de contaminación, el número de muertes excedió al normal en 2.851 veces. En la siguiente semana, más de 1.224 muertes fueron atribuidas casi exclusivamente a la contaminación. Un estudio de los certificados de muerte, meses después, mostró evidencia de exceso de muerte 12 semanas luego del episodio, llevando a un estimado total de 8.000 muertes. Las personas de 65 o más años de edad tenían tasas de mortalidad 2,7 veces mayores que la normal para ese grupo y aquéllos entre 45 y 64, tenían tasas 2,8 veces más altas. Los menores de 1 año tenían tasas 2 veces más altas. No se aportaron los reportes de autopsias en humanos.
Las estadísticas de los forenses mostraron que durante el episodio, las muertes ocurrieron dentro y fuera de casa. Treinta y ocho pacientes cardiacos murieron súbitamente estando en sus lugares de trabajo o en cualquier lugar fuera de casa. Ciento cinco personas sufrieron ataques cardiacos mientras desarrollaban actividades sedentarias dentro de sus hogares.
Los agentes responsables en este episodio parecen ser una combinación de contaminantes, principalmente, humo y dióxido de sulfuro. Las concentraciones de humo durante el episodio fueron 5 veces mayores que las normales. Se encontraron partículas de hollín en el esputo de los residentes. El contenido general de dióxido de sulfuro a lo largo de la nube de humo fue 6 veces mayor que el normal y en algunas áreas, 12 veces mayor. Un estimado de 60% de la contaminación total en la nube se originaba en los domicilios por la quema de carbón. El resto surgía de fuentes comerciales y vehículos automotores (7,13). Se instauraron severas medidas de control después del episodio agudo, con particular énfasis en el control del humo y en las partículas en suspensión.
Ciudad de Nueva York, 1953
Un estudio estadístico de las visitas a salas de urgencia y de los certificados de defunción después del episodio, estableció que durante la nube de contaminación, un número sustancial de personas sufrió alteraciones cardíacas y respiratorias. Además, los resultados del estudio final indicaron que 175-260 personas murieron a causa de ella (8).
Resumen de hallazgos
La información de estos primeros desastres mostró que la población en mayor riesgo de morbilidad y mortalidad es el grupo con condiciones cardiacas o respiratorias preexistentes. Esas personas son las primeras en desarrollar síntomas y en morir. En la medida en que avanza el episodio, otros segmentos de población, particularmente ancianos y muy jóvenes, se tornan sintomáticos y algunos mueren. El síntoma primario es la irritación respiratoria manifestada por tos, pero también se pueden presentar síntomas gastrointestinales como náuseas y vómito. Las complicaciones pulmonares son la mayor causa de muerte y la limitada información disponible de las autopsias sugiere que la infección, el edema pulmonar y la hemorragia pueden contribuir a la muerte. El único estudio que informa la ubicación y la actividad de los fallecidos antes de morir fue un reporte del episodio de Londres de 1952 y mostró que el permanecer en casa no ofrecía ninguna protección. Sin embargo, dado que la mayor fuente de contaminación en este episodio fue la quema doméstica de carbón, el ambiente interior también se pudo haber contaminado pesadamente.
El siguiente estudio en Donora, Pensilvania, sugiere que quienes presentan síntomas durante un episodio agudo de contaminación del aire pueden tener un riesgo elevado de enfermedad subsecuente y de muerte temprana. A mayor severidad de los síntomas durante el episodio, mayor severidad de los efectos residuales.
Aunque la tecnología para medir los contaminantes cuando ocurrieron tales episodios era incipiente, hay alguna consistencia al establecer que una combinación de contaminantes, más que un nivel muy alto de un agente único, fue probablemente el responsable y que el dióxido de sulfuro en combinación con las partículas metálicas fueron los principales causantes.
Estudios de episodios subsecuentes de contaminación moderada del aire
En Estados Unidos, se han evitado los desastres de contaminación del aire con elevadas morbilidad y mortalidad mediante la instauración de regulaciones en esa materia. Sin embargo, continúan ocurriendo episodios moderados bajo condiciones climáticas adversas. Esos episodios han brindado a los investigadores la oportunidad de aplicar técnicas novedosas y entender mejor la contribución de los niveles más bajos de contaminación a la morbimortalidad. Estos estudios recientes han explorado la asociación entre contaminación y mortalidad, entre contaminación y tipos de morbilidad específica, entre contaminación y admisiones en las salas de urgencias u hospitales y, también, los patrones de dispersión de los contaminantes y la razón en casa/fuera de casa durante los episodios de contaminación
Mortabilidad
En un meta-análisis posterior de 7 estudios que examinaban las relaciones entre mediciones gravimétricas de partículas llevadas por el aire en los Estados Unidos, Schwartz sugirió que un incremento de 100 mg/m3 en el total diario de partículas suspendidas (TPS) está asociado con un incremento de la mortalidad de cerca de 6%. Esta correlación es independiente de los niveles de SO2. El mismo coeficiente TPS también explica el incremento en más de 2 veces en la mortalidad de Londres en 1952 (14). En otro estudio, examinando los certificados de muerte de Filadelfia para el 5% de los días con la mayor contaminación por partículas y el 5% con la menor, durante 1973-1980, Schwarts estableció que el patrón de muertes a menores concentraciones parecía similar al patrón visto en el desastre de Londres en 1952. Hubo poca diferencia entre los días con alta y baja contaminación, pero el total de partículas suspendidas promedió los 141 µg/m3 los días más contaminados contra 47 µg/m3 los menos contaminados. El número más alto de muertes en los días de mayor contaminación fue de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y neumonía, pero el número de muertes por enfermedad cardiaca e infarto con factores respiratorios listados como causas contribuyentes de muerte, también estuvo elevado. Observaciones paralelas a aquéllas de Londres en 1952 también implicaron la edad en los riesgos relativos de muerte (15).
Spix y colaboradores establecieron los efectos en la salud asociados con una alta contaminación ambiental debida a la geografía desfavorable y las emisiones de combustión de carbón en Erfurt, Alemania, durante 1980-89. Usaron un modelo multivariado que incluía correcciones por fluctuaciones a largo plazo, epidemias de influenza y condiciones meteorológicas. Las tasas diarias de mortalidad se subieron de 23 a 929 µg/m3 y 22% incrementaron 10% cuando los niveles de SO2 cuando pasaron de 15 a 331 mg/m3 (16).
Krzyzanowski y Wojtyniak estudiaron la asociación entre la mortalidad diaria y las concentraciones de partículas suspendidas y dióxido de sulfuro durante los inviernos de 1977-89 en Cracovia, Polonia. Los niveles de partículas suspendidas excedieron 300 µg/m3 en 21% de los días y los de SO2 excedieron los 200 µg/m3 en 19% de esos días. Los autores estimaron que el número diario de muertes debidas a enfermedades del sistema respiratorio se incrementó en 19% y las debidas a enfermedad del sistema mg/m3. circulatorio en 10%, con un incremento en la concentración de SO2 de 100 µg/m3. Después de ajustar por los niveles de SO2, no encontraron efecto adicional de las partículas en suspensión (17).
Admisiones hospitalarias y uso de salas de urgencia
Lipfert condujo una revisión crítica de los estudios sobre la asociación entre contaminación del aire y demanda de hospitalización y uso de salas de urgencia, incluyendo los estudios de episodios de contaminación del aire, análisis de series de tiempo y estudios transversales. Casi todos los estudios revisados encontraron asociaciones estadísticas significativas entre el uso de hospitales y la contaminación del aire; en promedio, un incremento de 100% en la contaminación estuvo asociado con un 20% más de uso del hospital. El diagnóstico respiratorio fue enfatizado en la mayoría de los estudios y el cardiaco se incluyó en 5 de ellos. Los contaminantes del aire más a menudo asociados con cambios en el uso del hospital fueron las partículas, los óxidos de sulfuro y los oxidantes. La asociación entre contaminación del aire y uso del hospital estuvo limitada a los mayores episodios de contaminación (18).
Desde 1985 hasta 1987, en Barcelona, España, Sunyer y colaboradores estudiaron y humo la relación entre admisiones en salas de urgencias por EPOC y niveles de SO2 blanco, tomando en consideración los períodos de invierno y verano así como las epidemias de influenza. Encontraron que un incremento de 25 µg/m3 en dióxido de sulfuro (en 24 horas en promedio) produjo cambios ajustados de 6 y 9% en las admisiones durante invierno y verano, respectivamente. Un cambio similar se encontró para el humo blanco, aunque menor en el verano. La asociación de cada contaminante con las admisiones de casos de EPOC se mantuvo después de controlar por otros agentes de contaminación (19).
En el distrito Ruhr de Alemania occidental, Wichman y colaboradores estudiaron las admisiones hospitalarias, consulta externa, transporte en ambulancias y consultas privadas ocurridas durante un período de contaminación de 5 días en 1985 y 6 semanas siguientes al episodio; compararon la frecuencia de tales eventos en el área de impacto con su frecuencia en una comunidad control. Durante el episodio, la mortalidad y morbilidad se incrementaron en el área de impacto sin aumento sustancial en el sitio control. El número total de muertes fue de 8 y 2%, respectivamente; las admisiones hospitalarias en la zona afectada, 15 contra 3% en el área control, y las consultas 12 y 5%, en su orden. Los efectos fueron más pronunciados para la enfermedad cardiovascular que para la respiratoria. Las concentraciones ambientales máximas ejercieron su efecto el mismo día, mientras que los promedios diarios fueron más pronunciados luego de 2 días (20).
El humo proveniente de la quema de matorrales se ha asociado con un incremento de las visitas por asma a las salas de urgencia en Sidney, Australia (21), al igual que el de la quema de bosques en California (22). Esos y otros estudios indican que los episodios localizados de contaminación pueden jugar un papel importante en las consultas por exacerbación del asma (23).
Análisis de los patrones de dispersión durante los episodios de contaminación del aire
Una situación reciente de contaminación del aire que atrajo la atención del mundo fue causada por los incendios de petróleo en Kuwait. El 23 de febrero de 1991, más de 700 pozos de petróleo se incendiaron en ese país. La monitorización cuidadosa mostró que los niveles de cuatro contaminantes mayores del aire (dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono) no alcanzaron niveles peligrosos en las áreas residenciales. El nivel promedio de partículas medidas, menor de 10 micrones (PM10) durante el período del fuego, tan sólo ocasionalmente alcanzó 500 µg/m3. Sin embargo, Kuwait tiene frecuentes tormentas de arena y polvo y el nivel promedio PM10 de allí es 600 µg/m3, el más alto en el mundo.
Los riesgos del humo fueron menos severos de lo anticipado ya que el ápice de los fuegos alcanzó los 915 a 1.524 m, se mezcló con el aire y se dispersó miles de kilómetros por varias semanas. En la medida en que viajaba, más se dispersaba y más se diluía. Las mayores concentraciones ocurrieron en las áreas más cercanas al campo petrolero afectado y los lugares a favor del viento. Por suerte, pocas personas excepto los bomberos, estaban en el área.
La recolección de datos de las salas de urgencias de policlínicas y hospitales en Kuwait comenzó en enero de 1991. Los análisis preliminares de vigilancia en las salas de urgencias, conducidos en dos hospitales entre enero 1 y abril 30, no mostraron un incremento de la proporción de visitas por infecciones respiratorias agudas altas o bajas o por asma durante el período de incendio de los pozos. Si bien se observó poco efecto agudo atribuible a la contaminación en este episodio en Kuwait, no se sabe si las personas tendrán problemas a largo plazo como resultado de esta exposición.
Efecto protector de las viviendas en los episodios de contaminación del aire
Investigadores daneses buscaron relación entre los contaminantes dentro y fuera de la casa en 17 barrios, bajo variadas condiciones durante un episodio de contaminación del aire. Encontraron que la permanencia en una habitación normal con ventanas y puertas cerradas, reduce la inhalación de la dosis de aerosol en un factor de 3. La operación de una aspiradora mientras se está dentro, incrementa la reducción a un factor de 9. La aireación de la casa una hora después del paso de una nube de contaminación de 3 horas de duración eleva esos dos factores a 6 y 12, respectivamente (24).
¿Contaminante único o combinación?
Recientes estudios de episodios menos serios de contaminación han suministrado información más definitiva sobre la magnitud de los niveles de cambio en la contaminación del aire que contribuyen a la morbimortalidad. Dado que los patrones de mortalidad y morbilidad vistos a bajos niveles de contaminación son comparables a los observados a niveles más altos, esos estudios han reconfirmado la relación entre contaminación y efectos serios en la salud. Sin embargo, los resultados de tales estudios tienen serias inconsistencias en los contaminantes específicos que se han reportado asociados con esos efectos. En algunas instancias, se incriminó a las independiente del total de partículas y, en partículas suspendidas, en otras al SO2 algunos casos, las partículas finas, particularmente sulfatos, fueron los contaminantes asociados. En la mayoría de circunstancias, estuvo involucrada una combinación de y humo negro. Tales inconsistencias no son sorprendentes, por cuanto los TPS, SO2 contaminantes del aire son una mezcla de partículas y aerosoles de variado tamaño, composición y origen. La contaminación con partículas finas también contiene partículas de sulfato y nitrato ácidos. La concentración de esa combinación de mezclas puede cambiar en variados escenarios y bajo variadas condiciones.
Otra explicación, para esa asociación entre niveles de contaminación y efectos en la salud, es que esas mezclas complejas pueden servir como vehículos para los agentes específicos asociados con los efectos adversos. Dado que algunos de tales estudios no monitorizaron la contaminación sobre bases diarias o usaron más de una estación de monitorización en una comunidad, ciertos resultados pueden reflejar inadecuadamente las exposiciones actuales en la población bajo estudio. Las concentraciones pico en las regiones rurales pueden ser tan altas como las de los niveles de las áreas urbanas/industrializadas y, dependiendo de los vientos, una zona puede ser afectada ya sea por la emisión en sitios inmediatos o por el transporte de contaminantes. Bajo tales circunstancias, el nivel de contaminante medido puede reflejar las condiciones del día sobre la zona donde se midió, más que la exposición real de la población durante el episodio total de contaminación.
El período que la gente permanece dentro de casa durante un episodio no fue considerado en esos estudios y podría ser un importante factor para establecer las exposiciones.
Medidas de prevención y control
Los principales pasos que se deben seguir para evitar lesiones y muertes asociadas con los episodios de contaminación aguda del aire son los siguientes:
· Reconocer las condiciones meteorológicas como vientos de baja velocidad e inversiones térmicas que podrían originar acumulaciones de contaminantes en el aire. Los meteorólogos en la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, tienenun programa permanente para reconocer la presencia de condiciones adversas en los Estados Unidos. Ellos alertan a la Environmental Protection Agency, EPA cuando se identifican tales condiciones.· Medir los niveles de contaminación del aire durante las condiciones meteorológicas adversas y prevenir la acumulación de niveles peligrosos de contaminantes.
1. La EPA, en conjunto con las agencias locales y del estado, tiene una red de trabajo para la monitorización permanente del aire que cubre regiones industrializadas muy grandes de los Estados Unidos. Por tanto, un sistema es un lugar para la monitorización en esas áreas durante condiciones meteorológicas adversas. Si una inversión térmica o un estancamiento del aire ocurre fuera del área de la red de monitorización se pueden usar recursos federales, del estado o del gobierno local.2. Cuando los niveles de contaminación exceden el estándar de corto plazo, la EPA o la agencia responsable da la alerta. La EPA tiene la autoridad para cerrar las fábricas si las emisiones continúan durante el fenómeno meteorológico adverso (25).
· Asegurar que todo el personal de guardia o que trabaja en la vecindad inmediata sea médicamente evaluado según sus condiciones cardiacas o respiratorias preexistentes y asegurar el equipo de protección apropiado y las precauciones de seguridad.· Alertar a los segmentos susceptibles de la población para la toma de acciones apropiadas y minimizar su exposición a niveles peligrosos de contaminación. Los departamentos de salud han desarrollado guías para tal efecto (26). La tabla 16.1 muestra el índice estándar de contaminación de los Estados Unidos.
· Aconsejar a las personas residentes en las áreas con niveles importantes de contaminación sobre las medidas tendientes a reducir la exposición. Estas incluyen, limitar las actividades fuera de casa, mantener las ventanas cerradas y vigilar los cambios en su propio estado de salud. Las personas deben ser instruidas sobre los signos tempranos de alarma y los síntomas de exposiciones potencialmente serias: flujo nasal, dolor de garganta, lagrimeo, dolor torácico, cefalea, náuseas, mareo, tos y respiración superficial. Estas personas deben buscar atención médica.
· Notificar al personal médico del riesgo potencial en la salud de la contaminación del aire y asegurarse que están preparados para reconocer los problemas posiblemente relacionados con la población a cargo. El personal médico debe estar especialmente atento en la búsqueda de presentaciones clínicas sutiles de los efectos tóxicos de substancias como sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y debe saber cómo tratar a los pacientes que las manifiesten. Ambos tóxicos tienen tratamientos con antídotos especiales con los cuales deben estar familiarizados.
· Divulgar la información. A menudo un episodio de contaminación del aire ha pasado desapercibido para la mayoría de la población en el área involucrada. Durante los episodios de Londres y Nueva York, muchas de las enfermedades y muertes no se relacionaron con la pobre calidad del aire en los reportes. Los medios, particularmente la televisión y la radio, pueden jugar un papel importante al informar al público sobre los efectos adversos y las precauciones que se deben tomar. Esas precauciones incluyen simples medidas voluntarias como no fumar, mantener una dieta adecuada, aprender a reconocer los síntomas y los pasos a seguir si aparecen. Es importante disponer de una red de comunicación que permita, al identificar las condiciones meteorológicas adversas y una acumulación de aire contaminado, que la información fluya por los canales apropiados a los medios de amplia difusión.
· Vigilancia del aire ambiental. A través de la red, la EPA supervisa y dirige un programa de vigilancia continuada de la calidad del aire en los Estados Unidos.
Tabla 16.1 Componentes de los valores del Indice Estándar de Contaminación (IEC) con concentraciones de contaminantes, términos descriptores, efectos generalizados en salud y elementos preventivos
| | |
Niveles de contaminantes | | | |||||
|
Valor índice |
Nivel de calidad del aire |
TSP |
SO2(s) |
CO |
O3 |
NO2 |
Efectos en salud Descripción |
Efectos generales en salud |
Medidas de prevención |
|
500 |
Significativo |
600 |
2.620 |
50 |
0,6 |
2,0 | |
Muerte prematura de los enfermos y ancianos. Las personas sanas sufren síntomas adversosque afectan su actividad normal. |
Todas las personas deben permanecer adentro con puertas y ventanas cerradas. Todos deben minimizar el ejercicio físico y evitar el tráfico. |
|
400 |
Emergencia |
500 |
2.100 |
40 |
0,5 |
1,6 |
Peligroso |
Inicio prematuro de ciertas enfermedades además de agravamiento de síntomas y disminución de la tolerancia al ejercicio en las personas sanas. |
Los ancianos y las personas con enfermedades previas deben permanecer puerta adentro y evitar el ejercicio físico. La población general debe evitar la actividad exterior. |
|
300 |
Alarma |
420 |
1.600 |
30 |
0,4 |
1,2 |
Muy insalubre |
Agravamiento significativo de síntomas y disminución de la tolerancia al ejercicio en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar y síntomas variados en la población sana. |
Los ancianos con enfermedad cardiaca o pulmonar deben permanecer dentro y reducir la actividad física. |
|
200 |
Alerta |
350 |
800 |
15 |
0,2Ã |
0,6 |
Insalubre |
Leve empeoramiento de síntomas en personas susceptibles con síntomas de irritación en personas sanas. |
Las personas con indisposiciones cardiacas o respiratorias deben reducir el ejercicio físico y la actividad exterior. |
|
100 |
NAAQS |
150 |
365 |
9 |
0,12 |
g |
Moderado | |
|
|
50 |
50% de NAAQS |
50Y |
80Y |
4,5 |
0,06 |
g |
Bueno | |
|
|
0 | |
0 |
0 |
0 | |
g | |
| |
* Indice estándar de contaminacióng Valores índice no reportados a niveles de concentración debajo de los especificados por los criterios del nivel de alerta
Y NAAQS anual primario
à Se usó 400 pg/m3 en lugar del nivel de alerta de O3 de 200 pg/m3 (ver texto).
Los datos resultantes de esa vigilancia permiten la identificación de las áreas con problemas potenciales cuando ocurren condiciones meteorológicas adversas. Debido a la aprobación y la entrada en rigor del Acta del Aire Limpio y sus enmiendas, la calidad del aire en los Estados Unidos ha mejorado considerablemente y el número de alarmas ha disminuido dramáticamente.
· Suministrar asesoría adicional ante una situación aguda de contaminación del aire.
1. Los expertos en el campo de la monitorización ambiental, contaminación del aire, medicina respiratoria, toxicología clínica/laboratorio y salud pública deben visitar el área afectada.2. Los expertos en medicina de urgencias deben evaluar las instalaciones médicas en las áreas afectadas desde el punto de vista de sus capacidades para el diagnóstico y el tratamiento ante exposiciones al aire contaminado. Esas instalaciones deben tener equipos cardiorrespiratorios adecuados, sistemas de suministro de oxígeno, rayos X, equipos de despeje de la vía aérea (tubos endotraqueales), medicamentos (agentes beta-adrenérgicos) y antídotos para la intoxicación por sulfito de hidrógeno (estuches antídotos para cianuro).
3. La monitorización del aire debe ser conducida en las principales áreas residenciales. Los contaminantes específicos que se midan dependerán de las circunstancias individuales pero pueden incluir partículas respirables, dióxido de sulfuro, iones de hidrógeno, sulfito de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.
4. Sistemas de vigilancia para los efectos adversos en salud. Se debe establecer la disponibilidad de los registros médicos para el seguimiento a largo plazo de las personas altamente expuestas.
Vacíos de conocimiento
· Nunca se ha evaluado adecuadamente el efecto protector de la permanencia en casa para evitar los efectos agudos en la salud asociados con los episodios decontaminación del aire.· Se requiere evaluar el efecto protector de filtros especializados para los equipos de calefacción o aire acondicionado durante los episodios de contaminación.
· Se necesita evaluar el efecto protector de una dieta rica en antioxidantes para prevenir los efectos adversos de los contaminantes del aire.
· También, se necesita la evaluación de la efectividad de los sistemas de alerta pública.
Problemas metodológicos de los estudios epidemiológicos
Un diseño común para la evaluación del impacto en la salud de la contaminación del aire es el estudio ecológico híbrido. En estos estudios, los investigadores usan análisis de series de tiempo para determinar las relaciones entre los datos de calidad del aire y los de salud de la población. Estos estudios difieren del diseño ecológico tradicional en que se involucran medidas provenientes de las estaciones de monitorización y el análisis del número de eventos (hospitalizaciones, consultas) en el tiempo para evaluar cómo varían esos números con las variaciones en la calidad del aire. Tienen serias limitaciones: primero, utilizan medidas crudas de exposición de las personas al aire contaminado; segundo, asumen exposiciones uniformes, situación improbable debido a la variación en las actividades de las personas; tercero, la calidad de los datos obtenidos es cuestionable debido a los problemas inherentes al uso de información sobre hospitalización o salas de urgencias. Por ejemplo, quienes enferman y no buscan atención no son incluidos en el estudio y puede sobrevenir un sesgo del observador.
Recomendaciones para investigación
Aunque la investigación ha aumentado nuestro entendimiento de los factores de riesgo asociados con los episodios agudos de contaminación del aire, los siguientes aspectos se deben cubrir en el evento de futuros episodios:
· Las mediciones diarias de un amplio espectro de agentes deben continuar durante un episodio y durante un período apropiado de tiempo, para determinar qué contaminantes específicos están asociados con muertes y enfermedad. Se debe prestar más atención para establecer la exposición real de la población en estudio, usar más ampliamente las estaciones de monitorización y establecer el tiempo de permanencia en casa de las personas.· Durante un episodio, se debe establecer un sistema de reporte para determinar más precisamente el número de enfermos y muertos así como la severidad y la naturaleza de la afección. Los reportes deben incluir información proveniente de los médicos privados, las admisiones y consultas externas de los hospitales, los muestreos de poblaciones y los registros judiciales.
· Los estudios de casos y controles para determinar si la limitación del ejercicio y la permanencia en casa protegen de enfermedad o muerte.
· Seguir en el tiempo una cohorte de individuos afectados para determinar si tienen mayor riesgo de problemas crónicos de salud versus quienes no se afectaron.
Resumen
Los episodios agudos de contaminación del aire son ocasionados por una acumulación de contaminantes durante períodos de vientos de baja velocidad (<4 km/h) o durante inversiones térmicas. Las emisiones industriales aumentadas se juntaron con el mayor poblamiento de las áreas urbanas durante la última parte del siglo XIX y crearon las circunstancias para que un gran número de personas se expusiera a los riesgos de la contaminación del aire durante fenómenos meteorológicos adversos. Desde 1870, por lo menos, 40 episodios de contaminación del aire se han acompañado de muertes y enfermedades. El mayor número de muertes notificadas ocurrió en Londres en 1952, cuando un estimado de 8.000 personas fallecieron por efecto de la contaminación. Quienes están en mayor riesgo de enfermar o morir son los que sufren problemas cardiacos o respiratorios de base. Ellos son los primeros en presentar síntomas y los primeros en morir. El efecto primario es la irritación respiratoria manifestada por tos y molestia torácica, pero también ocurren síntomas gastrointestinales, como náuseas y vómito. Las complicaciones cardiopulmonares son la principal causa de muerte y la información disponible de un número limitado de reportes de autopsia sugiere que el edema pulmonar, la infección y la hemorragia contribuyen a la muerte.
Los hallazgos de un estudio sugieren que las personas que experimentan síntomas durante el episodio pueden estar en un alto riesgo de enfermedad subsecuente y muerte prematura comparados con quienes no los experimentaron. A mayor severidad de los síntomas durante el episodio, mayor severidad del efecto residual.
Aunque la tecnología para la medición de los agentes en esos episodios tempranos era bastante limitada, los hallazgos han sido consistentes al mostrar que la combinación de contaminantes, más que altos niveles de uno de ellos, era responsable de los efectos en salud y que el principal agente fue el dióxido de sulfuro en combinación con partículas metálicas.
Los estudios subsecuentes de los episodios moderados de contaminación del aire han corroborado los primeros hallazgos. Han brindado algunas luces sobre la magnitud del cambio en los niveles de contaminación asociados con enfermedad y muerte. Sin embargo, los hallazgos sobre contaminantes específicos asociados con mortalidad y morbilidad son inconsistentes. Estas inconsistencias se pueden atribuir a las limitaciones de algunos de esos estudios, tanto como a la compleja mezcla siempre cambiante de los contaminantes involucrados en esos episodios.
Las muertes y lesiones se pueden evitar con la pronta identificación de la baja velocidad de los vientos y las inversiones térmicas, la monitorización de los agentes durante esas condiciones meteorológicas adversas, la limitación de las emisiones cuando sea necesario e informando a las poblaciones susceptibles para que se tomen las medidas apropiadas bajo las condiciones específicas de la contaminación.
Referencias
1. Jacobson A. Natural sources of air pollution. In: Stern A, editor. Air pollution. New York: Academic Press; 1962. p.175-208.
2. Smith KR. Biofuels, air pollution and health: a global review. New York: Plenum Press; 1987.
3. Halliday EC. A historical review of air pollution. In: Air pollution. Geneva: World Health Organization; 1961.
4. Lewis H. With every breath you take. New York: Crown Publishers Inc.; 1965.
5. Ashe W, Kehoe R. Proceedings of the National Conference on Air Pollution. Public Health Service document No 654; 1958.
6. Miller NR. Donora. New Medical Materia 1963; February:23-4.
7. Smithard EHR. The 1952 fog in a metropolitan borough. Monthly Bull Ministry of Health 1954;February:26-35.
8. Greenburg L, Jacobs MB, Drolette BM, Field F, Braverman MM. Report of an air pollution incident in New York City, November 1953. Public Health Rep 1962;77:7-16.
9. Stebbings JH, Fogelman DG. Identifying a susceptible subgroup: effects of the Pittsburgh air pollution episode upon schoolchildren. Ann J Epidemiol 1979;110:27-40.
10. Nelson CJ, Shy CM, English T, et al. Family surveys of irritation symptoms during acute air pollution exposures: 1970 summer and 1971 spring studies. Journal of the Air Pollution Control Association 1973;23:81-90.
11. Firket M. Sur les causes des accidents servenus dans la vallee de la Meuse, lors des brouillards de december 1930. Bull Belgian Roy Acad Med 1931:11:683-741.
12. Public Health Service. Air pollution in Donora, Pennsylvania: epidemiology of unusual smog episode of October 1948. Public Health Bull 1949;306:173.
13. Ministry of Health, United Kingdom: Morbidity and mortality during the London fog of December 1952. Report No. 95. London: Ministry of Health Reports on Public Health and Medical Subjects; 1954.
14. Schwartz J. Particulate air pollution and daily mortality: a synthesis. Public Health Rev 1991/1992:19:39-60.
15. Schwartz J. What are people dying of on high pollution days? Environ Res 1994;64:26-35.
16. Spix C, Heinrich J, Dockery D, et al. Air pollution and daily mortality in Erfurt, East Germany, 1980-1989. Environ Health Perspect 1993,101:518-26.
17. Krzyzanowski M, Wojtyniak B. Air pollution and daily mortalitv in Cracow. Public Health Rev 1991;19:73-81.
18. Lipfert F. A critical review of studies of the association between demand for hospital services and air pollution. Environ Health Perspect 1993;101:229-68.
19. Sunyer J, Saiz M, Murillo C, Castellsague J, Martinez F, Anto J. Air pollution and emergency room admissions for chronic obstructive pulmonar disease. Am J Epidemiol 1993;137:701-5.
20. Wichman H, Mueller W, Allhoff P, et al. Health effects during a smog episode in West Germany in 1985. Environ Health Perspect 1989;81:129-30.
21. Churches T, Corbett S. Asthma and air pollution in Sydney. NSW Public Health Bulletin 1991;2:72-3.
22. Duclos P, Sanderson LM, Lipsett M. The 1987 forest fire disaster in California: assessment of emergency room visits. Arch Environ Health 1990;45:53-8.
23. Wheaton EE. Prairie dust storms - a neglected hazard. Natural Hazards 1992;5:53-63.
24. Roed J, Gjoerup H, Prip H. Protective effect of houses on air pollution episodes. Denmark Government Reports, Announcements, and Index (GRA&I) 1987;11:1-30.
25. Environmental Protection Agency. Guide for air pollution episode avoidance. SN5503-0014. Research Triangle Park, NC: Environmental Protection Agency Office of Air Programs; 1971.
26. Environmental Protection Agency. Measuring air quality: the pollutant standards index. EPA 451/k-94-001. Research Triangle Park, NC: Environmental Protection Agency Office of Air Quality Planning & Standards; 1994.
Antecedentes y naturaleza de los desastres industriales
Los desastres que resultan de las actividades tecnológicas en la sociedad son de carácter industrial u ocasionados por el hombre. Tales desastres amenazan la salud de las poblaciones y están a menudo asociados con la liberación de sustancias peligrosas o de sus productos en el ambiente. Las fugas o derrames más catastróficos ocurren en la fase de transporte de los procesos industriales (1). Dado que muchos procesos de manufactura requieren derivados del petróleo, a menudo ocurren explosiones e incendios que pueden resultar en estallidos, quemaduras o lesiones por inhalación (2-5). Entre las consecuencias ambientales de los desastres industriales, se incluyen la contaminación química del agua, del suelo, de la cadena alimentaria o de los productos comunes del hogar (6,7), y los efectos adversos en la salud pueden demorarse años y aparecer deterioros sutiles de los sistemas inmune o neurológico (8,9).
La mitigación de los desastres industriales requiere una aproximación multidisciplinaria para proteger la salud. Los trabajadores en salud pública deben comunicarse con el personal clave en emergencias (funcionarios de la ley, ingenieros sanitarios), cuyas profesiones están fuera del campo tradicional de la salud. Como mínimo, la planeación en los desastres industriales por parte de los profesionales de la salud debe considerar procedimientos prehospitalarios de respuesta a la emergencia, asegurarse que los profesionales de salud sean capaces de acceder fácilmente a la información toxicológica y que el personal médico tenga adecuado entrenamiento para el manejo de urgencias en un medio químicamente contaminado (10). Infortunadamente, pocos profesionales en salud pública han recibido suficiente entrenamiento en toxicología, salud ambiental, epidemiología o medicina ocupacional para proteger a las comunidades en peligro como resultado de los desastres industriales (11,12). Este capítulo se dirige a los asuntos de emergencia en salud pública asociados con desastres industriales no nucleares (ver capítulo 19, ‘Accidentes por reactores nucleares’).
Alcance del problema
Los desastres industriales y sus consecuencias en salud pública se están incrementando, especialmente cuando las sociedades con experiencia limitada en seguridad ocupacional van en rápida industrialización (tabla 17-1) (13). Entre los problemas recurrentes relacionados con la seguridad industrial en los países en vías de desarrollo, se incluyen la incapacidad para asegurar el uso apropiado de la nueva tecnología, la falta de servicios médicos prehospitalarios de emergencia y el poco desarrollo de la salud ocupacional como especialidad médica (14). Incidentes como los incendios de depósitos en Bangkok, Tailandia, en 1991, y la liberación de metilisocianato en Bhopal, India, en 1984, subrayan el riesgo de las poblaciones circunvecinas cuando las áreas altamente industrializadas están localizadas cerca de las comunidades residenciales (8,15,16). Además, el bajo nivel socioeconómico puede poner en alto riesgo de estos desastres al segmento más vulnerable de la población, ya que estas personas tienen un acceso limitado a los servicios de urgencias y vive cerca de los sitios de riesgos industriales (17,18). La falta de regulaciones en la zonificación urbana para que se separen las áreas residenciales de las industriales, también contribuye al problema (19). Los grupos ocupacionales en riesgo de lesiones por desastres industriales incluyen los trabajadores de planta, los de emergencias, los medios de comunicación y los agentes de la ley (1). El personal médico que trata a las personas afectadas químicamente durante un desastre industrial, también se puede lesionar a no ser que siga los procedimientos de descontaminación y tenga acceso al uso de equipos de protección personal (EPP) y los use (20,21).
La vulnerabilidad de las naciones desarrolladas a estos desastres se encuentra elevada por su dependencia de un número creciente de ‘líneas vitales’, como los servicios de energía, las telecomunicaciones y el gas natural que, a su vez, se sostienen con los altos niveles de industrialización. De 1988 a 1992, más de 34.000 accidentes químicos ocurrieron en los Estados Unidos (22). La mayoría (85%) de las liberaciones o derrames involucró un único agente químico, usualmente un hidrocarburo volátil (tabla 17-2) (23). Otras sustancias comúnmente asociadas con los desastres industriales incluyen los herbicidas, el amoníaco y el cloro (23). Además de los riesgos industriales en sitios fijos (fábricas, tanques de almacenamiento) en los Estados Unidos, más de 4.000 millones de toneladas de materiales peligrosos son transportados anualmente por las rutas nacionales (24). Dadas esas cantidades acarreadas por autopistas, trenes y tuberías, las comunidades que aparentemente no están en riesgo de desastres industriales de repente pueden tener que responder a una emergencia mayor por materiales peligrosos (25).
Tabla 17.1 Principales desastres industriales en el mundo desde 1945 hasta 1986
|
Período de tiempo |
Número de eventos |
Número de muertes |
Muertes por año |
|
1945 - 1951 |
20 |
1.407 |
201 |
|
1952 - 1958 |
20 |
558 |
80 |
|
1959 - 1965 |
36 |
598 |
85 |
|
1966 - 1972 |
52 |
993 |
142 |
|
1973 - 1979 |
99 |
2.038 |
291 |
|
1980 - 1986 |
66 |
9.382 |
1.340 |
Fuente: Glickman TS, Golding D, Silversman ED. Acts of God and acts of man - recent trends in natural disasters and major industrial accidents. Washington, D.C.: Center for Risk Management, Resources for the Future; 1992. (13)
Aunque menos dramática que una explosión, la contaminación ambiental por residuos tóxicos de la industria ha resultado en problemas ambientales y de salud de inmensas proporciones. Por ejemplo, se han identificado más de 10.000 sitios que requieren limpieza ambiental por parte del gobierno de los Estados Unidos, por causa de los prolongados efectos tóxicos en el lugar que comprometen la seguridad pública (25). La restauración apropiada del ambiente requerirá costosos proyectos para corregir la contaminación causada por las sustancias químicas, desde metales pesados hasta difenilpoliclorados. En todo el mundo, los problemas que involucran contaminación industrial de sustancias alimenticias tienen creciente interés investigativo para la identificación rápida en el futuro (7). Infortunadamente, más de 600 nuevas sustancias químicas entran al mercado cada mes (1). Ese crecimiento explosivo en la tasa de introducción de nuevas sustancias químicas en la economía, incrementa la probabilidad de que se introduzcan en la ruta de los alimentos y del agua, a no ser que los profesionales de la salud se ocupen de los asuntos relacionados con la salud ambiental.
Tabla 17.2 Vigilancia de emergencias por eventos con sustancias peligrosas, 1990 - 1992 (durante todas las emergencias por eventos con liberación de sustancias y todos los eventos que ocasionaron lesiones en estados seleccionados)
|
Categoría de la sustancia |
Durante todos los eventos |
Durante los eventos que ocasionaron lesiones |
||
| |
n |
%* |
n |
%** |
|
Compuestos orgánicos volátiles |
727 |
18 |
93 |
12 |
|
Herbicidas |
588 |
15 |
126 |
16 |
|
Acidos |
553 |
14 |
148 |
19 |
|
Amonios |
448 |
11 |
103 |
13 |
|
Metales |
261 |
7 |
21 |
3 |
|
Insecticidas |
217 |
5 |
80 |
10 |
|
Bifenil-policlorinados |
212 |
5 |
6 |
1 |
|
Bases |
152 |
4 |
40 |
5 |
|
Cloro |
157 |
4 |
43 |
6 |
|
Cianuros |
21 |
1 |
9 |
1 |
|
No clasificados |
698 |
17 |
108 |
14 |
|
Total |
4.034 |
100 |
777 |
100 |
+ Se refiere a lesiones y todos los otros efectos adversos en salud* Porcentaje de todas las sustancias liberadas
** Porcentaje de todas las sustancias liberadas durante eventos que resultaron en lesiones personales
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance for emergency events involving hazardous substances - United States. Surveillance summaries. MMWR 1994;43(SS-2):1-6. (23)
Dos problemas comunes en la respuesta de urgencia han surgido de los desastres anteriores. Primero, los profesionales médicos con formación en emergencias y en salud pública no han sido incluidos en la planeación comunitaria ante los desastres industriales. Esta exclusión resulta en una falta de coordinación entre el personal de salud pública y otro personal de respuesta a la emergencia (la fuerza pública, los bomberos, el personal de rescate, las agencias reguladoras, etc.). Segundo, los funcionarios de salud pública usualmente no ven la preparación en emergencias por desastres industriales como parte de sus tareas hacia la protección de la salud de sus comunidades. Por consiguiente, las comunidades en las cercanías de las industrias puede que no se beneficien de los programas efectivos de seguridad industrial que incluyen las actividades de preparación, desde la respuesta a la emergencia hasta las necesidades de las poblaciones especiales.
Factores que afectan la severidad y la ocurrencia de los desastres industriales
Factores naturales
La ubicación de las industrias en regiones sujetas a desastres naturales puede incrementar sustancialmente el riesgo de las comunidades vecinas a ese mismo tipo de eventos (26). Las inundaciones, los terremotos y los huracanes no sólo destruyen la infraestructura civil sino que devastan su base industrial. Dado que los desastres naturales afectan con frecuencia una vasta zona y afectan las comunicaciones y los sistemas de transporte, se pueden retrasar los informes que detallan emergencias industriales secundarias. Además, los recursos limitados para la respuesta de emergencia pueden haber sido destinados a los problemas que más pronto aparecen, como la atención a las poblaciones desplazadas, la extinción de incendios y la localización de las personas atrapadas en los edificios colapsados. Los desastres naturales también ocasionan disturbios en los sistemas de seguridad industrial como la refrigeración, que para funcionar depende de la electricidad o de un suministro sostenido de agua. La interrupción abrupta de esos servicios puede resultar en la pérdida de los procesos industriales de enfriamiento que mantienen en estado líquido inerte los químicos peligrosos e impiden su conversión a gases volátiles inestables. Tal cambio en el estado puede resultar en una expansión súbita del volumen contenido en el depósito y causar fugas o explosiones.
Factores humanos
Los factores humanos también contribuyen a los desastres industriales. Los errores humanos por fatiga o inadecuado entrenamiento pueden incrementar el riesgo asociado con los desastres industriales (27,28). Los desastres industriales recientes pusieron al descubierto serios cuestionamientos sobre la seguridad al implementar una tecnología industrial potencialmente peligrosa en países en vía de desarrollo, carentes de experticia en salud industrial y ocupacional o en el funcionamiento de los sistemas médicos de emergencia. En algunas regiones, los impedimentos sociales o culturales limitan la aceptación del entrenamiento realista en desastres industriales. Como resultado de la falta de conciencia y de la escasez de medidas de preparación y mitigación, la amenaza de catástrofes tecnológicas se incrementará en el mundo. En el futuro, el terrorismo industrial se puede convertir en una forma muy común de alcanzar objetivos políticos o militares. Por ejemplo, en Kuwait después de la guerra del Golfo Pérsico, cientos de pozos petroleros fueron incendiados lo que causó una importante contaminación del aire (3). Otros pozos derramaron petróleo sobre el desierto y las aguas del Golfo Pérsico. Infortunadamente, las consecuencias ambientales de la guerra dirigida contra la base industrial de una nación no paran en las fronteras.
Impacto en la salud pública: perspectiva histórica
El 3 diciembre de 1984, el mayor desastre industrial del mundo ocurrió en Bhopal, India, cuando fue liberado vapor de metil-isocianato (MIC) en la atmósfera, como resultado de un error de un operador y de la falla de los sistemas multifuncionales de seguridad de una planta de Union Carbide. El MIC es un producto intermedio en la fabricación de plaguicidas de carbamato (punto de ebullición: 39 °C, punto de congelación: -80 °C) y una densidad de vapor mayor que el aire (29,30). Las condiciones climáticas, en el momento de la liberación química, resultaron en una inversión atmosférica. Esto hizo que la nube de MIC se moviera lentamente a lo largo del campo y que se expandiera a la zona residencial y a los lugares donde se agrupa la gente. Dado que la liberación fue nocturna y que se retrasaron las advertencias, o no se dieron, muchas víctimas tomaron conciencia del peligro sólo cuando estaban afectadas por los efectos irritantes del MIC en los ojos y la garganta. En la oscuridad, las víctimas que sufrieron los efectos eran incapaces de determinar la fuente precisa de la nube tóxica; infortunadamente, algunos se movieron hacia la fuente más que a sitios seguros. El número de muertos estuvo alrededor de 2.500 personas y 200.000 se vieron afectadas por la liberación química (31,32). Miles de víctimas demandaron atención médica de urgencia, sobrepasando la capacidad local. En el momento del desastre, muchos de los funcionarios y residentes no tenían conocimiento del tipo de materiales peligrosos que se producían y contenían en la planta. En consecuencia, las autoridades de respuesta en un comienzo no tenían claridad sobre la naturaleza y la toxicidad del agente, el tipo de tratamiento necesario y el grado de descontaminacion al que deberían someterse las víctimas.
En la liberación química de MIC en Bhopal, se conjugaron muchas deficiencias en las medidas y prácticas comunes de seguridad. Por ejemplo, en la operación normal de la planta, se almacenaba el MIC en grandes tanques de 40 toneladas (33). Las recomendaciones típicas de seguridad industrial refieren que los materiales peligrosos se deben almacenar en contenedores más pequeños (1-2 toneladas) para reducir el riesgo de los trabajadores y de las comunidades cercanas en el evento en que la integridad de un recipiente se viera afectada. Otro diseño defectuoso incluyó un sistema protector de rociamiento de agua que buscaba reducir las descargas gaseosas que alcanzaran una altura de 12 a 15 m. Trágicamente, la torre de fuego de la planta fue construida para liberar gases tóxicos a una altura de 33 m, muy por encima del nivel de ‘protección’ del rociamiento de agua (33). Otros factores asociados fueron las múltiples fallas o los sistemas inoperantes de seguridad. Por ejemplo, los sistemas de emergencia no funcionales incluían un depurador diseñado para reducir la concentración de un agente involucrado en una liberación química (34). Los factores humanos también jugaron su papel. Por ejemplo, en el momento del desastre, el número de personas que trabajaba el turno nocturno era limitado y el entrenamiento del personal en el manejo de liberaciones químicas pudo no haber sido el adecuado. Los manuales de seguridad estaban impresos únicamente en inglés. Además, los administradores de la planta tenían conocimientos limitados de la naturaleza tóxica del MIC y no había planes de emergencia en el evento de ocurrir un escape importante de químicos (33).
Esta situación es común en muchos países en vías de desarrollo. En Bhopal, la preparación y la seguridad industrial básicas para los desastres tecnológicos era inadecuada y el sistema de atención prehospitalaria era incapaz de cubrir rápidamente las necesidades urgentes de salud entre la población afectada. Los estudios clínicos posteriores, en el curso de litigios y para establecer la magnitud del impacto humano asociado con este desastre, han subrayado la importancia de garantizar las medidas de seguridad industrial en los países en vías de desarrollo. Con todo, los estudios epidemiológicos incompletos, el muestreo por laboratorio y la documentación inicial del estado clínico de los pacientes durante la fase de respuesta de emergencia del desastre de Bhopal, limitan la evaluación total de su impacto en la salud pública (32,35). Infortunadamente, tales deficiencias en la preparación y en la respuesta de emergencia ante desastres industriales, han sido la norma.
Factores que influyen en la morbilidad y en la mortabilidad
Factores naturales
La selección apropiada del sitio incluye no solamente una consideración de las poblaciones residenciales cercanas, sino también lo concerniente a los riesgos naturales como terremotos e inundaciones. Otras fuerzas naturales también influyen en la morbimortalidad asociada con los desastres industriales. Por ejemplo, las condiciones climáticas locales en el momento del desastre de Bhopal resultaron en una inversión térmica. Esta incrementó la concentración de MIC y retrasó su dispersión. Ciertos fenómenos naturales se pueden parecer a las catastróficas liberaciones químicas industriales. Por ejemplo, el lago Nyos, en Camerún, Africa, está localizado en la depresión de un campo volcánico activo (36). Una cantidad masiva de dióxido de carbono liberado bajo el lecho del lago en 1986, se cree que asfixió más de 1.700 personas mientras dormían.
Factores humanos
Aunque el error humano es un factor importante en los desastres industriales, el de mayor importancia, desde la óptica del riesgo de las poblaciones a desastres industriales, tiene que ver con las comunidades (cuyos residentes a menudo son trabajadores pobres, indocumentados y familiares de ellos) que se asientan muy cerca de los peligrosos complejos industriales. En todos los países en vías de desarrollo, la falta de leyes efectivas de urbanismo ha dado como resultado la ubicación de muchas comunidades en sitios de riesgo. Además, muchas comunidades carecen de un sistema de respuesta coordinada a emergencias que enlace el área industrial con las agencias locales de seguridad pública. El retraso en la notificación a las autoridades apropiadas durante un escape reduce el tiempo disponible para dar una respuesta adecuada y retarda la evacuación del personal en riesgo. Aparte de lo concerniente con la alerta y la evacuación, las condiciones médicas preexistentes, como la enfermedad pulmonar o cardiaca, pueden incrementar el riego de lesión o muerte (37).
Otros factores humanos tienen que ver con el uso de sustancias altamente tóxicas en los procesos industriales cuando están disponibles otras menos peligrosas. Las plantas industriales pobremente diseñadas o mantenidas, o factores como la fatiga del trabajador por mala planificación de los turnos o períodos muy largos de trabajo, también pueden incrementar las tasas de morbimortalidad (27). El entrenamiento inadecuado para las operaciones de rutina y de emergencia y la falta de participación de empleadores y trabajadores en los programas de seguridad industrial incrementan la probabilidad de que un desastre de este tipo ocurra y que tenga efectos severos en la población.
Medidas de prevención y control
Identificación del riesgo
El paso inicial en salud pública hacia la mitigación de los efectos de los desastres industriales es determinar la magnitud de las consecuencias adversas que probablemente resulten de una potencial liberación o derrame. Este proceso, llamado identificación del riesgo, requiere identificar todos los productos químicos que son almacenados, manufacturados y transportados por la industria local y que podrían afectar a la comunidad en el evento de un desastre industrial. En los Estados Unidos, Material Safety Data Sheets (MSDS) brinda una vía estandarizada para comunicar datos sobre los productos químicos que se usan o almacenan en los sitios industriales o que se transportan. Igualmente, detalla las características físicas del agente químico y los efectos esperados en la salud asociados con su exposición. Esta información debe estar disponible para las autoridades de salud y seguridad que sean responsables de la planificación y la respuesta ante emergencias industriales. Las MSDS también incluyen información sobre las reacciones químicas y las estrategias para la neutralización del peligro. Con el uso de estos datos, las autoridades pueden evaluar el rango de emergencias potenciales por materiales peligrosos y sus potenciales efectos adversos sobre la salud, como parte de las actividades de preparación en emergencias (24). En todo el mundo, el número de identificación de sustancias de las Naciones Unidas y la clasificación de riesgos se fundamentan en las Cartas de Seguridad Química Industrial (CSQI) y contienen información similar a la de las MSDS, aunque tienen mayor información sobre la respuesta médica de emergencia (38).
Análisis de vulnerabilidad y evaluación del riesgo
Otra actividad importante en la mitigación de los desastres industriales es el análisis de vulnerabilidad (39,40). Esta actividad pretende identificar las poblaciones vulnerables y las consecuencias adversas a la salud asociadas con un potencial escape de químicos, incendios industriales, explosiones u otros. Las poblaciones vulnerables pueden ser las personas con discapacidades, los escolares o los pacientes y el personal médico que trabaja en los hospitales cercanos. Una vez identificadas estas poblaciones, la buena planificación de desastres requiere que las autoridades determinen la probabilidad de que una sustancia química específica alcance concentraciones tóxicas en la vecindad de esa población vulnerable. Esta operación se conoce como evaluación del riesgo. El análisis de vulnerabilidad y la evaluación del riesgo ayudan a los planificadores a dirigir los recursos limitados a zonas industriales o poblaciones vulnerables que tengan el mayor potencial de experimentar consecuencias adversas como resultado de un desastre industrial. Idealmente, tal planificación se enfocaría sobre las sustancias descubiertas en la comunidad, a través del proceso de identificación del riesgo descrito anteriormente.
Preparación
Como parte de su responsabilidad para proteger a las comunidades de los efectos de los desastres industriales, los profesionales de salud pública deben facilitar la comunicación entre la comunidad clínica local (hospitales, servicios de ambulancia) y los profesionales de salud ocupacional en el sitio de la industria. Otras actividades de mitigación por parte de las autoridades de salud pública pueden incluir la coordinación de: 1) la disposición de la atención médica y los sitios de referencia de pacientes expuestos a los materiales peligrosos, 2) el establecimiento de los sistemas de alerta en las comunidades, 3) la determinación del umbral mínimo de concentraciones de químicos tóxicos que requerirían evacuación en el caso de una liberación (1). La actividad epidemiológica inicial, requerida para proteger la salud pública durante la fase de respuesta a la emergencia de un desastre industrial, es establecer el daño (34,41). Se debe tratar de determinar la extensión del riesgo químico inmediato por parte de la población, priorizar las acciones de respuesta y los recursos, y disponer de las bases para la medición de las exposiciones químicas y los efectos en salud en el futuro. Además, el abordaje epidemiológico debe determinar si se requerirá de servicios adicionales de salvamento o de salud ambiental inmediatamente en el sitio de desastre.
La información exacta y oportuna, en relación con las propiedades físicas de los agentes químicos y sus efectos clínicos, es un requisito importante en la preparación ante desastres industriales y la salud ocupacional rutinaria. La información de la neutralización química, los modelos de dispersión de la nube y los antídotos apropiados para las víctimas, son elementos vitales del manejo de desastres. Por ejemplo, la tabla 17-3 muestra una lista parcial de los agentes químicos y sus antídotos que podrían ser requeridos en los hospitales cercanos a los sitios industriales. La información sobre materiales peligrosos o bases de datos sobre químicos se encuentra disponible en discos compactos o en internet. Esos sistemas pueden ayudar a los trabajadores de salud pública a obtener rápidamente la información detallada acerca de las sustancias peligrosas (24). El material de referencia escrito tiene la ventaja obvia de ser fácil de usar y es potencialmente más barato. En muchos países, hay centros regionales de control de tóxicos que brindan asistencia las 24 horas. Durante un desastre industrial, un centro de control de estos puede brindar información al personal médico de respuesta (42), además de la información toxicológica sobre la naturaleza del agente implicado y el tratamiento apropiado, y limitar la exposición adicional o las lesiones. La tabla 17-4 muestra las organizaciones federales y las fuentes que distribuyen información sobre materiales peligrosos y el manejo de emergencia (24). Además de las fuentes de información federales, las compañías privadas y los consorcios industriales como CHEMTREC, ofrecen este tipo de información o servicio.
Durante la fase de respuesta de emergencia ante el desastre, los centros de control de tóxicos pueden dar información sobre la selección de antídotos y su administración apropiada. En muchos lugares, esos centros ofrecen vigilancia en salud pública para exposiciones ambientales agudas y crónicas y pueden coordinar la distribución rápida de antídotos durante un desastre industrial. La mayoría de los derrames químicos involucran un agente cuya toxicidad y tratamiento médico son conocidos. Sin embargo, puesto que muy pocos agentes tienen antídotos específicos, la descontaminación apropiada del paciente sigue siendo uno de los pocos remedios efectivos para tratar al afectado.
Tabla 17.3 Toxinas o agentes químicos que tienen antídotos específicos
|
Toxina o agente químico |
Antídoto |
|
Cianuro |
Tiosulfato de sodio |
|
Arsénico, mercurio |
Penicilamina |
|
Organofosforados |
Atropina |
|
Fluoruro de hidrógeno |
Gluconato de calcio |
|
Anilina |
Azul de metileno |
Tabla 17.4 Ejemplos de fuentes de información del gobierno de los Estados Unidos acerca de materiales peligrosos y tóxicos
|
National Library of Medicine, NLM (Biblioteca Nacional de Medicina) Ofrece varias bases electrónicas de datos tales como MEDLINE y TOXLINE, las cuales dan referencias en la literatura y CHEMLINE y TOXLIT, que dan información de libros y revistas e información sobre otras bases de datos acerca de materiales peligrosos. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (Guía de bolsillo ante riesgos químicos) El texto ofrece información clave y datos acerca de 398 químicos o grupos de sustancias comúnmente encontradas en los lugares de trabajo. National Response Center, NRC (Centro Nacional de Respuesta) Brinda asistencia 24 horas e información sobre materiales peligrosos a las personas, respondiendo a los principales accidentes industriales. Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR (Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades) Brinda asistencia durante las 24 horas para responder emergencias de quienes requieran asistencia en el manejo de sustancias peligrosas. Tal ayuda incluye información sobre protocolos de tratamiento, soporte de laboratorio y consulta de emergencia con respecto a la evaluación y la descontaminación. Centers for Disease Control and Prevention, CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) El mismo nivel de servicios que el ATSDR durante las emergencias con materiales peligrosos; además, es capaz de atender desastres industriales que involucren agentes biológicos. National Pesticide Telecommunications Network, NPTN (Red Nacional de Telecomunicaciones sobre Plaguicidas) Brinda información al personal médico y a quienes atienden emergencias para enfrentar exposición a plaguicidas. |
Fuente: Borak J, Callan M, Abbot W. Hazardous materials exposure: emergency response and patient care. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.; 1991. (24)
La preparación médica para un desastre industrial debe incluir el entrenamiento del personal en el cuidado de pacientes en un medio contaminado y el tratamiento químico de los pacientes afectados. Una estrategia razonable por parte de las autoridades locales de salud pública sería comenzar por entrenar al personal médico de la industria y seguir con el personal de emergencia de la comunidad vecina. Un equipo personal de protección (EPP) y un respirador para proteger la vía aérea de los efectos de los químicos peligrosos son requeridos para proteger a los trabajadores industriales y a quienes trabajan en la emergencia con los materiales y en ambientes peligrosos (43,44). Otras medidas protectoras se pueden requerir para la protección de la piel y los ojos. Aunque la EPA ha recomendado el incremento de los niveles del equipo de protección personal (niveles A-D), dependiendo de la magnitud del riesgo, el nivel generalmente recomendado para entrar a un ambiente donde el alcance del riesgo químico no es totalmente conocido. El nivel B consta de: 1) vestido, botas y capucha resistentes a químicos, 2) guantes de doble placa resistentes a químicos y 3) aparatos de respiración con presión positiva. Claramente, los problemas de desempeño impuestos por este nivel de equipamiento limitan la efectividad del personal de respuesta de emergencia en el campo.
En general, el suministro de equipos protectores (máscaras antigás) no es práctico y es potencialmente peligroso (45,46). El entrenamiento requerido por los legos para usar efectivamente esos equipos (EPP), su nivel de mantenimiento y los cursos de actualización han sido generalmente prohibitivos cuando se contrastan con la relativamente baja probabilidad de desastres por materiales peligrosos. Los recursos se invierten mejor desarrollando otras estrategias de mitigación de desastres industriales, como la evacuación de las personas del sitio de exposición química (47,48).
La planificación para la descontaminación masiva generalmente requiere que el procedimiento se haga fuera de la vivienda. Es vital asegurar que los pacientes contaminados químicamente no entren a las instalaciones de tratamiento ni los vehículos de emergencia sin someterse a descontaminación, en especial, si las operaciones médicas de emergencia se están llevando a cabo durante un desastre industrial. Entre las necesidades específicas de equipamiento para la descontaminacion, se incluyen las fuentes de agua, los cepillos y algunos jabones y detergentes (43,44). El manejo apropiado de los residuos después de la descontaminacion de los pacientes es también parte de la preparación médica ante materiales peligrosos. La efectiva descontaminacion de los pacientes requiere entrenamiento y debe formar parte de los procedimientos de rutina en los desastres industriales (49,50). La planificación médica de los desastres industriales debe incluir mecanismos de remisión de pacientes desde los sitios de atención primaria a otros donde haya disponibilidad de otros servicios especiales (por ejemplo, cuidado de quemados). Antes de que ocurra un desastre industrial, se deben establecer los procedimientos para la remisión de pacientes a hospitales con capacidad en servicios de quemados, oxígeno hiperbárico y subespecialidades quirúrgicas (por ejemplo, cirugía plástica). Los pacientes pueden sufrir quemaduras, daños por inhalación y un amplio rango de lesiones traumáticas asociadas con las explosiones (51). Por ello, las lesiones primarias por explosiones que resultan del efecto directo de la onda expansiva pueden amenazar la vida de quienes no muestran señales externas de daños (52).
Para la asistencia técnica a los estados y a los gobiernos locales en las actividades de salud en la preparación y respuesta, están disponibles varias fuentes de las agencias federales en los Estados Unidos (tabla 17-5). El énfasis creciente en la planificación apropiada ante los desastres industriales ha hecho que se planee el nivel local a través de las iniciativas federales, como el título III de la enmienda del acta de 1988, y se coopere entre las organizaciones de respuesta a la emergencia, la industria local y la comunidad en los pasos claves para la preparación de un desastre industrial (25). Es común ver cómo, con el desarrollo de estos actos legislativos, van en aumento las actividades de las comunidades en la preparación ante este tipo de desastres.
Tabla 17.5 Ejemplos de agencias y departamentos del gobierno de los Estados Unidos que brindon asistencia técnica en salud ambiental ante desastres industriales
|
Centers for Disease Control and Prevention, CDC |
En el mundo entero, las fuentes intergubernamentales disponibles a través del sistema de las Naciones Unidas brindan asistencia técnica a los países en emergencia o con interés en mejorar su capacidad preventiva o de mitigación (tabla 17-6) (53).
Respuesta de emergencia
Muchas herramientas para el manejo de desastres se encuentran disponibles para asistir a las autoridades de salud pública en los aspectos médicos y de salud en los desastres industriales. Tales herramientas incluyen las operaciones de manejo computadorizado de emergencias (CAMEO), desarrolladas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) (24). CAMEO es un programa de computador para los planificadores de emergencias para crear una base de datos de productos químicos industriales presentes en el nivel local y para estimar rápidamente los patrones de dispersión de la nube en una liberación o derrame. Tal sistema ayuda a los funcionarios a relacionar los datos médicos y de salud para lugares específicos donde se pueden concentrar poblaciones vulnerables (54). También esta información puede brindar asistencia a los coordinadores locales en la evacuación de la comunidad afectada. Igualmente, muchos vendedores comerciales pueden suministrar información específica. Esos sistemas pueden usarse para mejorar la respuesta ante la emergencia médica de los riesgos químicos específicos en la comunidad.
Evaluación de la exposición
Las responsabilidades urgentes en salud pública, asociadas con los desastres industriales, incluyen la medición de la exposición química de las poblaciones afectadas, la caracterización de las lesiones y las causas de muerte entre las víctimas y la evaluación de la eficacia de la respuesta médica de urgencia. Esas investigaciones pueden requerir destrezas especiales de muchos campos relacionados con la salud (patología, laboratorio, toxicología y salud ambiental/ocupacional). La medición del grado de exposición, individual o de la población, a un agente químico particular como resultado de un desastre industrial, debe considerar el tiempo, la ruta (inhalación versus contacto de la piel) y, quizás, la distancia desde la fuente (55,56). De una forma amplia, es apropiado considerar los factores de riesgo para exposición química enfocándose en los grupos especialmente vulnerables y en los patrones de riesgo del comportamiento (10). La recolección de este tipo de datos requiere con frecuencia una detallada investigación epidemiológica. Las fuentes especializadas de laboratorio para analizar las muestras ambientales (agua, suelo, aire) o para medir los cambios fisiológicos asociados con la exposición química son frecuentes componentes de esas investigaciones (57). Ya que hay pocos marcadores disponibles para medir el nivel de exposición humana a los agentes químicos, se pueden necesitar modelos analíticos complejos para determinar exactamente el grado de exposición y los efectos adversos en la población afectada. Para determinar un efecto biológico en la población ante la exposición a una sustancia peligrosa específica, se pueden requerir evaluaciones médicas detalladas para documentar los signos y síntomas asociados (29).
Tabla 17.6 Organizaciones de las Naciones Naciones Unidas o agencias adscritas que ofrecen consulta técnica ante desastres industriales
|
United Nations Environmental Programme, UNEP |
Fuente: United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA). UNCUEA update No. 3. Geneva, Switzerland: United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA), February 1994. (16)
Vigilancia
La vigilancia es la continuación lógica de la tarea epidemiológica inicial en la evaluación de un desastre. Normalmente, las actividades de vigilancia comienzan tan pronto se controlan las situaciones que amenazan la vida, como las nubes tóxicas, los incendios o los derrames, y después de que los pacientes han recibido la atención médica apropiada (10). La buena vigilancia debe incluir la obtención de información médica de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, el resumen de los datos de las instituciones de salud o la evaluación de los reportes médicos de las causas de muerte (58-60). Además, la información que describe los datos con referencia a denominadores, las tasas de incidencia, la severidad relativa de las lesiones y el rango de presentaciones clínicas servirán como base a los futuros estudios en poblaciones. Por razones médicas y legales, puede ser necesario el registro continuo para el seguimiento de las víctimas en el tiempo.
Vacíos de conocimiento
Muchas fuentes de información adicional se deben desarrollar para dar soporte a las autoridades de salud pública y sus esfuerzos en la prevención de los desastres industriales. El flujo óptimo de información en salud sobre un nuevo producto químico por parte de los fabricantes a la comunidad de salud está por establecerse. Actualmente, no existe una fuente comprensiva de información que mantenga a las autoridades de salud pública atentas a los cientos de productos químicos nuevos que entran al mercado mundial cada año. Pocos departamentos de salud disponen de la capacidad para los análisis avanzados de laboratorio que soporten investigaciones en salud ambiental sobre miles de sustancias de uso en el sector industrial. Se deben desarrollar pruebas de laboratorio directas y baratas y equipos que se puedan usar rápidamente en los escenarios del desastre, con el fin de medir la exposición humana a las sustancias químicas. Además, se debe subsanar la falta de un programa nacional de vigilancia de los derrames químicos y sus subsecuentes efectos adversos en la salud. Por consiguiente, es imposible medir exactamente el impacto nacional de los eventos con sustancias peligrosas. Otras limitaciones de nuestro conocimiento en los desastres industriales incluyen las dificultades en el desarrollo de modelos de exposición química de las poblaciones, la falta de biomarcadores y el hecho de que muchos químicos no han sido totalmente estudiados.
Problemas metodológicas de los estudios
Dado que la responsabilidad del fabricante puede estar comprometida con los desastres tecnológicos, todas las partes comprometidas en los litigios pueden demandar rigurosas investigaciones científicas para medir una exposición personal a una sustancia química específica y unir ese evento a un subsecuente efecto adverso en salud. Cuando se evalúa a las personas que han estado potencialmente expuestas a sustancias químicas peligrosas, se deben considerar factores como la duración de la exposición, la ocupación personal, la severidad y la ruta de exposición (cutánea vs. ingestión) (56). La medición de la exposición química a las sustancias en el laboratorio tiene sus limitaciones ya que pocos agentes tienen biomarcadores específicos cuantificables. Dado que los desastres industriales pueden afectar a muchas personas y sobrepasar la capacidad de atención médica, puede estar faltando una documentación exacta que describa las lesiones y el tratamiento.
Adicionalmente, los efectos de una exposición química en la salud resultante de un desastre industrial pueden ser tardíos y los pacientes pueden necesitar ser seguidos médicamente por años o décadas. La tabla 17-7 describe ejemplos de exposiciones químicas que tienen conocidos efectos a largo plazo (61). Infortunadamente, los investigadores estiman que la toxicidad de únicamente el 7% de todas las sustancias químicas conocidas ha sido totalmente estudiada (31). La investigación epidemiológica y toxicológica requiere con frecuencia modelos animales para establecer la probabilidad biológica de una asociación entre un tóxico particular y un efecto adverso específico en salud. Infortunadamente, los modelos animales no pueden reflejar exactamente los efectos tóxicos que ocurren en los humanos. El diseño apropiado de estudios epidemiológicos para investigar los efectos adversos en una población afectada por exposiciones químicas, requiere cuidadosas consideraciones de los problemas metodológicos que surgen. Por ejemplo, aun cuando se registre exactamente el seguimiento longitudinal de los pacientes, el encontrar sujetos control adecuados para los estudios ambientales de casos y controles puede ser difícil, particularmente si han pasado muchos años desde la exposición inicial o si hay influencia de variables de confusión que afectan la salud humana, como el aumento de la edad y el tabaquismo.
Tabla 17.7 Ejemplos de consecuencias médicas de accidentes químicas
|
Categoría |
Ejemplo |
Agente |
|
Carcinógena |
Cáncer hepático primario |
Bifenilos policlorados |
|
Teratógena |
Síndrome de parálisis cerebral |
Mercurio orgánico |
|
Inmunológica |
Función linfocítica anormal |
Bifenilos polibromados |
|
Neurológica |
Neuropatía motora distal |
Fosfato de tri-o-cresilo |
|
Pulmonar |
Daño parenquimatoso |
Metilisocianato |
|
Hepática |
Porfiria cutánea tarda |
Hexaclorobenceno |
|
Dermatológica |
Síndrome de Sicca |
Aceite tóxico |
Fuente: Baxter PJ. Review of major chemical incidents and their medical management. In: Murray V, editor. Major chemical disasters - medical aspects of management. London: Royal Society of Medicine Services Limited; 1990. p.7-20. (61)
Los estudios transversales son útiles en la estimación de la prevalencia, pero la incidencia de una condición médica resultante de la exposición a una sustancia peligrosa no puede ser determinada. Los reportes de series de casos pueden ser poco representativos de la población bajo estudio. En consecuencia, es difícil presentar evidencia causal convincente de que una exposición química esté asociada con un resultado adverso en particular. Los estudios de cohorte tienen valor limitado cuando el resultado adverso bajo investigación es relativamente raro. Sin embargo, esta metodología de estudio puede tener éxito cuando se dirige sobre poblaciones de alto riesgo (por ejemplo, víctimas, trabajadores de urgencia) (62).
Recomendaciones para investigación
· La investigación para determinar biomarcadores específicos para cada uno de los riesgos químicos debe ser vigorosamente perseguida ya que el establecimiento de las exposiciones químicas es crítico para el manejo apropiado de los desastres industriales. Actualmente, las exposiciones a materiales peligrosos son de difícil medición, ya que muchos de los efectos adversos sobre la salud están asociados con signos y síntomas inespecíficos en la población afectada. La ciencia de la determinación de los biomarcadores específicos para cada químico está aún en su infancia pero ofrece esperanza para el futuro.· La investigación aplicada se debe conducir para asistir a quienes manejan los desastres en la adaptación de nuevas tecnologías para reducir los efectos adversos asociados con la salud de estos desastres. Por ejemplo, la ineficacia de los sistemas de alerta exteriores se pudiera superar a través de sistemas electrónicos dentro de la casa. La confusa ruta de las nuevas tecnologías que se pueden aplicar para mitigar los efectos adversos de los desastres industriales en la salud no ha sido totalmente integrada a la planificación médica y a la respuesta de urgencia.
· Los estándares en la preparación ante el desastre y la respuesta de emergencia para las comunidades ubicadas cerca de las áreas industriales necesitan un mejor desarrollo. Actualmente, no existe consenso profesional para guiar a las comunidades locales en el desarrollo de dichos planes.
· Se necesita más investigación para aclarar los criterios usados para la evacuación de la comunidad o para el mantenimiento de los residentes en sus casas hasta que la nube química haya pasado.
· Se necesita investigación para el entendimiento de cómo se degradan las sustancias químicas y cómo se manejan de mejor manera sus desechos, ya que se desconoce la suerte de muchas sustancias químicas descargadas en el ambiente.
· Es de urgente necesidad la investigación que permita estandarizar el establecimiento y el rastreo de los efectos sobre la salud asociados con los desastres. Actualmente, no hay consenso sobre el método apropiado para medir objetivamente la severidad de un desastre industrial y su impacto ambiental subsecuente. El consenso facilitará grandemente el desarrollo de bases de datos internacionales sobre desastres industriales. Tal información podría ser de valor para la futura preparación y para las actividades de prevención y mitigación.
Resumen
En todo el mundo, los desastres industriales son cada vez más comunes y tienen profundas implicaciones para la salud pública. Los países industrializados se han tornado dependientes de un amplio rango de procesos químicos para manejar sociedades crecientemente complejas. Muchos países en vías de desarrollo se están sometiendo a una rápida industrialización sin suficiente atención a la seguridad industrial y a la salud ocupacional. La preparación y la mitigación de los desastres industriales requieren el entrenamiento de los profesionales de la salud en la planificación de emergencias asociadas con materiales peligrosos y la apropiada aplicación de nuevas tecnologías para reducir las consecuencias adversas en salud pública. Las tendencias recientes en países con una fuerte seguridad y protección industrial del trabajador, indican que las muertes y lesiones por desastres industriales están disminuyendo. Esas tendencias sugieren que, cuando se aplican programas efectivos de preparación y mitigación al sector industrial, se pueden evitar los efectos adversos sobre la salud.
Referencias
1. Doyle CJ, Upfal MJ, Little NE. Disaster management of massive toxic exposure. In: Haddad LM, Winchester JF, editors. Clinical management of poisoning and drug overdose. Philadelphia, PA: W. B. Saunders Company; 1990. p.483-500.
2. Centers for Disease Control. Health effects: the Exxon Valdez oil spill. A report to the President. Washington, D.C.: National Response Team; 1989. p.32-3.
3. Etzel R. Environmental impact: Kuwait oil fires. Report of the EPA/CDC assessrnent team. Atlanta: Centers for Disease Control; 1991.
4. Etzel R. Oil well fire/release, Uzbekistan, March-April, 1992. Report of the EPA/CDC assessment team. Atlanta: Centers for Disease Control; 1992.
5. Phillips YY. Primary blast injury. Ann Emerg Med 1986;15:1446.
6. Centers for Disease Control. Preliminary report: 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin exposure to humans, Seveso, Italy. MMWR 1988;37:733-6.
7. Centers for Disease Control. Follow up on toxic pneumonia-Spain. MMWR 1981:30:436-8.
8. Andersson N. Technological disasters: towards a preventive strategy: a review. Trop Doct 1991;21(Suppl.1):70-81.
9. Straight MJ, Kipen HM, Vogt RF, Maler RW. Immune function test batteries for use in environmental health field studies. Atlanta, GA: Agency for Toxic Substances and Disease Registry; 1994.
10. Falk H. Industrial/chemical disasters: medical care, public health and epidemiology in the acute phase. In: Bourdeau P, Green G, editors. Methods for assessing and reducing injury from chemicaL accidents. Chichester, England: John Wiley and Sons; 1989. p.105-14.
11. Waeckerle JW, Lillibridge SL, Burkle FM, Noji EK. Disaster medicine: challenge for today. Ann Emerg Med 1994;23:715-8.
12. Binder S, Sanderson LM. The role of the epidemiologist in natural disasters. Ann Emerg Med 1987;16:1081-4.
13. Glickman TS, Golding D, Silversman ED. Acts of God and acts of man-recent trends in natural disasters and major industrial accidents. Washington, D.C.: Center for Risk Management Resources for the Future; 1992.
14. Lillibridge SR, Noji EK. Trip report: industrial preparedness Bombay, India. World Environmental Center-Centers for Disease Control and Prevention emergency preparedness visit of March 1993. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 1993.
15. Brenner SA, Miller L, Noji EK. Chemical fire explosion disaster in Bangkok, Thailand. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 1992. EPI-AID 91-34-2.
16. United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA). UNCUEA update No.3. Geneva, Switzerland: United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance (UNCUFA); February 1994.
17. LeClaire G. Environmental emergencies - a review of emergencies and disasters involving hazardaus substances over the past 10 years. Vol. 1 Report. Geneva: United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA); 1993.
18. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. World disaster report 1993. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers; 1993.
19. Noji EK. Public health challenges in technological disaster situations. Arch Public Health 1992;50:99-104.
20. Nadig R. Hazardous materiais releases and decontamination. In: Goldfrank LR, editor. Toxicologic emergencies. 5th ed. Norwalk, CT: Appleton & Lange; 1994 p.1265-76.
21. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for civilian communities near chemical weapons depots: guidelines for medical preparedness. Federal Register 1994;59:1-34.
22. National Environmental Law Center and the U.S. Public Research Interest Group. Chemical releases statistics. Washington, D.C.: Associated Press International (API); 1994.
23. Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance for emergency events involving hazardous substances, United States. Surveillance summaries. MMWR 1994;43(SS-2):1-6.
24. Borak J, Callan M, Abbot W. Hazardous materials exposure: emergency response and patient care. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.; 1991.
25. Melius J, Binder S. Industrial disasters. In: Gregg M, editor. The public health consequences of disasters. Atlanta: Centers for Disease Control; 1989. p.97-102.
26. Office of U.S. Foreign Disaster Assistance. Egypt-disaster assessment response team report of the November 1994 flood/fire disaster. Washington, D.C.: Office of U.S. Foreign Disaster Assistance; 1994.
27. Krieger GR. Shift work studies provide clues to industrial accidents. Occup Health Saf 1987;January:21-34.
28. Yechiam Y. Preventive safety measures in industrial plants with chemical hazards: Intel´s experience. Public Health Rev 1993;20:324-5.
29. Dhara R. Health effects of the Bhopal gas leak: a review. Epidemiologia e Prevenzione 1992;52:22-31.
30. Lorin HG, Kulling PEJ. The Bhopal tragedy-what has Swedish disaster medicine planning learned from it. J Emerg Med 1986;4:311-6.
31. Mehta PS, Anant AS, Mehta SJ, et al. Bhopal tragedy´s health effects: a review of methyl isocyanate toxicity. JAMA 1990;264:2781-7.
32. Anderson N. Disaster epidemiology: lessons from Bhopal. In: Murray V, editor. Major chemical disasters-medical aspects of management. London: Royal Society of Medicine Services Limited; 1990. p.183-95.
33. Shrivastava P. Bhopal: anatomy of a crisis. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Co.; 1987.
34. Sanderson LM. Toxicologic disasters: natural and technologic. In: Sullivan JB, Krieger GR, editors. Hazardous materials toxicology-clinical principles of environmental health. Baltimore, MD: Williarns and Wilkins; 1992. p.326-31.
35. Koplan JP, Falk H, Green G. Public health lessons from the Bhopal chemical disaster. JAMA 1990;264:2795-6.
36. Baxter PJ. Volcanoes. In: Gregg M, editor. The public health consequences of disasters. Atlanta: Centers for Disease Control; 1989. p.25-32.
37. Baxter PJ, Ing RT, Falk H, et al. Mount St. Helens eruptions, May 18 to June 12, 1980: an overview of the acute health impact. JAMA 1981;246:2585-9.
38. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Health aspects of chemical accidents: guidance on chemical accident awareness, preparedness and response for health professionals and emergency responders. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); 1994.
39. National Response Team. Hazardous materials emergency planning guide. Washington, D.C.: National Response Team; 1987.
40. Noji EK. Chemical hazard assessment and vulnerability analysis. In: Holopainen M, Kurtti P, Tuomisto J, editors. Proceedings of the African workshop on health sector management in technological disasters, 1990 Nov 26-30: Addis Abeba, Ethiopia. Kuopio, Finland: National Public Health Institute; 1991. p.56-62.
41. Lillibridge SR, Noji EK, Burkle FM. Disaster assessment: the emergency health evaluation of a population affected by a disaster. Ann Emerg Med 1993;22:1715-20.
42. Tong TG. Risk assessment of major chemical disasters and the role of poison centres. In Murray V, editor. Major chemical disasters-medical aspects of management. London: Royal Society of Medicine Services Limited; 1990. p.141-8.
43. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Hospital guidelines for medical management of chemicallv contaminated patients. Atlanta: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR); 1992.
44. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Prehospital guidelines for medical management of chemically contaminated patients. Atlanta: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR); 1992.
45. Bleich A, Dycian A, Koslowsky M, Solomon Z, Wiener M. Psychiatric implications of missile attacks on a civilian population. JAMA 1992;268;613-32.
46. Golan E, Shemer J, Arad M, Nehama H, Atsmon J. Medical limitations of gas masks for civilian populations: the 1991 experience. Mil Med 1992;157:444-6.
47. Duclos P, Sanderson L, Thompson FE, Brackin B, Binder S. Community evacuation following a chlorine release, Mississippi. Disasters 1988;11:286-9.
48. Duclos P, Binder S, Riester R. Community evacuation following the Spenser metal processing plant fire, Nanticoke, Pennsylvania. J Hazardous Materials 1989;22:1-11.
49. Federal Emergency Management Agency and the Department of the Army. Planning guidance for the chemical stockpile emergency preparedness program. Washington, D.C.: Federal Emergency Management Agency; 1992.
50. United States Army Medical Research Institute of Chemical Defense. Medical Management of chemical casualties. Aberdeen Proving Ground, MD: Chemical Casualtv Office of the United States Army Medical Research Institute of Chemical Defense; 1992.
51. Department of Defense. Blast injuries. In: Bowen TE, Bellany RR, editors. Emergency War Surgery. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 1988. p.74-82.
52. Waeckerle JF. Disaster planning and response. N Eng J Med 1991;324:815-21.
53. Yeater M, Ockwell R. International emergency response capabilities - a review of existing arrangements both within and outside the UN sistem. Geneva: United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Centre for Urgent Environmental Assistance (UNCUFA); 1993.
54. Stockwell JR, Sorensen JW, Eckert JW. The U.S. EPA geographic information system for mapping environmental releases of toxic chemicals. Toxic chemical release inventory (TRI). Risk Anal 1993;13:155-64.
55. Centers for Dísease Control. Dermatitis among workers cleaning the Sacramento river after a chemical spill-California. MMWR 1991;40:825.
56. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). ATSDR public health assessment guidance manual. Chelsea, MI: Lewis Publishers; 1992.
57. Dhara RV, Kriebel D. The Bhopal gas disaster: it’s not too late for sound epidemiology. Arch Environ Health 1993;48:436-7.
58. Glass RI, Noji EK. Epidemiologic surveillance following disasters. In: Halperin WE, Baker E, editors. Textbook of public health surveillance. New York: Van Nostrand Reinhold; 1992. p.195-205.
59. Baron RC, Etzel RA, Sanderson LM. Surveillance for adverse health effects following a chemical release in West Virginia. Disasters 1988;12:356-65.
60 Parrish RG, Falk H, Melius JM. Industrial disasters: classification, investigation and prevention. Recent Advances in Occupational Health 1987;3:155-68.
61. Baxter PJ. Review of major chemical incidents and their medical management. In: Murray V, editor. Major chemical disasters-medical aspects of management. London: Royal Society of Medicine Services Limited; 1990. p.7-20.
62. Piantadosi S. Epidemiology and principles of surveillance regarding toxic hazards in the environment. In: Sullivan JB, Krieger GR, editors. Hazardous materials toxicology. Clinical principles of environmental health. Baltimore, MD: Williams and Wilkins; 1992. p.61-4.
Naturaleza y antecedentes de los desastres por incendio
Desde la antigüedad, los incendios han tenido un impacto adverso sobre la salud pública. Con el tiempo el impacto ha cambiado. La literatura científica sugiere muchos criterios para definir desastres, incluyendo la causa, la magnitud del daño y el número de personas afectadas. Organismos tales como la Metropolitan Life Insurance Company, MLIC (Compañía Metropolitana de Seguros de Vida) y la Occupational Safety and Health Administration, OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) consideran como catástrofe o desastre un evento que cause 5 víctimas, por lo menos - cinco muertos según CMSV, cinco muertos u hospitalizados, según OSHA. La National Fire Protection Agency, NFPA (Agencia Nacional de Protección contra Incendios) define actualmente los desastres por incendios como los fuegos residenciales que resultan en 5 o más muertes y los no residenciales como aquéllos con 3 o más muertes. Los patrones varían con el tiempo y el riesgo que se enfrenta actualmente es bastante diferente al de hace 30, 50 o 100 años. El entendimiento de cómo han cambiado esos riesgos nos ayuda a identificar las medidas de prevención que fueron eficaces en el pasado o que pueden serlo en el futuro.
En los Estados Unidos, los incendios que ocasionan decenas o cientos de muertos son relativamente raros. Hoy es claro, por la evidencia estadística, que el mayor efecto adverso de los incendios en la salud pública es la mortalidad y la morbilidad que resultan de estos eventos en una residencia familiar o bifamiliar.
Alcance e importancia relativa de los desastres por incendio
De acuerdo con un estudio de la CMSV (1), los incendios son responsables de 31,2% de los desastres en los Estados Unidos desde 1941 hasta 1975 (tabla 18.1). Además, los incendios ocasionan el 26,9% de toda la mortalidad asociada con los desastres. El 68,3% de los incendios y el 47,1% de las muertes ocurrieron en casas o apartamentos. Unicamente, el 7,4% ocurrió en residencias públicas temporales (hoteles u hospedajes), 4,3% en instituciones dedicadas al cuidado de personas (hospitales, ancianatos) y 0,9% en lugares públicos. Las quemaduras son un problema común tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo (2); cada año, en los Estados Unidos, los incendios ocasionan entre cinco y seis mil muertes y más de un millón de lesiones que requieren atención médica. De estas lesiones, 90.000 fueron admisiones hospitalarias y 300.000, consultas a salas de urgencias (3). Las quemaduras fatales ocasionan una desproporcionada pérdida de años de vida/persona, comparadas con la mortalidad resultante de las enfermedades crónicas. Las quemaduras no fatales generalmente tienen severas consecuencias para la víctima, para su familia y para la sociedad, que incluyen el costoso cuidado médico, el desempleo temporal o permanente y las secuelas físicas o mentales (2).
Factores que contribuyen a los desastres por incendios
La importancia relativa del tipo de incendios ha cambiado con el tiempo. Históricamente, la ocurrencia de conflagraciones que afectan a toda una ciudad o los incendios forestales, fueron de importancia en salud pública. Actualmente, el mayor riesgo que implican los incendios para la salud pública en los Estados Unidos ocurre en las viviendas uni o bifamiliares.
Tabla 18.1 Desastres civiles y muertes asociados, por tipo de desastre, Estados Unidos, 1941-1975
|
Tipo de desastre |
Número de incidentes |
Número de muertes | |
|
Fuego y explosión |
1.369 |
12.128 | |
| |
Casas, apartamentos |
935 |
5.716 |
| |
Hoteles, hospedajes |
101 |
1.072 |
| |
Hospitales, guarderías |
59 |
861 |
| |
Lugares públicos |
12 |
835 |
| |
Otros |
262 |
3.644 |
|
Vehículos automotores |
1.659 |
10.516 | |
|
Transporte aéreo |
451 |
7.756 | |
|
Transporte acuático |
225 |
2.226 | |
|
Vías férreas |
78 |
1.342 | |
|
Fenómenos climáticos |
335 |
8.279 | |
|
Minas y canteras |
94 |
1.612 | |
|
Otros |
162 |
1.252 | |
|
Total |
4.393 |
45.117 | |
Fuente: Metropolitan Life Insurance Company. Catastrophic accidents, a 35 year review. Stat Bull Metrop Insur Co 1977;58:1-4. (1)
Los datos de la NFPA muestran que en los Estados Unidos, de 1980 a 1984, 87,5% de todos los incendios y 83,5% de las muertes ocurrieron en viviendas (4). Para 1984, 67,2% de todos los incendios residenciales ocurrió en las viviendas de una o dos familias (excluyendo las casas móviles), 16,3% ocurrió en apartamentos, 10,9% en casas móviles y 6,6% en habitaciones de alquiler. Por consiguiente, desde la perspectiva de salud pública, cualquier enfoque hacia los incendios debe enfatizar su ocurrencia en las viviendas uni o bifamiliares.
Factores que afectan la ocurrencia y la severidad de los desastres por incendio
Los incendios pueden acompañar a desastres naturales como terremotos o erupciones volcánicas. Entre las fuentes de ignición, se incluyen los rayos, los descuidos humanos, los incendios premeditados y los equipos que funcionan mal. Han ocurrido incendios por encima del terreno (edificios altos, aviones), sobre y por debajo del mismo (minas y cuevas). A veces ocurren en circunstancias inesperadas e impredecibles. En la tabla 18.2 se muestran 7 categorías descriptivas de incendios, con ejemplos (5,6).
Factores naturales
La primera categoría listada en la tabla 18.2 resulta de los incendios forestales. Los tres ejemplos ocurrieron antes o al comienzo de este siglo y afectaron tres estados. Durante este período, la divulgación de información, los sistemas de alertas, el equipo contra incendios y la capacidad de control no eran tan sofisticados como lo son hoy. Los incendios forestales tienen mucho mayor impacto sobre el ambiente que sobre la salud de las comunidades circundantes. Cada año destruyen miles de hectáreas de valiosas tierras aunque su impacto sobre la morbilidad y la mortalidad humanas es pequeño. Por ejemplo, el incendio de Maine en 1947 dejó 16 muertos, 1.200 estructuras dañadas y 83.368 hectáreas de maderamen y pintorescos bosques destruidos; el de 1964 en Cayote, California, dejó 1 muerto, 188 estructuras dañadas y 70.823 hectáreas de cuencas destruidas; y el de Santa Barbara, California, en 1977, no dejó muertes, pero se dañaron 250 estructuras y 324 hectáreas de cuencas quedaron destruidas.
Tangencialmente relacionadas pero básicamente diferentes, son las tormentas de fuego - tanto naturales como provocadas por el hombre. Las naturales se desatan por incendios forestales. Resultan en una llama de convección consistente en gases calientes que hacen que el aire esté en la base de la llama. Esta llama de viento comienza a rotar y forma un ciclón que, como un tornado, gira en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. El peor ocurrió en Pehtigo, Winsconsin, en 1871. Quemó más de 5.180 km2 de bosque y causó la muerte de 2.300 personas, aproximadamente. Cerca de Sundance, Ohio, en 1967, una tormenta de fuego tenía vientos superficiales de 80,5 km/h y un pico de 193 km/h; duró 9 horas. Este fenómeno destruyó 181 km2 de tierra. Con todo, la incidencia de tormentas de fuego se ha reducido con las construcciones y las prácticas de control de incendios, y su impacto en salud pública es pequeño.
Tabla 18.2 Desastres por incendios, seleccionados por categoría, fecha y mortalidad asociada, Estados Unidas (1871-1980).
|
Categoría |
Localización |
Fecha |
Número de muertes |
|
Bosques |
Michigan y Wisconsin |
1871 |
1.000 |
| |
Minnesota |
1894 |
894 |
| |
Minnesota y Wisconsin |
1918 |
1.000 |
|
Ciudades |
Chicago |
1871 |
766 |
| |
Peshtigo, Wisconsin |
1871 |
800 |
| |
San Francisco |
1906 |
1.188 |
| |
Chelsea, Massachusetts |
1908 |
18 |
|
Barcos |
New York Harbor |
1904 |
1.000 |
| |
Rhode Island Coast |
1954 |
103 |
|
Hoteles |
Winecoff (Atlanta) |
1946 |
119 |
| |
La Salle (Chicago) |
1946 |
61 |
| |
MGM Grand (Las Vegas) |
1980 |
84 |
|
Lugares de entretenimiento |
Teatro (Chicago) |
1903 |
602 |
| |
Salón de baile (Mississippi) |
1940 |
207 |
| |
Club nocturno (Massachusetts) |
1942 |
492 |
| |
Circo (Connecticut) |
1944 |
163 |
| |
Club de cenas (Kentucky) |
1977 |
164 |
|
Instalaciones de atención en salud |
Hospital (Oklahoma) |
1918 |
38 |
| |
Guardería (Missouri) |
1957 |
72 |
| |
Hospital (Connecticut) |
1961 |
16 |
| |
Guardería (Ohio) |
1963 |
63 |
| |
Guardería (Ohio) |
1970 |
31 |
|
Escuelas |
Collinwood, Ohio |
1908 |
161 |
| |
Chicago, Illinois |
1958 |
93 |
Fuente: Lyons JW. Fire. New York: Scientific American Library; 1985 (5); Eckert WG. The medico-legal and forensic aspects of fire. Am J Forensic Med Pathol 1981;2(4):347-56 (6).
Factores generados por el hombre
Las tormentas de fuego generadas por el hombre resultaron del lanzamiento de bombas durante la segunda guerra mundial. En Hamburgo, Alemania, el 27 de febrero de 1943, las fuerzas aliadas lanzaron bombas que causaron una tormenta de fuego con vientos de 160 km/h; destruyó 8,3 km2 de la ciudad y mató 21.000 residentes. En Dresden, Alemania, el 13 y 14 de febrero de 1945, las bombas indujeron una tormenta de fuego con vientos superficiales de 128 km/h, quemó 12 km2 de la ciudad y mató 135.000 personas. El 20 de marzo de 1945, un ataque incendiario en Tokio desencadenó una tormenta de fuego que mató 84.000 personas.
Como pasó con los incendios forestales, las grandes conflagraciones urbanas en los Estados Unidos fueron más devastadores antes o a comienzos de este siglo. Las fuentes de ignición fueron humanas (incendio de Chicago) y naturales (terremoto de San Francisco). Las fuentes de combustión fueron frecuentemente estructuras de madera en áreas pequeñas. El riesgo actual por estos eventos está minimizado por el desarrollo y el refuerzo de los códigos de construcción que establecen estándares para asegurar que todos los equipos contra incendio sean compatibles con las fuentes de agua (hidrantes) y que regulan los materiales combustibles de las edificaciones. Sin embargo, las edificaciones son aún susceptibles a los fuegos masivos que son provocados deliberadamente; un ejemplo reciente es el incendio que resultó de la explosión en el World Trade Center (WTC) en Nueva York.
El viernes 26 de febrero de 1993, una bomba explotó bajo las dos torres gemelas del WTC, un complejo de 7 edificios donde trabajan 40.000 personas y otras 80.000 lo visitan diariamente (7). El intenso incendio causado por la descarga envió humo a los pozos de los elevadores, los pisos y las cajas de las escaleras. De las 548 personas tratadas por morbilidad relacionada con el desastre, 485 (88,8%) habían inhalado humo, 38 (7%) tenían traumas menores, 9 (1,6%) traumas mayores, 3 (0,5%) condiciones cardiacas, 1 (0,2%) condiciones sicológicas y 10 (1,8%) otras entidades. Los factores de riesgo de hospitalización fueron la ancianidad, la presencia de condiciones cardiacas preexistentes, el quedar atrapado en un elevador y la demora en la evacuación de los lugares.
La tercera categoría de desastres por incendios consiste en los fuegos en aquellos lugares donde residen temporalmente grupos de personas relativamente sanas (buques u hoteles). En años recientes, los códigos de construcción han incrementado la seguridad de tales lugares estableciendo criterios para los pasajes interiores, las cajas de las escaleras y las salidas. Esos criterios están diseñados para evitar que los pasajes y las escaleras se tornen corredores o chimeneas para el fuego y para asegurar que las personas dispongan de amplias vías de escape. Los problemas de salud pública pueden surgir cuando no se siguen esos códigos. En los Estados Unidos, de 1934 a 1961, 130 incendios en hoteles causaron la muerte de 1.204 personas (5). En noviembre de 1980, el incendio del MGM Grand Hotel en Las Vegas causó la muerte de 84 personas. La investigación de este desastre mostró que 3 de las 4 escaleras y sus paneles de acceso no cumplían con todos los códigos (5). El fuego y los productos de combustión que originaron la muerte de las personas se extendieron a través de esas escaleras. Un incendio en el Dupont Plaza Hotel en San Juan, Puerto Rico, el 31 de diciembre de 1986, mató 97 personas y lesionó más de 140 (8). Fue un incendio provocado y se inició en un depósito de muebles nuevos que permanecían en sus cajas. Los resultados de las autopsias mostraron que las quemaduras, más que la inhalación de humo, causaron la mayoría de las muertes.
Los lugares de entretenimiento presentan problemas especiales para el cumplimiento obligatorio de los códigos. En tales lugares, un gran número de personas se encuentran aglomeradas en espacios no familiares y encerrados. Las salidas pueden no funcionar o ser muy escasas o la decoración y el mobiliario pueden ser de materiales inflamables. Quizá el desastre más famoso en esta categoría fue el del club nocturno Coconut Grove en Boston en noviembre de 1942. En este incidente, la mayoría de salidas estaban aseguradas o no funcionaban. Un total de 492 personas murieron y muchos sufrieron serias quemaduras.
Los lugares como las instalaciones de salud y las escuelas, donde muchas personas dependen de otros para su seguridad o bienestar, se asocian con riesgos mayores que en los hoteles y lugares de entretenimiento. Esos riesgos se reducen cuando 1) las edificaciones están diseñadas con el criterio de que algunos ocupantes requerirán asistencia en caso de incendio, 2) se desarrollan y practican planes de evacuación y 3) se instalan modernas formas de seguridad (puertas anti-incendios y regaderas).
Impacto de los incendios en la salud pública: perspectiva histórica
Tanto para los adultos como para los niños, las quemaduras son la segunda causa más frecuente de muerte en el hogar después de las caídas (9). Para los adultos, las quemaduras resultan ser más catastróficas que cualquier otra causa de muerte (1). En los Estados Unidos, el número anual estimado de quemaduras entre adultos es de 1 millón (10). Las tasas estimadas de quemaduras que requieren hospitalización oscilan entre 26 y 37% por 100.000 adultos (11-15). Con respecto al número perdido de años de vida por causas específicas (16), la prevención de una muerte por quemadura resulta en más años de vida salvados que la prevención de una muerte por cáncer o enfermedad cardiovascular (17).
Un análisis de los datos de mortalidad anual del National Center of Health Statistics, NCHS (Centro Nacional de Estadísticas en Salud) muestra que, de 1978 a 1984, un promedio de 4.897 personas murió anualmente en incendios residenciales (18). Entre los grupos con las más altas tasas de muerte, se incluyen los negros, los adultos de 65 o más años y los niños de 5 años o menores. La mayoría de esas muertes ocurrió cuando se incendió una estructura, más que cuando fue el vestuario. Un análisis similar de datos entre 1979 y 1985 indica que la inhalación fue responsable de las dos terceras partes de las muertes y de un tercio de las quemaduras (19).
En la tabla 18.3 se muestran los datos disponibles más recientes. En los Estados Unidos, durante 1992, hubo casi 2 millones de incendios, solamente 35 catastróficos. La mayor parte de la mortalidad y de la morbilidad ocurrió en incendios no catastróficos. Las características de los incendios no catastróficos se muestran en la tabla 18.4. Aunque los que ocurrieron en residencias de una o dos familias acontecieron en el 18%, a ellos les corresponde 67% de toda la mortalidad y 53% de la morbilidad. De ahí que la prioridad de la prevención en salud pública sean los factores asociados con estos incendios residenciales uni y bifamiliares.
Tabla 18.3 Incendios en los Estados Unidos, 1992
| |
Todos los incendios |
Incendios catastróficos* |
|
Número de incendios |
1’964.500 |
35 |
|
Número de muertes civiles |
4.730 |
176 |
|
Número de lesiones civiles |
28.700 |
No reportado |
* Como se definen por la NFPA - incendios residenciales, los que resultan en 5 o más muertes o no residenciales, aquéllos con 3 o más.Fuentes: Trembley KJ. Catastrphic fires and deaths drop in 1992. NFPA Journal 1993;(Sept./Oct.):56-69 (20); Karter MJ. Fire loss in the United States in 1992. NFPA Journal 1993;(Sept./Oct.):78-87. (21)
Tabla 18.4 Incendios, muertes y lesiones por tipo de incendio, Estados Unidos, 1992
| |
Incendios |
Muertes* |
Lesiones* | |||
|
Tipo de incendio |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
|
Residencial |
| | |
| | |
|
Una o dos familias |
358.000 |
18,22 |
3.160 |
66,81 |
15.275 |
53,22 |
|
Apartamentos |
101.000 |
5,14 |
545 |
11,52 |
5.825 |
20,38 |
|
Hoteles y Moteles |
6.000 |
0,31 |
30 |
0,63 |
250 |
0,87 |
|
Otros |
7.000 |
0,36 |
30 |
0,63 |
250 |
0,87 |
|
No residenciales |
165.500 |
8,42 |
175 |
3,70 |
2.725 |
9,49 |
|
Vehículos en autopistas |
385.500 |
19,62 |
665 |
14,06 |
2.750 |
9,58 |
|
Otros vehículos |
19.500 |
0,99 |
65 |
1,37 |
250 |
0,87 |
|
Otros+ |
922.000 |
46,93 |
60 |
1,27 |
1.375 |
4,79 |
|
Total |
1’964.500 |
100,00 |
4.730 |
100,00 |
28.700 |
100,00 |
* Mortalidad y morbilidad de civiles+ Incluye 743.000 incendios de escombros, matorrales, césped o tierra baldía sin valor monetario ni pérdidas financieras.
Fuente: Trembley KJ. Catastrophic fires and deaths drop in 1992. NFPA Journal 1993;(Sept./Oct.):56-69. (20)
Factores que influyen en la morbilidad y la mortalidad por incendios
Factores naturales
Quizá el factor natural más importante en los desastres por incendio - ciertamente el que recibe la mayor atención de los medios - es el forestal o el de otro tipo de vegetación porque sirven como fuentes de combustión. Aunque el ecológico es el de mayor impacto de este tipo de incendios, tienen efectos en la salud pública y son diferentes de los relacionados con los incendios residenciales.
Durante 5 días en agosto de 1987, los rayos iniciaron 1.500 incendios que destruyeron más de 243.000 hectáreas de bosques en California (22). La información médica seleccionada obtenida de las salas de urgencias en los 6 condados más severamente afectados por el humo o el fuego, mostraron que, durante el período de mayor actividad forestal, el número de gente que buscó tratamiento por asma, EPOC, sinusitis, infecciones respiratorias altas y laringitis se incrementó por encima de lo esperado. Ese incremento mostró que la gente con enfermedades respiratorias previas es el grupo más sensible y que debe ser objeto de mayor atención desde la óptica de la salud pública.
Un incendio destructivo se extendió por partes del condado de Alameda, California, el 20 y 21 de octubre de 1991. Cubrió 647 hectáreas de tierras urbanas y rurales y destruyó más de 3.800 viviendas (23). Hubo 26 muertos y más de 225 lesionados (23). Los registros de los servicios de urgencias mostraron que más del doble de personas buscaron tratamiento por problemas respiratorios comparado con quienes se quemaron o tenían otras lesiones (24). De las personas con problemas relacionados con el humo, 61% tenía broncoespasmo documentado. Los investigadores concluyeron que los avisos de alertas sanitarias se deben dirigir a las personas con asma o enfermedades pulmonares, incitándoles a quedarse en casa o a evacuar las zonas afectadas por el humo.
Muchos incendios de bosques y sembradíos pueden ocasionalmente llegar a las áreas residenciales, donde pueden causar muertes y enfermedades. Sin embargo, con suficiente advertencia, la evacuación de los residentes puede minimizar el impacto en la salud pública. Por consiguiente, los incendios de viviendas uni o bifamiliares desencadenados por incendios forestales son de gran interés en la salud pública.
Factores generados por el hombre
El mayor impacto sobre la salud pública viene de los incendios en viviendas uni o bifamiliares. Tres cuartas partes de todas las personas de los Estados Unidos viven en este tipo de viviendas. Los datos de la Administración de Incendios de los Estados Unidos son recogidos como parte del National Fire Incident Reporting System, NFIRS. Se han incluido datos de más de 13.500 departamentos de bomberos de los Estados Unidos (25). Los datos más recientes son de 1990 y presentan las características de los incendios y la morbimortalidad asociada con este tipo de viviendas.
Las incidencias de muertes y lesiones que resultan de los incendios en dichas residencias, se muestran en la tabla 18.5. La tendencia de las muertes y lesiones disminuyó ligeramente entre 1983 y 1990, pero retuvo la misma magnitud relativa de importancia en la salud pública.
Las incidencias de incendios, muertes y lesiones en estas viviendas durante 1990 se muestran según el momento de ocurrencia en la tabla 18.6. La mayoría de los incendios y de las lesiones por su causa ocurren entre las 5 y las 7 p.m., cuando las personas se encuentran preparando sus alimentos. Por otro lado, las muertes por incendios tienden a alcanzar su pico máximo tarde en la noche y temprano en la mañana, cuando las cenizas de cigarrillo pueden servir como fuentes de ignición.
La distribución mensual de los incendios y muertes en 1990 se muestra en la tabla 18.7. Los picos en mitad del invierno, quizás ocurren por el mayor uso de las fuentes de calor.
Tabla 18.5 Mortalidad y morbilidad anual debidas a incendios en hogares de una o dos familias, Estados unidos, 1983-90
|
Fecha |
No. de muertes |
No. de lesiones |
|
1983 |
3.825 |
16.450 |
|
1984 |
3.290 |
15.100 |
|
1985 |
4.020 |
15.250 |
|
1986 |
4.005 |
14.650 |
|
1987 |
3.780 |
15.200 |
|
1988 |
4.125 |
17.125 |
|
1989 |
3.545 |
15.255 |
|
1990 |
3.370 |
15.250 |
Fuente: National Fire Data Center, United States Fire Administration. Fire in the United States 1983-1990. Washington, D.C.: Federal Emergency Management Agency; 1993. (25)
Tabla 18.6 Mortalidad y morbilidad por incendios en viviendas de una y dos familias por hora de ocurrencia, Estados Unidos, 1990
|
Hora |
Incendios (%) |
Mortalidad (%) |
Morbilidad (%) |
|
12:00 - 2:59 a.m. |
8,7 |
19,9 |
12,2 |
|
3:00 - 5:59 a.m. |
6,7 |
20,4 |
11,1 |
|
6:00 - 8:59 a.m. |
8,6 |
10,7 |
8,8 |
|
9:00 - 11:59 a.m. |
12,9 |
12,3 |
12,6 |
|
12:00 - 2:59 p.m. |
14,9 |
7,4 |
13,8 |
|
3:00 - 5:59 p.m. |
17,4 |
5,7 |
14,8 |
|
6:00 - 8:59 p.m. |
18,0 |
9,0 |
14,6 |
|
9:00 - 11:59 p.m. |
12,8 |
14,6 |
12,1 |
|
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fuente: National Fire Data Center, United States Fire Administration. Fire in the United States 1983-1990. Washington, D.C.: Federal Emergency Management Agency; 1993. (25)
Las causas de los incendios, las muertes y las lesiones, en las viviendas en 1990, se muestran en la tabla 18.8. Con respecto al número de incendios, la calefacción es su mayor causa con 24%, seguida por la estufa con 20% y los incendios intencionales con 13%. Las muertes son más frecuentemente ocasionadas por fumar descuidadamente (24% de todas las muertes). Muchas muertes por esta causa resultan de cigarrillos lanzados sobre la tapicería de los muebles o al estar descansando en la cama. Los incendios relacionados con la calefacción son la segunda causa de muerte con 19% y los causados por incendiarios la tercera (17%). Para las lesiones, los incendios en la cocina son la primera causa (22%). Esas lesiones resultan a menudo por desatender el proceso de cocción, por aceite o grasa que se prenden y por la ignición de ropas sueltas. La calefacción es la segunda causa de lesiones con 16% y el fumar descuidadamente, la tercera con 12%.
Las habitaciones donde se iniciaron los incendios en las viviendas y donde ocurrieron las muertes y las lesiones en 1990 se muestran en la tabla 18.9. Más del doble de los incendios ocurrió en la cocina. La mayoría de esos incendios, desde luego, estuvieron asociados con cocinar. La segunda localización es el dormitorio y en tercer lugar, las chimeneas. Las chimeneas a menudo tienen rescoldos acumulados que pueden servir como fuente de combustión. Para las muertes, los sitios de reposo son las áreas principales, ya que las personas se pueden quedar dormidas sobre los muebles tapizados, mientras fuman. Para las lesiones, la cocina es la localización más común; allí ocurre el mayor número de quemaduras. Los datos pertinentes al funcionamiento de los detectores de humo durante los incendios y las muertes ocurridas en viviendas de una y dos familias en 1990, se muestran en la tabla 18-10. Es importante anotar que no había un detector en operación en 76% de los incendios o en 87% de las muertes (se excluyen aquellos incendios y muertes donde se desconocía la presencia de un detector de incendios).
Tabla 18.7 Porcentajes de incendios y mortalidad por esa causa en viviendas de una y dos familias por mes del año, Estados Unidos, 1990
|
Mes |
Incendios (%) |
Mortalidad (%) |
|
Enero |
10,4 |
15,4 |
|
Febrero |
9,6 |
10,4 |
|
Marzo |
9,4 |
7,3 |
|
Abril |
7,8 |
8,2 |
|
Mayo |
7,0 |
5,1 |
|
Junio |
6,9 |
6,0 |
|
Julio |
7,3 |
4,5 |
|
Agosto |
6,7 |
6,3 |
|
Septiembre |
6,5 |
5,1 |
|
Octubre |
7,6 |
7,9 |
|
Noviembre |
8,9 |
10,4 |
|
Diciembre |
12,0 |
13,6 |
Fuente: National Fire Data Center, United States Fire Administration. Fire in the United States 1983-1990. Washington, D.C.: Federal Emergency Management Agency; 1993. (25)
Tabla 18.8 Porcentajes de incendios, mortalidad y morbilidad por incendios en viviendas de una y dos familias por causas conocidas, Estados unidos, 1990
|
Causa |
Incendio (%) |
Mortalidad (%) |
Morbilidad (%) |
|
Incendiaria |
13,3 |
17,3 |
9,4 |
|
Niños jugando |
4,8 |
6,8 |
10,0 |
|
Fumar sin cuidado |
5,0 |
24,1 |
12,0 |
|
Calefacción |
23,8 |
18,7 |
16,0 |
|
Cocción |
19,5 |
9,3 |
22,0 |
|
Distribución eléctrica |
10,2 |
9,1 |
7,5 |
|
Aplicaciones |
8,0 |
3,5 |
4,9 |
|
Llama abierta |
6,5 |
6,1 |
7,1 |
|
Calor abierto |
1,4 |
2,6 |
1,6 |
|
Otros equipos |
1,2 |
1,1 |
8,1 |
|
Natural |
2,0 |
30,4 |
0,7 |
|
Exposición |
4,0 |
0,9 |
0,8 |
Fuente: National Fire Data Center, United States Fire Administration. Fire in the United States 1983-1990. Washington, D.C.: Federal Emergency Management Agency; 1993. (25)
La lesión por inhalación es aún más importante en el contexto de la mortalidad relacionada con los incendios. Es un importante cofactor en las lesiones por quemaduras e incrementa el número de muertes (26). La mayoría de las víctimas sucumbe al efecto asfixiante del monóxido de carbono mucho antes de que las afecten directamente las llamas o el calor (27,28). También, pueden ser fatales el envenenamiento por dióxido de carbono o la deficiencia de oxígeno (29). Durante los incendios en edificios, los cerramientos de la estructura ayudan a retener y concentrar los productos tóxicos de la combustión y el humo del fuego (30,31). El contenido de las edificaciones también puede contribuir a las muertes. Un colchón o sofá humeante en una habitación normal puede producir niveles letales de monóxido de carbono en 30 segundos (32).
Tabla 18.9 Porcentajes de incedios, mortalidad y morbilidad por incedios en viviendas de una y dos familias por habitaciones de origen, Estados Unidos, 1990
|
Habitaciones |
Incendios (%) |
Mortalidad (%) |
Morbilidad (%) |
|
Pasillo |
9,0 |
31,9 1 |
4,9 |
|
Dormitorio |
11,5 |
23,8 |
23,4 |
|
Sala |
- 2,3 - | |
|
|
Cocina |
23,6 |
14,6 |
30,1 |
|
Area de lavado |
4,0 |
2,0 | |
|
Habitación con equipo de calefacción |
- |
2,0 |
3,1 |
|
Garaje |
- |
3,6 | |
|
Chimenea |
11,2 |
- |
- |
|
Otro/desconocido |
6,0 |
9,4 |
2,8 |
Fuente: National Fire Data Center, United States Fire Administration. Fire in the United States 1983-1990. Washington, D.C.: Federal Emergency Management Agency; 1993. (25)
Tabla 18.10 Porcentajes de incedios y mortalidad por incendios en viviendas de una y dos familias por funcionamiento de los detectores de humo, Estados Unidos, 1990
|
Estado del detector de humo |
Incendios (%) |
Mortalidad |
|
Presente/en servicio |
15,2 |
8,2 |
|
Presente/fuera de servicio |
16,9 |
8,3 |
|
Sin detector |
35,8 |
47,2 |
|
Desconocido |
37,3 |
5,8 |
Fuente: National Fire Data Center, United States Fire Administration. Fire in the United States 1983-1990. Washington, D.C.: Federal Emergency Management Agency; 1993. (25)
También es importante resaltar que algunas muertes puede que no resulten directamente del fuego y sus productos. Primero, el fuego puede iniciarse después de la muerte (32); por ejemplo, una persona puede sufrir un colapso cardiaco mientras fuma, usa fósforos o encendedor o mientras está cerca de una llama (vela o estufa). Aunque los bomberos son uno de los grupos ocupacionales en mayor riesgo de morir mientras trabaja, los efectos directos de los incendios no son los que más les matan (33). La mayoría de bomberos que mueren en un incendio lo hacen por ataques cardiacos o por accidentes vehiculares (33).
Entre las características del individuo, la edad parece ser un importante factor de riesgo. En 1984, el 53% de todas las personas muertas en incendios residenciales eran menores de 15 años, comparado con sólo el 22,2% de la población en riesgo (4). Las personas en este grupo de edad pueden ser muy jóvenes para reaccionar por sí mismos o pueden hacerlo inapropiadamente, dado el desconocimiento del comportamiento seguro. Es interesante ver que las muertes de personas ancianas (mayores de 65 años) representan sólo el 5,8% de todos los incendios residenciales y no es un grupo de alto riesgo. Sin embargo, esto puede ser tan sólo una consecuencia de una mayor probabilidad de vivir en viviendas multifamiliares como edificios de apartamentos, comunidades de pensionados o ancianatos.
Un factor o condición médica predisponente, aunque no específica de las catástrofes por incendios, es una importante característica individual para sufrir quemaduras. En un estudio de 500 pacientes adultos hospitalizados por quemaduras, el ‘poco discernimiento’ se implicó como factor contribuyente (34). Los adultos mayores son más propensos a las quemaduras severas que los más jóvenes, posiblemente por causa de que sus capacidades de reacción son más limitadas (35). Tres estudios que examinaron la influencia de los factores médicos en las quemaduras de adultos mostraron que, aproximadamente, una cuarta parte de ellos tenía algún tipo de condición médica predisponente (35,36). Estos estudios mostraron que los dos factores más importantes son el alcoholismo y la epilepsia. Otros estudios han mostrado que de 5 a 10% de los adultos quemados eran sujetos que sufrían convulsiones epilépticas (37-42) y que el alcoholismo también jugó un papel importante en la ocurrencia de las quemaduras (43,44).
Un estudio retrospectivo de 277 adultos hospitalizados consecutivamente por quemaduras mostró la presencia de factores predisponentes como el vivir solo, el abuso de drogas o alcohol, la enfermedad física o mental y la edad avanzada (45). Un estudio de los incendios residenciales en Maryland mostró que 47% de los incendios y 45% de las muertes estuvieron asociadas con los cigarrillos (46). Un estudio de 55 personas muertas durante los incendios en casa mostró que más de la mitad resultó de fuegos iniciados por cigarrillos y que 39% de las personas fallecidas no eran fumadoras (19). Una revisión publicada de 10 estudios mostró que casi la mitad de los muertos estaba legalmente intoxicada y que tenía concentraciones de alcohol superiores a 0,10% (47). Dado que parece improbable que 50% de la población general esté intoxicada en un momento dado, éste puede ser un factor de riesgo de muerte.
Puesto que el fumar y el consumo de alcohol son comportamientos correlacionados, los estudios que evalúan únicamente el consumo de alcohol no indican necesariamente un papel causal. El análisis de 116 muertes y lesiones de incendios residenciales informados al Washington State Fire Incident Reporting System de 1984 y 1985 muestra que el fumar más que el consumo de alcohol era el factor de riesgo más importante (48).
Implicaciones de salud pública y estrategias de prevención de incendios
Históricamente, en los Estados Unidos ha existido un tremendo problema de salud pública asociado con los incendios. El problema es aún de interés, aunque su complejidad y naturaleza han venido cambiando. Los incendios deben ser vistos como problemas evitables que ciertamente requieren de una mayor atención y esfuerzos de los profesionales de la salud pública.
Desde la óptica de las implicaciones en salud pública, una quemadura que requiere hospitalización es tan seria como costosa (49). Requiere más díascama que cualquier otro tipo de lesión (12,50). Además, las quemaduras severas son uno de los problemas médicos más difíciles de manejar (17). Aproximadamente, el 5% de todos los pacientes quemados sufre lesiones traumáticas concomitantes que afectan su manejo médico (51). Los pacientes con quemaduras pueden necesitar múltiples procedimientos quirúrgicos y pueden quedar desfigurados y deformados por el resto de su vida. Las quemaduras severas someten tanto a los pacientes como a sus familiares a un profundo estrés psicológico y financiero (52).
Las quemaduras pueden llevar a la pérdida de funciones corporales (sensoriales o motoras o ambas) y a una seria desfiguración, aunque la extensión de la quemadura sea pequeña. Las personas con enfermedad renal, cardiovascular o pulmonar puede que no toleren las quemaduras como lo hacen quienes no padecen estas entidades. Para quienes presentan enfermedad vascular oclusiva, las quemaduras de las extremidades inferiores (especialmente de los pies) son particularmente serias. La gangrena que requiere amputación no es rara después de las quemaduras de pies o de extremidades en adultos con arteriosclerosis periférica.
Dos tipos de lesiones concomitantes, por inhalación y fracturas, pueden resultar de los incendios catastróficos que causan quemaduras. Después de cierto tipo de quemaduras, se pueden presentar enfermedades oftalmológicas (53), renales (54) y neurológicas (55).
Las quemaduras pueden llevar a una nueva enfermedad cardiovascular o pulmonar. Las patologías pulmonares más comunes son la neumonía y las atelectasias. Una lesión por inhalación de gases nocivos es la lesión concomitante más seria (56). El humo de algunos fuegos contiene dióxido de nitrógeno que puede causar bronquiolitis (57), alveolitis (58) y broncoespasmo (59). Los hallazgos clínicos de las lesiones por inhalación incluyen la irritación de la mucosa nasal, el edema faríngeo, la ronquera y la broncorrea. Las fracturas también pueden acompañar a las quemaduras. La presencia de fracturas complica el tratamiento y el pronóstico, tanto de la quemadura como de la fractura (60, 61).
Medidas de prevención y control
Epidemiología: vigilancia e investigación
La epidemiología puede jugar un papel importante en la prevención o la mitigación del impacto de los incendios en la salud pública. Actualmente, están disponibles pocos datos descriptivos y analíticos sobre el impacto en la salud pública. La información está prácticamente limitada a las estadísticas recolectadas y publicadas por unas pocas agencias y obtenida de los informes de casos. Las limitaciones de estos datos incluye la falta de denominadores necesarios para emitir conclusiones válidas acerca de los factores de riesgo, la insuficiente descripción de la morbilidad asociada y la insuficiente información sobre las circunstancias del incendio y el comportamiento humano asociado.
Un completo espectro de actividades epidemiológicas que comprenda tanto la vigilancia como la investigación, ayudaría en la prevención o la mitigación de la mortalidad y la morbilidad asociadas con los incendios.
Ingeniería y controles legales
La aceptación de los rascacielos y las construcciones elevadas en los Estados Unidos ha sido el resultado, en parte, del establecimiento y el refuerzo de los códigos de construcción. Los primeros códigos en este país fueron implementados por las municipalidades a finales del siglo XIX. Esos primeros códigos dirigidos a la prevención de conflagraciones estaban diseñados para minimizar el riesgo de que los incendios se extendieran a las edificaciones vecinas. Esos códigos aportaron especificaciones para techos, materiales exteriores y características de las paredes (grosor y resistencia al fuego).
En los inicios de las compañías aseguradoras, se estableció la National Fire Protection Agency, NFPA, en 1896. Este organismo ha jugado un papel importante en el establecimiento y la revisión de los códigos y las regulaciones de construcción. Por ejemplo, se han desarrollado códigos NFPA para el desempeño de las paredes ante el fuego, la separación entre estructuras autoestables y el almacenamiento de materiales combustibles.
La evolución de los códigos está asociada de alguna forma con la evolución de los desastres por incendio en este país. Al principio, las amenazas estaban enfocadas hacia las conflagraciones urbanas; hoy día, sin embargo, este tipo de incendios representa poco riesgo para la salud pública y la preocupación es dentro de - más que entre - las edificaciones. Por la amenaza de incendios en las edificaciones comerciales, los códigos ofrecen estipulaciones detalladas para la seguridad pública en los pasajes interiores, las cajas de las escaleras y las puertas. Esos códigos brindan estrategias protectoras para la contención del fuego y la evacuación de las personas.
Aunque actualmente el mayor riesgo está en las residencias uni y bifamiliares, los códigos de construcción para esas estructuras son diferentes de aquéllos para las edificaciones comerciales en varios aspectos. Primero, esos códigos tienden a acudir a estrategias menos costosas, ya que los individuos, más que los negocios, deben sufragar el costo. Segundo, la contención del fuego en ciertas áreas de la estructura no es un asunto viable dado el tamaño de las viviendas. Tercero, dada la falta de acceso para la inspección y el número de construcciones residenciales, los códigos que requieren inspecciones rutinarias del interior no son prácticos. En consecuencia, los códigos de construcciones residenciales se enfocan sobre los aspectos estructurales no visibles o difíciles de corregir una vez que se completa la construcción (por ejemplo, diseño de chimeneas, colocación de circuitos e instalaciones eléctricas). Esos códigos se hacen cumplir cuando la edificación se está construyendo o remodelando. Un control reciente en ingeniería es el detector de humo. Ese instrumento barato incrementa la duración de la señal de alerta. Los datos presentados, aunque limitados, apoyan la necesidad de incluir este aparato en las viviendas. Una investigación reciente de varios cientos de médicos internistas mostró que el 85% rara vez o nunca le hablaron a sus pacientes sobre el uso de los detectores de humo, aun cuando eran conscientes del riesgo de quemaduras y de la eficacia de los detectores de humo (62).Por otro lado, los detectores de humo pueden tener una eficacia limitada ya que no son una medida de prevención enteramente pasiva; se deben comprar, instalar apropiadamente y mantener con baterías frescas. Además, los residentes deben ser capaces de responder apropiadamente a la alarma, una acción que puede ser difícil para los jóvenes, los ancianos, los discapacitados y los intoxicados (63).
Un estudio de incendios residenciales, en los cuales murieron 57 niños de New Mexico, concluyó que las estrategias de prevención se deben dirigir a las condiciones de la vivienda (casas por debajo del estándar) paralelamente con las prácticas de seguridad de los adultos (64), ya que la mejoría de la asistencia prehospitalaria o de las unidades de cuidado de quemados, probablemente no afectará en forma importante las tasas de mortalidad en la niñez (64).
Puesto que el fuego iniciado por los cigarrillos es la principal causal de muerte en los incendios residenciales, la solución potencial más efectiva está en el cigarrillo mismo (63). La educación pública del ‘fumador negligente’ puede que nunca sea eficaz ya que se ha estimado que 99,99% de los 600.000 millones de cigarrillos que se fuman anualmente se desechan en forma segura (65). Un control legal que involucre el desarrollo de cigarrillos incapaces de hacer ignición en la mayoría del mobiliario hogareño, reduciría mucho la ocurrencia de incendios residenciales en los Estados Unidos.
Respuesta y control de incendios
En los Estados Unidos, el entrenamiento de los bomberos y el combatir los incendios son prácticas viejas y establecidas. La respuesta más temprana a los incendios consistió en las brigadas de cubetas ante la presencia de un caso. La primera compañía de entrenamiento de individuos como bomberos se fundó en 1730 por Benjamin Franklin (5).
La capacidad de los bomberos de llegar a cualquier lugar de su jurisdicción en minutos, luego de recibir la alarma, ha minimizado el riesgo de lesiones a las personas y el daño a la propiedad. Cada año, en los Estados Unidos, los departamentos de bomberos responden a 1 millón de incendios residenciales, aproximadamente (5). Dados los recursos destinados y los logros alcanzados con los años en la respuesta y el control de incendios, los mejoramientos sustanciales en la estrategia de lucha contra ellos, que pudieran impactar más las implicaciones en salud pública, no son muy probables.
Una función importante, y a menudo desconocida, de los cuerpos de bomberos es la inspección de las edificaciones para dar cumplimiento a los códigos que gobiernan su construcción, mantenimiento y ocupación. El desarrollo de técnicas de lucha contra el fuego para controlar y prevenir los incendios ha mejorado tales códigos con el fin de minimizar el riesgo de incendios para secciones completas de las ciudades y de las comunidades. Si un incendio es externo, es más probable que sea tratado oportuna y eficazmente. Sin embargo, el objeto de la mayoría de las inspecciones de edificaciones por los cuerpos de bomberos son las estructuras no residenciales. Además, algunas de las estrategias de lucha contra el fuego para las grandes edificaciones no se ajustan para las viviendas. Por ejemplo, un incendio en una casa no se puede reducir a la habitación donde se inició (una técnica algunas veces usada en los incendios no residenciales) ya que no es una forma realista de contenerlo antes de que alcance toda la estructura.
Tratamiento médico y rehabilitación
El amplio trabajo clínico y epidemiológico se ha enfocado en la tríada de clasificación, manejo y rehabilitación de las víctimas de un incendio (66-70). Por ejemplo, un incendio en un partido de fútbol en Bradford City, Reino Unido, dejó 56 muertos y más de 200 lesionados (71). Los componentes claves de una respuesta médica eficaz para este desastre incluyeron el tiempo de alarma y el contenido del mensaje, la clasificación por parte de un médico entrenado en el diagnóstico y el tratamiento de quemaduras, la disponibilidad de recursos adecuados por la preparación previa, la capacidad de atender las necesidades del paciente y las familias y la utilización coordinada de la ayuda externa. El 18 de noviembre de 1987, se produjo un incendio al final de la hora de máxima afluencia en una estación subterránea en Londres (72). Trece personas murieron y otras 45 sufrieron quemaduras durante el fogonazo en la principal despachadora de tiquetes. Los servicios locales de emergencias médicas rápidamente se saturaron. Este desastre mostró que los hospitales que responden a los desastres necesitan disponer de un plan de contingencia y de un equipo médico y administrativo para implementarlo y operarlo. Todas las unidades de trauma mayor deben tener la capacidad médica y de cirugía plástica para tratar pacientes quemados. Un ejemplo de una situación donde los componentes médicos de un plan de emergencia se implementaron exitosamente ocurrió cuando 1.700 víctimas del incendio en el MGM Grand Hotel en Las Vegas se clasificaron eficientemente y se manejaron con el sistema local (73).
Los estudios publicados sobre las implicaciones médicas y la severidad de las quemaduras tan sólo son ligeramente indicativos de la tremenda cantidad de conocimiento científico disponible con respecto a las consecuencias y al tratamiento de esas lesiones. Las unidades de quemados de los hospitales o los hospitales dedicados a ellas, operan a través de los Estados Unidos. El tratamiento médico y quirúrgico ha mejorado no solamente la probabilidad de supervivencia sino también la estética y la funcionalidad potencial de las víctimas de serias quemaduras. Las prácticas médicas actuales reconocen que los niños no son adultos en miniatura y que requieren diferentes tipos de manejo de las quemaduras (74).
Como una forma de prevención temprana, el tratamiento médico y de rehabilitación han alcanzado una meseta en el aseguramiento de la supervivencia y en la reducción de la morbilidad asociada con los incendios. Como resultado, una mayor reducción en la morbimortalidad dependerá mucho de las actividades de prevención primaria durante la fase previa al desastre para evitar los incendios, reducir la exposición humana a la energía térmica del fuego o para disminuir la susceptibilidad de los humanos a las lesiones. Las aproximaciones a la prevención primaria no sólo pueden minimizar el impacto en la salud pública, sino que también pueden mejorar las condiciones económicas (pérdida de empleo) y sociales adversas (familias sin hogar) relacionadas con los incendios. Para lograr futuras reducciones del impacto de los incendios en la salud pública, cualquier recurso adicional se debe gastar en las estrategias de prevención primaria como la educación y la conciencia pública.
Conciencia pública y educación
Para cualquier problema de salud pública, una vez identificados los factores de riesgo y las estrategias de prevención por los investigadores y aceptados por los profesionales de salud pública, cualquier reducción en la magnitud del problema depende de la conciencia y de la educación del público en riesgo. Ciertamente, los incendios no son la excepción. De hecho, la necesidad de conciencia y educación pública puede ser más importante para los incendios que para otros problemas de salud pública si uno considera el tamaño de la población en riesgo y su incidencia. La mayoría de la población de los Estados Unidos habita viviendas uni o bifamiliares y un millón de incendios ocurren en esas viviendas cada año.
La gente necesita entender el riesgo de incendio en sus residencias. Desde 1980, la atención nacional a los grandes incendios en hoteles ha sensibilizado a la parte del público que regularmente los usa con el fin de que tome medidas apropiadas de salida y reacción durante los incendios. Sin embargo, el público adulto debe ser capaz de aplicar los mismos conocimientos básicos en su hogar. Los padres y los profesores deben entrenar a los niños mayores acerca de qué hacer si hay un incendio y los planes que se deben tomar en el hogar y en la escuela para cuidar a los niños pequeños en caso de incendio. Las familias deben adelantar pruebas para reforzar los conocimientos de las acciones de seguridad apropiadas. Los adultos deben reconocer el riesgo de los calentadores auxiliares y de los cigarrillos como fuentes de incendio en la casa. Se deben instalar y mantener los detectores de humo en cada área de la casa.
Más de 75% de los hospitales que pertenecen a la Asociación Americana de Hospitales brindan cuidado a los pacientes en casa, lo cual incluye alimentación intravenosa, diálisis y soporte ventilatorio (75). Un equipo de personas de los hospitales está dirigido a la prevención de quemaduras entre los pacientes que reciben esta atención (76). Este programa combina las actividades de prevención de incendios (educación en seguridad e instalación de detectores de humo) con el cuidado en salud para esta población en alto riesgo.
Si un programa educacional para prevenir lesiones en incendios es exitoso, debe no solamente educar a las personas en riesgo sino modificar su comportamiento (77). En general, las campañas dirigidas a la educación del público no han logrado la esperada disminución de las quemaduras (78). La educación puede incrementar el conocimiento, pero no necesariamente lleva a cambios en el comportamiento o en el estilo de vida. Son necesarios mayores esfuerzos en la evaluación de la eficacia de los programas educativos dirigidos a la modificación del comportamiento y asegurar que tal comportamiento sea efectivo.
El 4 de noviembre de 1987, la fábrica de mantas del Kibbutz Urim en Israel fue completamente destruida por el fuego (79). La fábrica era una edificación de techo elevado con múltiples salidas y detectores de humo que se revisaban cada mes. Se había simulado un plan de evacuación cada 6 meses. En el momento del incendio, 62 trabajadores estaban en la fábrica. Aunque 45 de ellos sufrieron lesiones leves por el humo, no ocurrieron lesiones ni quemaduras serias. Este desastre mostró que el plan de evacuación había sido exitosamente implementado y que previno cualquier lesión seria o la muerte.
Vacíos de conocimiento
Los profesionales de la salud pública pueden carecer de conocimiento con respecto a las características y al impacto en la salud pública de los incendios en los Estados Unidos. Su concepto de un desastre por incendio se debe ajustar para que refleje el hecho de que un gran número de incendios implica unas pocas muertes y usualmente ocurre en el hogar. Muy diferente de lo que usualmente se percibe como desastre.
Los datos disponibles de incendios y su impacto en la salud son a menudo inadecuados por ser incompletos, inexactos y difícilmente comparables (80). Las fuentes de datos incluyen el National Center for Health Statistics, la National Fire Protection Agency, varios miembros de la industria aseguradora, la National Fire Protection and Control Administration, el National Household Fire Survey y los jefes de bomberos del estado. Las estadísticas publicadas por varias fuentes pueden diferir en razón de sus diferentes objetivos, supuestos y métodos de recolección y análisis de datos. Muchos de los datos en este capítulo representan estadísticas publicadas por la National Fire Protection Agency y parece ser la información más comprensible y detallada, pero puede variar de los datos recogidos en otras fuentes.
Hay muy poca información disponible sobre la morbilidad de los incendios. Actualmente, las leyes de notificación obligatoria de todas las quemaduras existen solamente en 12 estados (81). La mayor parte de la información disponible no cubre las lesiones no fatales. Como en otros escenarios de lesiones, ocurren numerosas quemaduras serias y aun más lesiones menores por cada muerto. Dado el potencial del tremendo costo de las quemaduras en lo médico, lo económico y lo social, es esencial un conocimiento suficiente de las lesiones.
Falta información detallada sobre la evaluación del riesgo. Los datos disponibles están limitados principalmente a la vigilancia basada en el informe de los casos individuales. Al faltar denominadores y características detalladas, únicamente se pueden extraer conclusiones groseras sobre el riesgo. Además, las limitaciones de los datos existentes hacen extremadamente difícil determinar la eficacia de los diversos tipos de estrategias preventivas. La literatura actual no aborda directamente las diferencias y similitudes entre los desastres por incendios y otros incidentes con fuego. Es importante entender cuáles características de estos desastres son únicas y cuáles son similares a otros tipos de incendio. Este entendimiento ayudaría a establecer las prioridades en investigación y las estrategias preventivas detalladas. Una revisión de la literatura no brinda una apreciación completa de los supuestos operativos adoptados por los grupos dirigidos, ya sea en la prevención o en la supresión de incendios. Parece haber dos supuestos diferentes con implicaciones en salud pública: la meta puede ser la prevención del fuego o puede ser su control o la evacuación de las personas. Ese conocimiento ayudaría a desarrollar un entendimiento completo del progreso para registrar y anticiparse a futuras necesidades y avances de esos grupos.
La mayoría de muertes resultan de la inhalación de materiales de combustión producidos por el fuego. Se requiere un mayor conocimiento de la prevención de esas muertes en lo relacionado con la manera como se producen y distribuyen esos gases durante un incendio y sobre la forma de detectarlos mejor y advertir a las potenciales víctimas sobre la presencia de esos gases. Necesitamos entender el proceso general del gas involucrado, la combustión sin llama y la velocidad de la combustión con llama y entender la dinámica de su distribución en las habitaciones y corredores durante un desastre.
La mayoría de los códigos de construcción en los Estados Unidos están dirigidos a los edificios no residenciales, a pesar de que hoy día el problema se centra en las viviendas. Se requiere más información sobre la efectividad de los códigos actuales de construcción de viviendas.
La amenaza de una conflagración urbana en tiempo de paz no es un gran problema de salud pública en los Estados Unidos; sin embargo, hay vacíos críticos en cuanto al potencial de nuevas amenazas de conflagración suburbana en algunos estados. Por ejemplo, para minimizar el potencial de erosión en algunos estados desérticos, se han dejado matorrales cerca de las paredes de las viviendas o de otras edificaciones en las laderas. Esta práctica puede incrementar el riesgo de conflagración.
Como muchos otros problemas de salud pública en este país, los esfuerzos para la prevención de incendios se dirigen al nivel local. Actualmente hay una falta de conocimiento acerca de la solidez, el éxito y las necesidades de esos esfuerzos locales.
Una estrategia clave en la prevención parece ser la educación y la concientización del público; aún no es claro el grado de entendimiento del problema entre el público. Se necesitan más datos sobre los niveles basales de ese conocimiento público, especialmente en los lugares de alto riesgo y se deben determinar las formas de comportamiento que están siendo realmente afectadas por la educación.
Problemas metodológicos de los estudios
Aunque los desastres por incendios a menudo pueden ser el resultado de un factor causal único, es necesario considerar varios de ellos con el fin de entender mejor el escenario del desastre y la contribución relativa de esos factores individuales. Los epidemiólogos han usado análisis estratificados, pero han encontrado problemas al tener que usar números pequeños. En algunas referencias, aún el patrón de factores más frecuente es relativamente insignificante por el pequeño porcentaje de incendios representado en el estudio. Es necesaria una mayor capacidad de comparación de las bases de datos con el fin de facilitar su agregación, para que se pueda disponer de mayores números en los análisis estadísticos multivariados.
Hay pocos estudios dirigidos hacia la epidemiología de los desastres por incendio. La mayoría han sido transversales o series de casos en hospitales. Por tanto, están enfocados en las lesiones más severas. Las investigaciones de este tipo son limitadas en cuanto a las variables que se pueden examinar. La mayor parte de la información disponible está limitada a las estadísticas de vigilancia mantenidas por diferentes agencias.
Recomendaciones para investigación
Se recomiendan las siguientes actividades para mejorar la identificación y la eficacia de las estrategias de prevención y mitigación del impacto en salud pública:
· Tanto el público como los profesionales de salud deben estar mejor educados sobre la naturaleza insidiosa del impacto de los incendios en la salud pública hoy en día.· Las propias agencias y los profesionales de salud pública implicados deben interesarse más y dirigir mayores esfuerzos sobre la morbilidad en los incendios.
· Dirigir esfuerzos hacia la uniformidad y facilitar la comparación de las fuentes de datos.
· Se deben modificar los sistemas de datos existentes o desarrollarse unos nuevos con el fin de suministrar información descriptiva con características más detalladas de los factores humanos y ambientales y denominadores apropiados.
· Dado que la mayoría de la información de las características de los incendios y su impacto en salud pública deriva de la vigilancia, se deben diseñar y conducir más estudios que brinden datos analíticos de los factores de riesgo.
· La necesidad de estudios epidemiológicos específicos debe ser determinada y sustentada a través de la consulta con las agencias apropiadas de prevención de incendios. Por ejemplo, los estudios de población del nivel de educación en desastres por incendio o las prácticas de seguridad son apropiados. Igualmente, la mayoría de la información disponible está enfocada a las características ambientales de los incendios. Se necesita mayor énfasis sobre las características epidemiológicas de las personas, para que la importancia de factores como el comportamiento, el conocimiento, la conciencia, la planificación, la percepción y los factores médicos predisponentes pueda determinarse en forma más precisa.
· Las estrategias de prevención necesitan ser acompañadas de acciones específicas para la minimización del riesgo de los niños pequeños, quienes dependen del conocimiento y el comportamiento de otros.
· Los grupos como los departamentos de salud, los de incendios y las asociaciones cívicas deben conducir más estudios para determinar el uso de detectores de humo en viviendas.
· Los profesionales de la salud pública y de protección en incendios deben hacer énfasis en la educación y conciencia públicas sobre la selección apropiada, instalación, uso y mantenimiento de los detectores de humo.
· Estas mismas personas deben puntualizar que el fumar es potencialmente peligroso no sólo en términos de salud personal, sino también, como causa de incendios que destruyen vidas y propiedades.
Resumen
Los incendios contemporáneos deben ser vistos como un problema innecesario y evitable que merece la atención y los esfuerzos de los profesionales de la salud pública.
La literatura contiene estadísticas limitadas sobre las características y el impacto adverso en la salud pública de los incendios de mayor interés desde esta óptica - aquéllos que ocurren en viviendas uni o bifamiliares. Sin embargo, esos datos han permitido identificar importantes factores que contribuyen a desastres como los incendios caseros, las fuentes, incluido el cigarrillo, y la necesidad de un mayor uso de detectores de humo.
Las estrategias apropiadas de prevención se pueden dividir en cinco amplias categorías de actividades con el fin de reducir el impacto en salud pública: 1) vigilancia e investigación epidemiológica, 2) controles legales y de ingeniería, 3) respuesta de mitigación y supresión, 4) tratamiento médico y rehabilitación y 5) conciencia pública y educación.
Referencias
1. Metropolitan Life Insurance Company. Catastrophic accidents, a 35-year review. Stat Bull Metrop Insur Co. 1977;58:1-4.
2. Reig A, Tejerina C, Baena P, Mirabet V. Massive burns: a study of epidemiology and mortality. Burns (England) 1994;20:51-4.
3. Baker SP. O’Neil B, Kerpf R. Injury fact book. Lexington, MA: DC Health and Company; 1992.
4. Curtis MH, Hall JR, Le Blan PR. Analysis of multiple-death fires in the United States during 1984. Fire J 1985;18-30, 74-81.
5. Lyons JW. Fire. New York: Scientific American Library; 1985.
6. Eckert WG. The medico-legal and forensic aspects of fires. Am J Forensic Med Pathol 1981;2:347-57.
7. Quenemoen LE, Davis YM, Malilay J, et al. The World Trade Center bombing: injury prevention strategies for high-rise building fires. Unpublished report. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Environmental Health; 1994.
8. Levin BC, Rechani PR, Gurman JL, et al. Analysis of carboxyhemoglobin and cyanide in blood from victims of the Dupont Plaza Hotel fire in Puerto Rico. J Forensic Sci 1990;35:151-68.
9. National Safety Council. Accident facts. Chicago: National Safety Council; 1983.
10. Sanderson LM. An epidemiologic description and analysis of lost workday occupaational burn injuries [dissertation]. Houston: University of Texas School of Public Health; 1981.
11. Feck G, Baptiste M, Greenwald P. The incidence of hospitalized burn injury in upstate New York. Am J Public Health 1977;67:966-7.
12. National Center for Health Statistics. Inpatient utilization of short-stay hospitals by diagnosis: United States, 1971. Vital and Health Statistics series 13, no.16. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 1974.
13. Clark WR, Lerner D. Regional burn survey: two years of hospitalized burn patients in central New York. J Trauma 1978;18:524-32.
14. Linn BS, Stevenson SE, Feller I. Evaluation of burn care in Florida. N Eng J Med 1977; 296: 311-5.
15. Greenwald P, Crane KH, Feller I. Need for burn care facilities in New York State. N Y State J Med 1972;72:2677-80.
16. Dickinson FG, Welker EL. What is the leading cause of death? JAMA 1948;138:528-9.
17. Feck G, Baptiste MS, Tate CL. An epidemiologic study of burns injuries and strategies for prevention. DHEW Environmental Health Sciences Division. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 1978.
18. Gulaid JA, Sattin RW, Waxweiler RJ. Deaths from residential fires, 1978-1984. MMWR 1988;37(ss-1):39-45.
19. Mierley MC, Baker SP. Fatal house fires in an urban population. JAMA 1983;249:1466-8.
20. Trembley KJ. Catastrophic fires and deaths drop in 1992. NFRA Journal 1993;(Sept/Oct.):56-69.
21. Karter MJ. Fire loss in the United States in 1992. NFRA Journal 1993;(Sept/Oct):78-87.
22. Duclos P, Sanderson LM, Lipsett M. The 1987 forest fire disaster in California: assessment of emergency room visits. Arch Environ Health 1990;45:53-8.
23. Bedian K, Arcus A, Frankel-Cone C, et al. Emergency medical response to the Oakland/Berkeley Hills fire of October 1991. Sacramento, CA: California Department of Health Services; 1994.
24. Shusterman D, Kaplan JZ, Canabarro C. Immediate health effects of an urban wildfire. West J Med 1993;158:133-8.
25. National Fire Data Center, United States Fire Administration. Fire in the United States 1983-1990. Washington, D.C.: Federal Emergency Management Agency; 1993.
26. Tredeget EE, Shankowsky HA, Taerum TV, et al. The role of inhalation injury in burn trauma. Ann Surg 1990;212:720-7.
27. Zikria BA, Weston GC, Chodoff M. Smoke and carbon monoxide poisoning in fire victims. J Trauma 1972;12:641-5.
28. Zikria BA, Stormer WO. Respiratorv tract damage in burns: pathophysiology and therapy. Ann NY Acad Sci 1968;150:618-26.
29. Gormsen H, Jeppersen N, Lund A. The causes of death in fire victims. Forensic Sci Int 1984;24:107-1.
30. Federal Emergency Management Agency and the United States Fire Administration. Highlights of fire in the United States. 2nd. ed. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 1980.
31. Karter MJ. Fire loss in the United States during 1979. Fire J 1980;75:52-6.
32. Sopher IM. Death caused by fire. Clinic Lab Med 1983;3:295-307.
33. Clark WE. Sudden death: how fire fighters get killed. Fire Chief Magazine 1984;Oct:38-40.
34. Bowers LF. Accidental burns. Int Surg 1966;46:338-9.
35. Beverly EV. Reducing fire and burn hazards among the elderly. Geriatrics 1976;31:106-10.
36. MacLeod A. Adult burns in Melbourne: a five-year survey. Med J Aust 1970;2:772-7.
37. Cotebrook L, Colebrook Y. The prevention of burns and scalds: a review of 1000 cases. Lancet 1949;2:181-8.
38. Nasilowski W, Zelkiewicz W. Evaluation of a thousand cases of burns: circumstances of the accidents and prevention measures. Pol Med J 1968;7:1410-4.
39. Maisels DO, Gosh J. Predisposing causes of burns in adults. Practitioner 1968;201:767-73.
40. Jackson DM. The treatment of burns: an exercise in emergency surgery. Ann R Coll Surg Engl 1953;13:236-57.
41. Maissels DO, Koups BM. Burned epileptics. Lancet 1964;1:1298-301.
42. Richards EH. Aspects of epilepsy and burns. Epilepsia 1968;43:646-8.
43. Crikelair CF, Symonds FC, Ollstein RN, Kirsner AI. Burn causation: its many sides. J Trauma 1968;8:572-81.
44. Juillerat EE. Survey of fatal clothing fires. BuIl N Y Acad Med 1967;43:646-8.
45. Brodzka W, Thornhill HL, Howard S. Burns: causes and risk factors. Arch Phys Med Rehabil 1985;66:746-52.
46. Birky MM, Clarke FB. Inhalation of toxic products from fires. Bull N Y Acad Med 1981; 57:997-1013.
47. Howland J, Hingson R. Alcohol as a risk factor for injuries or death due to fires or burns: a review of the literature. Public Health Rep 1987;102:475-83.
48. Ballard JE, Koepsell TD, Rivara F. Association of smoking and alcohol drinking with residential fire injuries. Am J Epidemiol 1992;136:26-34.
49. Moore FD. The burn-prone society. JAMA 1975;231:281-2.
50. Jamieson KG, Wigglesworth EC. The dimension of the accident problem in Australia. Aust N Z J Siurg 1977;47:135-8.
51. Purdue OF, Hunt JL. Multiple trauma and the burn patient. Am J Surg 1989;158:536-9.
52. Pegg SP, Gregory JJ, Hogan PG, et al. Epidemiology pattern of adult burn injuries. Burns 1979;5:326-34.
53. Long JC. A clinical and experimental study of electric cataract. Am J Ophthalmol 1963; 56:108-33.
54. Artz CP. Electrical injury stimulates renal injury. Surg Gynecol Obstet 1967;125:1316-7.
55. Levine NS, Atkins A, McKell DW, Peck SD, Pruitt BA. Spinal cord injury following electrical accidents. J Trauma 1975;15:459-63.
56. Aschaver BM, Allyn PA, Fumas AW, Bartlett RH. Pulmonary complications of burns. Ann Surg 1973;177:311-9.
57. Zikrin BA, Ferrer JM, Floch NF. Chemical factors contributing to pulmonary damage in smoke poisoning. Surgery 1972;71:704-9.
58. Aub JC, Puttman H, Brues AM. The pulmonary complication: a clinical symptom. Ann Surg 1943;117:834-40.
59. Perez-Guerra F, Walsh RE, Sagel SS. Bronchiectasis obliterans and tracheal stenosis. JAMA 1970;218:1568-70.
60. Japlan JZ, Pruitt BA. Orthopedic management of the burn patient. In: Heppenstill RB, editor. Fracture healing and treatment. Philadelphia: W. B. Saunders; 1979.
61. Pruitt BA. Complications of thermal injury. Clin Plast Surg 1974;1:667-91.
62. Johnson KC, Ford DE, Smith GS. The current practices of internists in prevention of residential fire injury. Am J Prev Med 1993;9:39-44.
63. Botkin JR. The fire-safe cigarette. JAMA 1988;260:226-9.
64. McLoughlin E, Vince CJ, Lee AM, et al. Project burn prevention: outcome and implications. Am J Public Health 1982;72:241-7.
65. Parker DJ, Sklar DP, Tanberg D, et al. Fire fatalities among New Mexico Children. Ann Emerg Med 1993;22:517-22.
66. Kutsumi A, Kuroiwa Y, Taketa R. Medical report on casualties in the Hokuriku Tunnel train fire in Japan with special reference to smoke-gas poisoning. Mt Sinai J Med 1979;46:469-72.
67. Duignan JP, McEnee GP, Scully B, Corrigan TP. Report of a fire disaster: management of burns and complications. Ir Med J 1984;77:8-10.
68. Cope O. The management of the Coconut Grove burns at the Massachusetts General Hospital: treatment of surface burns. Ann Surg 1982;117:885-97.
69. Das RAP. 1981 Circus fire disaster in Bangalore, India: causes, management of burn patients and possible presentation. Burns 1983;10:17-29.
70. Pegg SP. Burn management in a disaster. Aust Fam Physician 1983;12:848-52.
71. Sharpe DT, Foo ITH. Management of burns in major disasters. Injury 1990;21:41-4.
72. Sturgeon D, Rosser R, Shoenberg P. The King’s Cross fire. Part 1: The physical injuries. Burns (England) 1991;17:10-3.
73. Buerk CA, Bartdorf JW, Cammack KU, Ravenholt HO. The MGM Grand Hotel fire: lessons learned from a major disaster. Arch Surg 1982;117:641-4.
74. Ngim RCK. Epidemiology of burns in Singapore children: an 11-year study of 2288 patients. Ann Acad Med Singapore 1992;21:667-71.
75. Nassif JZ. There is still no place like home. Generations 1986;Winter 1986-87:5.
76. Schmeer S, Stern N, Monafo W. An outreach burn prevention program for home care patients. J Burn Care Rehabil 1988;9:645-7.
77. Wade J, Purdue GF, Hunt JL, Childers L. Crawl on your belly like GI Joe. J Burn Care Rehabil 1990;11:261-3.
78. Linares AZ, Linares HA. Burn prevention: the need for a comprehensive approach. Burns (England) 1990;16:281-5.
79. Benmeir P, Sagi A, Rosenberg L. An example of burn prevention: the “Urim” factory fire. Burns (England) 1989;15:252-3.
80. National Fire Data Center, U.S. Fire Administration, U.S. Department of Commerce. Fire in the United States. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 1978.
81. Hammond J. The status of statewide burn prevention legislation. J Burn Care Rehabil 1993;14:473-5.
Antecedentes y naturaleza del problema
La demanda de electricidad se ha incrementado enormemente en los Estados Unidos. La generación de electricidad de origen nuclear también se incrementó constantemente desde mediados de los años 1950. Para septiembre de 1994, los Estados Unidos tenían 109 reactores nucleares que producían cerca de 21% de su energía eléctrica, comparados con 56 unidades en Francia que producían cerca de 77% de la energía (1).
A medida que se ha expandido el uso de la energía nuclear, el potencial de accidentes en los reactores se ha incrementado. Tres accidentes han causado exposiciones públicas mensurables: Windscale en 1957, Three Mile Island (TMI) en 1979 y Chernobyl en 1986.
Alcance e importancia relativa del problema
La producción de energía nuclear en tan sólo un paso en el ciclo del combustible nuclear. Ese ciclo incluye la minería y la laminación de los yacimientos de uranio, su conversión a una forma química utilizable, el enriquecimiento del contenido isotópico del uranio 235, la fabricación de elementos combustibles, la producción de energía en los reactores, el reciclaje del combustible irradiado (un proceso que ha cesado indefinidamente en los Estados Unidos), el transporte de materiales a lo largo del ciclo, el reacondicionamiento de las instalaciones y de los equipos y, finalmente, la disposición de desechos radioactivos. En cada paso existe el potencial de la ocurrencia de accidentes (2).
Un accidente puede terminar en exposiciones a corto (agudas) y a largo (crónicas) plazo. Las dosis reales o potenciales para las personas expuestas varían de instalación a instalación y de uno a otro lugar. Generalmente, la dosis decrece rápidamente con la distancia de la fuente. En la mayoría de casos, el interés primario en salud es el mayor riesgo de cáncer a largo plazo. La protección del público ante los accidentes nucleares comienza con el diseño y la ubicación de las instalaciones nucleares e incluye la planificación de la respuesta a la emergencia y la preparación.
Factores que afectan la ocurrencia y la severidad del problema
Características de los reactores nucleares
En cualquier proceso industrial complejo, se deben anticipar los accidentes. Quienes planifican o responden a los accidentes potenciales deben tener un amplio entendimiento del modelo y de las características operacionales de esos reactores. Se debe enfatizar que cada modelo de reactor debe ser evaluado individualmente. Por ejemplo, el reactor de Chernobyl debe ser evaluado de un modo diferente que los reactores en los Estados Unidos, ya que éste no tiene el contenido de concreto de los reactores comerciales en este país. El presente capítulo se ocupa de abordar los diseños típicos de los reactores estadounidenses.
Un reactor nuclear tiene características únicas que implican problemas especiales para quienes planifican y responden a las emergencias. En un típico receptáculo o centro del reactor, los núcleos de uranio son bombardeados por neutrones y se libera la energía térmica. Se crean dos o más átomos pequeños de la fisión de cada uno de los núcleos de uranio. Muchos de esos átomos nuevos son radiactivos. El centro se realimenta a medida que disminuyen esos ‘productos de la fisión’ y los radionúclidos producidos. El proceso de fisión y el descenso de los productos genera calor, el cual es removido por un sistema de enfriamiento (usualmente agua) por conversión en vapor y, finalmente, en electricidad.
Hay tres barreras principales para prevenir la liberación de los productos de la fisión. La primera barrera es el revestimiento metálico. Las píldoras de combustible de uranio se ubican dentro de este revestimiento y se acomodan en patrones específicos en el centro. Durante la operación normal, los productos de la fisión son atrapados dentro de los cilindros de combustible, pero, si se acumula demasiado calor en el centro, el revestimiento metálico del combustible se puede romper o fisurar y se liberan productos de fisión como gases nobles, yodo y cesio radiactivos. La segunda barrera es el sistema de enfriamiento del reactor. Esta incluye la tubería, las bombas y las válvulas que suministran agua fría al centro y remueven el calor generado en su interior. Las roturas o fisuras en este sistema pueden resultar en escape de gases y de líquidos. La tercera barrera es el edificio de contención. Esta estructura de concreto alrededor del centro brinda contención física de los productos de fisión con las características de una caja mecánica de seguridad, incluyendo los sistemas de filtración y enfriamiento. Está diseñada para resistir accidentes en la planta y desastres naturales como terremotos, tormentas y colisiones de avión. La ruptura de esta barrera es indicativa de un gran accidente.
Además de estas barreras, existen otros sistemas de seguridad que también están diseñados para evitar una liberación de material radiactivo en el ambiente. Por ejemplo, los filtros y otros medios de absorción pueden atrapar la mayoría de las grandes partículas y de los compuestos reactivos antes de que lleguen al medio ambiente. Los aerosoles de contención pueden reducir el escape de los productos de la fisión. Sin embargo, puede ocurrir una liberación al ambiente si se dañan los sistemas de seguridad o la construcción de contención por fallas mecánicas, errores humanos o desastres naturales como un terremoto.
El ciclo del combustible nuclear
Pueden ocurrir accidentes en cualquier paso del ciclo del combustible nuclear, no sólo durante la operación del reactor. El uranio primero debe ser transformado en una pasta amarilla, una combinación de todos los isótopos de uranio. Dado que solamente unos isótopos de uranio pueden ser fisionados en un reactor convencional, la pasta amarilla se procesa químicamente y se convierte en un proceso gaseoso para su enriquecimiento. Los isótopos fisionados son entonces separados y concentrados en un óxido sólido de uranio. Este es transformado en píldoras en una instalación de fabricación de combustible y llevado en cilindros apropiados. Un reactor típico debe ser reabastecido cada 18 meses. El asunto de cómo disponer permanentemente de los desechos aún no ha sido resuelto; los cilindros de combustible gastado se almacenan con sistemas de enfriamiento para prevenir la acumulación de calor de los productos de la fisión. El movimiento de los cilindros dentro y fuera del centro (o en las instalaciones de almacenamiento) también implica riesgo de accidentes que podrían causar la liberación de los productos de la fisión.
El procesamiento del uranio involucra una variedad de productos químicos peligrosos, los cuales pueden ser liberados durante un accidente. Por ejemplo, el accidente de diciembre de 1985 en una instalación de conversión de uranio en Gore, Oklahoma, produjo una nube de ácido fluohídrico. Un trabajador murió y otros fueron hospitalizados por los efectos agudos de este vapor (3). Productos químicos como estos podrían ser liberados en los sistemas de agua para consumo o en la atmósfera durante un incendio u otro accidente. Una lista parcial de los productos químicos utilizados en los reactores y sus potenciales efectos en la salud, se muestran en la tabla 19.1.
Tabla 19.1 Químicos utilizados en las plantas nucleares.
|
Químico |
Efectos en salud |
|
Acido sulfúrico |
Irritación de los ojos, nariz, garganta, tracto respiratorio y piel; puede causar edema pulmonar, bronquitis, enfisema, conjuntivitis, estomatitis, erosión dental, traqueobronquitis, quemaduras de los ojos y la piel, y dermatitis |
|
Cloro |
Irritación de los ojos, piel, nariz y boca; puede causar lagrimeo, rinorrea, tos, atragantamiento, dolor subesternal, náusea, vómito, cefalea, mareos, síncope, edema pulmonar, neumonía, hipoxemia, dermatitis y quemaduras de piel y ojos. |
|
Amonio |
Irritación de los ojos, nariz, garganta; puede causar disnea, broncoespasmo, dolor de pecho, edema pulmonar, esputo espumoso rosado, quemaduras de piel y formación de vesículas. |
|
Hidróxido de sodio |
Irritación de la nariz; puede causar neumonitis, quemaduras de los ojos y la piel y pérdida temporal del cabello. |
|
Hidracina |
Irritación de los ojos, nariz, garganta; puede causar ceguera temporal, mareos, náusea, dermatitis y quemaduras de piel y ojos. También es un carcinógeno animal. |
Fuentes: U.S. Department of Transportation. 1990 emergency reponse guidebook. Guidebook for first response to hazardous materials incidents. Washington, D.C.: U.S. Department of Transportation; 1990; U.S. Department of Health and Human Services, National Instituts of Occupational Safety and Health (NIOSH). Pocket guide to chemical hazards. Washington, D.C.: Department of Health and Human Services; 1990.
Impacto en salud pública: perspectiva histórica
Muchos accidentes de reactores nucleares en los Estados Unidos han involucrado reactores experimentales o en prueba. Cuatro de esos accidentes no causaron liberación de material radiactivo al ambiente, a pesar del daño central. Esos accidentes ocurrieron en el reactor de Chalk River, el Idaho Experimental Breeder, el Westinghouse Test Reactor y el Detroit Edison’s Fermi Reactor (generador). Cantidades significativas de yodo radiactivo fueron liberadas en accidentes de reactores en dos instalaciones, una en los Estados Unidos y otra en Inglaterra. De éstos, el Windscale de Inglaterra y el SL-1 de los Estados Unidos, no tenían edificación contenedora y no eran de uso comercial o para producción de energía.
Dos accidentes significativos han ocurrido en reactores comerciales. El de Three Mile Island, Pensilvania, resultó en un daño serio de su centro y la liberación de gases nobles y yodo radiactivos. El más reciente accidente de Chernobyl en Ucrania (antigua Unión Soviética) fue el incidente más serio que se ha registrado en cualquier instalación de energía nuclear. Produjo daño masivo del centro y dejó escapar millones de curíes de productos de fisión al ambiente. La tabla 19.2 presenta un resumen de tales accidentes.
Chernobyl, Ucraina
Ocurrió el 26 de abril de 1986. Causó gran contaminación en el área local, amplia dispersión y depósito de material radioactivo en toda Europa y en el hemisferio norte. Un estimado de 50 millones de curíes de material radiactivo se liberaron al medio ambiente. Doce millones de curíes (cerca del 25% del total) se liberaron el primer día del accidente. En los siguientes 9 días, otros 38 millones escaparon del abrazador centro de grafito (4).
Tabla 19.2 Incidentes que involucraron daño central de los reactores nucleares.
|
Descripción del incidente |
Sitio |
Fecha |
Dosis colectiva efectiva (Sv persona)* |
|
Daño menor del centro (sin liberación de material rediológico) |
Río Chalk |
1952 |
NA+ |
| |
Breeder Reactor, Idaho 1955 | |
NA |
| |
Westinghouse, reactor de prueba |
1960 |
NA |
| |
Detroit Edison Fermi |
1966 |
NA |
|
Daño importante del centro (liberación de yodo radiactivo) |
| | |
|
No comercial |
Windscale, Inglaterra |
1957 |
2.000 |
|
Comercial |
Three Mile Island, Pennsylvania |
1979 |
40 |
| |
Chernobyl, Ucrania |
1986 |
600.000 |
|
Otros incidentes (liberación de productos de fisión) |
Kyshtym, Chelyabinsk, | | |
| |
Rusia |
1957 |
2.500 |
* Fuente: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR).Sources and effects of ionizing radiation. Report to the General Assembly. New York: United Nations; 1993. (5)
+ No aplica; sin liberación al ambiente.
Este era uno de los muchos reactores moderados por grafito y enfriados por agua que producían electricidad en la antigua Unión Soviética (5). Las especificaciones de la construcción de este reactor son las de los reactores rusos moderados por grafito y la causa básica del accidente fue un error humano. Durante una prueba de bajo poder, los operadores apagaron los sistemas críticos de seguridad. Las inestabilidades en el reactor causaron explosiones e incendio que dañaron el reactor y liberaron el contenido central. El fuego y la liberación terminaron 10 días después del accidente.
La precipitación radiactiva se extendió sobre gran parte de Europa y el hemisferio norte. La lluvia causó grandes variaciones en la acumulación de los radionúclidos, lo cual produjo manchas calientes localizadas. Las exposiciones a largo plazo continuaron como resultado del consumo de alimentos sembrados sobre el suelo contaminado y la irradiación directa desde los radionúclidos depositados.
La evacuación de la población general comenzó en la mañana del 27 de abril. La evacuación de la zona de exclusión de 30 kilómetros se completó el 6 de mayo. Cerca de 115.000 personas fueron eventualmente evacuadas de las áreas afectadas (5). La zona permanece evacuada hoy, aunque se ha permitido que algunas personas regresen a sus hogares en las áreas menos contaminadas y otras han ingresado a la zona de exclusión a pesar de los esfuerzos del gobierno por impedirlo.
Otras acciones protectoras se adelantaron después del accidente. Para reducir la cantidad de acumulación de yodo radiactivo en la glándula tiroides, las autoridades de salud distribuyeron potasio yodado a la población el 26 de abril y varios días después. Esta profilaxis se dio a 5,4 millones de personas en la antigua Unión Soviética, incluyendo 1,7 millones de niños. Miles de vacas y otro ganado fueron removidos de las áreas contaminadas. Las autoridades también emprendieron acciones para prevenir o reducir la contaminación del agua, la propiedad, los alimentos y la tierra.
Treinta muertes ocurrieron a los 3 meses del accidente. La explosión inicial mató 2 trabajadores. Cerca de 145 bomberos y trabajadores de emergencia sufrieron radiación aguda y 28 murieron en los 3 meses posteriores (4).
La dosis colectiva estimada efectiva (estimada para una referencia individual multiplicada por el número de personas potencialmente expuestas en la población) del evento en Chernobyl fue aproximadamente de 600.000 sieverts persona (el sieverts, Sv, es una unidad especial para expresar la cantidad de dosis. Se discute más adelante). De esta cantidad, el 40% se recibió en la antigua Unión Soviética, el 57% en el resto de Europa y el 3% en otros países del hemisferio norte (5).
Three Mile Island, Pensylvania
El 28 de marzo de 1978, una serie de fallas mecánicas y errores humanos llevó a la pérdida de refrigerante en el reactor Unidad 2, lo cual permitió el recalentamiento del centro. Durante el accidente, se liberaron grandes cantidades de material radiactivo en el contenedor, pero relativamente poca al ambiente. Los radionúclidos volátiles escaparon al sistema de ventilación pero únicamente después de pasar a través del sistema de filtración que removió los compuestos químicamente activos, incluyendo la mayor parte del yodo. El principal radionúclido liberado fue xenón y pequeñas cantidades de yodo.
La dosis efectiva colectiva estimada fue aproximadamente de 40 Sv persona. Las dosis individuales promediaron los 15 mSv a 80 km de la planta. La máxima dosis efectiva que cualquier miembro del público pudo haber recibido se estimó en 850 mSv.
Windscale, Inglaterra
Cuando el Reino Unido comenzó la producción de armas nucleares, los reactores de plutonio se construyeron en el sitio llamado Windscale, sobre la costa noroeste de Inglaterra. En 1957, un incendio en un reactor liberó una cantidad importante de productos de fisión. Dado que se liberó yodo radiactivo, se tomaron acciones protectoras para la leche. Otros productos alimenticios y el agua no requirieron acciones protectoras. La ingestión de yodo con la leche se consideró como la forma más probable de exposición.
La dosis efectiva colectiva estimada recibida en el Reino Unido y en Europa para todos los radionúclidos fue de aproximadamente 2.000 Sv persona. De esta cantidad, 900 Sv persona se debieron a inhalación, 800 a ingestión de leche y otros alimentos y 300 a exposiciones externas a radionúclidos depositados sobre el terreno (5).
Kyshtym, Chelyabinsk, Rusia
El 29 de septiembre de 1957, un accidente mayor ocurrió en una instalación de reprocesamiento en la antigua Unión Soviética. Aunque este accidente no ocurrió en una planta nuclear, los resultados son típicos de lo que se podría esperar de un accidente catastrófico. El evento ocurrió como resultado de la falla de un equipo de monitorización del proceso, el cual llevó a la pérdida de refrigeración en un tanque de almacenamiento de desechos. La explosión y el fuego liberaron cerca de 1 Ebq de materiales radiactivos, 90% de los cuales se depositaron localmente y el resto (cerca de 100 PBq) se dispersaron lejos del sitio de la explosión. El becquerel, Bq, es la unidad de actividad expresada en desintegraciones por segundo. El prefijo E es un multiplicador de 1018 y el prefijo P uno de 1015. La nube radiactiva alcanzó una altura de 1 km, aproximadamente, y la precipitación radiactiva se extendió a una distancia de 300 km desde el sitio del accidente.
La dosis efectiva colectiva estimada recibida por la población evacuada fue de 1.300 Sv persona, aproximadamente. La recibida por la población no evacuada fue de 1.200 Sv persona (5).
Factores que influyen en la morbilidad y la mortalidad
Rutas de exposición
Una nube atmosférica de material radiactivo transportado por el aire desde una planta es la principal fuente de exposición pública durante los estados iniciales de los accidentes en reactores nucleares. La exposición puede incluir una dosis externa recibida mientras se está inmerso en la nube y una dosis interna por inhalación de gases o partículas. La nube está compuesta de mezclas variables de gases nobles (kriptón, xenón), yodo y partículas materiales. El período de liberación puede ser corto (pocas horas) o durar varios días.
Si la liberación original contiene primariamente gases radiactivos inertes, la contaminación superficial y el potencial para exposición a largo plazo son pequeños. Sin embargo, si se liberan grandes cantidades de partículas de la planta, la contaminación superficial y la exposición a largo plazo serán importantes. Mucho tiempo después de la liberación inicial, la exposición pública a los radionúclidos depositados sobre la tierra, carros, viviendas, maquinaria, alimentos de cosecha o agua pueden continuar tanto por radiación externa directa como por ingestión. Los radionúclidos pueden ingerirse directamente con el agua, las frutas y los vegetales contaminados por los materiales radioactivos. Los alimentos de cosecha también absorberán y asimilarán radionúclidos del suelo y la contaminación a largo plazo de las frutas, los vegetales o los animales puede ser de interés en salud. Además, las vías indirectas se pueden desarrollar a través de la cadena alimentaria, como sucede con la leche o con la carne de vacas que ingirieron pasto, alimentos o agua contaminada con radionúclidos. Los radionúclidos más comunes por esta vía son el yodo, el estroncio y el cesio.
Potenciales efectos en la salud
Los principales efectos adversos pueden ser causados por lesión directa (accidentes de transporte ocurridos durante una evacuación), por estrés en el momento del accidente (infarto de miocardio, daño sicológico) o por exposición a materiales radiactivos o químicos liberados durante el accidente. Se consideran aquí solamente las exposiciones a radiación que tienen efectos adversos.
Un accidente radiológico puede resultar en exposiciones a corto y largo plazo. La dosis para las personas expuestas varía según las instalaciones y las localidades. Generalmente, la dosis disminuye rápidamente de acuerdo con la distancia de la fuente. El interés primario en la salud es el riesgo de la aparición de cáncer.
El efecto biológico de la exposición depende de la dosis absorbida, el tipo de radiación, la tasa de exposición, la superficie corporal expuesta y de los órganos expuestos (por ejemplo, glándula tiroides). Dado que el material genético es particularmente sensible a la radiación, los tejidos que se dividen rápidamente (por ejemplo, los que forman la sangre, las células de las mucosas intestinales) son más sensibles al daño que las que lo hacen más lentamente (por ejemplo, células musculares, sistema nervioso).
La exposición de una parte del cuerpo, como una extremidad o un sólo órgano, es menos dañina que la de todo el organismo con la misma dosis. La tasa de dosis también tiene una influencia significativa en la respuesta biológica. Debido a los mecanismos reparadores del cuerpo, los efectos de una dosis de 5 Sv en forma instantánea son muy diferentes de aquéllos ocasionados por la misma dosis en un mes o más. Los efectos adversos se incrementan con la combinación de la dosis total, la proporción expuesta del cuerpo y la tasa de dosis.
Dosis
La radiación es energía emitida por materiales radiactivos como ondas o partículas. Los tres tipos de radiación son alfa, beta y gamma. Las dos primeras son partículas liberadas de los núcleos de un átomo. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas con energía similar a la de los rayos X.
La dosis absorbida es la cantidad de energía depositada en el cuerpo durante un exposición a la radiación. La dosis absorbida se mide en julios por kilogramo (J/kg). La unidad que expresa esta cantidad es el gray (Gy). Un gray es igual a 1 J/kg (6).
Dado que los diferentes tipos de radiación producen diferentes daños titulares a la misma dosis absorbida, ésta a menudo se multiplica por un factor balanceado de radiación, para dar una dosis equivalente. La unidad especial para expresar esta cantidad es el sievert (Sv) (7).
Otra medida, la dosis efectiva, es usada ya que una dosis de radiación particular a una parte del cuerpo no produce el mismo impacto potencial en la salud que la misma dosis en otra parte de la economía. Por ejemplo, cuando el yodo radiactivo es tomado internamente, se concentra selectivamente en la glándula tiroides. Cuando decae, la mayoría de su energía se deposita en la tiroides. Para calcular el efecto que la dosis recibida por la tiroides tiene sobre todo el cuerpo (es decir, la dosis efectiva), uno debe multiplicar la dosis tiroidea por un factor tisular balanceado.
Cuando grandes poblaciones o grupos de población están expuestos, se emplea una unidad de dosis colectiva efectiva (Sv persona). Esta representa la dosis efectiva estimada para un individuo de referencia en la población, multiplicado por el número de personas potencialmente expuestas.
Efectos agudos
La dosis aguda resulta de una exposición instantánea o de corto plazo (menos de unos pocos días) a la radiación o a los materiales radiactivos. Después de una dosis corporal total de menos de 1 Sv, un individuo puede no presentar síntomas pero puede presentar aberraciones cromosómicas en los linfocitos sanguíneos y menor recuento celular. Una dosis mayor puede producir el síndrome de radiación aguda, una condición con síntomas dependientes de la dosis. Las dosis agudas en todo el cuerpo, mayores de 1 Sv pueden causar vómito, hemorragia y un mayor riesgo de infección debido al recuento reducido de células blancas. El tratamiento puede incluir antibióticos, transfusiones y, posiblemente, trasplante de médula ósea. Las dosis agudas en todo el cuerpo, mayores de 10 Sv, comprometen el sistema gastrointestinal, causando diarrea y desequilibrio electrolítico y pueden afectar el sistema nervioso central causando convulsiones, trastornos de la marcha y coma. El 99% de las personas expuestas a tales dosis morirá. Afortunadamente, en tiempos de paz, esas dosis de radiación en todo el cuerpo son muy raras.
Efectos crónicos
Las dosis crónicas resultan de exposiciones a largo plazo (varios días, años o toda la vida) a la radiación o a los materiales radiactivos depositados en el ambiente o internamente en el cuerpo. El aspecto más apremiante en salud, asociado con los accidentes con reactores nucleares, son los efectos tardíos de la exposición a largo plazo a bajos niveles de radiación (8). Se han recopilado datos sobre los efectos biológicos de la radiación de estudios en animales y en humanos expuestos a irradiación diagnóstica, terapéutica u ocupacional y en guerras. Entre los expuestos se incluyen los niños in utero durante la toma de radiografías, las personas en tratamiento para espondilitis anquilosante, los mineros de uranio y los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki durante la segunda guerra mundial. Los estudios muestran evidencia de 3 tipos de efectos tardíos: somáticos en las personas expuestas, teratogénicos sobre el feto expuesto in utero y genéticos sobre la descendencia de la persona expuesta.
Factores de riesgo y efectos en la salud
Los factores de riesgo para los expuestos durante una liberación de radiación son numerosos. Obviamente, si ocurre un accidente, quienes viven cerca de una planta nuclear o con el viento a favor aumentan la probabilidad de exposición. Las personas como granjeros o trabajadores de la construcción, que trabajan a cielo abierto, también tienen mayor riesgo pues les toma más tiempo el retorno a casa para buscar refugio o para evacuar. Para alertar a estas personas en caso de un accidente, las autoridades de emergencia deben utilizar sirenas o alarmas por radio o televisión. Además, se deben desarrollar sistemas para alertar a quienes no oyen. Las personas que tienen dificultades para la evacuación también se encuentran en riesgo. Por ejemplo, las personas con limitaciones físicas, los pacientes de hospitales y ancianatos y los prisioneros requieren ayuda especial y mayor tiempo para su evacuación. En las áreas alrededor de las instalaciones nucleares, quienes necesiten asistencia deben estar plenamente identificados en el plan local de emergencia. Los planes deben incluir alertas en las escuelas locales, los hospitales y las prisiones. Entre los grupos de población más sensibles a esta exposición, están los niños y los fetos, que requieren consideraciones adicionales cuando se implementen las acciones de protección. Por ejemplo, los niños y las mujeres embarazadas deben ser evacuados antes que el resto de la población o a niveles menores de dosis esperadas. El desarrollo de planes de respuesta ante la emergencia en condados y estados puede reducir el riesgo adicional de aquellos grupos especiales. Muchos factores de riesgo para las exposiciones ambientales a largo plazo después de que ha pasado la nube son idénticos a los factores que pueden incrementar la exposición durante una liberación radiactiva. Los niños y los fetos son más sensibles a la radiación que los adultos. Los niños son más vulnerables a la exposición por radionúclidos en la leche, por consumirla más que los adultos. Es posible que la gente que vive en las áreas rurales y las de bajo nivel socioeconómico coman más frutas y vegetales cosechados localmente y que estén en mayor riesgo de ingerir contaminantes de esas fuentes. Una población que use aguas superficiales (de reservorios o ríos) puede recibir exposición adicional al beber agua contaminada de corrientes o por acumulación directa desde la nube.
El principal efecto somático de la exposición a radiación es el cáncer, en especial leucemia, cáncer de tiroides, de seno y pulmonar. De acuerdo con los estimativos actuales del riesgo de los niveles bajos de radiación para el público, una dosis de 1 Sv en todo el cuerpo incrementa un riesgo individual de cáncer fatal durante su vida en 5%, uno de cáncer no fatal en 1% y uno de severos efectos genéticos en 1,3%. Para algunos expuestos a 1 Sv, el incremento total del riesgo es entonces de 7,3% (7,9).
El principal efecto teratogénico descrito en los estudios de sobrevivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki ha sido el retardo mental y el reducido tamaño de la cabeza, especialmente entre quienes se expusieron in utero entre 8 y 15 semanas luego de la concepción.
Después de las doce semanas de gestación, la exposición materna a cantidades importantes de yodo radiactivo puede destruir la glándula tiroides del feto.
Los efectos genéticos entre la descendencia de la población expuesta pueden incluir mutaciones y aberraciones cromosómicas. Esos cambios pueden ser transmitidos y manifestarse como desórdenes en la descendencia. La radiación no ha demostrado causar tales efectos en humanos pero los estudios experimentales en plantas y animales sugieren que tales efectos son posibles.
Ninguno de esos riesgos estimados para exposiciones de bajo nivel son precisos, puesto que son extrapolaciones de los riesgos asociados con exposiciones relativamente altas. El riesgo exacto a bajos niveles no se conoce. Como sea, dado que la interacción de la radiación con los tejidos humanos es peligrosa aún a bajos niveles, las exposiciones más allá de la radiación natural deben reducirse.
Implicaciones en salud pública y estrategias de orevención
Exposiciones agudas
Si a pesar de las precauciones para prevenir la exposición, algunas personas se exponen a fuentes externas o internas de radiación luego de un accidente en una planta nuclear, mucha de esa morbilidad y mortalidad todavía se puede evitar. Para las exposiciones agudas, la prestación de primeros auxilios para prevenir el choque por trauma o para mantener la respiración, tienen alta prioridad. Las personas expuestas externa o internamente pueden requerir tratamiento sintomático en un hospital especializado si su dosis en todo el cuerpo es >50 rem (los Estados Unidos continúan usando las unidades tradicionales de dosis aunque se está promoviendo el uso del sistema internacional: 100 rem=1 Sv). Sin embargo, las personas cuya piel y ropas se han contaminado con material radiactivo pueden también poner en riesgo al personal hospitalario y a otros pacientes. Entonces, esas personas deben asistir en primer lugar a procedimientos de descontaminación tanto para prevenir los efectos adversos en su salud como en la de otras personas. El tratamiento de las lesiones por radiación depende del grado de exposición y si ésta es interna o externa. Es en extremo improbable que un paciente vivo esté tan contaminado como para poner en riesgo de radiación aguda al personal médico o de rescate. Por tanto, para cualquier víctima de radiación agudamente expuesto, las prioridades usuales del cuidado en urgencias (salvar la vida y prevenir lesiones adicionales) son la descontaminación del paciente y minimizar la exposición del personal que lo atiende.
Establecer el nivel de exposición individual clínicamente es generalmente más preciso que hacerlo con la exposición de la población general. Las lecturas de dosímetros personales, las mediciones de radiactividad en y sobre el cuerpo y el establecimiento clínico de los síntomas y signos y el recuento de células blancas en sangre, pueden evidenciar el nivel de exposición. Para la población general, las exposiciones se pueden estimar de los niveles de radiación medidos por los detectores alrededor de la planta y por factores como la distancia y la dirección de las personas desde la planta, y el tiempo que les toma llegar a diferentes localidades expuestas. El análisis de las muestras biológicas y de los contadores de radiación en todo el cuerpo se pueden usar para detectar niveles internos de radionúclidos. Aunque los estudios de aberraciones cromosómicas en linfocitos sanguíneos puede detectar exposiciones tan bajas como 10 rem pocas horas después del accidente, los exámenes médicos y el tratamiento deben estar confinados a las personas que están altamente expuestas o contaminadas, o a quienes hayan ingerido o inhalado grandes cantidades de material radiactivo.
Exposiciones crónicas
Para las exposiciones crónicas de bajo nivel, tanto internas como externas, no está claro si el seguimiento a largo plazo y su monitorización puedan reducir la morbilidad y la mortalidad subsecuentes. Sin embargo, la evaluación clínica debe ser continua, especialmente para las personas que hayan ingerido o inhalado materiales radiactivos. Este seguimiento es esencial con el fin de establecer la asimilación del material y su eliminación y para dar un mejor estimativo de la dosis total. Los estudios epidemiológicos basados en los registros de personas expuestas pueden dar más información sobre los efectos de la radiación de bajo nivel, aunque el bajo poder estadístico puede hacer difícil su interpretación (8).
Medidas de prevención y control
Factores del diseño y la ubicación
La prevención de un accidente en un reactor nuclear debe ser una prioridad durante los estadios iniciales del diseño de la planta. Uno de los factores más importantes de seguridad es la elección del lugar, el cual debe tomar en cuenta las consideraciones geográficas y meteorológicas. No se debe elegir uno con alta actividad sísmica aunque es imposible conseguir uno sin historia de vibraciones. La probabilidad de terremotos para una zona general, se puede estimar según la actividad sísmica en el pasado y la localización de las fallas. Tampoco debe quedar sobre planicies inundables o en áreas propensas a huracanes o tornados. Los potenciales efectos adversos en salud de una liberación se pueden limitar localizando la planta en un lugar con baja densidad de población y estableciendo una zona inhabitada alrededor de la planta que actúe como barrera entre el reactor y la población.
Después de elegir el lugar, la planta debe estar diseñada de acuerdo con las condiciones del lugar. Las características especiales de la construcción pueden incrementar la seguridad de la planta. De ahí que, en áreas en las cuales los tornados o los terremotos pueden ocurrir, se deben construir plantas altamente resistentes a los vientos y al impacto de los escombros lanzados; donde pueden ocurrir sismos, las plantas deben resistir las vibraciones de los temblores menores.
Factores relativos a la operación de la planta
Aunque muchos de los sistemas de seguridad de las plantas nucleares son computarizados, los operadores son esenciales para el funcionamiento seguro de la planta. Para disminuir la probabilidad de un error humano, el personal es entrenado para responder a condiciones inusuales y se asignan responsabilidades específicas durante un accidente. Sin embargo, la fatiga por los cambios rotativos, el aburrimiento y el entrenamiento o la supervisión inadecuados, pueden llevar a la comisión de un serio error humano. De hecho, todos los accidentes radiológicos pueden ser parcialmente atribuidos a errores humanos. Para evitar el sabotaje deliberado, el personal de planta puede usar sistemas de seguridad que no permitan permanecer en el lugar al personal no autorizado y limiten el acceso a las áreas sensibles de la planta.
Desde luego, las autoridades elegidas y los trabajadores de emergencia como los bomberos y policías deben también aprender a ayudar en las actividades de evacuación y en su propia protección de los peligros de la radiación y la de otros. Los planes federales y estatales de respuesta a la emergencia proveen un programa a las agencias para su uso y ayudarlas a reducir los posibles errores del discernimiento humano durante un accidente.
Vigilancia de accidentes
La Nuclear Regulatory Commission, NRC (Comisión Reguladora Nuclear) y la Federal Emergency Management Agency, FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) han establecido un sistema para la identificación de sucesos inusuales en las instalaciones nucleares. El operador de una instalación nuclear debe notificar al CRN los cambios en el estado normal de la planta para que las autoridades puedan prepararse para responder a cualquier liberación. Un sistema de clasificación en línea, basado en cuatro niveles de acción en emergencia define la severidad del estado de un accidente en un reactor y el potencial para una liberación. La investigación de reportes de sucesos inusuales puede aclarar los tipos de accidentes que ocurren en una instalación nuclear. Otros operadores de la planta de energía nuclear son notificados de los resultados de esas investigaciones con el fin de que puedan evaluar la seguridad de sus propios procedimientos y evitar accidentes similares. Los niveles de acción en emergencia definidos por el CRN se describen en la tabla 19.3.
Planeación de la respuesta de emergencia
Desde el accidente de Three Mile Island en 1979, la FEMA ha desarrollado un plan de contingencia nacional, el plan federal de respuesta a emergencias radiológicas (Federal Radiological Emergency Response Plan, FRERP), para coordinar la respuesta federal a las emergencias radiológicas en tiempos de paz (10). El FRERP describe el concepto del gobierno federal de operaciones para responder a estas emergencias, subraya las políticas federales y los supuestos que sustentan este concepto de operaciones, sobre los cuales los planes de respuesta de la agencia federal están basados, y especifica las autoridades y responsabilidades de cada agencia que tenga un papel en el manejo de tales emergencias.
Las agencias federales individuales (por ejemplo, Centers for Disease Control and Prevention, CDC) han desarrollado planes más específicos aplicables a sus propias capacidades y responsabilidades (11,12). Todos los lugares que cuentan con plantas de energía nuclear en operación tienen planes de emergencia locales y estatales, pero no todos han sido aprobados por la FEMA. La Oficina General de Contabilidad ha notificado al Congreso de los Estados Unidos acerca de las ‘acciones adicionales necesarias para mejorar la preparación de emergencia alrededor de las plantas de energía nuclear’, especialmente la necesidad de un control y una coordinación más centralizados en la agencia federal (13).
Tabla 19.3 Niveles de acción en emergencia definidos por la Nuclear Regulatory Commisiion (Comisión Reguladora Nuclear).
|
Nivel de acción en emergencia |
Estado de la planta |
|
Notificación de un evento inusual |
Potencial deterioro del nivel normal de la seguridad de la planta sin liberación de radiactividad que requiera respuesta fuera del lugar |
|
Alerta |
Deterioro real o potencial de la seguridad de la planta a un nivel importante; se espera que cualquier liberación potencial esté por debajo de los niveles establecidos para la acción de emergencia. |
|
Emergencia en el sitio |
Falla real o probable de los sistemas de seguridad que normalmente dan protección al público; se espera que la liberación potencial no exceda los niveles de acción establecidos, excepto en las áreas cercanas a los límites de la planta. |
|
Emergencia general |
Deterioro o fundición real o inminente del centro con un potencial para la pérdida de la integridad de la contención; se espera que la liberación potencial exceda los niveles de acción establecidos. |
Fuente: U.S. Nuclear Regulatory Commission. Response technical manual. RTM-92, vol. 1, rev.2. Washington, D.C.: U.S. Nuclear Regulatory Commission, Division of Operational Assessment, Office for Analysis and Evaluation of Operational Data; 1992. (17)
Los países vecinos han comenzado a desarrollar planes que establecen esfuerzos cooperativos y respuestas ante los potenciales accidentes con efectos fuera de las fronteras. Uno de esos planes se desarrolla entre los Estados Unidos y Canadá (14).
La FEMA regularmente conduce ‘ensayos’ y ejercicios de campo para probar los planes federales de respuesta a las emergencias radiológicas. Todas las agencias con responsabilidad primaria participan en esos ejercicios para poner a prueba su propia destreza y refinar el plan de respuesta federal. Las autoridades locales y del estado también participan en ellos para desarrollar formas de interacción entre los diferentes niveles. Sin embargo, los ejercicios no pueden probar totalmente un plan de emergencia ni pueden anticipar totalmente los asuntos políticos, económicos y sociales que influyen en las recomendaciones en salud pública durante una emergencia.
Reducción de las exposiciones lejos del accidente de un reactor nuclear
La Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos ha elaborado guías para las acciones de protección donde se encuentran los niveles en los cuales las acciones son tomadas con el fin de reducir la dosis potencial de radiación al público. No se trata de dosis actuales sino proyectadas o estimadas que se recibirían si no se actúa.
Las acciones para reducir o eliminar la exposición del público luego de un accidente en una planta nuclear se debe basar en la posibilidad de que un problema potencialmente serio se esté desarrollando y pueda continuar muchos años luego de la liberación real de material radiactivo. Los planes de respuesta federal a las emergencias contienen requerimientos específicos con respecto a la notificación de las autoridades locales, estatales y federales. El grado de respuesta por las agencias federales y del estado depende de la severidad del accidente y del tamaño de la población potencialmente expuesta. Las decisiones para iniciar una acción protectora en particular se basan en factores como las condiciones climáticas locales y las condiciones en la planta, las cuales influyen en la probabilidad de una liberación y la del tipo de isótopos liberados.
Para ser efectivas, las acciones protectoras deben reunir los siguientes criterios (15):
· La acción debe ser efectiva en la reducción o la prevención de la exposición del público y no debe implicar mayor riesgo para la salud que el accidente mismo (por ejemplo, si una liberación ya ha comenzado, los beneficios de la evacuación deben ser sopesados contra la dosis que recibiría durante la evacuación).· La implementacion de la acción protectora debe ser factible tanto logística como financieramente.
· La agencia o agencias responsables de la implementacion deben estar claramente identificadas y deben tener la autoridad para implementar las acciones.
· El impacto económico de la acción protectora sobre el público, los negocios, la industria o el gobierno no deben exceder el impacto en salud y el impacto económico del accidente mismo.
Acción protectora en la fase temprana
La fase temprana de un accidente de un reactor nuclear también se conoce como la fase de nube. Esta fase comienza con la notificación del evento y acaba cuando cesa la liberación o el paso de la nube en la zona afectada.
Para la población general, la EPA recomienda que la acción protectora sea tomada si la dosis tiroidea proyectada es de 25 rem, como mínimo, o si la dosis proyectada para todo el cuerpo es de 1 a 5 rem (16). Sin embargo, se pueden aplicar límites más rigurosos por las autoridades de salud del estado, particularmente para las mujeres gestantes y los niños. Las acciones protectoras pueden incluir evacuación, albergue o administración de potasio yodado (KI) para la población potencialmente expuesta. Las actuales GAP para la fase temprana se presentan en la tabla 19.4.
Una de las primeras decisiones es avisarle a la gente acerca de la evacuación o la permanencia en casa con puertas y ventanas cerradas y ventilación apagada mientras pasa la nube. La permanencia en casa y el uso de protección respiratoria como pañuelos o toallas húmedas pueden reducir la inhalación de partículas pero no de gases nobles.
Tabla 19.4 Guías de acción protectora para la fase temprana de un incidente nuclear
|
Acción protectora |
Dosis proyectada |
Comentarios |
|
Evacuación (o albergue) |
1 - 5 rem* |
Evacuación (o para algunas situaciones, el albergue) debe ser iniciada con un rem. |
|
Administración de yodo estable |
25 rem+ |
Requiere aprobación de las autoridades médicas del estado. |
* La suma de la dosis efectiva equivalente resultante de la exposición externa y la dosis efectiva equivalente registrada proveniente de todas las formas de inhalación importantes durante la fase temprana.+ Dosis equivalente registrada de yodo radiactivo en la glándula tiroides.
Fuente: U.S. Nuclear Regulatory Commission. Response technical manual. RTM-92, vol. 1, rev.2. Washington, D.C.: U.S. Nuclear Regulatory Commission, Division of Operational Assessment, Office for Analysis and Evaluation of Operational Data; 1992. (17)
El albergue puede también reducir la exposición gamma de la nube por un factor de 2-10, pero es una alternativa para períodos cortos de tiempo por la infiltración de gases y vapores en el albergue por el intercambio normal del aire con el aire externo. La decisión de mantener a las personas en un albergue antes que evacuarlas es cuestionable si el período de liberación es impredecible o mayor de varias horas. La evacuación es un método más efectivo, pero generalmente más costoso, para la reducción de la exposición pública antes de que haya ocurrido la liberación. Las autoridades que deben decidir la orden de una evacuación deben considerar factores como las condiciones climáticas adversas (las cuales pueden hacer inconveniente la evacuación), la probabilidad de una liberación, la disponibilidad de albergues para los evacuados y la calidad de las rutas de evacuación. Si una liberación ya ha comenzado, los beneficios de la evacuación deben ser sopesados contra la dosis que se espera recibir durante el proceso.
Si se libera yodo radioctivo de la planta, la administración de yodo estable como tabletas de yoduro de potasio (KI) puede disminuir o bloquear la toma de yodo radioactivo por la tiroides. No obstante, las tabletas de KI no protegen de la exposición externa de radiación o la exposición a otros radionúclidos inhalados. Para que sea efectivo, el KI se debe administrar cada 3 horas antes de la exposición al yodo radioctivo (17). Aunque algunas personas también pueden sufrir efectos luego de la toma de KI, la evaluación del riesgo por la FDA sugiere que el riesgo de una dosis tiroidea proyectada de 25 rem sobrepasa al de un uso corto de KI (18). Durante una liberación actual, la dosis potencial de yodo radiactivo a la tiroides se estima usando un modelo de dispersión basado en las condiciones actuales o inminentes en la planta. La decisión de usar o no KI y la determinación de cómo debe ser distribuido se deja a los estados. Sin embargo, la distribución rápida de tabletas de KI requerida durante una emergencia es difícil, el almacenamiento para una improbable liberación es costoso y las tabletas tienen una duración limitada.
Acciones protectoras en la fase intermedia
La fase intermedia también se conoce como la fase de reubicación o de reingreso y se extiende hasta el primer año después de la liberación. La dosis proyectada en 2 rem incluye la suma de la dosis efectiva equivalente de radiación gamma externa y la dosis equivalente efectiva de inhalación de materiales suspendidos recibidos en un año. Si las dosis proyectadas en el primer año son de 2 o más rem, los residentes deben ser evacuados o, si ya lo están, permanentemente reubicados fuera del área contaminada. Las guías durante esta fase, recomendadas por la EPA, se muestran en la tabla 19.5.
Adicionalmente, el acceso a las áreas altamente contaminadas debe restringirse para prevenir la entrada del público. La acción de la lluvia y la nieve también disminuye la concentración de radionúclidos sobre las estructuras y la superficie del terreno, aunque las corrientes superficiales pueden volver a contaminar los lagos y los arroyos después de cada lluvia.
Acciones protectoras para la ruta de ingestión
Se pueden tomar en cualquier momento durante la fase intermedia y continuar muchos años después de la liberación. Tratan de limitar la ingestión de materiales radiactivos contenidos en los alimentos. Hay dos tipos de acciones que se pueden tomar en este período - preventivas y de emergencia. Las acciones preventivas, como la ubicación diaria de las vacas sobre alimentos almacenados, tienen un mínimo impacto sobre la contaminación radiactiva de los alimentos humanos o animales. Las acciones de emergencia, que tienen un impacto mayor, incluyen el aislamiento de alimentos que contienen radiactividad para prevenir su introducción en el comercio o su confiscación y disposición. Las guías preventivas de la FDA se basan en dosis proyectadas de 0,5 rem para todo el cuerpo, la médula ósea o cualquier otro órgano, o de 1,5 rem para la glándula tiroides. Las de emergencia, una dosis proyectada de 5 rem para todo el cuerpo, la médula ósea u otro órgano o de 15 rem para la tiroides (tabla 19.6) (19).
La ingestión de alimentos o agua contaminada se puede prevenir suministrándolos a los residentes si es necesario. La preparación normal de los alimentos como el pelado o el lavado, puede remover la contaminación de algunas frutas y vegetales, respectivamente. Puede ser necesario destruir los alimentos que no se pueden descontaminar apropiadamente. La contaminación importante de la leche se puede evitar suministrando alimentos y agua no contaminados al ganado. El éxito de esta acción depende de la disponibilidad de alimentos almacenados y agua fresca, y de la habilidad de los granjeros para movilizar las vacas de las pasturas en corto tiempo.
Tabla 19.5 Guías de acción protectora para exposición a radioactividad durante la fase intermedia de un incidente nuclear
|
Acción protectora |
Dosis proyectada |
Comentarios |
|
Reubicación de la población general |
³2 rem |
La dosis beta en piel puede ser50 veces más alta. |
|
Aplicación de técnicas simples de reducción de dosis |
<2 rem |
Esas acciones protectoras deben tomarse para reducir las dosis a niveles tan bajos como los prácticos |
Fuente: U.S. Nuclear Regulatory Commission. Response technical manual. RTM-92, vol. 1, rev.2. Washington, D.C.: U.S. Nuclear Regulatory Commission, Division of Operational Assessment, Office for Analysis and Evaluation of Operational Data; 1992. (17)
Acciones protectoras en fase tardía
La fase tardía también se conoce como la fase de recuperación de un accidente. Durante ella, el principal objetivo es reducir la radiación en el ambiente a niveles que llevarían a la población general a un acceso no restringido a la zona antes contaminada. Puede durar muchos años.
Recomendaciones para investigación
· Recoger información sobre las formas óptimas de educar al público sobre el potencial riesgo de los reactores nucleares, los efectos de cualquier liberación radiológica y las acciones protectoras que se pueden adelantar en el evento de una liberación. Tal educación puede aliviar la ansiedad pública acerca de posibles accidentes y minimizar su exposición si ocurre uno.· Conducir mayores investigaciones sobre las formas de controlar el error humano asociado con los accidentes. Por ejemplo, examinar si los sistemas de seguridad se pueden diseñar para que los operadores de planta no puedan apagarlos, si los turnos rotativos se pueden eliminar, si es necesario mejorar los actuales programas de entrenamiento y cómo se puede mantener la calidad del trabajo durante el apagado de los fines de semana o las noches.
· Ya que los accidentes pueden ocurrir a través del ciclo del combustible nuclear, asegurar que los planes federales de respuesta a la emergencia, pongan más énfasis en la planeación para accidentes en todas partes del ciclo más que concentrar los esfuerzos solamente en la preparación para un evento catastrófico en un reactor de energía nuclear.
· Conducir investigaciones adicionales para determinar cuáles isótopos serán la mayor fuente probable de exposición durante una variedad de escenarios de liberación. Hasta el accidente de Three Mile Island, los planes de emergencia se centraron sobre una gran liberación de yodo radiactivo. Sin embargo, durante ese accidente, se liberó menos yodo del esperado. En Chernobyl, los isótopos de larga vida continúan siendo un riesgo significativo, más allá de lo que se tenía previsto.
· Examinar formas de mejorar la opinión experta de las agencias federales y del estado en la respuesta de emergencia y la seguridad radiológica.
· Proveer a los estados de guías más concretas sobre el valor de las reservas de KI o su distribución durante un accidente.
· Reevaluar los métodos tradicionales de tratamiento de las víctimas de un accidente radiológico mayor, en vista de la experiencia ganada en el tratamiento del trauma y la exposición a severa radiación durante y después del desastre de Chernobyl.
Tabla 19.6 Guías de acción protectora de la FDA para ingestión de alimentos contaminados
|
PAG |
Organo de interés |
Dosis proyectada por la comisión |
|
Preventiva (bajo impacto) |
Todo el cuerpo, médula ósea y cualquier otro órgano |
0,5 rem |
| |
Tiroides |
1,5 rem |
|
Emergencia (alto impacto) |
Todo el cuerpo, médula ósea y cualquier otro órgano |
5 rem |
| |
Tiroides |
15 rem |
Fuente: U.S. Nuclear Regulatory Commission. Response technical manual. RTM-92, vol. 1, rev.2. Washington, D.C.: U.S. Nuclear Regulatory Commission, Division of Operational Assessment, Office for Analysis and Evaluation of Operational Data; 1992. (17)
Resumen y conclusiones
El reactor central es el componente principal de una planta de energía nuclear. Los sistemas complejos de enfriamiento y protección del reactor convierten la energía térmica en electricidad y filtran los efluentes. Los desastres naturales, las fallas mecánicas y los errores humanos pueden contribuir a un accidente por daño en los sistemas de seguridad o del centro mismo. Una liberación de material radiactivo, como gases nobles y yodo radiactivo, es más probablemente causada por una serie de disfunciones o errores que no por un evento único. Para prevenir las exposiciones, los ingenieros deben diseñar plantas nucleares con una reducida posibilidad de accidente. El personal de la planta debe también ser entrenado para mantener los sistemas de seguridad y responder apropiadamente si ocurre un accidente.
Los efectos sobre la salud de una liberación pueden ser agudos o crónicos. Las dosis relativamente altas de radiación pueden dañar la médula ósea, la mucosa intestinal y el sistema nervioso. El cáncer o los defectos genéticos inducidos por la radiación pueden no aparecer inmediatamente sino muchos años después de la exposición y pueden ser inducidos por dosis bajas. Los químicos almacenados en las instalaciones nucleares también implican riesgo durante un accidente. La exposición pública se puede evitar o reducir con planeación y respuestas apropiadas ante posibles accidentes. El público alrededor de la planta puede ser evacuado o albergado antes o durante una liberación no intencional, con el fin de prevenir la exposición externa y la inhalación de radionúclidos. Después que finaliza la liberación, los alimentos, el agua y las superficies contaminadas pueden ser fuente de exposición. El suministro de agua y alimentos frescos puede reducir la ingestión directa de radionúclidos. Sin embargo, estos también pueden acumularse en alimentos (por ejemplo, leche de vaca) y pueden requerirse diferentes estrategias para prevenir la exposición. Si ésta ocurre a pesar de las acciones protectoras, la morbilidad y la mortalidad se pueden reducir mediante el cuidado médico apropiado para los efectos agudos y, posiblemente, a través de tamizaje del cáncer a largo plazo.
Las poblaciones y los individuos que son más sensibles a la radiación pueden estar en alto riesgo por un accidente. Los niños y los fetos son más sensibles a la radiación que los adultos y están más expuestos a través de la leche de vaca. La gente que vive cerca de una planta nuclear está en mayor riesgo de exposición durante un accidente, como también quienes trabajan fuera de casa. La gente que come vegetales y frutas de huertos locales tiene mayor probabilidad de ingerir radionúclidos. Los ancianos, los discapacitados o los hospitalizados requieren asistencia especial durante una emergencia. Las acciones protectoras para reducir el riesgo que las liberaciones radiológicas implican para esas personas se deben incluir en los planes.
La planeación ante accidentes en las plantas nucleares se ha expandido y continúa haciéndose después de accidentes como el de Three Mile Island o el de Chernobyl. Se requieren planes estatales de emergencia y ejercicios para probar esos planes alrededor de las instalaciones nucleares. Los planes multinacionales están siendo desarrollados para las instalaciones cerca de las fronteras. En todos los planes, sin embargo, los ejercicios no exploran totalmente los problemas políticos, económicos, sociales y técnicos que se desarrollarían en una emergencia real. Además, los planes de respuesta de emergencia deben ser flexibles y las agencias de estado y federales deben mantener la opinión experta técnica y administrativa para enfrentar los asuntos de la respuesta en la emergencia.
Referencias
1. American Nuclear Society. World list of nuclear power plants. Nuclear News 1994;37:57-76.
2. Organization for Economic Cooperation and Development, Nuclear Energy Agency. The safety of the nuclear fuel cycle. Washington, D.C.: Organization for Economic Cooperation and Development; Nuclear Energy Agency; 1992.
3. U.S. Nuclear Regulatory Commission. Assessment of the public health impact from the accidental release of UF6 at the Sequoyah Fuels Corporation facility at Gore, Oklahoma. U.S. Nuclear Regulator Commission NUREG 1189. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 1986.
4. The International Chernobyl Project. Assessment of radiological consequences and evaluation of protective measures. Technical report by the International Advisory Committee. Vienna: International Atomic Energy Agency; 1992.
5. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). Sources and effects of ionizing radiation. Report to the General Assembly. New York: United Nations; 1993.
6. International Commission on Radiation Units and Measurements. Quantities and units in radiation protection dosimetry. ICRU Report 51. Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements; 1993.
7. International Commission on Radiological Protection. 1990 recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60. New York: Pergamon Press; 1991.
8. National Research Council, Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations (BEIR). Health effects of exposure to low levels of ionizing radiation. BEIR V. Washington, D.C.: National Academy Press; 1990.
9. National Council on Radiation Protection and Measurements. Limitation of exposure to ionizing radiation. NCRP Report No.116. Bethesda, MD: National Council on Radiation Protection and Measurements; 1991.
10. Federal Emergency Management Agency. Federal radiological emergency response plan. Federal Register 1984;49:35896-925.
11. U.S. Department of Health and Human Services (HHS). HHS radiological emergency response plan. Washington, D.C.: Department of Health and Human Services; 1985.
12. U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control emergency response plan. Washington, D.C.: Department of Health and Human Services; 1990.
13. U.S. General Accounting Office. Further actions needed to improve emergency preparedness around nuclear power plants. Gaithersburg, MD: U.S. General Accounting Office; 1984.
14. Governments of Canada and the United States of America. Joint radiological emergency response plan. Draft, October 11, 1994.
15. International Commission on Radiological Protection. Protection of the public in the event of a major radiation accident. ICRP Publication 40. New York: Pergamon Press; 1984.
16. U.S. Environmental Protection Agency. Manual of protective action guides and protective actions for nuclear incidents. Washington, D.C.: Environmental Protection Agency; 1992.
17. U.S. Nuclear Regulatory Commission. Response technical manual. RTM-92. vol. 1 rev 2. Washington, D.C.: U.S. Nuclear Regulatory Commission, Division of Operational Assessment, Office for Analysis and Evaluation of Operational Data; 1992.
18. Food and Drug Administration. Potassium iodide as a thyroid-blocking agent in a radiation emergency: recommendations on use. Washington, D.C.: Department of Health and Human Services; 1982.
19. Food and Drug Administration. Accidental radioactive contamination of human food and animal feed: recommendations for state and local agencies. Washington, D.C.: Department of Health and Human Services; 1982.
Lecturas recomendadas
American Medical Association. A guide to the hospital management of injuries arising from exposure to or involving ionizing radiation. Chicago: American Medical Association; 1984.
Arnold L. Windscale 1957: anatomy of a nuclear accident. London, U.K.: MacMillan Academic and Professional Ltd.; 1992.
Dohrenwend BP. Psychological implications of nuclear accidents: the case of Three Mile Island. Bull N Y Acad Med 1983;59:1060-76.
Eichholz G. Environmental aspects of nuclear power. Ann Arbor, MI: Ann Arbor Science; 1982.
Fabrikant J. The effects of the accident at Three Mile Island on the mental health and behavioral responses of the general population and nuclear workers. Health Phys 1983;45:579-86.
Gardner MJ, Winter PD. Mortality in Cumberland during 1959-78 with reference to cancer in young people around Windscale. Lancet 1984;1:216-7.
Goldhaber MK, Tokuhata GK, Digon E, et al. The Three Mile Island population. Public Health Rep 1983;98:603-9.
Goldhaber MK, Staub SL, Tokuhata GK. Spontaneous abortions after the Three Mile Island nuclear accident: a life table analysis. Am J Public Health 1983;73:752-9.
Health Physics Society. Guide for hospital emergency departments on handling radiation accident patients. McLean, VA: Health Physics Society; 1985.
Hubner KF. Decontamination procedures and risks to health care personnel. Bull N Y Acad Med 1983;59:1119-28.
Lester MS. Public information during a nuclear power plant accident: lessons learned from Three Mile Island. Bull N Y Acad Med 1983;59:1080-6.
National Council on Radiation Protection and Measurements. Protection of the thyroid gland in the event of releases of radioiodine No 55. Bethesda, MD: National Council on Radiation Protection and Measurements; 1977.
Nuclear Regulatory Commission. Reactor safety study: an assessment of accident risks in U.S. commercial nuclear power plants. Springfield, VA: U.S. Nuclear Regulations Commission; 1975.
Nuclear Regulatory Commission. Population dose and health impact of the accident at the Three Mile Island nuclear station. Washington, D.C.: U.S. Nuclear Regulatory Commission; 1979.
Nuclear Regulatory Commission. Report on the accident at the Chernobyl nuclear power station. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 1987.
Shleien B. Preparedness and response in radiation accidents. Washington, D.C.: Food and Drug Administration; 1983.
Shleien B, Schmidt GD, Chiaechierini RP. Background for protective action recommendations: accidental radioactive contamination of food and animal feeds. Washington, D.C.: Food and Drug Administration; 1984.
Sutherland RM, Mulcahy RT. Basic principles of radiation biology. In: Rubin P, Bakermeier RF, Krackov SK, editors. Clinical oncology for medical students and physicians. 6th ed. Rochester, NY: American Cancer Society; 1983. p.40-57.
Urguhart J, Palmer M, Cutler J. Cancer in Cumbria: the Windscale connection. Lancet 1984;1:217-8.
Wald N. Diagnosis and therapy of radiation injuries. Bull N Y Acad Med 1983;59:1129-38.
Antecedentes y naturaleza de las emergencias complejas
Al finalizar la guerra fría en 1991, se incrementó la ocurrencia de conflictos civiles violentos en todo el mundo. Ejemplos recientes que captaron la atención de los medios incluyen el éxodo de kurdos del norte de Iraq en 1991, Somalia en 1992-93, Bosnia y Herzegovina en 1992-93 y Ruanda en 1994. Además, conflictos igualmente severos, aunque menos visibles, han afectado durante los pasados años a millones de personas en Angola, Burundi, Mozambique, sur de Sudán, Liberia, Afganistán, Tajikistán, Azerbaiján y Georgia. Las guerras se han dirigido cada vez más contra la población civil, produciendo como resultado la elevación de las tasas de los diferentes eventos en salud entre la población civil, los grandes abusos en los derechos humanos, el desplazamiento forzoso de comunidades o las ‘limpiezas étnicas’ y, en algunos países, el colapso total de los gobiernos. El uso deliberado de los alimentos como armas de guerra en algunas instancias ha llevado a severas hambrunas. Un nuevo término se ha acuñado - emergencia compleja - para describir tales situaciones, relativamente agudas, que afectan grandes poblaciones civiles y usualmente involucran la combinación de guerra o conflicto civil, la disminución de los alimentos y el desplazamiento de la población, que culminan en un incremento importante de la mortalidad.
Las guerras civiles violentas no son exclusivas de la era posterior a la guerra fría; los conflictos en Etiopía, Camboya, Vietnam, Timor del Este y Afganistán, causaron millones de muertes de civiles durante los años 70 y 80. Sin embargo, desde 1991, varios hechos han elevado el riesgo real y la frecuencia percibida de los conflictos en el mundo. Primero, las dos superpotencias ya no tienen la capacidad de influir en sus antiguos estados clientes para facilitar la resolución de los conflictos internos. Segundo, desde el final de la guerra fría, los conflictos civiles han tendido a ser de naturaleza étnica o religiosa, liberando intensas fuerzas históricas por la independencia y la nacionalidad. Tercero, a partir de la caída de la ‘cortina de hierro’, las organizaciones internacionales de comunicaciones han podido ganar acceso a las zonas de conflicto más rápidamente y la nueva tecnología por satélite ha llevado las escenas del frente de batalla a las casas de todo el mundo. Mientras este ‘efecto CNN’, algunas veces, ha movilizado prontamente la conciencia pública hacia las víctimas de la emergencia, también ha conllevado la pobre memoria. El transitorio cubrimiento de los desastres foráneos ha impedido que los organismos internacionales se enriquezcan de los errores pasados y que esas lecciones se incorporen en la planeación y la preparación de emergencias.
Efecto e importancia relativa de las emergencias complejas
Desde 1980, en el mundo han ocurrido 130 conflictos armados; 32 han causado, cada uno, más de 1.000 muertes en el campo de batalla (1). Entre 1975 y 1989, se estimó que los conflictos causaron, aproximadamente, 750.000 muertes en Africa, 150.000 en Latinoamérica, 3´400.000 en Asia y 800.000 en el Medio Oriente (2). Desde 1990, las masacres se han incrementado conforme nuevas guerras se han disparado en Somalia, Burundi, Ruanda, Angola y Sri Lanka. Además, desde 1990, tres conflictos europeos - en la antigua Yugoslavia, Azerbaiján y Georgia - han causado 300.000 muertes, por lo menos. UNICEF estima que 1,5 millones de niños han sido asesinados en las guerras desde 1980 (3).
Factores que afectan la ocurrencia y la severidad del problema
Hay una secuencia de eventos claramente predecible en la evolución de las emergencias humanitarias complejas. La inestabilidad política, la persecución de ciertas minorías y los abusos de los derechos humanos, llevan a la revuelta civil y la violencia. Los gobiernos y las élites legislativas responden con mayor represión y causan mayor difusión del conflicto armado. La destrucción directa de la infraestructura, la desviación de los recursos fuera de los servicios comunitarios y el colapso económico general llevan al deterioro de los servicios médicos, especialmente de los programas preventivos como las inmunizaciones y el cuidado prenatal. Las instalaciones sanitarias están sobresaturadas por las necesidades de los casos de guerra; el manejo rutinario de los problemas médicos sufre por falta de personal y por los recortes en los suministros esenciales.
La desviación deliberada de alimentos por varias facciones armadas, los trastornos del transporte y del mercado y las dificultades económicas, causan a menudo severos déficits alimentarios. Los cultivadores locales pueden no sembrar en la cantidad usual, el suministro de semillas y fertilizantes puede interrumpirse, los sistemas de irrigación pueden dañarse por los ataques y los cultivos pueden ser destruidos o saqueados intencionalmente por militares armados. En los países donde normalmente no hay producción agrícola o que tienen grandes comunidades de pastores o nómadas, el impacto de los déficits alimentarios sobre el estado nutricional de los civiles puede ser severo, particularmente en Africa al sur del Sahara. Si intervienen factores climáticos adversos, como las frecuentes sequías en países como Sudán, Somalia, Mozambique y Etiopía, el resultado puede ser catastrófico.
En algunos países, como Liberia y Somalia, el gobierno se ha colapsado completamente y las funciones normales de un moderno estado/nación han cesado. Cuando se desarrolla este grado de anarquía, la provisión de asistencia humanitaria efectiva se torna logísticamente difícil y extremadamente peligrosa para el personal de respuesta. Las brigadas de respuesta son presas de bandidos y actores armados, se desvían masivamente los suministros y la implementación de los programas sostenibles basados en la comunidad se torna virtualmente imposible. La proliferación y la pérdida del control de las armas en muchos países ha complicado el problema. En muchas naciones en vías de desarrollo, el crecimiento de los gastos militares ha superado las tasas de crecimiento económico doméstico. Un estudio encontró que 29 de 134 países estudiados gastaban una mayor proporción de sus reservas nacionales en defensa que en salud y educación (2).
Las migraciones masivas y la disminución de los alimentos han sido responsables de la mayoría de las muertes posteriores a los conflictos civiles en Africa y Asia. La forma más visible de migración ocurre cuando los refugiados cruzan las fronteras internacionales. Los refugiados se definen bajo varias convenciones internacionales, como aquellas personas que dejan su país de origen tras bien fundados indicios de persecución por razones de raza, religión, clase social o creencias políticas (4). El número de dependientes de refugiados bajo protección y cuidado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se ha incrementado ostensiblemente de 5 millones en 1980, aproximadamente, a casi 23 millones en 1994 y no muestra signos de estabilización (tabla 20-1) (5). Por ejemplo, más de 600.000 refugiados salieron de Burundi para Ruanda, Tanzania y Zaire, durante dos semanas entre octubre y noviembre de 1993. Durante 3 días, a mediados de julio de 1994, un estimado de 1 millón de refugiados ruandeses arribó al oriente de Zaire y provocó la más seria crisis de refugiados en 20 años. Además, para aquellas personas que conocen la definición internacional de refugiados, un estimado de 25 millones de personas han dejado sus hogares por las mismas razones pero permanecen desplazados internamente en sus países (tabla 20-2). Las razones para la salida de refugiados y de personas internamente desplazadas generalmente son las mismas: la guerra, el conflicto civil y la persecución. La restricción de alimentos y el hambre son usualmente factores que complican, más que causas primarias de la migración de la población. Por ejemplo, una sequía severa en Somalia durante 1992, exacerbó, más que inició, el flujo de refugiados que cruzaron la frontera con Kenia huyendo de la guerra civil.
Tabla 20.1 Número estimado de refugiados que llegaron a países de asilo, 1990-1994
|
País de origen |
País de asilo |
Año de arribo |
Población estimada |
|
Liberia |
Guinea |
1990 |
300.000 |
|
Liberia |
Cote d´Ivore |
1990 |
200.000 |
|
Somalia |
Djibouti |
1990 |
30.000 |
|
Somalia |
Etiopía |
1990-91 |
200.000 |
|
Sudán |
Etiopía |
1990 |
40.000 |
|
Kuwait, Irak |
Jordan |
1990 |
750.000 |
|
Mozambique |
Malawi |
1990-92 |
250.000 |
|
Azerbaijan |
Armenia |
1990-92 |
290.000 |
|
Armenia |
Azerbaijan |
1990-92 |
200.000 |
|
Irak |
Irán |
1991 |
1’100.000 |
|
Irak |
Turquía |
1991 |
450.000 |
|
Sierra Leona |
Guinea |
1991 |
185.000 |
|
Etiopía |
Sudán |
1991 |
51.000 |
|
Somalia |
Kenya |
1991-92 |
320.000 |
|
Croacia, Bosnia-Herzegovina |
Ant. Rep. Yugoslavas |
1991-93 |
750.000 |
|
Croacia, Bosnia |
Europa Occidental |
1990-93 |
512.000 |
|
Georgia |
Rusia |
1990-93 |
140.000 |
|
Somalia |
Yemen |
1992 |
50.000 |
|
Etiopía |
Kenya |
1992 |
80.000 |
|
Sudan |
Kenya |
1992 |
20.000 |
|
Mali, |
Niger Argelia |
1992 |
40.000 |
|
Myanmar |
Bangladesh |
1992 |
250.000 |
|
Bhutan |
Nepal |
1992 |
75.000 |
|
Mozambique |
Zimbabwe |
1992 |
60.000 |
|
Tajikistan |
Afghanistan |
1993 |
60.000 |
|
Togo |
Ghana |
1993 |
120.000 |
|
Togo |
Benin |
1993 |
120.000 |
|
Burundí |
Tanzania |
1993 |
350.000 |
|
Burundí |
Rwanda |
1993 |
370.000 |
|
Ruanda |
Burundi |
1994 |
400.000 |
|
Ruanda |
Tanzania |
1994 |
100.000 |
|
Ruanda |
Zaire |
1994 |
1’000.000 |
Fuente: U.S. Committee for Refugees and United Nations High Commissioner for Refugees.
Impacto en salud pública: perspectiva histórica
Foco en Somalia
Somalia es un ejemplo gráfico de una emergencia compleja reciente. El país tiene una población de etnia homogénea que comparte un lenguaje común pero que está caracterizada por distintas tribus o clanes con una historia extensa de rivalidades y hostilidades de varios siglos. Después de la independencia de los años 60, Somalia experimentó brevemente la democracia que finalizó con un golpe militar seguido por 24 años de dictadura. En enero de 1991, varios clanes y bandos atacaron conjuntamente para retomar el gobierno; la guerra civil acabó con un estimado de 14.000 vidas de combatientes y civiles en sólo Mogadishu (6). Diez meses después, se desató una nueva guerra civil entre las desmembradas alianzas de los numerosos clanes y subclanes rivales. El país se sumergió en el caos y se fragmentó, por lo menos, en cinco ‘miniestados’. En el proceso, la economía del país, las instituciones sociales y políticas y la infraestructura quedaron destruidas. Para 1992, no había electricidad, agua corriente ni adecuado saneamiento en la mayoría de áreas. Los sistemas de transporte y las escuelas fueron arrasados; el combustible y los repuestos eran escasos. La agricultura y los viajes se interrumpieron, a la vez que cientos de miles de cultivadores dejaron sus campos huyendo de la guerra. Los sistemas de irrigación y los pozos de agua fueron destruidos. Muchos hospitales y clínicas habían sido averiados o completamente saqueados. El personal médico había sido asesinado o estaba exiliado. No había policía, ni jueces, ni corte, ni leyes. El despojo y el vandalismo se habían tornado en una forma de vida y de supervivencia. Sobrepuesta a la guerra y al caos, hubo una severa y prolongada sequía, la cual comenzó cuando terminó la estación lluviosa, a comienzos de 1991. Las siembras plantadas por los pocos cultivadores remanentes, fueron devastadas; la combinación de sequía y desintegración social resultó en una hambruna catastrófica. Hubo migraciones masivas de población de más de 900.000 personas fuera de las áreas de guerra, rurales y urbanas, hacia los campos de refugiados en Kenia, Etiopía, Djibouti y Yemen. Muchos de los refugiados viajaron cientos de kilómetros a pie para cruzar los límites de Somalia en busca de seguridad y alimentos; muchos murieron de hambre.
Tabla 20.2 Número estimado de personas desplazadas internamente por país, julio de 1994
|
Sudán |
4’000.000 |
|
Sudáfrica |
4’000.000 |
|
Mozambique |
2’000.000 |
|
Rwanda |
2’000.000 |
|
Afghanistan |
2’000.000 |
|
Angola |
2’000.000 |
|
Bosnia y Herzegovina |
1’300.000 |
|
Irak |
1’000.000 |
|
Liberia |
1’000.000 |
|
Líbano |
700.000 |
|
Somalia |
700.000 |
|
Zaire |
700.000 |
|
Perú |
600.000 |
|
Sri Lanka |
600.000 |
|
Azerbaijan |
600.000 |
|
Burundi |
500.000 |
|
Etiopía |
500.000 |
|
Filipinas |
500.00 |
|
Federación Rusa* |
300.000 |
|
Chipre |
250.000 |
|
El Salvador |
200.000 |
|
Myanmar |
200.000 |
|
Sierra Leona |
400.000 |
|
Croacia |
350.000 |
|
Colombia |
300.000 |
|
Kenya |
300.000 |
|
Haití |
300.000 |
|
Chipre |
265.000 |
|
Irán |
260.000 |
|
India |
250.000 |
|
Georgia |
250.000 |
|
Guatemala |
200.000 |
|
Eritrea |
200.000 |
|
Togo |
150.000 |
|
Camboya |
95.000 |
* Desplazados de Chechenia en regiones vecinas de Rusia.Fuente: U.S. Committee for Refugees and United Nations High Commissioner for Refugees.
La epidemia de minas antipersonales en el suelo
En los conflictos civiles, las minas antipersonales en el suelo han sido usadas consistentemente como un medio para trastornar las actividades agrícolas normales o de pastoreo, acelerando la emigración de poblaciones locales e impidiendo el uso de la tierra por parte de los combatientes enemigos y de sus simpatizantes civiles. El impacto de las minas en la salud y en la economía es muy grande e, infortunadamente, prolongado. Primero, puede causar la muerte, lesiones severas y discapacidad por toda la vida. Segundo, los trastornos en las actividades agrícolas crean condiciones aptas para las hambrunas y las penurias económicas. Tercero, dado que la potencia de las minas permanece aún después del inicio de la paz, las áreas estratégicas y las tierras cultivables permanecen desoladas y sin uso por muchos años, creando pérdidas económicas a largo plazo y disturbios en la población.
Las Naciones Unidas estiman que, por lo menos, 100 millones de minas antipersonales quedan actualmente en más de 60 países del mundo (7). Se piensa que existen, por lo menos, 1 millón de minas activas en cada uno de los siguientes países: Afganistán, Angola, Iraq, Kuwait, Camboya, Mozambique, Bosnia, Somalia, Croacia, Sudán y Etiopía/Eritrea. El gran número de minas activas en las áreas fronterizas de los países afligidos por la guerra, ha sido un impedimento mayor para los programas de repatriación de la ACNUR. Además, la presencia de las minas ha obligado a que las agencias de respuesta en algunas áreas lleven alimentos por vía aérea, con un incremento significativo de los costos de los programas de asistencia humanitaria. Los propios trabajadores de apoyo han caído muertos o lesionados por las minas en Somalia, Camboya, Afganistán y Angola.
Consecuencias en salud pública
Impacto directo
Lesiones
Las muertes, las lesiones y las discapacidades causadas por la violencia relacionada con las guerras son las consecuencias inmediatas en la salud pública de las emergencias complejas. Un poco menos de 20% de los casos ocurrió entre civiles en la primera guerra mundial; la proporción se elevó casi 50% en la segunda guerra mundial y se ha estimado en 80% durante los años 80 (3,8). Un ejemplo reciente de esta tendencia se puede observar en la perversa guerra de la antigua Yugoslavia. La meta de esta guerra ha sido crear zonas ‘étnicamente limpias’, asesinando, lesionando, incapacitando, intimidando y removiendo civiles de sus hogares en forma intencional. La magnitud exacta de la mortalidad nunca se podrá conocer; los estimados, al final de 1994, oscilaban entre 150.000 y 250.000. Solamente en Sarajevo, capital de Bosnia, por ejemplo, hubo 4.600 muertes y 16.000 lesiones relacionadas con la guerra durante el primer año de conflicto y para el final de 1994, más de 10.000 personas habían muerto (9). UNICEF estima que 15.000 niños han sido asesinados y 35.000 han resultado heridos desde el inicio de la guerra en la antigua Yugoslavia (10). En Zenica, provincia central de Bosnia, la proporción de todas las admisiones hospitalarias debidas a traumas relacionados con la guerra, pasó de 22% en abril de 1992 a un pico de 71% en diciembre del mismo año (9).
Minas antipersonales
El impacto en la salud pública de las minas antipersonales sobre combatientes y civiles ha sido bien documentado en numerosos reportes publicados, incluyendo los resúmenes más comprensibles del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (11). El número de muertes y lesiones es globalmente desconocido; se han conducido pocos estudios epidemiológicos basados en la población. Sin embargo, el CICR ha estimado las siguientes razones de amputación relacionada con las minas con respecto a la población en tres países: Camboya, 1:236; Angola, 1:470; Somalia (norte), 1:1.000.
El CICR estima que, durante los 10 años anteriores, estos elementos han causado la muerte de 100.000 a 200.000 personas en Afganistán. La letalidad entre civiles con lesiones por minas es probablemente muy alta, ya que la mayoría de incidentes ocurre en áreas remotas con pobre acceso a los hospitales con medios quirúrgicos y de resucitación apropiados. Un estudio de los Médicos por los Derechos Humanos en 1991, mostró que, en promedio, las víctimas camboyanas de las minas arribaban a un hospital 12 horas después de la lesión inicial (12). Un estudio en Mozambique en 1994 encontró que la incidencia acumulada de lesiones y muertes por minas en la provincia de Sofala, desde 1980, fue de 20,2 por 1.000 residentes (13). Desde el comienzo de la guerra en Mozambique en los 80, un estimado de 10.000 personas ha muerto por causa de las minas.
Tortura y asalto sexual
En los conflictos civiles en Centroamérica y Suramérica durante los 80, la tortura sistemática de civiles fue particularmente común (2). El abuso sexual ampliamente extendido de mujeres civiles por las fuerzas militares, ha sido documentado en los conflictos recientes de Bangladesh, Uganda, Myanmar, Somalia y la antigua Yugoslavia (2,14). El número de mujeres violadas por hombres de varios bandos en conflicto en Bosnia-Herzegovina no se conoce; sin embargo, las investigaciones de Amnistía Internacional y de la Comisión Europea concluyeron que decenas de miles de adolescentes y mujeres musulmanas habían sido violadas como parte de la campaña sistemática de terror (14,15).
Impacto indirecto
Las consecuencias indirectas de las emergencias complejas en la salud pública han resultado de la falta de alimentos, el hambre, las migraciones masivas y la destrucción de las instalaciones y de los servicios médicos. Han sido más severas en los países en vías de desarrollo, donde las reservas de alimentos son ya insuficientes, y las pobres condiciones higiénicas y los servicios médicos básicos, inadecuados. El resultado más común, especialmente en Africa, ha sido una alta tasa de desnutrición severa y muerte. Si bien los estudios han mostrado que los individuos desnutridos - particularmente niños - están en alto riesgo de muerte, su causa inmediata es usualmente una enfermedad transmisible, como el sarampión, la EDA y la IRA. Quienes están en alto riesgo de mortalidad prematura durante las emergencias complejas son los niños pequeños, las mujeres y los ancianos. El hacinamiento y las condiciones insalubres de los campos de refugiados, la violencia de los desplazamientos forzados y los efectos psicológicos adversos de la incertidumbre y de la dependencia, contribuyen a los problemas de salud experimentados por las comunidades afectadas.
Mortalidad
Las tasas de mortalidad son los indicadores más específicos del estado de salud de las poblaciones afectadas por la emergencia. Estas tasas han sido estimadas a partir de los registros hospitalarios y de defunción, los estudios de base comunitaria y la vigilancia de 24 horas en las funerarias. Entre los muchos problemas para estimar la mortalidad bajo las condiciones de emergencia están los sesgos de memoria, la falta de informes familiares de las muertes perinatales, los denominadores inadecuados (tamaño promedio de las poblaciones, nacimientos, edad) y la falta de procedimientos estándar de reporte. Sin embargo, en general, los sesgos tienden a subestimar la mortalidad, ya que las muertes usualmente no se cuentan o no se reportan y los tamaños de las poblaciones se exageran (16). La mayoría de informes de mortalidad relacionada con emergencias proviene de las poblaciones desplazadas. Es posible que las tasas de mortalidad sean menores en aquellas comunidades en las cuales la gente permanece en sus poblados y en sus hogares originales; sin embargo, la comparación de la mortalidad entre desplazados y no desplazados es problemática debido a que el desplazamiento mismo puede reflejar una situación de base más seria. Con todo, las comparaciones muestran que, en casi todos los casos, los desplazados experimentan una tasa cruda de mortalidad (TCM) significativamente mayor (16).
Desde 1990, las tasas crudas de mortalidad entre los refugiados sudaneses en Etiopía (julio de 1990), los recientemente llegados refugiados sudaneses en Etiopía (junio de 1991), somalíes en Kenia (enero de 1992), butaneses en Nepal (mayo de 1992) y mozambicanos en Zimbabwe y Malawi (julio de 1992) han estado elevadas entre 5 y 12 veces con respecto a las del país de origen (tabla 20-3) (17). Las tasas de muerte entre butaneses y mozambicanos refugiados retornaron a los niveles normales en 3 meses; sin embargo, la mejoría fue más gradual entre los sudaneses y somalíes, quienes estaban alojados en grandes campos en áreas remotas de Etiopía y Kenia, donde el suministro de agua era a menudo inadecuado y la disponibilidad logística de alimentos era problemática. Entre marzo y mayo de 1991, las TCM entre los 400.000 refugiados kurdos en la frontera entre Turquía e Irak, fue 18 veces mayor que la tasa normal reportada en Iraq (18).
Durante los meses siguientes al flujo masivo de refugiados ruandeses en la región de Kivu en el norte del Zaire, en julio de 1994, la TCM estimada sobre la base de datos de vigilancia estaba entre 60 y 100 por mil, dependiendo del denominador de población utilizado (19). Los estudios de población conducidos en los mismos campos de refugiados estimaron que entre 7 y 9% de los refugiados murieron durante este período. Las masacres en Ruanda a comienzos de 1994 y la alta tasa de muertes entre los refugiados ruandeses en el este de Zaire llevaron a un número sin precedentes de niños solitarios entre la población. Hacia mediados de agosto, más de 12.000 de estos pequeños, la mayoría probablemente huérfanos, habían sido registrados en Kivu norte y las tasas de mortalidad en los sitios donde estaban ubicados alcanzaron los 100 por 10.000 diariamente.
Tabla 20.3 Tasas crudas de mortalidad estimadas* (TCM) en poblaciones seleccionadas de refugiados, 1990-94
|
Fecha |
País receptor |
País de origen |
TCM basal |
TCM en refugiados |
|
Julio de 1990 |
Etiopía |
Sudán |
1,7 |
6,9 |
|
Junio de 1991 |
Etiopía |
Somalia |
1,8 |
14,0 |
|
Marzo-Mayo de 1991 |
Turquía/Irak |
Irak |
0,7 |
12,6 |
|
Marzo de 1992 |
Kenya |
Somalia |
1,8 |
22,2 |
|
Marzo de 1992 |
Nepal |
Bhutan |
1,3 |
9,0 |
|
Junio de 1992 |
Bangladesh |
Myanmar |
0,8 |
4,8 |
|
Junio de 1992 |
Malawi |
Mozambique |
1,5 |
3,5 |
|
Agosto de 1992 |
Zimbabwe |
Mozambique |
1,5 |
10,5 |
|
Diciembre de 1993 |
Ruanda |
Burundí |
1,8 |
9,0 |
|
Mayo de 1994 |
Tanzania |
Ruanda |
1,8 |
1,8 |
|
Junio de 1994 |
Burundí |
Ruanda |
1,8 |
15,0 |
|
Julio de 1994 |
Zaire |
Ruanda |
1,8 |
102,0 |
* Muertes por 1.000 por mes
El riesgo de muerte es usualmente más alto durante el período inmediato al arribo de los refugiados al país de asilo, fenómeno que refleja largos períodos de una mala alimentación y cuidados médicos inadecuados. Por ejemplo, durante 1992, más de 150.000 mozambicanos fueron a campos de refugiados cercanos a Zimbabwe y Malawi. Durante julio y agosto de 1992, la TCM entre los mozambicanos que habían estado en el campo de Chambuta por menos de un mes era 4 veces la de quienes habían estado entre 1 y 3 meses y 16 veces la normalmente reportada para poblaciones no desplazadas en Mozambique (figura 20-1) (20).
Los factores políticos y de seguridad pueden obstruir la documentación precisa de las tasas de muertes en las poblaciones internamente desplazadas; sin embargo, unas pocas situaciones están bien documentadas. En Mozambique (1983), Etiopía (1984-85) y Sudán (1988), las TCM estimadas por vigilancia o por estudios de población entre desplazados internos osciló entre 4 y 70 veces la de poblaciones no desplazadas en el mismo país (tabla 20-4) (17). Los estudios de población conducidos en varias partes de Somalia central y del sur, durante la guerra civil, encontraron que, en promedio, las TBM entre abril de 1991 y enero de 1993, variaron de 7 a 25 veces la tasa basal mensual de 2 por 1.000 (21). Desde 1990, el incremento de los combates y la falta de alimentos en el sur de Sudán ha llevado al desplazamiento de un gran número de personas. Los estudios de población conducidos en marzo de 1993 en 3 sitios, mostraron una TCM promedio mensual para cada sitio 6 a 12 veces la basal del año inmediatamente anterior (22).
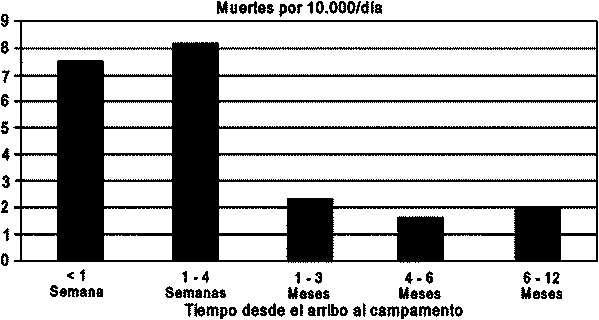
Figura 20-1. Tasas crudas de
mortalidad por tiempo de estancia en el campo de refugiados. Refugiados de
Mozambique en Chambuta, Zimbabwe, julio-agosto de 1992.
La mayoría de las muertes en poblaciones refugiadas ha ocurrido entre niños menores de 5 años; por ejemplo, el 64% de las muertes en refugiados kurdos en la frontera turca, ocurrió en el 17% de la población menor de 5 años de edad (figura 20-2) (22). Aunque las tasas absolutas de muerte son más altas en los niños pequeños, el incremento relativo en la mortalidad durante las emergencias puede ser más alto entre los de 1 y 12 años de edad (23). En los campos de refugiados ruandeses al este de Zaire, las tasas en menores de 5 años no fueron mayores que las específicas para otras edades durante los primeros meses después del flujo, debido a que la mayoría de muertes en esta población fueron causadas por el cólera, que afecta todos los grupos de edad (19). El análisis de la mortalidad por sexo no se ha realizado a menudo; sin embargo, en los refugiados burmeses en Bangladesh, entre niñas, fue 2 a 4 veces mayor que en niños (17). Ya que los datos de mortalidad específica por sexo son más fáciles de recoger, deben ser asumidos por más agencias en el futuro.
Tabla 20.4 Tasas crudas de mortalidad (TCM) mensual promedio* para personas desplazadas internamente, 1990-1994
|
País |
Fecha |
TCM basal |
TCM en personas desplazadas internamente |
|
Liberia |
Enero-Diciembre 1990 |
1,2 |
7,1 |
|
Irak |
Marzo-Mayo 1991 |
0,7 |
12,6 |
|
Somalia (Merca) |
Abril 1991-Marzo 1992 |
2,0 |
13,8 |
|
Somalia (Baidoa) |
Abril-Noviembre 1992 |
2,0 |
50,7 |
|
Somalia (Afgoi) |
Abril-Diciembre 1992 |
2,0 |
16,5 |
|
Sudán (Ayod) |
Abril 1992-Marzo 1993 |
1,6 |
23,0 |
|
Sudán (Akon) |
Abril 1992-Marzo 1993 |
1,6 |
13,7 |
|
Bosnia (Zepa) |
Abril 1992-Marzo 1993 |
0,8 |
3,0 |
|
Bosnia (Sarajevo) |
Abril 1993 |
0,8 |
2,9 |
* Muertes por 1.000 por mes
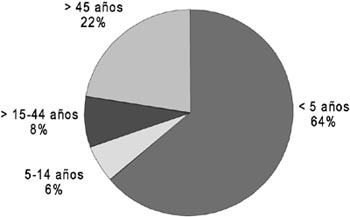
Figura 20-2. Muertes por
grupos edad, de los refugiados Kurdos, marzo 29 a mayo 24 de 1991, frontera
Irak-Turquía.
Factores que influyen en la morbilidad y la mortalidad
Mortalidad específica por causas
Las principales causas reportadas de muerte entre refugiados y poblaciones desplazadas han sido la desnutrición, las enfermedades diarreicas, el sarampión, las infecciones respiratorias agudas y la malaria (16). Esas enfermedades consistentemente son la causa de 60 a 95% de todos los casos reportados de muerte en estas poblaciones. Las epidemias de sarampión causaron elevadas tasas de muerte entre los refugiados durante los 80. Durante un período de 3 meses en 1985, por ejemplo, más de 2.000 muertes asociadas con sarampión fueron documentadas en un campo de refugiados al este de Sudán. Esto significó una letalidad basada en los casos reportados de 30% (24). Desde 1990, se han reportado epidemias de sarampión en nuevos campos de refugiados en Nepal, Zimbabwe y Malawi, con altas tasas de mortalidad. Sin embargo, los campos de refugiados en Etiopía, Turquía y Zaire han permanecido libres de los brotes de sarampión dadas las altas coberturas de vacunación alcanzadas.
Han sido comunes las epidemias de enfermedad diarreica severa; los brotes de cólera han sucedido en los campos de refugiados en Malawi, Zimbabwe, Swazilandia, Nepal, Bangladesh, Turquía, Afganistán, Burundí y Zaire (17). La letalidad por cólera en estos lugares ha oscilado entre 3 y 30%. Además, desde 1991, se han notificado epidemias de disentería por Shigella dysenteriae, tipo I, en Malawi, Nepal, Kenya, Bangladesh, Burundí, Angola, Ruanda, Tanzania y Zaire (17,19,25). La letalidad de la disentería ha alcanzado el 10% entre niños pequeños y ancianos. Al este de Zaire, entre 40.000 y 45.000 refugiados ruandeses pudieron haber muerto de cólera o disentería (80 a 90% de todas las muertes) entre julio y agosto de 1994 (19).
Desnutrición
La desnutrición aguda proteico-calórica ha sido a menudo uno de los principales factores que contribuyen a las altas tasas de muerte por enfermedades transmisibles entre los refugiados y el personal internamente desplazado. La estrecha relación entre la prevalencia de desnutrición y la mortalidad cruda, durante las operaciones de apoyo para refugiados somalíes al este de Etiopía en 1988-89, está claramente demostrada en la figura 20-3. La prevalencia de desnutrición se estimó por estudios transversales basados en muestreos seriados por conglomerados en menores de 5 años de edad y, retrospectivamente, se estimó la letalidad mes a mes mediante estudios de población en agosto de 1989 (26). Durante el período de alta prevalencia de desnutrición y alta mortalidad (marzo a mayo de 1989), las raciones alimentarias suministraban un promedio de 1.400 kilocalorías persona día, aproximadamente, cuando el mínimo recomendado es de 1.900 (27).
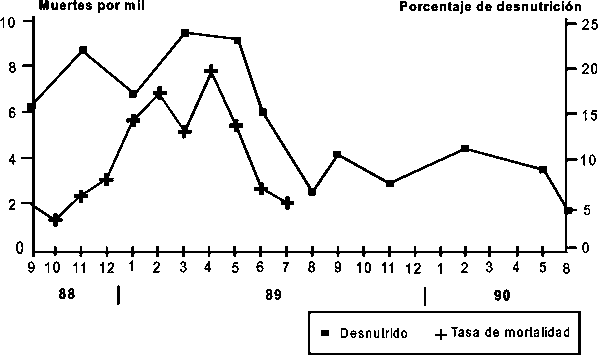
Figura 20-3. Prevalencia de
desnutrición aguda (porcentaje peso/altura <80% de la mediana) en niños
menores de 5 años y tasas crudas de mortalidad (número de muestras por 1.000 por
mes), en el Campo Hartisheik A, Etiopía oriental, 1988-1990
En los países estables en vías de desarrollo, no afectados por emergencias, la prevalencia de desnutrición aguda entre menores de 5 años de edad, es menor de 5% (16). En campos de refugiados ruandeses al este de Zaire, un mes después del flujo, la prevalencia estuvo entre 18 y 23%. Los estudios encontraron que los niños que vivían en hogares con una mujer sola como cabeza de familia y aquéllos con historia reciente de disentería tenían una tasa significativamente mayor de desnutrición que otros niños refugiados (19). Las mayores tasas de desnutrición se han reportado entre las poblaciones desplazadas internamente en Somalia y el sur de Sudán. En Somalia, la prevalencia en niños desplazados osciló entre 47 y 75% durante 1992 (21). En marzo de 1993, los estudios de población de comunidades internamente desplazadas al sur de Sudán encontraron prevalencias tan altas como 81% (22). La alta prevalencia de desnutrición aguda no siempre está asociada con déficits alimentarios. Por ejemplo, en 1991, su prevalencia entre refugiados kurdos de 12 a 23 meses de edad fue de 13,5% (28). Esta elevada tasa estuvo asociada con la elevada incidencia de diarrea en este grupo de edad, mientras los niños permanecieron en los campos de la montaña donde el agua y el saneamiento eran inadecuados.
Además, se ha reportado en campos de refugiados una alta incidencia de enfermedades por deficiencia de micronutrientes, especialmente en Africa (29). Las raciones típicas provistas en las operaciones de socorro a gran escala carecen de vitamina A, con un alto riesgo para las poblaciones. Es conocido que algunas enfermedades transmisibles altamente incidentes en los campos de refugiados, como el sarampión y la diarrea, agotan rápidamente las reservas de vitamina A. En consecuencia, los niños y jóvenes desplazados y refugiados están en alto riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina A. En 1990, más de 18.000 casos de pelagra fueron causados por el déficit de niacina entre los refugiados de Mozambique en Malawi (30). Numerosas epidemias de escorbuto (deficiencia de vitamina C) se documentaron en los campos de refugiados en Somalia, Etiopía y Sudán entre 1982 y 1991 (31). La prevalencia de escorbuto estuvo altamente asociada con el período de residencia en campos, un reflejo del tiempo de exposición a raciones carentes de vitamina C; se han identificado prevalencias más altas entre mujeres y ancianos. La anemia por deficiencia de hierro se ha reportado en muchas poblaciones de refugiados y afecta principalmente a mujeres en lactancia y en niños pequeños.
Trauma psicológico
Las consecuencias más obvias de los desplazamientos son el incremento en la mortalidad, la morbilidad y la desnutrición; sin embargo, se han presentado síntomas de severo trauma psicológico entre los refugiados, expresado en ansiedad, temor y agresividad en la fase temprana, de lucha por sus hogares y que progresa a apatía, dependencia y depresión en la medida que la condición de desplazado se hace crónica (32,33). El impacto psicológico de las emergencias complejas en los niños puede ser especialmente severo. Los estudios de UNICEF en Sarajevo han encontrado que el 30% de los niños han perdido un ser querido, el 40% han sido abaleados por francotiradores, el 19% han presenciado una masacre y el 72% han visto bombardear o atacar sus hogares (10). El resultado de este estrés en la niñez sobre la futura salud mental de los bosnios puede ser desconocido por años.
Impacto del daño a los servicios públicos
Los recientes conflictos violentos en los escenarios urbanos han causado grandes daños a los sistemas de agua, electricidad, alcantarillado y calefacción, con implicaciones potencialmente importantes en la salud pública. En Sarajevo, la capital, y en otras grandes ciudades de Bosnia-Herzegovina, se destruyeron los suministros de agua con los bombardeos; roturas similares en los sistemas de alcantarillado llevaron a la contaminación cruzada del agua de bebida. Esos problemas se complicaron por la falta de electricidad y de combustible diesel necesarios para la acción de los generadores. En el verano de 1993, en Sarajevo, se tenía únicamente un promedio de 5 litros de agua por persona/día, comparado con un mínimo de 15-20 litros recomendado por la OMS. Aunque se evitaron grandes epidemias de enfermedad diarreica, los datos del departamento local de salud mostraron que la incidencia de enfermedades transmisibles se había incrementado significativamente desde el comienzo de la guerra. Por ejemplo, la incidencia de hepatitis A se incrementó 6 veces en Sarajevo, 12 veces en Zenica y 4 veces en Tuzla, entre 1991 y 1993. La incidencia de disentería causada por Shigella sp. se incrementó 12 y 17 veces en Sarajevo y Zenica, respectivamente, durante el mismo período (9).
Impacto de los trastornos en los servicios de salud
La caída de los servicios rutinarios de salud puede contribuir altamente al impacto de las emergencias complejas en la salud pública. En Bosnia-Herzegovina, donde los cambios en la morbilidad y en la mortalidad debidos a las enfermedades transmisibles y a la desnutrición han sido relativamente moderados, el impacto de los disturbios en los servicios médicos está bien documentado. Muchos programas esenciales de prevención han colapsado debido a que los servicios han tenido que destinarse a atender las lesiones de guerra. Además, el conflicto ha dificultado mucho el acceso de la población a las instituciones de salud; de otro lado, muchas de tales instalaciones han sido destruidas o averiadas seriamente. Se han registrado numerosos reportes de instalaciones médicas destruidas intencionalmente, incluyendo el Hospital General Kosevo en Sarajevo. Por tanto, los programas de inmunización y de cuidado prenatal han sido severamente afectados. Unicamente entre 22 y 34% de los niños en Sarajevo, Zenica, Bihac y Tuzla han sido inmunizados contra el sarampión; un promedio de sólo 49% contra la poliomielitis y 55% contra la difteria y la tos ferina. Estas son inevitables si las tasas de vacunación permanecen bajas. La incidencia de nuevos casos de tuberculosis ha venido ascendiendo como consecuencia de la falta de medicamentos apropiados y las dificultades para el acceso a las instalaciones donde reciben tratamiento. Los déficits de medicamentos, como insulina, reactivos de laboratorio para el tamizaje del VIH en sangre y los filtros para la diálisis renal, han afectado severamente la calidad del cuidado médico.
Los datos de vigilancia en salud pública muestran un serio deterioro en el estado de la salud infantil; por ejemplo, la mortalidad perinatal en Sarajevo se ha incrementado de 16 por mil nacidos vivos en 1991 a 27 por mil durante los primeros meses de 1993. La tasa de nacimientos prematuros se incrementó de 5,3 a 12,9%, la de mortinatos de 7,5 por mil a 12,3 por mil y el promedio de peso al nacer disminuyó de 3.700 g a 3.000 g durante el mismo período (9). Se ha observado un dramático incremento en los abortos espontáneos y terapéuticos, los cuales, a mediados de 1993 fueron dos veces más numerosos que los nacimientos en el Hospital Kosevo de Sarajevo. Esos problemas se pueden atribuir directamente al deterioro en la calidad del cuidado pre y perinatal en la ciudad.
Prevención, preparación y respuesta
La frecuencia y el grado de complejidad de las emergencias humanitarias se ha incrementado en los últimos 5 años; el conflicto armado es el factor de riesgo común en tales situaciones. El genocidio en Ruanda y sus secuelas en los países vecinos, dominaron las noticias durante 1994 y los conflictos violentos continúan casi inalterados en Angola, Bosnia-Herzegobina, Afganistán, Kashmir, Sri Lanka, Azerbaijan, Georgia, Tajikistán y la escindida república rusa de Chechenya. Entretanto, varios países africanos están también en la vía del colapso total; se incluyen Zaire, Togo, Burundí, Argelia y - quizá menos - Nigeria y Kenia. A no ser que se den pasos decisivos por la comunidad internacional en 3 áreas - prevención, preparación y respuesta - las emergencias complejas continuarán afectando altamente a las poblaciones civiles.
Prevención
La necesidad más urgente es el desarrollo de los mecanismos diplomáticos y políticos más efectivos para poder resolver los conflictos tempranamente en su evolución - antes de que ocurran los déficits alimentarios, el colapso de los servicios de salud, los desplazamientos y los graves efectos adversos sobre la salud pública. Uno de los principales obstáculos es la sacrosanta noción de soberanía nacional de la Carta de las Naciones Unidas. La prohibición contra la ‘amenaza o uso de la fuerza” en un territorio independiente y soberano de un estado miembro de las Naciones Unidas, ha forzado a la comunidad internacional a la espera y a mirar los ejemplos extremos de abusos contra los derechos humanos hasta, en ciertos casos, cruzar el umbral de tolerancia y la indignación pública y ha exigido la acción, como es el caso de Somalia. Por la época en que tal acción fue tomada, el conflicto había avanzado a un estado donde cualquier intervención de fuerzas externas era percibida por la beligerancia como toma de partido. Esta percepción puede resultar en una intromisión de la comunidad internacional en el conflicto mismo, como ocurrió en Somalia. La diplomacia cauta, neutral pero decidida, del tipo del Centro Carter de Atlanta en Etiopía, Sudán, Haití y Bosnia-Herzegovina, podría servir como modelo para los esfuerzos futuros en la resolución de conflictos. Los epidemiólogos y los científicos del comportamiento podrían jugar un papel importante en este proceso, estudiando sistemáticamente la dinámica y los comportamientos característicos que prevalecen en la situaciones de conflictos y buscando identificar las medidas tendientes a reducir el nivel de tensión entre las partes opositoras.
Preparación
Detección temprana
Las actividades de detección de emergencias a través de los sistemas de alerta temprana y el levantamiento de mapas de riesgos han existido hace algún tiempo; sin embargo, esos sistemas tienden a enfocarse sobre la monitorización de los riesgos naturales más que sobre los originados por el hombre. Por ejemplo, el Sistema de Alerta Temprana de Hambrunas (FEWS), fundado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, monitoriza rutinariamente los cultivos, la disponibilidad de alimentos, los precios de los cereales, las lluvias y los ingresos del hogar en un número de países africanos y, además, realiza periódicamente ‘estudios de vulnerabilidad’. Los datos de FEWS son publicados y difundidos ampliamente en boletines regulares y han sido exitosos en la predicción de desastres naturales, tales como la sequía que afectó el sur de Africa en 1992. Con todo, los sistemas como el FEWS no han desarrollado indicadores tempranos relacionados con los abusos contra los derechos humanos, los conflictos étnicos, la inestabilidad política y la migración. Otros grupos, tales como Africa Watch, Médicos por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Derechos Africanos han conducido estudios de vulnerabilidad, relativamente tempranos en la evolución del conflicto civil, en países como Burundí. El problema de tales estudios es que los resultados a menudo son ignorados por los gobiernos de las adineradas naciones donantes si las situaciones son percibidas como que no van acordes con sus intereses de seguridad. Por ejemplo, a principios de 1992, varios excelentes reportes sobre el deterioro de la situación en Somalia fueron por tiempo ignorados por la comunidad internacional (6,34). Además del trabajo adelantado por los epidemiólogos con estudios de población que miden los efectos de las emergencias complejas (por ejemplo, indicadores tardíos como mortalidad y prevalencia de desnutrición), éstos pueden ser capaces de jugar un papel importante en el desarrollo de pruebas de campo para la sensibilidad y la especificidad de un amplio rango de indicadores de alerta temprana para predecir situaciones emergentes de inestabilidad.
Planes de contingencia
La incapacidad del mundo para atender prontamente la explosiva epidemia de cólera en los refugiados ruandeses al este del Zaire, en julio de 1994, puso de manifiesto la falta global de planes de preparación ante emergencias. Esta epidemia evidenció las inadecuadas reservas de suministros médicos esenciales y de equipos para establecer y distribuir agua segura, y reveló la falta de consenso técnico acerca de las intervenciones apropiadas. Las agencias que han tenido los medios y la experiencia necesarios, como OXFAM y MSF, carecen de fondos y aquéllas con recursos y logística, como el ejército de los Estados Unidos, carecen de la experiencia técnica en los apoyos de emergencia. La preparación de los planes ante emergencias complejas requiere trabajar a niveles internacional y de país individual. La creación de una única ‘superagencia’ global para responder a todas las emergencias en el mundo es improbable y, para muchos, indeseable; sin embargo, las naciones donantes deberían ser sabias al invertir fondos en el fortalecimiento de las redes experimentadas de organizaciones de socorro. Esas agencias necesitan recursos para implementar los sistemas de alertas tempranas, el mantenimiento de la experiencia técnica, el entrenamiento de personal, la disposición de reservas de suministros y el desarrollo de su capacidad logística. En el ámbito de país, todos los programas de salud en desarrollo deberían tener un componente de preparación ante emergencias que incluyera el establecimiento de políticas estandarizadas en salud pública (por ejemplo, inmunización y manejo de epidemias), protocolos de tratamiento, entrenamiento del personal y mantenimiento de las reservas de medicamentos esenciales y vacunas para uso en desastres.
Entrenamiento de personal
Ha quedado claro, a partir de las observaciones de los programas de apoyo durante recientes emergencias, que hay considerable variación en la opinión experta y la efectividad de los funcionarios, tanto locales como foráneos, particularmente en el sector salud. Los funcionarios al frente del apoyo ante emergencias complejas a menudo son voluntarios reclutados por organizaciones no gubernamentales (ONG) que a veces carecen de entrenamiento específico y experiencia en esa materia. Ellos requieren conocimiento y experiencia práctica en un amplio rango de asuntos, incluyendo alimentación y nutrición, agua y saneamiento, vigilancia y control de enfermedades, inmunización, manejo de epidemias y cuidado materno y de la niñez. Deben ser capaces de conducir estudios rápidos de determinación de necesidades en salud pública, establecer prioridades, trabajar estrechamente con las comunidades afectadas, entrenar trabajadores locales, coordinar con una amplia gama de organizaciones de apoyo, evaluar el impacto de sus actividades y manejar eficientemente los escasos recursos. Adicionalmente, necesitan funcionar efectivamente en un ambiente a menudo hostil y peligroso; tales asuntos son específicos para las emergencias y no necesariamente están presentes en el profesional promedio de una escuela médica o de enfermería en occidente. Como sea, las agencias de apoyo necesitan ubicar más recursos para el entrenamiento y la orientación de su equipo y, también, proveer un adecuado soporte en el campo. Los trabajadores de salud locales en los países propensos a emergencias, aunque estén familiarizados con el manejo de enfermedades endémicas comunes, necesitan entrenamiento en asuntos requeridos para actuar efectivamente bajo condiciones de emergencia.
Respuesta a la emergencia
Panorama
En el ambiente complicado, peligroso e impredecible de una emergencia compleja, no puede haber una única y perfecta fórmula para mantener una respuesta efectiva y apropiada. Cada situación es única en términos del contexto político, ambiental, cultural, económico y de salud pública; aquéllo que funciona en Angola puede no hacerlo en Ruanda o Bosnia. Sin embargo, hay principios y prácticas que son relevantes para cada emergencia; la prioridad suprema es garantizar la protección y la seguridad de la población afectada. Tales principios y prácticas incluyen las siguientes: 1) intervención temprana; 2) soporte, no mandato, a las estrategias comunitarias; 3) tratar de evitar las migraciones; 4) evitar establecer muchos y hacinados campamentos; 5) recolectar, analizar y difundir información exacta y oportuna; 6) asegurarse que la ubicación de los recursos no divida aún más a las comunidades; 7) dirigirse hacia la prevención de enfermedades; 8) trabajar bajo las estructuras e instituciones existentes, más que construir instalaciones pobremente sostenibles; 9) insistir en que las mujeres controlen la distribución de suministros de apoyo (esto asegura mayor equidad); 10) asegurar la comunicación abierta y la coordinación entre agencias.
Marco de trabajo
Las Naciones Unidas han creado el Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH) para organizar y coordinar la preparación y la respuesta ante los desastres internacionales. Sin embargo, en el evento de una emergencia compleja, otras agencias de las Naciones Unidas, con más recursos operacionales, están usualmente designadas para conducir la asistencia. Por ejemplo, cuando los refugiados cruzan las fronteras internacionales, la ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados) es automáticamente la agencia de asistencia. En el caso de una emergencia que involucre personas desplazadas internamente o comunidades afectadas por conflictos que no han migrado, pueden designarse otras agencias - por ejemplo, UNICEF en Somalia y el Programa Mundial de Alimentos en Angola. En la antigua Yugoslavia, la ACNUR se designó para asistir a las agencias de apoyo en todas las repúblicas. Normalmente, el gobierno del país afectado por la emergencia tendría la autoridad para coordinar e implementar los programas de apoyo; sin embargo, en las recientes situaciones, como Somalia, Ruanda y Liberia, donde se colapsaron totalmente los gobiernos, las Naciones Unidas asumieron su papel. En otros escenarios, como el sur de Sudán y Bosnia-Herzegovina, donde los gobiernos han sido las partes principales del conflicto y han obstaculizado los esfuerzos internacionales de apoyo, las Naciones Unidas han actuado unilateralmente para asegurar el desarrollo efectivo de la ayuda.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene un único papel en respuesta a las situaciones de conflicto. Bajo su mandato, descrito por las convenciones de Ginebra, el CICR negocia con las partes en conflicto en la mira de ganar acceso a las poblaciones civiles para suministrar protección y asistencia. El CICR mantiene estricta neutralidad y raramente hará críticas públicas a las partes en conflicto; los delegados son usualmente ciudadanos suizos, aunque sus técnicos de agencia pueden ser reclutados en otras naciones. Aunque el CICR coopera con todas las partes, en algunas instancias recientes ha sido denegado su acceso a las zonas de conflicto, aún por gobiernos de países que han firmado los convenios de Ginebra. Además del CICR, la Federación Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades de la Media Luna Roja coordinan las actividades de sus sociedades nacionales miembros, las cuales a menudo juegan su papel en el apoyo de emergencia.
Existe un gran número de ONG tanto nacionales como foráneas. Ciertas ONG internacionales, con ramas en varios países, han desarrollado considerable experiencia técnica y administrativa en el manejo de la asistencia ante emergencias. Algunas de las ONG más experimentadas incluyen Médicos sin Fronteras, OXFAM, Salve a los Niños, Comité Internacional de Rescate, CARE, Visión Mundial y Cáritas. Hay varios miles de ONG en todo el mundo, algunas de ellas pequeñas pero muy eficaces, mientras otras son grandes y adineradas, pero su nivel de experiencia técnica es menos predecible. El surgimiento de ONG altamente motivadas y competentes con sede en los países en vías de desarrollo, como Bangladesh, India, Tailandia y Filipinas, muestra una tendencia alentadora. Su papel en el mejoramiento de la asistencia ante emergencias puede crecer en los próximos años.
Fuerzas militares
Al finalizar la guerra fría, las fuerzas militares de varios países han jugado un papel altamente visible en la provisión de asistencia humanitaria en emergencias. El primero de tales esfuerzos de apoyo tuvo lugar en Turquía y norte de Irak al final de la Guerra del Golfo en 1991, cuando las fuerzas militares aliadas apoyaron a los refugiados kurdos. Además, para establecer una zona segura para ellos, las unidades militares de los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Holanda y otras naciones participaron en el transporte y la distribución de suministros de socorro a los refugiados en los campos de montaña. Su papel durante esta operación fue facilitado por la real disponibilidad de medios de transporte y recursos sobrantes de las operaciones militares en Iraq y Kuwait y por la presencia de grandes unidades de asuntos civiles del ejército norteamericano, cuya experiencia en varias áreas técnicas y administrativas fue altamente relevante para las necesidades de los refugiados (35). Desde esa época, las fuerzas militares han jugado un papel prominente en las operaciones de socorro en Somalia, la antigua Yugoslavia, Ruanda y Haití.
El papel de los militares en el programa de asistencia humanitaria en el norte de Irak tuvo un relativo éxito; sin embargo, el peligro de caer en el conflicto es inherente a cualquier acción de los militares en la asistencia humanitaria. Este problema fue ilustrado gráficamente en Somalia, donde los esfuerzos de socorro militares fracasaron cuando varias facciones armadas percibieron que las fuerzas militares al comando de las Naciones Unidas habían tomado partido. Los ataques resultantes a las fuerzas de Naciones Unidas y las represalias armadas las llevaron eventualmente a abandonar el país (36). La injerencia de los militares es a menudo ambigua, confundiendo las varias tareas hacia el logro de la paz, su mantenimiento y el socorro. No se podría dudar de la ventaja logística de los militares; sin embargo, esta ventaja no siempre está asociada con apropiada experiencia en los aspectos técnicos de las operaciones de socorro. Además, la asistencia militar es costosa; por ejemplo, en los campos de ruandeses al este de Zaire, cada soldado norteamericano involucrado en el suministro de agua potable a los refugiados se acompañaba de una escuadra de soldados armados para su protección. Finalmente, ya que el desempeño de los militares depende de decisiones políticas de los gobiernos nacionales, no siempre está integrado a los planes de preparación ante desastres.
Elementos de la respuesta en emergencias
La pronta resolución de los conflictos que llevaron a la situación de emergencia es la respuesta prioritaria; al menos, las poblaciones civiles deberían estar protegidas de la violencia y la depravación causadas por la guerra. La comunidad internacional ha logrado pocos éxitos en esta área. En ausencia de resolución del conflicto, aquellas comunidades que son totalmente dependientes de la ayuda externa para su supervivencia, ya sea porque han sido desplazadas de sus hogares o están viviendo bajo estado de sitio, deben ser provistas de los mínimos recursos necesarios para mantener la salud y el bienestar. La provisión de alimentos adecuados, agua potable, techo, saneamiento y abrigo evitarán las más severas consecuencias de las emergencias complejas en la salud pública. Las siguientes medidas representan los elementos básicos de la respuesta de emergencia:
· Suministrar alimentos que contengan las suficientes calorías, proteínas y micronutrientes esenciales. Las raciones generales deben contener al menos 1.900 kilocalorias por persona/día (más en climas cálidos), así como los mínimos requerimientos en proteínas y micronutrientes recomendados por las Naciones Unidas (27). Los alimentos deben distribuirse regularmente a las unidades familiares, teniendo cuidado que los grupos socialmente vulnerables, como los hogares con cabeza de familia femenina, los menores no acompañados y los ancianos, reciban su parte. Además, es necesaria la distribución de combustible para cocina, utensilios y elementos para moler los cereales enteros. Ante la evidencia de que la deficiencia de vitamina A está asociada con la elevación de la mortalidad infantil y la ceguera, se requieren suplementos de esta vitamina en forma rutinaria para todos los refugiados menores de 5 años al primer contacto y cada 3 a 6 meses en adelante (37). Aunque los programas de suplemento alimentario son populares en las agencias de socorro, su efectividad en los campos de refugiados en ausencia de adecuadas raciones generales ha sido cuestionada (38). Cuando la ración familiar es insuficiente para suministrar la energía adecuada a todos los miembros, el suplemento (usualmente 400-600 kilocalorías/día) puede ser la única fuente de alimentos para los niños pequeños. Esto no es suficiente para mantener la nutrición. Si se suministran raciones generales adecuadas, los niños clínicamente subnutridos pueden beneficiarse de los suplementos diarios, pero únicamente si se hacen esfuerzos para identificarlos en la comunidad y se asegura su atención en los centros de alimentación. Los programas de alimentación terapéutica deben establecerse para proveer rehabilitación nutricional total de los niños severamente desnutridos (39).· Suministrar agua potable en suficiente cantidad. La ACNUR recomienda un mínimo de 15 litros por persona/día para las necesidades domésticas - cocina, bebida y baño (40). En general, asegurar el acceso a cantidades adecuadas de agua medianamente potable es probablemente más efectivo en la prevención de la diarrea, especialmente disentería bacteriana, que el suministro de poca cantidad de agua pura libre de bacterias. Cuando son inevitables los campos de refugiados, la cercanía a fuentes de agua seguras necesita que se reconozca como el criterio más importante para la elección del sitio. El saneamiento adecuado es un componente esencial de la prevención de la diarrea. Si bien la eventual meta de los programas de saneamiento debe ser construir una letrina por familia, las medidas intermedias incluyen la designación de áreas separadas de defecación. Para su máximo impacto, esas medidas deben complementarse con educación comunitaria en higiene y la distribución regular de jabón.
· Implementar intervenciones apropiadas para la prevención de enfermedades transmisibles específicas. La inmunización de los niños contra el sarampión es probablemente la medida única más importante (y costo-efectiva) en las poblaciones afectadas por la emergencia, particularmente en los campamentos. Dado que los niños a los 6 meses de edad frecuentemente contraen la enfermedad en epidemias en campos de refugiados y tienen mayor riesgo de morir debido a la mala nutrición, se recomienda que los programas de inmunización en escenarios de emergencia se dirijan a los niños entre 6 meses y 12 años (41). Cuando la desnutrición afecta a toda la población y la exposición previa al sarampión es desconocida, puede ser prudente ampliar la cobertura hasta los 14 años de edad. Los programas de inmunización deben eventualmente incluir todos los antígenos recomendados por la OMS en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). El control de la malaria en los campos de refugiados es másdifícil. Bajo las circunstancias temporales que caracterizan a estos campos, las técnicas de control de vectores son impracticables y costosas. La pronta identificación y tratamiento de los sintomáticos es una medida más efectiva para reducir la mortalidad, aunque la extensión de la resistencia a la cloroquina signifique que el manejo efectivo se tornará más caro y técnicamente más difícil en el futuro.
· Instaurar programas curativos apropiados con un cubrimiento adecuado de la población. Un listado de medicamentos esenciales y protocolos de tratamiento estandarizados son elementos necesarios para dicho programa. No es necesario el desarrollo total de nuevas guías en cada situación con refugiados: varios manuales excelentes ya existen, se pueden adaptar tales guías a las condiciones locales (42,43). La OMS también ha desarrollado guías para el manejo clínico de la deshidratación por diarrea y la infección respiratoria aguda; éstas pueden usarse para el entrenamiento de trabajadores de salud comunitaria (TSC) (44,45). Algunos programas de socorro, como los de Somalia, Sudán y Malawi, han entrenado exitosamente gran número de refugiados como Community Health Worker para detectar casos de diarrea e infección respiratoria, suministrar tratamiento primario y remitir a los pacientes severamente enfermos a una clínica, incrementando entonces la cobertura de servicios de salud y disminuyendo los requerimientos de personal foráneo.
· Establecer un sistema de información en salud. Un sistema de vigilancia es parte esencial de un programa de socorro y debe establecerse inmediatamente (16). Sólo debe recogerse información de importancia en salud pública. La vigilancia de la mortalidad es crítica y puede requerir métodos creativos como la vigilancia de los cementerios las 24 horas. Además, se debe establecer la vigilancia del estado nutricional y de las enfermedades potencialmente epidémicas como el sarampión, el cólera y la disentería. La información sobre la cobertura y la efectividad debe recogerse sistemáticamente; tales datos deben incluir la cantidad promedio de raciones alimentarias distribuidas, la disponibilidad de agua potable por persona, la razón de letrinas por familia, la cobertura de inmunizaciones y de programas de alimentación suplementaria. La información recogida necesita ser analizada y ampliamente difundida en boletines regulares.
Resumen
Los datos de estudios epidemiológicos han identificado aquellos problemas que recurrentemente causan mayor mortalidad y morbilidad en los escenarios de emergencia y han mostrado que los niños pequeños y las mujeres tienen más riesgo de resultados adversos. Los programas de socorro necesitan dirigirse más claramente a esos problemas de salud pública - sarampión, diarreas, desnutrición, malaria e infección respiratoria aguda - en esas mismas poblaciones. Además, deben explorarse nuevas soluciones a problemas recurrentes. Las emergencias continuarán ocurriendo y los refugiados continuarán buscando refugio en regiones remotas del mundo, donde la provisión de requerimientos básicos exige innovación. Hay necesidad de investigación sistemática, tanto operativa como de evaluación, en ciertas áreas de nutrición, suministro de agua y control de enfermedades.
Las decisiones en la administración del socorro necesitan basarse sobre información técnica sólida y los programas de asistencia deben ser sistemáticamente evaluados, no meramente por su cantidad y contenido sino por su impacto y efectividad. Las responsabilidades para la coordinación y la implementación de programas de socorro, deben compartirse con ONG competentes, experimentadas y probadas. Se requiere destinar mayores recursos al entrenamiento de personal, la preparación de planes de emergencia y el mantenimiento de las reservas regionales de suministros esenciales de socorro. Estas actividades deben incluir agencias de gobierno y no gubernamentales en los países en desarrollo donde las emergencias están probablemente por ocurrir. La opción cada vez más requerida de intervención militar, a menudo refleja la falta de atención a los conflictos en los estados tempranos de evolución. Determinada diplomacia aplicada tempranamente en un conflicto podría evitar la intervención militar más tarde, con todos sus problemas asociados, vistos recientemente en Somalia. Irónicamente, los programas humanitarios bien intencionados en Bosnia (por ejemplo, la injerencia de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas), inadvertidamente han creado mayores obstáculos a iniciativas más efectivas para detener la violencia y pueden hoy prolongar el conflicto. A esto se debe el temor, por parte de los responsables de los programas de socorro, de que si el personal de Naciones Unidas interviene por la fuerza a parar o prevenir los abusos a los derechos humanos, puede resultar una respuesta armada que ocasione completos trastornos al programa de socorro humanitario.
La salud pública en la comunidad tiene un importante papel en el desarrollo de sistemas sensibles y precisos de alerta temprana, la documentación cuidadosa de las consecuencias de las emergencias en salud pública y el diseño de programas efectivos de socorro. Finalmente, los profesionales de salud pública pueden actuar como mediadores confiables para la pronta respuesta humanitaria a los más altos niveles políticamente decisores.
Referencias
1. Cobey J, Flanigin A, Foege W. Effective humanitarian aid: our only hope for intervention in civil war. JAMA 1993;270:632-4.
2. Zwi A, Ugalde A. Political violence in the third world: a public health issue. Health Policy and Planning 1991;6:203-17.
3. United Nations Children’s Fund. The state of the world’s children, 1994. New York: United Nations Children’s Fund; 1994.
4. United Nations High Commissioner for Refugees. Convention and protocol relating to the status of refugees. HCR/INF/29/Rev 3. Geneva, Switzerland: United Nations High Commissioner for Refugees; 1992.
5. U.S. Committee for Refugees. World refugee survey, 1994. Washington, D.C.: U.S. Committee for Refugees.
6. Physicians for Human Rights and Africa Watch. No mercy in Mogadishu. New York: Africa Watch; 1992.
7. Human Rights Watch and Physicians for Human Rights. Landmines: a deadly legacy. New York: Africa Watch; 1993.
8. Garfield R, Neugut A. Epidemiologic analysis of warfare: an historical review. JAMA 1991; 266:688-92.
9. Centers for Disease Control and Prevention. Status of public health-Bosnia and Herzegovina, August-September 1993. MMWR 1993;42:973, 979-82.
10. United Nations Children’s Fund. A Programme of hope for Sarajevo. New York: United Nations Children’s Fund; 1993.
11. Coupland RM, Korver A. Injuries from antipersonnel mines: the experience of the International Committee of the Red Cross. Br Med J 1991;304:1509-12.
12. Stover E, McGrath R. Land mines in Cambodia-The coward’s war. Boston: Physicians for Human Rights; 1991.
13. Physicians for Human Rights & Africa Watch. Landmines in Mozambique. New York: Africa Watch; 1994.
14. Swiss S, Giller J. Rape as a crime of war. JAMA 1993;270:612-5.
15. Toole M, Galson S, Brady W. Are war and public health compatible? Lancet 1993;341:935-8.
16. Centers for Disease Control and Prevention. Famine-affected, refugee, and displaced populations: recommendations for public health issues. MMWR 1992;41(RR-13):1-76.
17. Toole M, Waldman R. Refugees and displaced persons: war, hunger, and public health. JAMA 1993;270:600-5.
18. Centers for Disease Control. Public health consequences of acute displacement of Iraqi citizens: March-May 1991. MMWR 1991;40:443-6.
19. Goma Epidemiology Group. Public health impact of Rwandan refugee crisis. What happened in Goma, Zaire, in July 1994? Lancet 1995;345:339-43.
20. Centers for Disease Control and Prevention. Mortality among newly arrived Mozambican refugees, Zimbabwe and Malawi, 1992. MMWR 1993;42:468-9, 475-7.
21. Boss LP, Toole MJ, Yip R. Assessments of mortality, morbidity, and nutritional status in Somalia during the 1991-1992 famine. JAMA 1994;272:371-6.
22. Centers for Disease Control and Prevention. Nutrition and mortality assessment-southern Sudan, March 1993. MMWR 1993;42:304-8.
23. de Waal A. Famine mortality: a case study of Darfur, Sudan, 1984-85. Population Studies 1989;43:5-24.
24. Shears P, Berry AM, Murphy R, Nabil MA. Epidemiologic assessment of the health and nutrition of Ethiopian refugees in emergency camps in Sudan. Br Med J 1987;295:314-8.
25. Centers for Disease Control and Prevention. Health status of displaced persons following civil war, Burundi, December 1993-January 1994. MMWR 1994;43:701-3.
26. Toole MJ, Bhatia R. A case study of Somali refugees in Hartisheik A camp, eastern Ethiopia: health and nutrition profile, July 1988-June 1989. Journal of Refugee Studies 1992;5:313-26.
27. United Nations Administrative Committee for Coordination, Sub-Committee for Coordination, Sub-Committee on Nutrition (ACC/SCN). Improving nutrition in refugees and displaced persons in Africa. Report of a workshop in Machakos, Kenya, December 1994. Geneva: ACC/SCN; 1995.
28. Yip R, Sharp TW. Acute malnutrition and high childhood mortality related to diarrhea. JAMA 1993;270:587-90.
29. Toole MJ. Micronutrient deficiency diseases in refugee populations. Lancet 1992;333: 1214-6.
30. Centers for Disease Control and Prevention. Outbreak of pellagra among Mozambican refugees-Malawi, 1990. MMWR 1991;40:209-13.
31. Desenclos JC, Berry AM, Padt R, Farah B, Segala C, Nabil AM. Epidemiologic patterns of scurvy among Ethiopian refugees. Bull World Health Organ 1989;67:309-6.
32. Kunz EF. The refugee in flight: kinetic models and forms of displacement. International Migration Review 1973;7(3).
33. Hansen A. Once the running stops: assimilation of Angolan refugees into Zambian border villages. Disasters 1979;3:369-74.
34. Manoncourt S, Doppler B, Enten F, et al. Public health consequences of civil war in Somalia, April 1992. Lancet 1992;340:176-7.
35. Sharp TW, Yip R, Malone JD. U.S. military forces and emergency international humanitarian assistance. JAMA 1994;272:386-90.
36. Toole MJ. Military role in humanitarian relief in Somalia. Lancet 1993;342:190-1.
37. Nieburg P, Waldman RJ, Leavell R, et al. Vitamin A supplementation for refugees and famine victims. Bull World Health Organ 1988;66:689-97.
38. Gibb C. A review of feeding programmes in refugee reception centers in Eastern Sudan, October 1985. Disasters 1986;10:17-24.
39. Dick B. Supplernentary feeding for refugees and other displaced communities-questioning current orthodoxy. Disasters 1986;10:53-64.
40. United Nations High Commissioner for Refugees. Water manual for refugee situations. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees; 1992.
41. Toole MJ, Steketee RW, Waldman RJ, Nieburg P. Measles prevention and control in emergency settings. Bull World Health Organ 1989;67:381-8.
42. Desenclos JC, editor. Clinical guidelines. Diagnostic and treatment manual. 2nd. ed. Paris, France: Médecins Sans Fronteires; 1992.
43. Mears C, Chowdhury S, editors. Health care for refugees and displaced people. Oxford, U.K.: Oxfam; 1994.
44. World Health Organization. The treatment of acute diarrhea. WHO/CDD/SER (80.2. Rev.1. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1984.
45. World Health Organization and UNICEF. Basic principles for control of acute respiratory infections in children in developing countries. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1986.
 |
 |