
En los anexos 1 y 2 al final de la obra pueden consultarse, respectivamente, el glosario general y una lista de siglas.
|
Las normas mínimas en materia de abastecimiento de agua y saneamiento son una expresión práctica de los principios y derechos enunciados en la Carta Humanitaria. La Carta centra la atención en las exigencias fundamentales que entraña la acción destinada a sustentar la vida y la dignidad de las personas afectadas por calamidades o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho internacional relativo a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. Esta es la base sobre la que los organismos humanitarios ofrecen sus servicios. Estos organismos se comprometen a actuar de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y con los demás principios enunciados en el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para e¡ Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales. La Carta Humanitaria reafirma la importancia fundamental de tres principios clave: · el derecho a vivir con dignidad Las normas mínimas se dividen en dos grandes categorías: las relacionadas directamente con los derechos de las personas, y las relacionadas con las actuaciones de los organismos que ayudan a lograr que las personas gocen de estos derechos. Algunas de las normas mínimas combinan las dos categorías. |
1 Importancia del abastecimiento de agua y el saneamiento en situaciones de emergencia
Las personas afectadas por desastres tienen más probabilidad de enfermarse y morir por causa de enfermedades relacionadas con condiciones inadecuadas de saneamiento y abastecimiento de agua que por cualquier otra causa. Las enfermedades más importantes de ese tipo son las diarreicas y otras transmitidas por vía fecal-oral. Su transmisión es favorecida por el saneamiento inadecuado, las malas condiciones de higiene y el agua contaminada. Otras enfermedades vinculadas a la calidad del agua y el saneamiento son las transmitidas por vectores relacionados con los desechos sólidos y el agua.
Las finalidades principales de los programas de emergencia en materia de abastecimiento de agua y saneamiento son suministrar una cantidad mínima de agua potable y reducir la transmisión de las enfermedades propagadas por vía fecal-oral así como la exposición a vectores de enfermedades. Otro objetivo importante es contribuir a crear las condiciones necesarias para que las personas afectadas puedan seguir viviendo y realizando los actos de la vida cotidiana, como hacer las necesidades o asearse, sin menoscabo de su dignidad y en condiciones que sean cómodas y seguras.
En la mayoría de las situaciones de emergencia la tarea de conseguir agua recae en las mujeres y los niños. Ahora bien, cuando utilizan instalaciones colectivas de abastecimiento de agua y saneamiento, como en los casos de refugiados y personas desplazadas, las mujeres y las adolescentes se hallan también más expuestas a la violencia sexual o a la explotación. Por ello es importante alentar la participación de las mujeres en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento siempre que sea posible. Su participación ayudará a conseguir que toda la población afectada tenga seguro y fácil acceso a los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento, y que esos servicios sean equitativos y apropiados.
2 Guía del presente capítulo
El capítulo se divide en ocho secciones (análisis, abastecimiento de agua, evacuación de excretas, etc.), cada una de las cuales comprende lo siguiente:
· Las normas mínimas, en las que se especifican los niveles mínimos que deben alcanzarse en cada área considerada.· Indicadores clave, que son “señales” que permiten verificar si se ha cumplido la norma. Constituyen un medio de medir y dar a conocer los efectos o los resultados de los programas así como la eficacia de los procedimientos y métodos utilizados. Pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa.
· Notas de orientación, que incluyen referencias a aspectos concretos que es preciso considerar al aplicar la norma en diferentes situaciones; orientaciones acerca del mejor modo de resolver dificultades de orden práctico, y asesoramiento sobre cuestiones de carácter prioritario. También pueden incluir comentarios sobre cuestiones de especial importancia referentes a la norma o los indicadores, y señalar problemas, controversias o lagunas en los conocimientos en determinada materia. Llenar esas lagunas ayudará a mejorar las normas mínimas en materia de abastecimiento de agua y saneamiento en el futuro.
En los apéndices de este capítulo se ofrece más información de interés y una bibliografía seleccionada. En el apéndice 3 se exponen los elementos característicos de las prácticas adecuadas para el sector de abastecimiento de agua y saneamiento.
La organización del capítulo refleja la división de actividades y responsabilidades que suele darse en las situaciones de emergencia. La acción que se lleva a cabo en cada una de las áreas consideradas contribuye a la consecución de las metas generales del programa de abastecimiento de agua y saneamiento definidas anteriomente, y está estrechamente vinculada, tanto desde el punto de vista epidemiológico como operacional, con los objetivos y actividades de los demás sectores. Las normas relativas al análisis propuestas para la evaluación inicial, la vigilancia y la evaluación posterior guardan relación con todas las áreas del sector de abastecimiento de agua y saneamiento.
Los progresos realizados en el cumplimiento de las normas mínimas en un área determinan la importancia del progreso en otras áreas. Por ejemplo, cuando las instalaciones para la evacuación de excretas y para la higiene personal son insuficientes, el cumplimiento de la norma relativa a la cantidad mínima de agua es más urgente que en situaciones en las que el medio ambiente está relativamente libre de agentes patógenos gracias a condiciones de saneamiento e higiene adecuadas. Las prioridades se deben fijar sobre la base de la información fidedigna que comparten los distintos sectores a medida que evoluciona la situación.
Se hace referencia a las normas técnicas de otros sectores cuando es pertinente para subrayar la estrecha vinculación del trabajo en un sector con el trabajo en otros sectores y señalar que el progreso en un área depende del alcanzado en otras.
Las Normas Mínimas
|
Los programas destinados a satisfacer las necesidades de poblaciones afectadas por desastres deben basarse en una cabal comprensión de la situación, incluidos los factores políticos y los relativos a la seguridad, así como en la evolución prevista. Los damnificados, los organismos humanitarios, los donantes y las autoridades locales necesitan saber que las intervenciones son apropiadas y eficaces. Por eso, es imperativo proceder al análisis de los efectos del desastre y del impacto del propio programa de abastecimiento de agua y saneamiento. Si la determinación del problema y su comprensión no son correctas, será difícil, y hasta imposible, llevar a cabo una acción acertada. |
La aplicación de métodos de análisis uniformes en todos los sectores considerados es de gran utilidad para determinar rápidamente las necesidades humanitarias más sobresalientes y lograr la movilización de recursos destinados a remediarlas. En esta sección se presentan normas e indicadores acordados para la recolección y el análisis de información con objeto de determinar las necesidades, formular los programas, vigilar y evaluar su eficacia, y conseguir la participación de la población afectada.
Las normas relativas al análisis se aplican antes de iniciar cualquier programa y a lo largo de todo el ciclo del programa. El análisis comienza con una evaluación inicial inmediata que permite determinar la magnitud del desastre y lo que conviene hacer en caso de que se decida intervenir. Prosigue con la vigilancia, que permite conocer en qué medida el programa contribuye a la satisfacción de las necesidades y determinar los cambios que se requieran. Se realiza luego una evaluación posterior a fin de determinar el grado de eficacia global del programa y extraer enseñanzas para el futuro.
Para tener un conocimiento cabal de los problemas y lograr que la asistencia humanitaria se preste de manera coordinada es fundamental que todos los interesados compartan la información y los conocimientos pertinentes. Registrar y difundir la información originada en el proceso de análisis contribuye a la amplia comprensión de las consecuencias adversas para la salud pública y otras consecuencias de los desastres, y puede ayudar en la elaboración de mejores estrategias de prevención de desastres y mitigación de sus consecuencias.
Norma 1 relativa al análisis: evaluación inicialToda decisión de carácter programático debe basarse en una comprensión cabal de la situación de emergencia de que se trata y fundarse en un análisis preciso de los riesgos y las necesidades en materia de salud concernientes al abastecimiento de agua y el saneamiento
Indicadores clave
· Se procede de inmediato a una evaluación inicial conforme a procedimientos internacionalmente aceptados; la labor está a cargo de personal con la debida experiencia.
· La evaluación inicial se realiza en cooperación con un equipo multisectorial (agua y saneamiento, nutrición, alimentos, refugios, y salud), las autoridades locales, mujeres y hombres de la población afectada y los organismos humanitarios que se proponen brindar asistencia.
· La información se recoge y presenta de modo tal que permite que el proceso de adopción de decisiones sea coherente y transparente.
· Cuando es factible, los datos se desglosan por sexo y por edad.
· La información recogida sirve para determinar las necesidades de la población en materia de abastecimiento de agua y saneamiento según el sexo, grupo social y grupo de edades, y suministrar datos básicos para la vigilancia y la evaluación posterior.
· Se inspeccionan todos los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento, tanto los que están en buen estado de funcionamiento como los dañados.
· En la evaluación inicial se consideran las normas nacionales en materia de abastecimiento de agua y saneamiento del país donde ha ocurrido el desastre y las del país donde se presta la asistencia humanitaria, si es distinto.
· Cuando prevalecen condiciones de inseguridad, la evaluación inicial incluye un análisis de los factores que inciden en la seguridad personal de la población afectada.
· Se formulan recomendaciones acerca de la necesidad de asistencia externa. Si se requiere esa asistencia, se añaden recomendaciones sobre las prioridades, una estrategia de intervención y los recursos necesarios. Se toman en consideración:
- la estructura social y política de la población, incluidos los factores culturales y de género relacionados con el acceso a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y su utilización;- el número estimado de personas afectadas y las características demográficas;
- la capacidad y los recursos locales;
- la atención especial que merecen los grupos expuestos a mayores riesgos;
- las posibilidades de acceso a la población afectada y las limitaciones de su libertad de circulación;
- las condiciones políticas, de seguridad, y de desarrollo de las operaciones;
- las previsiones sobre las consecuencias y el impacto ambiental a largo plazo que pueden tener las intervenciones propuestas.
· Las amenazas concretas a la seguridad con que se enfrentan los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y las adolescentes, se tienen en cuenta en el diseño de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento.
· Se elabora un informe de evaluación inicial en el que se consignan las áreas clave así como recomendaciones apropiadas.
· Las conclusiones de la evaluación inicial se comparten con otros sectores, las autoridades nacionales y locales, los organismos humanitarios participantes, y representantes de ambos sexos de la población afectada.
Notas de orientación
1. Procedimientos de evaluación inicial internacionalmente aceptados. Véase Davis, J. y Lamben, R. (1995), y Pesigan, A. M. y Telford, J. (1996).
2. Puntualidad. La puntualidad es un aspecto esencial de la evaluación inicial, tarea que hay que llevar a cabo lo antes posible después de producirse el desastre. De ser necesario, se deben atender de inmediato y simultáneamente las necesidades más apremiantes. Por regla general, debiera elaborarse un informe dentro de la semana siguiente a la llegada al lugar del desastre, aunque esto depende de las circunstancias del caso de que se trate y de la situación general.
3. Participantes en la evaluación inicial. En esta tarea debería incluirse a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al análisis de género y las competencias lingüísticas. Lo ideal sería que participara un número equilibrado de hombres y mujeres.
4. Procedimiento de evaluación. Antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, todos los participantes deberían acordar el procedimiento para realizar la evaluación inicial y se deberían asignar en consonancia las tareas específicas a ese respecto.
5. Obtención de información. Hay varias técnicas diferentes para obtener información, por lo que es preciso escogerlas cuidadosamente, seleccionando las que convengan a la situación y al tipo de información requerida. Por regla general, conviene recoger información con más frecuencia cuando la situación evoluciona más rápidamente, y cuando se producen acontecimientos de especial importancia, como nuevos movimientos de población o un brote epidémico de diarrea. Aunque toda evaluación inicial tal vez deba hacerse con rapidez y sin demasiado refinamiento, el análisis mejorará a medida que se disponga de más tiempo y más datos. Las listas de verificación son un medio útil de cerciorarse de que se han examinado todas las cuestiones fundamentales. En el apéndice 1 del presente capítulo figura un modelo de lista de verificación.
6. Fuentes de información. Puede compilarse información para el informe de evaluación inicial a partir de publicaciones disponibles, material histórico pertinente, datos relativos a la situación anterior a la emergencia y también de discusiones con personas idóneas, bien informadas, incluidos los donantes, personal de organismos humanitarios y de la administración pública nacional, especialistas locales, dirigentes de la comunidad de ambos sexos, ancianos, personal de salud participante, maestros, comerciantes, etc. Los planes nacionales o regionales de preparación para casos de desastre pueden ser también una fuente de gran utilidad. Las discusiones en grupo con miembros de la población afectada pueden proporcionar información útil sobre prácticas y creencias.
Tanto los métodos empleados para obtener información como los límites de su fiabilidad se deben comunicar con claridad. Nunca se debe presentar la información de modo tal que dé una imagen engañosa de la situación real.
7. Cuestiones implícitas. El conocimiento de los derechos de las personas afectadas por desastres, conforme al derecho internacional, debe servir de base a la evaluación inicial. Tanto ésta como el análisis ulterior deben revelar un conocimiento apropiado de los problemas estructurales, políticos, de seguridad, económicos, demográficos y ambientales subyacentes que inciden en la vida de la zona. Es imperativo tomar en cuenta la experiencia previa y las opiniones de los damnificados al analizar la dinámica y el impacto de la nueva emergencia. Por ello es preciso contar con la competencia técnica y los conocimientos locales tanto en la recogida de datos como en el análisis de los recursos, capacidades, vulnerabilidades y necesidades. También deberán considerarse las condiciones de vida de la población desplazada y no desplazada de la zona antes de la emergencia e inmediatamente después.
8. Grupos expuestos a mayores riesgos. Se deben tener en cuenta las necesidades de los grupos expuestos a daños adicionales, entre los que cabe mencionar a las mujeres, los adolescentes, los menores no acompañados, los niños, los ancianos y las personas con discapacidades. También habrá que determinar los papeles y funciones que incumben a las personas de uno y otro sexo en el sistema social.
9. Recuperación. En la evaluación inicial deberían recogerse ideas y análisis en relación con el período de recuperación posterior al desastre, de manera que las intervenciones destinadas a satisfacer las necesidades inmediatas sirvan para favorecer la recuperación de la población damnificada.
10. Relación con la población huésped. La prestación en los asentamientos de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a la población desplazada puede provocar resentimientos entre las comunidades de la zona, especialmente cuando los recursos disponibles, como el agua, son insuficientes o se deben compartir con los recién llegados. Para reducir al mínimo las posibilidades de que se produzcan tensiones, se deberá consultar a la población huésped y, cuando proceda, se harán obras para mejorar la infraestructura existente. Asimismo, cuando las poblaciones desplazadas se dispersan entre una población que las acoge, en la planificación hay que tener en cuenta que debido a ello se acrecentará la presión sobre la infraestructura y los recursos disponibles.
Norma 2 relativa al análisis: vigilancia y evaluaciónSe deben vigilar y evaluar el funcionamiento del programa de abastecimiento de agua y saneamiento, su eficacia para hacer frente a los problemas de salud relacionados con el agua y el saneamiento, y los cambios de la situación.
Indicadores clave
· La información que se reúne con fines de vigilancia y evaluación es útil y oportuna; se registra y analiza de manera precisa, lógica, coherente y transparente.
· Se han establecido procedimientos que posibilitan la recolección sistemática de información sobre:
- Consumo de agua.
- Calidad del agua.
- Sistema de abastecimiento de agua y su funcionamiento.
- Acceso a los puntos de abastecimiento de agua.
- Acceso a las letrinas.
- Actividades de lucha antivectorial, gestión de los desechos sólidos y avenamiento.
· Se vigila el uso de los servicios e instalaciones de abastecimiento de agua e higiene.
· Se vigilan el acceso a los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento así como los problemas de salud relacionados con el abastecimiento de agua y el saneamiento de la población de los alrededores de los asentamientos de emergencia.
· Se vigilan las condiciones de seguridad de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento por lo que respecta a los grupos vulnerables, particularmente las mujeres y las adolescentes.
· Se consulta sistemáticamente y se hace participar en las actividades de vigilancia a mujeres, hombres y niños de la población afectada.
· Se preparan con regularidad informes analíticos sobre la repercusión del programa de abastecimiento de agua y saneamiento en la población afectada. También se presentan informes sobre todo cambio de las circunstancias y otros factores que puedan justificar la modificación del programa.
· Se han establecido sistemas que posibilitan una corriente de información entre el programa, otros sectores, la población afectada, las autoridades locales competentes, los donantes y otros interesados, cuando es preciso. Hay un intercambio regular de información entre el sector de abastecimiento de agua y saneamiento y el sistema de información sanitaria. (Véase el capítulo 5, Servicios de salud.)
· Las actividades de vigilancia proporcionan información sobre la eficacia del programa para satisfacer las necesidades de grupos específicos de la población afectada.
· El programa se evalúa con referencia a objetivos declarados y normas mínimas acordadas a fin de medir su eficacia y su repercusión globales en la población afectada.
Notas de orientación
1. Utilización de la información procedente de la vigilancia: toda emergencia es inestable y dinámica por definición. Por eso, es indispensable disponer regularmente de información actualizada para cerciorarse de que los programas siguen siendo pertinentes. La información obtenida gracias a la vigilancia continua de los programas debe incorporarse a los exámenes y evaluaciones. En ciertas circunstancias, puede ser necesario modificar la estrategia para hacer frente a cambios importantes de la situación o de las necesidades. En el apéndice 4 del presente capítulo se sugieren obras de referencia sobre evaluación inicial, vigilancia y evaluación posterior.
2. Cooperación con otros sectores: la información generada por el proceso de evaluación inicial sirve de base para el sistema de información sanitaria (véase el capítulo 5, Servicios de Salud) y para las actividades de vigilancia y evaluación posterior del programa de abastecimiento de agua y saneamiento. Esas actividades requieren una estrecha cooperación con otros sectores.
3. Utilización y difusión de la información: la información que se recoge debe estar directamente relacionada con el programa, en otras palabras, debe ser provechosa y utilizable. Además, ha de ponerse a disposición de otros sectores y organismos así como de las poblaciones afectadas, según proceda. El medio de comunicación empleado (método de difusión, idioma, etc.) será adecuado a la audiencia a la que esa información se destine.
4. Personas que participan en la vigilancia: cuando la vigilancia requiere consultas, debería incluirse en la tarea a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al género y las competencias lingüísticas. Se alentará la participación de las mujeres.
5. Utilización de los servicios: en el uso que hagan los interesados de los servicios e instalaciones que se les proporcionan pueden incidir factores como la seguridad, la comodidad o la calidad, así como el hecho de que sean o no adecuados a las necesidades y las costumbres. Por ejemplo, la vigilancia de los puntos de abastecimiento de agua y las letrinas es fundamental para la seguridad de las mujeres y los niños porque los actos de violencia sexual suelen ocurrir en esos lugares. Siempre que sea posible, los factores que limitan el uso de los servicios se eliminarán mediante cambios del programa. Es indispensable velar por que las consultas que se realicen antes y durante el programa incluyan suficientes discusiones con las mujeres, para quienes es probable que las limitaciones del uso de los servicios sean mayores.
6. Evaluación: la evaluación es importante porque sirve para medir la eficacia de la acción, sacar enseñanzas para futuras actividades de preparación para casos de desastre, mitigación y asistencia, y fomentar la responsabilidad. La evaluación a que se hace referencia aquí comprende dos procesos interrelacionados:
a) la evaluación interna del programa, que normalmente realiza el personal como parte del análisis y el examen sistemáticos de la información procedente de la vigilancia. El organismo humanitario también debe evaluar la eficacia de todos sus programas relacionados con una situación de desastre determinada o comparar sus programas referentes a diferentes situaciones.b) la evaluación externa, en cambio, puede formar parte de una actividad de evaluación más amplia realizada por los organismos y los donantes, y puede tener lugar, por ejemplo, una vez que ha terminado la fase crítica de la situación de emergencia. Al realizar las evaluaciones, es importante que las técnicas y los recursos utilizados sean compatibles con la escala y la naturaleza del programa, y que en el informe se describan la metodología empleada y los procedimientos seguidos para sacar las conclusiones. Los resultados de las evaluaciones deben comunicarse a todos los agentes de asistencia humanitaria, incluida la población afectada.
Norma 3 relativa al análisis: participaciónLa población afectada por un desastre debe tener la oportunidad de participar en la formulación y ejecución del programa de asistencia.
Indicadores clave
· Se consulta y se hace participar en la toma de decisiones relacionadas con la evaluación inicial de las necesidades y la formulación y ejecución del programa a mujeres y hombres de la población afectada por el desastre.
· Las mujeres y los hombres de la población damnificada reciben información acerca del programa de asistencia y tienen la oportunidad de formular observaciones al respecto al organismo de asistencia pertinente.
Notas de orientación
1. Equidad: la participación de la población afectada por el desastre en la adopción de decisiones y en la formulación y ejecución de los programas contribuye a que éstos sean equitativos y eficaces. Debe ponerse especial cuidado en lograr la participación de las mujeres así como una representación equilibrada de ambos sexos en el programa de asistencia. La participación en el programa de abastecimiento de agua y saneamiento también puede servir para reforzar el sentido de dignidad y valor de las personas en momentos de crisis. Esa participación genera un sentido de comunidad y pertenencia que puede contribuir a la seguridad tanto de quienes reciben la asistencia como de quienes están encargados de su prestación.
2. La población puede participar en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento de diferentes maneras: por ejemplo, interviniendo en el equipo de evaluación inicial; participando en la adopción de decisiones (por ej., para establecer condiciones que permitan a las personas realizar sus necesidades y su aseo personal con dignidad, comodidad y seguridad); difundiendo información que incluya los factores culturales y de género relativos al acceso a los servicios y su utilización; ayudando a determinar los problemas de seguridad.
3. Comités de coordinación: los comités de coordinación contribuyen a promover la participación de la población en el programa de asistencia. Se debe velar por que sean verdaderamente representativos de la población afectada, para lo cual en su composición se tendrán en cuenta factores tales como el género, la edad, la etnicidad y la situación socioeconómica. También tendrán que estar representados dirigentes políticos destacados, dirigentes comunitarios de ambos sexos y líderes religiosos. Al establecerse un comité, se deberán acordar sus funciones.
4. Recabar opiniones: la participación también puede lograrse mediante la organización sistemática de consultas de opinión y discusiones, que podrán celebrarse durante la distribución, en visitas domiciliarias o en el curso de entrevistas sobre problemas o preocupaciones individuales. Las discusiones en grupo con miembros de la comunidad afectada pueden proporcionar información útil sobre las creencias y prácticas culturales.
|
En todas partes, el agua es esencial para beber y cocinar y para la higiene personal y doméstica. En situaciones extremas, es posible que no se disponga de agua suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas, y en estos casos, es de importancia decisiva contar con un nivel de agua potable que asegure la supervivencia. No obstante, en la mayoría de los casos, los principales problemas de salud relacionados con un abastecimiento de agua inadecuado se deben a las malas condiciones de higiene por falta de agua y al consumo de agua que en algún momento se ha contaminado. |
Norma 1 relativa al abastecimiento de agua: acceso al agua y cantidad disponibleTodas las personas deben tener acceso seguro a una cantidad de agua suficiente para beber y cocinar y para la higiene personal y doméstica. Los lugares públicos de abastecimiento de agua deben estar lo suficientemente cerca de los refugios para posibilitar el consumo de la cantidad mínima de agua indispensable.
Indicadores clave
· Se recoge un mínimo de 15 litros de agua por persona por día.
· El caudal en cada punto de abastecimiento de agua es de 0,125 litros por segundo como mínimo.
· Hay como mínimo un lugar de abastecimiento de agua cada 250 personas.
· La distancia desde cualquier refugio hasta el lugar de abastecimiento de agua más cercano no excede 500 metros.
Norma 2 relativa al abastecimiento de agua: calidad del aguaEl agua en el lugar de abastecimiento debe tener buen sabor y ser de calidad suficiente para beber y para su utilización en la higiene personal y doméstica sin riesgos significativos para la salud debidos a enfermedades transmitidas por el agua o a la contaminación química o radiológica, durante un consumo a corto plazo.
Indicadores clave
· En fuentes no desinfectadas, no hay más de 10 coliformes fecales por 100 mililitros de agua en el lugar de abastecimiento.
· Los controles sanitarios indican un bajo riesgo de contaminación fecal.
· En el caso de abastecimiento por tuberías a poblaciones de más de 10.000 personas, o de todo tipo de abastecimiento en momentos de riesgo o presencia de una epidemia de diarrea, el agua se trata con un desinfectante residual en concentraciones aceptables (por ej., la concentración de cloro libre residual en el grifo es de 0,2-0,5 mg por litro y la turbiedad es inferior a 5 NTU).
· El total de sólidos en disolución no es superior a 1.000 mg por litro (2.000 ms/cm de conductividad eléctrica, en medición de campo simple) y el agua no tiene sabor desagradable.
· No se detectan efectos adversos significativos para la salud debidos a contaminación química o radiológica (incluidos los residuos de productos químicos de tratamiento) en un consumo a corto plazo o durante el período de empleo previsto de la fuente de agua y la evaluación no revela probabilidades considerables de tales efectos.
Norma 3 relativa al abastecimiento de agua: instalaciones y enseres para el consumo de aguaLa población debe disponer de instalaciones y enseres adecuados para recoger, almacenar y utilizar cantidades suficientes de agua para beber y cocinar y para la higiene personal, así como para que el agua potable mantenga su inocuidad hasta el momento de consumirla.
Indicadores clave
· Cada familia dispone de dos recipientes de 10-20 litros para recoger el agua, y de recipientes de 20 litros para almacenarla. Esos recipientes son de cuello angosto o tienen tapa.
· Se dispone de 250 g de jabón por persona por mes.
· Cuando se necesitan instalaciones de baño colectivas, se dispone de cubículos suficientes para su utilización con una frecuencia aceptable y a horas aceptables, separados para hombres y mujeres.
· Cuando se necesitan lavaderos colectivos, se dispone de una pileta de lavar por cada 100 personas; hay zonas reservadas para que las mujeres laven y sequen su ropa interior y sus toallas higiénicas.
Notas de orientación
1. Necesidades: las cantidades exactas de agua necesarias para consumo doméstico pueden variar según el clima, las instalaciones de saneamiento, los hábitos de la población, sus prácticas religiosas y normas culturales, los alimentos que se cocinan, la ropa usada, etc. En algunas situaciones, es posible que se necesite agua en grandes cantidades para fines concretos, por ejemplo para letrinas de sifón, para mantener en funcionamiento un sistema de alcantarillado o de distribución urbana de agua, o para abrevar animales que pueden ser vitales para la subsistencia y el bienestar de las personas afectadas por el desastre. Las cantidades necesarias para estos usos no están incluidas en las normas, por lo que deberán añadirse a la cifra mínima si es necesario. Las cantidades de agua necesarias para centros de salud, centros de alimentación terapéutica, orfanatos, etc. no se incluyen en las cifras estipuladas en las normas, y, de ser necesario deberán añadirse. Para informarse acerca de las cantidades adicionales que se requieren, véase el apéndice 2.
2. Calidad microbiológica del agua: en la mayoría de situaciones de emergencia, la transmisión de enfermedades relacionadas con el agua se debe tanto a la insuficiencia de agua para la higiene personal y doméstica como a la contaminación de las fuentes. Al aplicar normas relativas a la calidad microbiológica del agua en una situación de emergencia, se debe tener en cuenta el riesgo de exceso de infecciones por enfermedades transmitidas por el agua que acarrea el agua suministrada, y qué otras fuentes de agua tiene probabilidades de usar la población. Por lo que respecta al abastecimiento a largo plazo, véase OMS (1984), Guidelines for Drinking Water Quality.
3. Desinfección del agua: si existe un riesgo considerable de contaminación del agua en la fuente o después de la recolección, el agua deberá tratarse con un desinfectante residual, como el cloro. Este riesgo dependerá de las condiciones del asentamiento, como la densidad de población, los medios de evacuación de excretas, las prácticas de higiene, la prevalencia de las enfermedades transmitidas por el agua, etc. Por regla general, todo abastecimiento entubado de agua para una población grande y concentrada debe tratarse con un desinfectante residual como el cloro, y en caso de riesgo o existencia de una epidemia de diarrea, deberán tratarse todos los suministros de agua potable antes de la distribución o en el hogar.
4. Contaminación química y radiológica: si los registros hidrogeológicos o el conocimiento de una actividad industrial en la zona inducen a pensar que las fuentes de agua pueden suponer riesgos químicos o radiológicos para la salud, esos riesgos deberán evaluarse sin pérdida de tiempo. En ese momento se deberá tomar una decisión que tenga en cuenta tanto los beneficios como los riesgos a corto plazo para la salud pública. Toda decisión sobre la utilización de agua potencialmente contaminada para un abastecimiento a largo plazo deberá basarse en una evaluación y un análisis más detallados. Por lo que respecta al abastecimiento a largo plazo, véase OMS (1984), Guidelines for Drinking Water Quality.
5. Sabor del agua: el sabor del agua no es problema que repercuta directamente en la salud, pero si el agua salubre que se suministra tiene mal sabor, puede que los consumidores beban agua de fuentes inseguras, poniendo su salud en peligro. También ésto puede ser un riesgo en el caso de abastecimiento de agua clorada. El sabor del agua depende de los hábitos del consumidor, y en consecuencia deberá verificarse en el terreno antes de tomar una decisión definitiva sobre si el agua es aceptable, o si se necesitan actividades de concientización para hacer comprender a los usuarios que sólo deben utilizar fuentes de agua que no presenten riesgos.
6. Calidad del agua de los centros de salud: salvo pequeñas cantidades de agua muy pura necesaria para cierto equipo médico, no es preciso que el agua suministrada a los centros de salud sea de calidad superior a la que consume la población en general, a menos que la concentración de ciertas sustancias químicas sea particularmente elevada. No obstante, dado el probable número de organismos patógenos presentes en los centros de salud y la vulnerabilidad de los pacientes, el agua deberá desinfectarse con cloro o con otro desinfectante residual y el equipo de almacenamiento de agua deberá estar concebido y manejado de modo que se controle la contaminación. Los niños muy pequeños pueden ser susceptibles a ciertos contaminantes químicos, factor que deberá comprobar el personal médico.
7. Cantidad/calidad del agua: durante la emergencia se deberá prestar atención no sólo a la cantidad de agua disponible sino también a su calidad. Hasta que se alcancen niveles mínimos tanto de cantidad como de calidad, habrá que concentrarse en facilitar un acceso equitativo a una cantidad suficiente de agua de calidad media en vez de suministrar una cantidad insuficiente de agua que cumpla las normas mínimas de calidad. Si existen serias dudas sobre la calidad microbiológica del agua, ésta deberá tratarse con un desinfectante residual como primera medida para mejorar su calidad.
8. Acceso y equidad: aun cuando se disponga de una cantidad suficiente de agua para satisfacer las necesidades mínimas, puede que sea necesario adoptar otras medidas para que el acceso sea efectivamente equitativo. Si los lugares de abastecimiento de agua no están lo suficientemente cerca de las viviendas, las personas no podrán recoger la cantidad de agua que necesitan. En medios urbanos, tal vez sea preciso suministrar agua a cada vivienda por separado para que los inodoros sigan funcionando. Es posible que sea necesario racionar el agua para poder satisfacer las necesidades básicas de todos. Cuando el agua se raciona o se bombea en momentos determinados, se deberá hacer en momentos convenientes para las mujeres y otras personas encargadas de la recolección de agua. Se deberá informar a las mujeres y los hombres de la población afectada acerca de la cantidad de agua que les corresponde, y se procurará conseguir su participación en la vigilancia de la distribución equitativa del agua.
9. Recolección y almacenamiento del agua: las personas necesitan recipientes para recoger agua, almacenarla y utilizarla para lavar, cocinar y bañarse. Esos recipientes deben ser higiénicos y adecuados a las necesidades y hábitos locales por lo que respecta al tamaño, la forma y la estructura.
10. Lavaderos y baños colectivos: es posible que se necesite un espacio donde las personas puedan bañarse en condiciones que no menoscaben su intimidad. Si no se puede disponer de ese espacio en el refugio familiar, pueden ser necesarias algunas instalaciones centrales. Lavar la ropa es una actividad esencial para la higiene, en particular la de los niños, y también es preciso lavar los utensilios de cocina y los de comer. No es posible definir normas universales relativas a esas actividades, pero si se necesitan algunas instalaciones para realizarlas, será preciso facilitarlas. El diseño, el número y la ubicación de esas instalaciones deben decidirse en consulta con los usuarios a los que estén destinadas, especialmente las mujeres. Entre los factores fundamentales a tener en cuenta figuran la seguridad, la idoneidad y la comodidad que las instalaciones deben ofrecer a los usuarios, especialmente las mujeres y las adolescentes, cuyas opiniones deben recabarse en relación con el emplazamiento y el diseño. Como en el caso de las letrinas, es probable que un emplazamiento alejado del centro del asentamiento entrañe riesgos adicionales de ataque a las usuarias.
|
La evacuación higiénica de las excretas humanas crea la primera valla contra las enfermedades relacionadas con las excretas, ayudando a reducir la transmisión de enfermedades por vía directa o indirecta. En consecuencia, la evacuación de excretas es una prioridad absoluta, y en la mayoría de las situaciones de emergencia es un problema al que debe dedicársele tanto esfuerzo y en el que se debe actuar con tanta celeridad como en el abastecimiento de agua. Proveer instalaciones adecuadas para la defecación es una de las varias intervenciones de emergencia indispensables para la dignidad, la seguridad, la salud y el bienestar de las personas. |
Norma 1 relativa a la evacuación de excretas: número de letrinas y accesoLas personas deben disponer de un número suficiente de letrinas situadas lo suficientemente cerca de sus viviendas para tener un acceso rápido, seguro y aceptable en cualquier momento del día y de la noche.
Indicadores clave
· Máximo de 20 personas por letrina.
· Las letrinas están dispuestas por familia(s) y/o separadas por sexo.
· Las letrinas no están situadas a más de 50 metros de las viviendas o a más de un minuto de marcha.
· Se dispone de letrinas separadas para mujeres y hombres en lugares públicos, mercados, centros de distribución, centros de salud, etc.).
Norma 2 relativa ala evacuación de excretas: diseño y construcciónLas personas deben tener acceso a letrinas diseñadas, construidas y mantenidas de modo tal que sean higiénicas, seguras y cómodas.
Indicadores clave
· Todas las letrinas, tanto las públicas como las de las familias, están diseñadas y construidas conforme a especificaciones técnicamente correctas, aprobadas por los usuarios a quienes se destinan.
· Se han establecido procedimientos de limpieza y mantenimiento sistemático de las letrinas públicas que se cumplen con normalidad.
· Las letrinas están diseñadas, construidas y situadas de modo tal que presentan las siguientes características:
- son fáciles de mantener lo suficientemente limpias para que las personas quieran usarlas y no presenten riesgos para la salud;- pueden acceder a ellas y utilizarlas con facilidad todos los sectores de la población, incluidos los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidades físicas o mentales;
- de ser necesario, están iluminadas de noche para seguridad o comodidad;
- en su proximidad hay instalaciones para lavarse las manos;
- posibilitan la reducción al mínimo de la reproducción de moscas y mosquitos;
- permiten la eliminación de los dispositivos higiénicos de protección de las mujeres u ofrecen a éstas la intimidad necesaria para lavar y secar sus toallas higiénicas;
- permiten un grado de intimidad conforme a los hábitos de los usuarios.
· En la mayoría de los suelos, las letrinas y los pozos de absorción están por lo menos a 30 m de toda fuente de agua subterránea y el fondo de toda letrina se encuentra como mínimo a 1,5 m por encima de la capa freática. El avenamiento o los derrames de los sistemas de defecación no escurren hacia ninguna fuente de agua superficial ni ningún acuífero de poca profundidad.
· Se facilita a las personas herramientas y materiales para construir, mantener y limpiar sus propias letrinas, cuando así procede.
Notas de orientación
1. Instalaciones aceptables: un programa de evacuación de excretas satisfactorio debe basarse en la comprensión de las distintas necesidades de las personas y en la participación de los usuarios en el uso de instalaciones a las que tal vez no estén acostumbrados y cuya utilización pueda resultarles difícil o incómoda. En el diseño, la construcción y la ubicación de las letrinas se deben tener en cuenta las preferencias de todos los usuarios a los que están destinadas.
2. Excrementos de niños: se debe prestar especial atención a los excrementos de los niños, por lo general más peligrosos que los de los adultos porque las infecciones relacionadas con las excretas suelen ser más comunes en los niños. Es necesaria la participación de los padres y las personas que se ocupan de los niños, y las instalaciones deberán diseñarse y construirse teniendo en cuenta a los niños. Puede ser preciso facilitar información a los padres y a las personas encargadas de los niños acerca de la eliminación sin riesgos de los excrementos de los lactantes y de la manera de lavar los pañales.
3. Higiene anal: se debe facilitar agua a las personas que acostumbran usarla. A otras personas tal vez sea necesario suministrarles algún tipo de papel u otro material para la higiene anal. Se debe consultar a los usuarios sobre los materiales más adecuados.
4. Lavado de las manos: los usuarios deben contar con medios para lavarse las manos con jabón o un sucedáneo después de defecar y, de ser necesario, se deberá alentar esa práctica. De este modo se pone una barrera considerable a la propagación de enfermedades.
5. Menstruación: las mujeres y las niñas en edad fértil deben tener acceso a materiales adecuados para la absorción y eliminación de la sangre menstrual. Si el organismo facilita estos materiales, se deberá consultar a las mujeres sobre lo que consideran apropiado. Cuando se usan paños higiénicos que se lavan, se secan y se vuelven a emplear, las mujeres deben tener acceso a un lugar reservado para hacerlo de modo higiénico.
6. Letrinas higiénicas: si las letrinas no se mantienen limpias, pueden transformarse en un foco de transmisión de enfermedades y las personas preferirán no usarlas. Será preciso abordar el tema de la limpieza y mantenimiento de todo tipo de letrinas. Es más probable que las letrinas se mantengan limpias si los usuarios tienen un sentido de propiedad a ese respecto. Para fomentarlo, es conveniente construirlas cerca de donde duermen las personas, evitar la construcción de grandes bloques y hacer participar a los usuarios, siempre que sea posible, en las decisiones relacionadas con su diseño y construcción.
7. Instalaciones compartidas: no siempre es posible proveer de inmediato una letrina por cada 20 personas o por familia. A corto plazo, suele ser necesario utilizar instalaciones compartidas. El acceso a estas instalaciones compartidas puede conseguirse trabajando con quienes las van a usar para decidir quién tendrá acceso a las letrinas, cómo se compartirán y cómo se organizará la limpieza. Es posible que hombres y mujeres utilicen letrinas distintas, o que varias familias usen la misma letrina. Conforme se disponga de más letrinas, se modificará la manera de compartirlas. En algunas situaciones, puede ser necesario construir letrinas públicas, mantenerlas limpias y en condiciones, para su uso por parte de la población o por toda la población. Es importante disponer de un número suficiente de letrinas y que todas las personas puedan reconocer las letrinas y acceder a ellas cuando sea necesario.
8. Distancia entre los sistemas de defecación y las fuentes de agua: las distancias antes mencionadas tal vez deban aumentarse en caso de rocas fisuradas o terrenos calcáreos, o puedan reducirse en lugares con suelos finos. La contaminación de las aguas freáticas puede no ser un problema si el agua subterránea no se aprovecha para el consumo.
9. Seguridad: especialmente en los asentamientos superpoblados, es indispensable considerar la seguridad de quienes usan las instalaciones sanitarias, en particular las mujeres y las adolescentes. Las letrinas distantes de zonas habitadas o mal iluminadas exponen a las mujeres y las adolescentes a riesgos de ataque adicionales.
|
Las enfermedades transmitidas por vectores son una de las principales causas de enfermedad y defunción en muchas situaciones de emergencia. Si bien el paludismo es la enfermedad transmitida por vectores que más preocupa en la esfera de la salud pública, hay también varias otras que entrañan una gran amenaza para la salud. Las moscas pueden desempeñar un papel importante en la transmisión de las enfermedades diarreicas. La lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores requiere esfuerzos en varios sectores, en particular los de servicios de salud, refugios, selección y planificación de emplazamientos, y servicios de higiene del medio, incluidos el abastecimiento de agua, la evacuación de excretas, la gestión de los desechos sólidos y el avenamiento. La naturaleza de las enfermedades transmitidas por vectores es compleja, y abordar los problemas relacionados con éstos suele ser tarea de especialistas. Sin embargo, es mucho lo que se puede hacer con medidas sencillas y eficaces una vez que se ha determinado la enfermedad, el vector y su interacción con la población beneficiaria. Los animales molestos como las chinches, si bien no son una preocupación primordial de la salud pública, pueden causar gran incomodidad y la pérdida del sueño, y a menudo se les debe prestar atención por sus repercusiones indirectas en la salud. |
Norma 1 relativa a la lucha antivectorial: protección personal y familiarLas personas deben disponer de medios para protegerse de los vectores de enfermedades y de los animales molestos cuando se considere que éstos representan un riesgo importante para la salud o el bienestar.
Indicadores clave
· Todas las poblaciones expuestas a riesgos de enfermedades transmitidas por vectores tienen acceso a refugios provistos de medios de lucha contra los insectos.
· La lucha contra el piojo del ser humano se lleva a cabo a un nivel convenido, cuando el tifus o la fiebre recurrente transmitidos por los piojos son una amenaza.
Norma 2 relativa a la lucha antivectorial: medidas de protección física, ambiental y químicaEl número de vectores y de animales molestos que representan un riesgo para la salud y el bienestar humanos se debe mantener en un nivel aceptable.
Indicadores clave
· Las poblaciones vulnerables están asentadas fuera de la zona palúdica.
· La población de mosquitos transmisores del paludismo se mantiene en un nivel lo suficientemente bajo para evitar el riesgo de infección excesiva de paludismo.
· Se modifican las zonas de reproducción o descanso de vectores cuando es necesario y factible.
· La población de ratas, moscas y otras plagas molestas y destructoras se mantiene en niveles aceptables.
· En los asentamientos de gran densidad de población se lleva a cabo una lucha intensiva contra las moscas cuando hay riesgo o presencia de una epidemia de diarrea.
Norma 3 relativa a la lucha antivectorial: buenas practicas en U aplicación de métodos químicos de lucha antivectorialLas medidas de lucha antivectorial en las que se hace uso de plaguicidas se aplican conforme a normas internacionales acordadas para velar por la adecuada protección del personal, las personas afectadas por el desastre y el medio ambiente, y para evitar la generación de resistencia a los plaguicidas.
Indicadores clave
· Se protege al personal facilitándole información, ropa de protección y supervisión, e imponiendo limitaciones al número de horas de trabajo con plaguicidas.
· La adquisición, el transporte, el almacenamiento y la eliminación de los plaguicidas así como el equipo de aplicación se ajustan a normas internacionales, cuyo cumplimiento es posible verificar en todo momento.
· Se informa a las personas de los riesgos potenciales de los plaguicidas y sobre el plan de aplicación. Se las protege durante y después de la aplicación de plaguicidas conforme a procedimientos internacionalmente acordados.
· La elección de los plaguicidas y métodos de aplicación se ajusta a protocolos nacionales e internacionales.
· La calidad de los plaguicidas y de los mosquiteros tratados se conforma a normas internacionales.
Notas de orientación
1. Vínculos con otros sectores: la selección del emplazamiento es importante para limitar la exposición de la población a los riesgos de enfermedades transmitidas por vectores. El riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores es uno de los asuntos clave que se deben considerar al seleccionar posibles emplazamientos. Las actividades de los servicios de salud pueden ayudar a reducir la prevalencia de patógenos mediante un tratamiento eficaz, la inmunización o la profilaxis, y se deberá luchar contra las enfermedades transmitidas por vectores con actividades en el sector de la salud y en el de abastecimiento de agua y saneamiento. Tanto las actividades de salud como las de nutrición pueden ayudar a reducir la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores gracias a su efecto en la situación sanitaria y nutricional general.
2. Definición de riesgo de enfermedad transmitida por vectores: las decisiones sobre las intervenciones de lucha antivectorial deben estar basadas en una evaluación del exceso de riesgo de enfermedades y en indicaciones clínicas referentes a problemas de enfermedades transmitidas por vectores. Entre los factores que influyen en este riesgo se encuentran los siguientes:
- estado de inmunidad - exposición previa, estrés nutricional y otros tipos de estrés.
- tipo y prevalencia de patógenos - en vectores y en seres humanos.
- especies de vectores y ecología.
- número de vectores (estación, criaderos, etc.).
- medidas personales de protección y evitación existentes.
3. Medidas de protección personal: se recomienda que si existe riesgo de exceso de paludismo se faciliten sistemáticamente y en una fase temprana medidas de protección personal, como los mosquiteros tratados. Los mosquiteros impregnados tienen la ventaja adicional de ofrecer cierta protección contra piojos, chinches y flebótomos. Otras formas de protección personal que pueden ser adecuadas, y ya comúnmente empleadas por personas que habitan en zonas con mosquitos, son la fumigación de las viviendas, las pantallas antimosquitos, el uso de prendas de manga larga y la aplicación de productos repelentes. Para que estas modalidades de protección personal sean eficaces es imprescindible conseguir que los usuarios las acepten y utilicen.
4. Lucha antivectorial ambiental y química: hay varias medidas básicas de ingeniería ambiental que pueden servir para reducir las oportunidades de reproducción de vectores en el asentamiento. Entre ellas figuran la eliminación de excretas y desechos de origen humano y animal para luchar contra las moscas, y el avenamiento de aguas estancadas para luchar contra los mosquitos. La mayoría de las medidas prioritarias de higiene ambiental, como la evacuación de excretas y la eliminación de desechos, tendrán cierto efecto en las poblaciones de algunos vectores, aunque no de todos. No obstante, tal vez no tengan efecto suficiente en todos los criaderos y lugares de alimentación y descanso dentro del asentamiento y en sus alrededores, incluso a largo plazo, y por ello puede ser necesario aplicar medidas localizadas de lucha química o medidas de protección personal. En ciertas circunstancias, el rociamiento ambiental puede justificarse y ser eficaz para reducir el número de insectos adultos, por ejemplo, el número de moscas en previsión de una epidemia de diarrea o durante la epidemia misma.
5. Tratamiento personal y de las viviendas con insecticidas: el tratamiento de las viviendas con insecticidas residuales puede ser eficaz para luchar contra la propagación del paludismo. El tifus y la fiebre recurrente transmitidos por piojos pueden evitarse con un tratamiento personal para combatir el piojo del ser humano, medida a la que se puede dar difusión con una campaña masiva, y cuando llegan al asentamiento nuevas personas desplazadas.
6. Indicadores para programas de lucha antivectorial: los indicadores más simples para medir el efecto de la mayoría de las actividades de lucha antivectorial son la incidencia de las enfermedades y el recuento de parásitos (en el caso del paludismo). No obstante, se trata de indicadores independientes que deben utilizarse con cautela e interpretarse teniendo en cuenta otros factores.
7. Preparación de una respuesta: si se ataca el vector equivocado, se emplean métodos ineficaces o bien se ataca el vector correcto en el lugar equivocado o en el momento equivocado, es posible que los programas de lucha antivectorial no tengan efecto alguno contra la enfermedad. Los datos de salud pueden ayudar a determinar y vigilar un problema de vectores, pero la elaboración de una respuesta eficaz requiere un estudio más detallado y, a menudo, asesoramiento experto. Este asesoramiento deberá discutirse con organizaciones nacionales e internacionales de salud a fin de que se apliquen protocolos nacionales e internacionales para determinar la respuesta adecuada y hacer una elección y un uso correctos de todos los productos químicos que se utilicen. Se deberá procurar asesoramiento local sobre problemas referentes a enfermedades locales, criaderos de vectores, variaciones estacionales del número de vectores, etc.
|
Si no se eliminan los desechos sólidos orgánicos, los principales riesgos que se corren son la reproducción de moscas y ratas (véase Lucha antivectorial) y la contaminación del agua superficial. La falta de recolección y la consiguiente acumulación de desechos sólidos y de los escombros que quedan tras una catástrofe natural o un conflicto también pueden crear un entorno deprimente y desagradable, lo que va en desmedro de los esfuerzos por mejorar otros aspectos de la higiene ambiental. Los desechos sólidos pueden obstruir los canales de avenamiento y generar problemas de higiene ambiental relacionados con el estancamiento y la contaminación del agua superficial. |
Norma 1 relativa a la gestión de los desechos sólidos: recolección y eliminaciónLa población debe vivir en un medio que esté aceptablemente exento de contaminación por desechos sólidos, incluidos los desechos médicos.
Indicadores clave
· La basura doméstica se retira del asentamiento o se entierra in situ antes de que se convierta en una molestia o un riesgo para la salud.
· En ningún momento hay desechos médicos contaminados o peligrosos (agujas hipodérmicas, vidrios, apósitos, medicamentos, etc.) en la zona de habitación ni en los espacios públicos.
· Hay un incinerador correctamente diseñado, construido y operado, con fosa de ceniza profunda, dentro del perímetro de cada instalación de salud.
· Hay pozos y depósitos para la basura o zonas destinadas a la eliminación de desechos en los mercados y mataderos, con un sistema de recolección diaria.
· La eliminación definitiva de los desechos sólidos se realiza en un lugar y de un modo tal que se evita la aparición de problemas ambientales y de salud.
Norma 2 relativa a la gestión de los desechos sólidos: contenedores/pozos para desechos sólidosLas personas deben disponer de medios para eliminar sus desechos domésticos de manera conveniente y eficaz.
Indicadores clave
· Ninguna vivienda está situada a más de 15 m de un contenedor de residuos o de su propio pozo para basura, o a más de 100 m de un pozo de residuos colectivo.
· Cuando la basura doméstica no se entierra in situ, se dispone de un contenedor de desechos de 100 litros de capacidad por cada 10 familias.
Notas de orientación
1. Tipo y cantidad de desechos: la composición y la cantidad de los desechos en los asentamientos de emergencia varían mucho según el tipo y la intensidad de la actividad económica y los alimentos básicos que se consumen. Para determinar si es necesario tomar medidas, y en caso afirmativo, cuáles, se debe evaluar de manera lógica hasta qué punto los desechos sólidos tienen repercusiones en la salud de las personas. Si en la comunidad se reciclan los desechos sólidos, se deberá fomentar esta medida siempre y cuando no entrañe riesgos importantes para la salud. Se debe evitar la distribución de productos alimenticios que generen gran cantidad de desechos sólidos debido a su tipo de envase o a su forma de procesamiento in situ.
2. Participación: la mayoría de los programas de gestión de los desechos sólidos dependen de la participación de la población y de su disposición a depositar los desechos en los contenedores facilitados o enterrarlos, según proceda. Se deberá informar a los mayores y a los niños de los peligros de jugar con desechos médicos o de reciclarlos.
3. Desechos médicos: para los desechos médicos se necesitan disposiciones especiales. Se deben eliminar dentro del perímetro de la instalación médica, centro de aislamiento del cólera, centro de alimentación, etc. y no se deberán mezclar con los desechos ordinarios del asentamiento. Es preciso definir claramente en quién recae la responsabilidad de eliminar los desechos médicos.
4. Desechos de mercados: la mayoría de los desechos de los mercados se pueden tratar del mismo modo que los residuos domésticos. Los desechos de los mataderos pueden requerir otro tratamiento e instalaciones especiales para eliminar los desechos líquidos producidos y para que la matanza de animales se efectúe en condiciones higiénicas.
5. Cadáveres: durante las primeras fases de las emergencias o inmediatamente después de una catástrofe natural, las tasas de mortalidad suelen ser elevadas, lo cual exige eliminar gran cantidad de cadáveres que por lo general se entierran en fosas comunes. Los cementerios y las fosas comunes deben estar situados a no menos de 30 m de los acuíferos de agua potable y el fondo de toda tumba debe estar como mínimo a 1,5 m por encima de la capa freática.
Suele creerse erróneamente que en las catástrofes naturales los restos humanos pueden causar epidemias. En muchos casos, el manejo de restos humanos se basa en la falsa creencia de que representan un peligro de epidemia si no se queman o entierran inmediatamente. De hecho, el peligro que representan los cadáveres para la salud es muy pequeño. No obstante, en casos especiales, como durante epidemias de cólera o de tifus, los restos humanos pueden representar riesgos especiales para la salud.
Por lo general, se ha de permitir a las familias que entierren o cremen a sus muertos conforme a sus prácticas tradicionales. Se deberán prever cementerios o crematorios que se habilitarán desde la creación de un nuevo asentamiento, en consulta con los miembros de la población afectada. Se debe prever el seguimiento de los funerales para recabar datos sobre la mortalidad. Puede ser necesario suministrar telas u otros materiales a las familias para que amortajen a sus muertos antes del entierro o la cremación. Según las circunstancias, es posible que la recuperación e identificación de los cuerpos de miembros de la familia sea la principal preocupación de los sobrevivientes. Cuando los cuerpos que se van a enterrar hayan sido víctimas de violencia, se deberán tener en cuenta los aspectos forenses.
6. Eliminación de desechos sólidos: sea cual fuera el medio de eliminación final que se elija, por ejemplo, entierro o incineración, la tarea se deberá realizar de modo tal que se evite la creación de problemas ambientales y de salud.
|
Las aguas superficiales de los asentamientos y sus proximidades pueden provenir de aguas servidas domésticas y de lugares de abastecimiento de agua, de infiltraciones de letrinas y alcantarillas, de aguas de lluvia y de aguas de crecida. Los principales problemas de salud asociados con las aguas superficiales son la contaminación de las fuentes y del medio humano, danos a las letrinas y los refugios, la reproducción de vectores y las personas que mueren ahogadas. Las aguas superficiales de los asentamientos y sus proximidades son provechosas en varios aspectos, entre ellos la salud, ya que con ellas las personas pueden lavarse y lavar sus utensilios de cocina y su ropa. Al decidir si se deben avenar o no esas masas de agua, es preciso evaluar los eventuales beneficios y riesgos. La presente sección trata de problemas y obras de avenamiento en pequeña escala. Los avenamientos en gran escala suelen ser determinados por la selección del emplazamiento y su desarrollo. (Véase el capitulo 4, Refugios y planificación de emplazamientos.) |
Norma 1 relativa al avenamiento: obras de avenamientoLa población debe vivir en un medio que esté aceptablemente exento del riesgo de erosión hídrica y de aguas estancadas, incluidas las aguas de lluvia y de crecida, las aguas servidas domésticas y las aguas servidas de las instalaciones médicas.
Indicadores clave
· No hay aguas residuales estancadas alrededor de los lugares de abastecimiento de agua ni en ninguna otra parte del asentamiento.
· El agua de lluvia se escurre.
· Los refugios, los senderos y las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento no se inundan ni sufren erosión hídrica.
Norma 2 relativa al avenamiento: instalaciones y herramientasLas personas deben disponer de medios (instalaciones, herramientas, etc.) para eliminar las aguas servidas domésticas y las aguas servidas de los puntos de abastecimiento de agua de manera conveniente y eficaz, y para proteger sus refugios y otras instalaciones familiares o colectivas de las inundaciones y la erosión.
Indicadores clave
· Cuando es necesario, se facilitan a la población herramientas suficientes y adecuadas para pequeñas obras de avenamiento y mantenimiento.
· Las obras de avenamiento en los lugares donde hay agua están bien planificadas, ejecutadas y mantenidas. Esto incluye el avenamiento de las zonas de lavado y de baño y de los lugares de recolección del agua.
Notas de orientación
1. Selección y planificación de emplazamientos: el modo más eficaz de evitar problemas de avenamiento es una elección y disposición correctas del lugar del asentamiento de emergencia. (Véanse en el capítulo 4, Refugios y planificación de emplazamientos, las normas relativas a la selección de emplazamientos.) A veces no es factible resolver los problemas de avenamiento de algunos emplazamientos, o de las masas de agua cercanas.
2. Fomento: cuando es necesario efectuar obras de avenamiento de pequeña escala para proteger las letrinas y los refugios, y para evitar el estancamiento de las aguas servidas domésticas y residuales, puede ser apropiado hacer participar a la población interesada. En ese caso, tal vez se necesite apoyo técnico y herramientas. También puede ser preciso facilitar información y alternativas en el caso de que las masas de agua cercanas representen riesgos para la salud, como la esquistosomiasis, o peligros derivados del consumo de esas aguas.
3. Avenamiento y evacuación de excretas: se debe procurar especialmente que las letrinas y alcantarillas estén protegidas de las inundaciones para evitar daños estructurales e infiltraciones.
|
Los hábitos de higiene son un factor decisivo en la transmisión de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, por lo que el fomento de buenos hábitos de higiene es generalmente considerado un elemento esencial de toda respuesta de emergencia eficaz en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. Es difícil medir el efecto que tienen los programas de fomento de la higiene en las emergencias. Sin embargo, esos programas pueden ser eficaces si se evalúan, planifican y ejecutan de manera sistemática, y si se concentran en un número reducido de prácticas importantes que puedan ser rápidamente adoptadas. Cabe señalar que el fomento de la higiene nunca debe sustituir a un buen sistema de saneamiento y abastecimiento de agua, factores clave de una higiene adecuada. |
Definición del fomento de la higiene
Por fomento de la higiene se entiende aquí la combinación de los conocimientos, prácticas y recursos de la población con los conocimientos y recursos del organismo, que juntos permiten evitar comportamientos peligrosos en materia de higiene. El fomento eficaz de la higiene se basa en un intercambio de información entre el organismo y la comunidad afectada con el fin de determinar problemas clave de higiene, y fomentar, ejecutar y vigilar un programa de fomento de buenas prácticas de higiene encaminado a resolver esos problemas. En esta definición se reconoce la necesidad de fomentar conjuntamente los hábitos de higiene y el uso de los medios materiales necesarios para una vida sana.
Norma 1 relativa al fomento de la higiene: hábitos de higiene y uso de las instalacionesTodos los sectores de la población afectada deben estar al tanto de las principales prácticas de higiene que entrañan mayores riesgos para la salud y ser capaces de modificarlas. Contarán con información y recursos adecuados para utilizar las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento con el fin de proteger su salud y su dignidad.
Indicadores clave
1 Abastecimiento de agua
· La población consume agua de la mejor calidad disponible.
· Las instalaciones de higiene públicas (duchas, piletas de lavar ropa, etc.) se utilizan de manera adecuada y equitativa.
· El consumo promedio de agua del grupo familiar para beber y cocinar y para el aseo personal es, como mínimo, de 15 litros por persona por día.
· Los recipientes para el agua se cierran con tapas (cuando se las suministran).
· La contaminación fecal promedio en los recipientes de agua potable es inferior a 50 coliformes fecales por 100 mililitros de agua.
2 Evacuación de excretas
· Las personas utilizan las letrinas disponibles y los excrementos de los niños se eliminan de inmediato y en forma higiénica.
· Las personas utilizan las letrinas de la manera más higiénica posible, tanto por su propia salud como por la de los demás.
· Las letrinas de los grupos familiares se limpian y se mantienen en buen estado de modo que sirvan a todos los usuarios a las que están destinadas y son higiénicas y seguras de usar.
· Los padres y otras personas encargadas de los niños demuestran conocer la necesidad de eliminar los excrementos de los niños de manera higiénica.
· Las familias y otras personas interesadas participan en un programa de letrinas familiares inscribiéndose en el organismo, cavando pozos o recogiendo materiales.
· Las personas se lavan las manos después de defecar y manipular excrementos de niños, y antes de cocinar y de comer.
3 Lucha antivectorial
· La ropa de vestir y la ropa de cama se airea y se lava regularmente.
· En zonas de paludismo endémico:
- las personas que tienen mosquiteros tratados los usan, los mantienen y los vuelven a impregnar correctamente;- las personas evitan la exposición a los mosquitos en los momentos en que éstos están activos, utilizando los medios que tienen a su disposición;
- los contenedores que pueden servir de criaderos de mosquitos se retiran, se vacían regularmente del agua que contengan o se tapan.
4 Manejo de los desechos sólidos
· Los desechos se depositan cada día en contenedores para su recolección o se entierran en un pozo previsto para su eliminación.
· Cuando no se alcanza el nivel mínimo de eliminación de desechos médicos, los padres, otras personas que dispensan cuidados y los niños son conscientes del peligro de tocar agujas hipodérmicas y apósitos procedentes de instalaciones médicas.
5 Avenamiento
· Las zonas próximas a los refugios y los lugares de distribución de agua no tienen aguas residuales estancadas y los canales locales de desagüe del agua de lluvia se mantienen destapados.
· Hay demanda de herramientas para obras de avenamiento.
· Las personas evitan entrar en aguas que presentan riesgos de esquistosomiasis.
6 Funerales
· Las personas cuentan con los recursos y la información necesarios para celebrar los funerales observando sus prácticas culturales y sin generar riesgos para la salud.
Norma 2 relativa al fomento de la higiene: ejecución del programaEn todas las instalaciones y recursos provistos se tendrán en cuenta las vulnerabilidades, las necesidades y las preferencias de todos los sectores de la población afectada. Los usuarios deben participar en la gestión y el mantenimiento de las instalaciones de higiene, si así procede.
Indicadores clave
· En las evaluaciones y al fijar los objetivos de las actividades de fomento de la higiene se determinan los riesgos principales en materia de higiene de importancia para la salud pública.
· El proceso de formulación y ejecución de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento comprende un mecanismo que posibilita una aportación representativa de todos los usuarios.
· Todos los grupos de la población tienen acceso a las instalaciones o los recursos necesarios para poner en práctica los hábitos de higiene que se fomentan.
· Las actividades de fomento de la higiene se ocupan de los comportamientos principales de importancia para la salud pública y están dirigidas a grupos prioritarios.
· Si se difunden consignas acerca de la higiene y los hábitos higiénicos, la audiencia a la que están dirigidas las entiende y las acepta.
· Los usuarios asumen la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, cuando procede.
Notas de orientación
1. Las buenas prácticas de higiene son responsabilidad conjunta de los organismos y la población afectada: al igual que con todas las demás normas, no se requerirá necesariamente la intervención de los organismos humanitarios en lo tocante a la promoción de la higiene, pero como éste es un asunto que exige seguimiento, se pueden tomar medidas en caso de que sea necesario. La responsabilidad última en relación con las prácticas de higiene recae en todos los miembros de la población afectada. La responsabilidad de los organismos consiste en posibilitar la adopción de buenas prácticas de higiene velando por el acceso a los conocimientos y las instalaciones, y poder demostrar que se ha conseguido. Como parte de este proceso, se deberá hacer participar a las mujeres de la población afectada en la preparación de consignas de higiene y en la distribución de materiales y suministros relacionados con la comunidad.
2. Selección de los principales riesgos y hábitos en materia de higiene: deberán definirse claramente los objetivos de las actividades de fomento de la higiene y de las estrategias de comunicación para evitar que las consignas básicas se desvirtúen, que el público se confunda o que se difundan consignas a un público que no corresponde. El conocimiento adquirido con la evaluación de los riesgos relacionados con la higiene deberá utilizarse para planear la asistencia material y establecer sus prioridades, de modo que haya una corriente de información provechosa entre el organismo y la población afectada.
Es preciso hacer una evaluación para determinar los principales hábitos de higiene que deberán abordarse y las probabilidades de éxito de las actividades de fomento. En esa evaluación se tendrán en cuenta los recursos de que dispone la población y sus hábitos de higiene a fin de que las consignas no sean utópicas.
3. Llegar a todos los sectores de la población: las consignas relativas a la higiene deben transmitirlas personas que tengan acceso a todos los miembros de la población. Por ejemplo, en algunas culturas no es aceptable que las mujeres hablen con hombres desconocidos. El material debe confeccionarse de modo tal que las consignas lleguen a los miembros analfabetos de la población.
|
En todos sus aspectos, la asistencia humanitaria depende de las calificaciones, los conocimientos el compromiso del personal y los voluntarios, que trabajan en condiciones difíciles y a veces inseguras. Las exigencias a que están sometidos pueden ser considerables, y para que puedan realizar su trabajo de modo tal que se logre la aplicación de las normas mínimas, es indispensable que tengan una experiencia y una formación apropiadas y que sean dirigidos y apoyados adecuadamente por el organismo al que pertenecen. |
Norma relativa a la capacidad: competenciaLos programas de abastecimiento de agua y de saneamiento estarán a cargo de personal con calificaciones y experiencia apropiadas para el cumplimiento de las tareas pertinentes, que debe ser dirigido y apoyado de manera adecuada.
Indicadores clave
· Todos los miembros del personal al servicio de un programa de abastecimiento de agua y saneamiento están informados de la finalidad de las actividades que se les encomiendan y de los métodos para realizarlas.
· Las evaluaciones, la formulación de los programas y la adopción de las decisiones principales de carácter técnico están a cargo de personal que posee las calificaciones técnicas pertinentes y experiencia en situaciones de emergencia.
· El personal y los voluntarios conocen las cuestiones de género relativas a la población afectada. Saben cómo notificar los incidentes de violencia sexual.
· El personal que desempeña funciones técnicas y de dirección cuenta con apoyo para fundamentar las decisiones clave y verificar su cumplimiento.
· El personal y los voluntarios que participan en la recogida de información reciben instrucciones detalladas y son supervisados con regularidad.
· El personal y los voluntarios que se ocupan de la educación en materia de higiene tienen capacidad o aptitudes para realizar esa tarea, reciben un entrenamiento adecuado, y actúan bajo una apropiada supervisión.
· El personal y los voluntarios que se encargan de obras de construcción y otras actividades manuales están adiestrados, supervisados y equipados convenientemente para que puedan realizar su trabajo con eficacia y en condiciones de seguridad.
Notas de orientación
1. Véase: Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel.
2. Dotación de personal: el personal y los voluntarios deben ser idóneos para cumplir sus tareas respectivas. Además, deben conocer los aspectos fundamentales de los convenios relativos a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (véase la Carta Humanitaria).
Es importante proporcionar formación y apoyo como parte de la preparación para casos de emergencia si se quiere contar con personal calificado que preste servicios de calidad. Como muchos países no están preparados para casos de emergencia, los organismos humanitarios deben seleccionar personal calificado y competente y prepararlo convenientemente antes de asignarlo a una situación de emergencia.
Al asignar personal y voluntarios a una misión, los organismos deben procurar que el número de mujeres y de hombres de los equipos de emergencia sea equilibrado.
La siguiente lista de preguntas puede utilizarse principalmente como guía para evaluar las necesidades, determinar los recursos autóctonos y describir las condiciones locales. No incluye preguntas para determinar qué recursos externos se necesitan además de aquellos disponibles de inmediato y localmente.
1 Generalidades
· ¿Cuántas son las personas afectadas y dónde se encuentran?
· ¿Cuáles son los probables desplazamientos de las personas? ¿Cuáles son los factores relativos a la seguridad tanto de las personas afectadas como de las posibles intervenciones de socorro?
· ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento que ya existen o que pueden constituir una amenaza? ¿Cuál es la distribución y la evolución prevista de los problemas?
· ¿Cuáles son las personas que es más importante consultar o contactar?
· ¿Cuáles son las personas vulnerables de la población? ¿A qué riesgos especiales en materia de seguridad están expuestas las mujeres y las adolescentes?
2 Abastecimiento de agua
· ¿Cuál es la fuente de agua en la actualidad?
· ¿De qué cantidad de agua se dispone por persona por día?
· ¿Cuál es la frecuencia diaria/semanal del abastecimiento de agua?
· El agua disponible en la fuente, ¿es suficiente para satisfacer las necesidades a corto y a largo plazo?
· ¿Están los lugares de recolección del agua suficientemente cerca del lugar donde viven los usuarios? ¿Son seguros?
· ¿Es seguro el abastecimiento de agua actual? ¿Cuánto tiempo durará?
· ¿Tienen las personas suficientes recipientes para el agua de tamaño y tipo adecuados?
· ¿Está contaminada la fuente de agua o corre peligro de contaminación (microbiológica y química/radiológica)?
· ¿Es necesario el tratamiento del agua? ¿Es posible el tratamiento? ¿Qué tratamiento se necesita?
· ¿Es necesaria la desinfección, aun cuando el agua suministrada no esté contaminada?
· ¿Hay otras fuentes de agua en las cercanías?
· ¿Hay algún tipo de obstáculos para la utilización de las fuentes disponibles?
· ¿Es posible trasladar la población a otro lugar si las fuentes de agua son insuficientes?
· ¿Es posible almacenar el agua en tanques si las fuentes de agua son insuficientes?
· ¿Cuáles son los principales problemas de higiene relacionados con el abastecimiento de agua?
· ¿Tiene la población los medios necesarios para el consumo higiénico del agua en esta situación?
3 Evacuación de excretas
· ¿Cuál es la práctica corriente de defecación? Si se hace a campo abierto, ¿hay un área designada? ¿Es segura?
· ¿Existe algún tipo de instalaciones? En caso afirmativo, ¿se utilizan, son suficientes y funcionan bien? ¿Es posible ampliarlas o adaptarlas?
· ¿Es la práctica corriente de defecación una amenaza para las fuentes de agua o las zonas de habitación?
· ¿Es la práctica corriente de defecación una amenaza para la salud de las personas?
· ¿Está familiarizada la población con la construcción y utilización de letrinas?
· ¿Están preparadas las personas para utilizar letrinas, lugares reservados a campo abierto, zanjas, etc.?
· ¿Cuáles son las creencias y prácticas corrientes, incluidas las prácticas propias de cada género, en lo concerniente a la evacuación de excretas?
· ¿Hay espacio suficiente para zonas de defecación a campo abierto, letrinas de pozo, etc.?
· ¿Qué pendiente tiene el terreno?
· ¿A qué profundidad se halla la capa freática?
· ¿Son apropiadas las características del suelo para la evacuación de excretas in situ?
· ¿De qué materiales para construir letrinas se dispone localmente?
· ¿Los procedimientos vigentes para la evacuación de excretas favorecen la presencia de vectores?
· ¿Tienen acceso las personas a agua y jabón para lavarse las manos después de defecar?
· ¿Se dispone de materiales o agua para la higiene anal?
· ¿Cómo resuelven las mujeres los problemas relacionados con la menstruación? ¿Se dispone de materiales o servicios apropiados a ese respecto?
4 Enfermedades transmitidas por vectores
· ¿Cuáles son los riesgos de enfermedades transmitidas por vectores?
· ¿Qué riesgos hay de enfermedades transmitidas por vectores, y qué gravedad revisten esos riesgos? (Por lo que respecta a la determinación de riesgo véase la sección Lucha antivectorial.)
· Si los riesgos de enfermedades transmitidas por vectores son altos, ¿tienen acceso las personas expuestas a mayores riesgos a una protección individual?
· ¿Es posible modificar el medio local (mediante obras de avenamiento, desbroce, evacuación de excretas, evacuación de desperdicios, etc.) para evitar la reproducción de vectores?
· ¿Es necesario luchar contra los vectores por medios químicos? ¿De qué programas, reglamentaciones y recursos se dispone para la lucha antivectorial y la utilización de productos químicos?
· ¿Qué información y qué precauciones en materia de seguridad es preciso comunicar a las familias?
5 Eliminación de desechos sólidos
· ¿Constituyen un problema los desechos sólidos?
· ¿De qué manera las personas eliminan sus desechos?
· ¿Qué tipo y qué cantidad de desechos sólidos se producen?
· ¿Es posible eliminar los desechos sólidos in situ, o se debe proceder a su recolección y su eliminación fuera del lugar?
· ¿Hay instalaciones y actividades médicas que producen desechos? ¿Cómo se eliminan estos desechos? ¿Quién es responsable?
6 Avenamiento
· ¿Hay algún problema de avenamiento? (Inundación de los refugios y letrinas, criaderos de vectores, agua contaminada que contamina las zonas de habitación o las fuentes de agua.)
· ¿Disponen las personas de medios para proteger sus refugios y las letrinas contra las inundaciones locales?
|
Inodoros públicos |
1-2 litros/usuario/día para lavarse las manos 2-8 litros/cubículo/día para limpieza del inodoro |
|
Todos los inodoros |
20-40 litros/usuario/día para inodoros con descarga tradicionales 3-5 litros/usuario/día para inodoros de sifón |
|
Higiene anal |
1-2 litros/persona/día |
|
Centros de salud y hospitales |
5 litros/paciente ambulatorio 40-60 litros/paciente internado/día Puede necesitarse cantidades adicionales para cierto tipo de equipo de lavandería, inodoros con descarga, etc. |
|
Centros de atención del cólera |
60 litros/paciente/día 15 litros/encargado de asistencia/día |
|
Centros de alimentación terapéutica |
15-30 litros/persona/día 15 litros/encargado de asistencia/día |
|
Ganado |
20-30 litros/animal grande o mediano/día 5 litros/animal pequeño/día |
Para contribuir al cumplimiento de las normas, los programas de emergencia en materia de abastecimiento de agua y saneamiento deberían incorporar los elementos característicos de una buena práctica que se enuncian a continuación.
· Responder a las necesidades no satisfechas determinadas por una evaluación realizada conforme a las normas mínimas (véase la sección Análisis).
· Consultar la opinión de las mujeres y alentar su participación en la formulación de los objetivos y la determinación de cuestiones fundamentales de salud pública relacionadas con las especiales necesidades de las mujeres.
· Basarse en objetivos claros que aborden los problemas prioritarios de salud pública.
· Lograr la aplicación sostenida y equitativa de las normas mínimas o normas superiores en un plazo de tres a seis meses.
· Estar coordinados para que se satisfagan debidamente las necesidades y se eviten superposiciones y omisiones.
· Ser escalonados, de modo que se atiendan primero las necesidades inmediatas y luego se cumplan las normas mínimas lo más rápido posible, dando prioridad a las necesidades más importantes de cada momento.
· Ser objeto de una vigilancia sistemática para hacer progresar las actividades planeadas y permitir la realización de oportunos cambios en el programa cuando proceda (véanse las normas relativas al Análisis).
· Contar con la participación de un segmento representativo y de composición equilibrada entre hombres y mujeres de la población afectada en la adopción de decisiones y la ejecución de proyectos (diseño, construcción, funcionamiento y mantenimiento), conforme a la capacidad de esas personas para intervenir en tales actividades.
· Complementar y desarrollar las capacidades locales, respetar los programas locales y hacer intervenir a las autoridades locales, según proceda.
· Tener en cuenta el contexto local (económico, social, político y ambiental) en la planificación y la ejecución.
· Reconocer las necesidades de la población local así como las de las personas directamente afectadas por el desastre, incluida la evitación de la contaminación de las fuentes de agua locales.
· Usar equipo y proveer instalaciones que se conformen a las prácticas tradicionales de la población damnificada y faciliten un nivel mínimo de dignidad y confort.
· Tener en cuenta las necesidades diversas de los distintos grupos sociales, tanto a nivel de las familias como de la población en general, así como las repercusiones del programa en ellos.
· Tener repercusiones inmediatas pero una perspectiva a largo plazo, y crear condiciones favorables para una evolución positiva.
· Velar por la seguridad del personal, los voluntarios y otros miembros de la población afectada que intervengan en la ejecución del programa y en actividades participativas.
· Estar a cargo de personal que posea las calificaciones y la experiencia apropiadas para la realización de las tareas pertinentes, y que esté convenientemente dirigido y apoyado.
· Emplear técnicas y equipo para cuyo funcionamiento y mantenimiento se pueda recurrir a la pericia y los recursos locales.
ACNUR (1982), Manual de Emergencias. ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1991), Directrices para la Protección de la Mujer Refugiada.
ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1992), Water Manual for Refugee Situations. Sección de Programas y Apoyo Técnico/ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1994), Technical Approach: Environmental Sanitation. Sección de Programas y Apoyo Técnico/ACNUR, Ginebra.
Almedom, A., Blumenthal., U. y Manderson, L. (1997), Hygiene Evaluation Procedures: Approaches and Methods for Assessing Water- and Sanitation-Related Hygiene Practices. International Nutrition Foundation for Developing Countries. Puede solicitarse a: London School of Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, Londres WC1, Reino Unido.
Cairncross, S. y Feachem, R. (1993), Environmental Health Engineering in the Tropics: An Introductory Text. John Wiley and Sons, Chichester.
Davis, J. y Lambert, R. (1995), Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers. RedR/IT Publications, Londres. Esta obra contiene información de referencia sobre todas las áreas que abarcan las normas de este sector.
House, S. y Reed, R. (1997), Emergency Water Sources: Guidelines for Selection and Treatment. WEDC. Loughborough University, Loughborough.
Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), People In Aid: Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel. Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid, Londres.
MSF (1992), Public Health Technician in Emergency Situation. Primera edición. Médecins Sans Frontières, París.
OMS (1984), Guidelines for Drinking Water Quality, Vol. I. OMS, Ginebra.
Pesigan, A. M. y Telford, J. (1996), Needs and Resources Assessment. En: Preliminary Proceedings of the First International Emergency Settlement Conference: New Approaches to New Realities, Topic 3. University of Wisconsin Disaster Management Center.
Pickford, J. (1995), Low Cost Sanitation: A Survey of Practical Experience. IT Publications, Londres.
Thomson, M. (1995), Disease Prevention through Vector Control: Guidelines for Relief Organisations. Oxfam, Oxford.
WCRWC/UNICEF (1998), The Gender Dimensions of Internal Displacement. Women's Commission for Refugee Women and Children, Nueva York.
|
Las Normas Mínimas en materia de nutrición son una expresión práctica de los principios y derechos enunciados en la Carta Humanitaria. La Carta centra la atención en las exigencias fundamentales que entraña la acción destinada a sustentar la vida y la dignidad de las personas afectadas por calamidades o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho internacional relativo a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. Esta es la base sobre la que los organismos humanitarios ofrecen sus servicios. Estos organismos se comprometen a actuar de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y con los demás principios estableacios en el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales. La Carta Humanitaria reafirma la importancia fundamental de tres principios clave: · el derecho a vivir con dignidad Las Normas Mínimas se dividen en dos grandes categorías: las relacionadas directamente con los derechos de las personas, y las relacionadas con las actuaciones de los organismos que ayudan a lograr que las personas gocen de esos derechos. Algunas de las normas mínimas combinan las dos categorías. |
1 La importancia de la nutrición en las situaciones de emergencia
El acceso a los alimentos y el mantenimiento de un estado nutricional adecuado son factores decisivos para la supervivencia de las personas en las fases iniciales de una emergencia. La malnutrición puede ser el problema de salud pública más grave y una de las principales causas de fallecimiento, ya sea directa o indirectamente. Por lo común, los más afectados son los niños de 6 meses a 5 años de edad, aunque los lactantes más pequeños, los niños mayores, los adolescentes, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y otros adultos también pueden verse afectados.
La finalidad de los programas de nutrición es corregir y prevenir la malnutrición. En los programas encaminados a corregir la malnutrición caben varias opciones como la alimentación apropiada, el tratamiento médico y/o la asistencia de apoyo. El objetivo de los programas de prevención es lograr que la población tenga acceso equitativo a alimentos de calidad adecuada en cantidad suficiente así como los medios y conocimiento pertinentes para prepararlos y consumirlos en condiciones seguras y que las personas reciban el apoyo nutricional necesario.
Dado que las mujeres habitualmente asumen la responsabilidad general de la alimentación de la familia, tienen una importante función que cumplir ayudando a que los programas de nutrición sean equitativos, apropiados y de fácil acceso. Por ejemplo, pueden proporcionar valiosa información sobre las jerarquías en la alimentación y sobre la manera en que la población afectada adquiere los alimentos; también pueden contribuir a la comprensión de las funciones que se asignan a uno y otro sexo y de las prácticas culturales que afectan la forma de acceso de los diferentes miembros de la población a los programas de nutrición. Por ello, es importante alentar la participación de las mujeres en la formulación y ejecución de los programas de nutrición siempre que sea posible.
2 Guía del presente capítulo
Este capítulo se divide en cuatro secciones, cada una de las cuales comprende lo siguiente:
· Las normas mínimas, en las que se especifican los niveles mínimos que deben alcanzarse en cada área considerada.· Indicadores clave, que son “señales” que permiten verificar si se ha cumplido la norma. Constituyen un medio de medir y dar a conocer los efectos o los resultados de los programas así como la eficacia de los procedimientos y métodos utilizados. Pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa.
· Notas de orientación, que incluyen referencias a cuestiones específicas que es preciso considerar al aplicar la norma y los indicadores en diferentes situaciones; orientaciones acerca del mejor modo de resolver dificultades de orden práctico, y asesoramiento sobre cuestiones de carácter prioritario. También pueden incluir comentarios sobre cuestiones de especial importancia referentes a la norma o los indicadores, y señalar problemas, controversias o lagunas en los conocimientos en determinada materia. Llenar esas lagunas ayudará a mejorar las normas mínimas en materia de nutrición en el futuro.
Las tres primeras secciones del capítulo, a saber: Análisis, Apoyo general a la población en materia de nutrición y Apoyo nutricional a quienes sufren de malnutrición, reflejan el proceso lógico que suelen seguir los nutricionistas al hacer frente a una nueva emergencia. En primer lugar, tienen que comprender la índole del problema. En segundo lugar, se ocupan del grupo más numeroso (es decir, la población en general) para evitar un mayor deterioro de la situación; y en tercer lugar, toman medidas para reducir los riesgos de muerte y enfermedad de las personas que ya están malnutridas. La cuarta sección, Capacidad en materia de recursos humanos y formación, se aplica a todo el trabajo y versa sobre cuestiones relacionadas con la capacidad humana requerida para la ejecución eficaz de los programas de nutrición.
Hay cuatro apéndices en los que se presentan las definiciones de términos y siglas; las necesidades nutricionales mínimas de las poblaciones afectadas por una emergencia; densidades mínimas de nutrientes respecto de minerales no incluidos en el apéndice 2, y una bibliografía seleccionada.
Se hace referencia a las normas técnicas de otros sectores cuando es pertinente para subrayar la estrecha vinculación del trabajo en un sector con el trabajo en otros sectores y señalar que el progreso en un área depende del que se realice en otras. En particular, hay una estrecha vinculación entre las normas del sector de nutrición y las del sector de ayuda alimentaria. Ambos sectores se superponen por lo que respecta a la información requerida para evaluar la situación y determinar las necesidades. También hay aspectos comunes en cuanto a la definición de las necesidades nutricionales (y por ende, alimentarias).
Los dos sectores se presentan en capítulos separados por tres razones. Primero, la nutrición en situaciones de emergencia va más allá de la adopción de decisiones acerca de las necesidades de ayuda alimentaria. Segundo, la programación de la ayuda alimentaria conlleva exigencias concretas respecto a los procedimientos de gestión financiera y logística; la fusión de ambos sectores habría dado como resultado un capítulo demasiado largo y demasiado amplio. Tercero, la nutrición está asociada con cuestiones más amplias de seguridad alimentaria que la mera ayuda alimentaria. Como la ayuda alimentaria puede ser uno de los componentes de una respuesta en materia de seguridad alimentaria, se necesitan otras normas que abarquen esta área.
Las Normas Mínimas
|
La nutrición no es un tema que se pueda considerar en forma aislada. La salud, la agricultura, el agua, la economía, las creencias religiosas y tradicionales, las prácticas sociales y los sistemas de bienestar son algunos de los factores más importantes que influyen en la situación nutricional. El análisis de las causas subyacentes de la malnutrición puede ser un proceso complejo, pero es indispensable para poder establecer programas eficaces. |
Todo programa destinado a satisfacer las necesidades de poblaciones afectadas por desastres debe basarse en una cabal comprensión de la situación, incluidos los factores políticos y los relativos a la seguridad, así como la evolución prevista. Los damnificados, los organismos humanitarios, los donantes y las autoridades locales necesitan saber que las intervenciones son apropiadas y eficaces. Por eso, es primordial proceder al análisis de los efectos del desastre, de su impacto en aquellos factores que afectan la situación nutricional y, en última instancia, del impacto del propio programa de nutrición. Si la determinación de los problemas y su comprensión no son correctas, será difícil, y hasta imposible, llevar a cabo una acción acertada.
La aplicación de métodos de análisis uniformes en todos los sectores considerados es de gran utilidad para determinar rápidamente las necesidades humanitarias más sobresalientes y lograr la movilización de recursos destinados a remediarlas. En esta sección se presentan normas e indicadores acordados para la recolección y el análisis de información con el objeto de determinar las necesidades, formular los programas, vigilar y evaluar su eficacia, y conseguir la participación de la población afectada.
Las normas relativas al análisis se aplican antes de iniciar cualquier programa y a lo largo de todo el ciclo del programa. El análisis comienza con una evaluación inicial inmediata que permite determinar la magnitud del desastre y qué conviene hacer en caso de que se decida intervenir. Prosigue con la vigilancia, que permite conocer en qué medida el programa contribuye a la satisfacción de las necesidades y determinar los cambios que se requieran. Se realiza luego una evaluación posterior a fin de determinar el grado de eficacia global del programa y extraer enseñanzas para el futuro.
Para tener un conocimiento cabal de los problemas y lograr que la asistencia humanitaria se preste de manera coordinada es fundamental que todos los interesados compartan la información y los conocimientos pertinentes. Registrar y difundir las informaciones originadas en el curso del proceso analítico contribuye a que se comprendan mejor las consecuencias adversas para la salud pública y la subsistencia de la población; también aporta elementos gracias a los cuales pueden idearse mejores estrategias para la prevención de desastres y la atenuación de sus consecuencias.
El marco conceptual del UNICEF sobre nutrición en situaciones de emergencia se ha utilizado como base de las normas de esta sección. Véase el diagrama que figura a continuación.
Antes de leer esta sección conviene remitirse a las definiciones de los términos “acceso”, “seguridad alimentaria”, “malnutrición” y “entorno social y de atención”, que figuran en el apéndice 1 del presente capítulo.
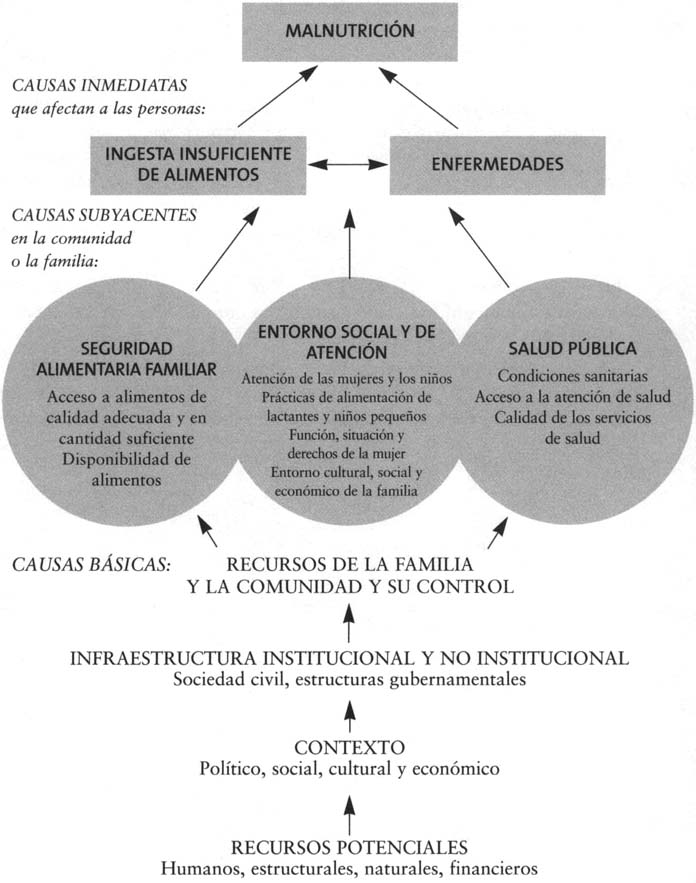
Modelo conceptual de las causas de
malnutrición en situaciones de emergencia
Adaptado de UNICEF (1997b) y Oxfam (versión preliminar de 1997).
Norma 1 relativa al análisis: evaluación inicialAntes de adoptar cualquier decisión programática se debe tener una comprensión cabal de la situación básica en materia de nutrición y de las condiciones que pueden crear riesgos de malnutrición.
Indicadores clave
· Se procede de inmediato a una evaluación inicial, de conformidad con procedimientos internacionalmente aceptados; esta labor está a cargo de personal con la debida experiencia.
· La evaluación inicial se realiza en cooperación con un equipo multisectorial (agua y saneamiento, nutrición, alimentos, refugios, y salud), las autoridades locales, mujeres y hombres de la población afectada y organismos humanitarios que se proponen brindar asistencia.
· En la información que se recoge se toman en consideración las normas nacionales relativas a la nutrición del país donde ha ocurrido el desastre o las del país donde se presta la asistencia humanitaria, si es otro distinto.
· Se tienen en cuenta las necesidades de los grupos expuestos a daños adicionales.
· El modo de recoger y presentar la información sirve para que las decisiones que se adopten sean coherentes y transparentes.
· Los datos se desglosan por sexo y por edad.
· Se elabora un informe de evaluación inicial en el que se consignan las siguientes áreas:
- Causas básicas de la malnutrición:
Recursos humanos, estructurales, naturales y económicos.Entorno político y de seguridad.
Infraestructura institucional y no institucional.
Movimientos de población y limitaciones de la libertad de circulación.
- Causas subyacentes de la malnutrición:
Seguridad alimentaria.Salud pública.
Entorno social y de atención.
- Consecuencias del estrés nutricional:
Malnutrición.Mortalidad.
Morbilidad.
· Cuando prevalecen condiciones de inseguridad, la evaluación inicial incluye un análisis de los factores que inciden en la seguridad personal de la población afectada.
· Se formulan recomendaciones acerca de la necesidad de asistencia externa.
· Las conclusiones de la evaluación inicial se comparten con otros sectores, las autoridades nacionales y locales, los organismos humanitarios participantes, y representantes de ambos sexos de la población afectada.
Notas de orientación
1. Procedimientos de evaluación inicial internacionalmente aceptados: véanse MSF (1995), Save the Children Fund (1995), Young (1992) y PMA/ACNUR (diciembre de 1997).
2. Puntualidad: la puntualidad es un aspecto esencial de la evaluación inicial, que hay que llevar a cabo lo antes posible después de producirse el desastre. Por regla general, debiera elaborarse un informe dentro de la semana siguiente a la llegada al lugar del desastre, aunque esto depende de las circunstancias del caso de que se trate y de la situación general.
3. Participantes en la evaluación inicial: en esta tarea debería incluirse a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al análisis de género y las competencias lingüísticas. Lo ideal sería que participara un número equilibrado de hombres y mujeres.
4. Procedimiento de evaluación: antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, todos los participantes deberían acordar el procedimiento para realizar la evaluación inicial y se deberían asignar en consonancia las tareas específicas a ese respecto.
5. Fuentes de información: la información que se requiere para elaborar el informe de evaluación inicial puede compilarse a partir de publicaciones disponibles, material histórico pertinente, datos relativos a la situación antes de producirse la emergencia y también de discusiones con personas idóneas, bien informadas, incluidos los donantes, personal de organismos humanitarios y de la administración pública nacional, especialistas locales, dirigentes de la comunidad de ambos sexos, ancianos, personal de salud, maestros, comerciantes, etc. Pueden ser fuentes útiles de datos sobre la situación anterior al desastre los registros de datos de vigilancia sanitaria y nutricional; los informes sobre encuestas demográficas y sanitarias del país de origen (producidos por Macro International), los informes del sistema de información sobre nutrición de los refugiados (CAC/Subcomité de Nutrición); las bases de datos (por ej. MEDLINE) sobre documentos y obras publicadas, de ministerios o universidades pertinentes, y material proveniente de organismos de las Naciones Unidas, organismos donantes y organizaciones no gubernamentales que ya estén trabajando con la población. Los planes nacionales o regionales de preparación para casos de desastre pueden ser también una fuente de gran utilidad. Las discusiones en grupo con miembros de la población afectada pueden proporcionar información útil sobre prácticas y creencias.
Tanto los métodos empleados para obtener información como los límites de su fiabilidad se deben comunicar con claridad. Nunca se debe presentar la información de modo tal que dé una imagen engañosa de la situación real.
6. Informe de evaluación inicial: el informe de evaluación inicial debe aclarar cómo se recogió la información y qué insuficiencias será necesario remediar en la siguiente etapa de formulación del programa. En la exposición sobre las causas subyacentes de la malnutrición conviene señalar si es probable que algún problema nutricional preexistente, incluidas las carencias de micronutrientes, pueda haberse agravado a causa de la emergencia, y si hay grupos que puedan experimentar un mayor estrés nutricional (por ejemplo, mujeres embarazadas y madres lactantes, adolescentes, menores no acompañados, niños, ancianos o personas con discapacidades).
7. Cuestiones implícitas: el conocimiento de los derechos de las personas afectadas por desastres, conforme al derecho internacional, debe servir de base para la evaluación inicial. Tanto ésta como el análisis ulterior deben revelar un conocimiento apropiado de los problemas estructurales, políticos, de seguridad, económicos, demográficos y ambientales subyacentes que inciden en la vida de la zona. Es imperativo tomar en cuenta la experiencia previa y las opiniones de los damnificados al analizar la dinámica y el impacto de la nueva emergencia. Por ello es preciso contar con la competencia técnica y los conocimientos locales tanto en la recogida de datos como en el análisis de los recursos, capacidades, vulnerabilidades y necesidades. También deberán considerarse las condiciones de vida de la población desplazada y no desplazada de la zona antes de la emergencia e inmediatamente después. Habrá que tener en cuenta asimismo las funciones que incumben a las personas de uno y otro sexo en el sistema social de que se trata, incluidas las prácticas culturales que favorecen la vulnerabilidad nutricional de la mujer. Por ejemplo, en ciertas culturas las mujeres comen después que lo han hecho todos los demás.
8. Recuperación: en la evaluación inicial deberían recogerse ideas y análisis en relación con el período de recuperación posterior al desastre, de manera que las intervenciones destinadas a satisfacer las necesidades inmediatas sirvan para favorecer la recuperación de la población damnificada.
Norma 2 relativa al análisis: respuestaSi es necesaria una intervención en materia de nutrición, se deberá contar con una clara descripción del problema o los problemas y con una estrategia documentada para la respuesta.
Indicadores clave
· Se dispone de información sobre las siguientes causas subyacentes de la malnutrición y esa información se analiza en lo que respecta a la naturaleza y la gravedad del problema o los problemas y a las personas más afectadas:
- Seguridad alimentaria (regional, de subgrupos, de grupos familiares, individual): por ej., mercados, producción, ganado, bienes, remesas, empleo, recolección de alimentos, suficiencia de los alimentos (véase el apéndice 2 del presente capítulo por lo que respecta a las necesidades nutricionales básicas de la población), preparación de alimentos, combustible, lactancia natural, carencias endémicas de micronutrientes, etc.- Salud pública: por ej., servicios de atención de salud; factores de riesgo ambientales: agua, saneamiento, enfermedades transmitidas por vectores, carga parasitaria promedio; medidas de higiene; prácticas de medicina tradicional, etc. (Véanse el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento, y el capítulo 5, Servicios de salud.).
- Entorno social y de atención: especialmente con respecto a grupos marginados o separados; mujeres y adolescentes embarazadas; madres lactantes; prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños; condiciones de refugio/hacinamiento; sistemas de apoyo social, etc.
· En las estrategias de ejecución se tienen en cuenta los siguientes elementos:
- El número estimado de personas afectadas y las características demográficas.- La estructura social y política de la población.
- La atención especial a los grupos expuestos a mayores riesgos.
- El acceso a la población afectada y las limitaciones de su libertad de circulación.
- El entorno político, de seguridad y de las operaciones.
- Las políticas existentes en materia de nutrición.
- La capacidad y los recursos locales.
- La infraestructura local y las instalaciones y servicios existentes.
- Las previsiones sobre las consecuencias y el impacto ambiental a largo plazo que pueden tener las intervenciones propuestas.
Notas de orientación
1. Véanse también: las notas de orientación precitadas para la Norma 1 relativa al análisis.
2. Las fuentes de información para los indicadores señalados pueden ser: el informe de evaluación inicial; las actas de las reuniones de coordinación; las propuestas de proyecto; el análisis de los datos pertinentes existentes, por ej., vigilancia sanitaria y nutricional; recuentos de entierros, etc. Esta información se puede complementar con la recogida de datos cuantitativos y/o cualitativos para hacer un análisis más detallado del problema. Se deben respetar los principios básicos de transparencia, validez y viabilidad; se dispone de muchos tipos diferentes de protocolos de evaluación que facilitan la observancia de estos principios. Cuando se realizan estudios antropométricos, los resultados se deben interpretar a la luz de otros factores relativos a la seguridad alimentaria, la salud pública y el entorno social y de atención.
3. Utilización de diferentes tipos de información: los indicadores correspondientes a la formulación de programas se presentan por separado, pero en la práctica tal vez sea necesario considerar al mismo tiempo muchos tipos de información. Por ejemplo, la información que sirve para seleccionar los productos de un programa de ayuda alimentaria debería considerarse junto con los factores que determinan el método de distribución. El sistema de evaluación y análisis no es rígido sino flexible y hay muchos nexos y superposiciones a los que es preciso dar cabida y comprender.
4. Análisis y métodos fiables: la información y los métodos fiables que se utilicen deben ir acompañados de un análisis documentado. Las conclusiones de toda evaluación deben tener la debida coherencia interna, basarse claramente en la información recogida y formularse con arreglo a la base teórica pertinente. (Véanse la norma 1 relativa al análisis y el marco conceptual precitados.)
5. Estimación de las necesidades: para evaluar la medida en que las personas consiguen satisfacer sus necesidades nutricionales, es preciso disponer de un marco de referencia que facilite la comparación. Ese marco se basa en las actuales necesidades promedio para grupos de población determinadas por la OMS, el ACNUR y el PMA (véase el apéndice 2 del presente capítulo). Sin embargo, antes de utilizar esas indicaciones cabe considerar dos puntos importantes.
Primero, las necesidades medias per cápita para grupos de población incorporan las necesidades de todos los grupos de edad y de ambos sexos. En consecuencia, las indicaciones no se refieren a ningún grupo de edad/sexo en particular y no deben utilizarse para evaluar las necesidades individuales.
Segundo, las indicaciones se basan en una serie de supuestos que, a menos que sean válidos para la población de que se trate, pueden conducir a errores. Los cálculos a ese respecto se basaron en un perfil demográfico determinado:
|
Grupos |
Porcentaje de la población |
|
0-4 años: |
12,37 |
|
5-9 años: |
11,69 |
|
10-14 años: |
10,53 |
|
15-19 años: |
9,54 |
|
20-59 años: |
48,63 |
|
60+ años: |
7,24 |
|
Mujeres embarazadas: |
2,4 |
|
Madres lactantes: |
2,6 |
|
Varones/mujeres: |
50,84/49,16 |
(Véanse: PMA/ACNUR (diciembre de 1997) y OMS (1997))
La estructura demográfica varía de una población a otra, hecho éste que incidirá en las necesidades nutricionales de la población de que se trate. Por ejemplo, si el 26 por ciento de una población de refugiados es menor de cinco años, y la población se compone de un 50 por ciento de varones y un 50 por ciento de mujeres, la necesidad nutricional se reduce a 1.940 kilocalorías.
En consecuencia, las estimaciones de las necesidades nutricionales se deben utilizar con referencia a la información específica del contexto de que se trate. Esto permite verificar la validez de los supuestos en que se basan. Es necesario disponer de información sobre:
- El tamaño de la población.- La estructura demográfica de la población, en particular el porcentaje de niños menores de cinco años y el porcentaje de mujeres.
- El peso medio de los adultos y el peso corporal real, usual o deseable. Las necesidades aumentarán si el peso medio corporal de los hombres adultos excede de los 60 kg y el peso medio corporal de las mujeres adultas excede de los 52 kg.
- Los niveles de actividad necesarios para mantener una vida productiva. Las necesidades aumentarán si los niveles de actividad superan ciertos valores (es decir, 1,55 × índice del metabolismo basal en el caso de los hombres y 1,56 × índice del metabolismo basal en el caso de las mujeres).
- La temperatura media y grado de adecuación de los refugios y la ropa. Las necesidades aumentarán si la temperatura ambiente media es inferior a 20°C.
- Las necesidades distintas de las nutricionales que influyen en las necesidades de alimentos: es decir, la función que pueden representar los alimentos como recurso social y económico. Las necesidades aumentarán si existe algún tipo de necesidades de alimentos que no se destinan a la nutrición, como ocurre en caso de fiestas religiosas.
- La situación nutricional de la población. Las necesidades aumentarán si la población está malnutrida y tiene necesidades nutricionales adicionales para alcanzar el crecimiento normal.
Si no es posible incorporar este tipo de información a la evaluación inicial, pueden utilizarse en primera instancia como valores mínimos las cifras indicadas en el apéndice 1 del presente capítulo.
6. Micronutrientes - problemas: actualmente no se dispone de estimaciones de las necesidades nutricionales por nivel de población (en vez de individuales) por lo que respecta a la mayoría de los minerales, pese a las pruebas que ponen de relieve su importancia. Como orientación provisional, y a la espera de los resultados de las nuevas consultas de expertos que celebre la OMS, en el apéndice 3 del presente capítulo se proponen unas concentraciones mínimas de nutrientes (por 100 kilocalorías).
Por lo que respecta a las poblaciones dependientes de la ayuda alimentaria, la elección de los productos alimentarios (incluidas las decisiones sobre niveles de fortificación), deben basarse en las necesidades nutricionales de la población y en la disponibilidad de alimentos a los que la población pueda tener acceso independientemente. Algunas de las raciones alimenticias suministradas corrientemente a poblaciones que dependen enteramente de la ayuda alimentaria pueden no ser suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales (particularmente de riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina B3), vitamina C, hierro y ácido fólico). Todos los micronutrientes son indispensables para llevar una vida sana. En consecuencia, cuando en la evaluación se indica que la propia población no podrá satisfacer las necesidades de ciertos micronutrientes, en la intervención se deben prever medidas para subsanar esa carencia.
Aun cuando los alimentos suministrados a una población satisfagan las necesidades nutricionales indicadas, esto no se puede considerar como un sucedáneo de una ingesta suficiente de micronutrientes y de su asimilación adecuada por el organismo. Las diferencias a que puede dar lugar la distribución de raciones o el hecho de compartir la comida en el grupo familiar inciden en la cantidad de alimentos que consumen las personas. Las pérdidas de micronutrientes también pueden tener otras causas. Por ejemplo, se pueden producir durante el transporte y el almacenamiento de los alimentos; durante la elaboración (por ej., la reducción de las vitaminas B durante la molienda); como resultado de una cocción prolongada, particularmente en el caso de las vitaminas solubles en agua; o como consecuencia de la combinación de nutrientes con aglutinantes en la dieta que impiden su absorción en el intestino (por ej., los fitatos que obstaculizan la absorción del hierro procedente de fuentes vegetales). Las pérdidas también pueden producirse como consecuencia de una enfermedad, en particular las cargas parasitarias, cuando la capacidad del organismo para obtener y asimilar los nutrientes está restringida. En consecuencia, es indispensable que la vigilancia de la situación nutricional sea un componente de todos los programas.
Véase también la Norma 1 relativa a la capacidad de los recursos humanos.
Norma 3 relativa al análisis: vigilancia y evaluaciónSe deben vigilar y evaluar el funcionamiento y la eficacia del programa de nutrición así como los cambios de la situación.
Indicadores clave
· La información que se reúne con fines de vigilancia y evaluación responde a criterios de oportunidad y utilidad; se registra y analiza de manera precisa, lógica, consecuente y transparente.
· Existen sistemas que permiten vigilar los efectos (positivos o negativos) de la intervención en el estado de nutrición de las personas. Este dispositivo puede incluir un sistema de vigilancia nutricional activa si se han observado carencias de micronutrientes. (Véanse en el capítulo 5, Servicios de salud, las normas relativas al análisis por lo que respecta al sistema de información sanitaria.)
· Se preparan con regularidad informes analíticos sobre las repercusiones de la emergencia y del programa en la situación nutricional. También se presentan informes acerca de todo cambio de las circunstancias y otros factores que puedan hacer necesario un ajuste del programa.
· Se han establecido sistemas que posibilitan una corriente de información entre el programa, otros sectores, la población afectada, las autoridades locales competentes, los donantes y otros interesados, cuando es preciso.
· Las actividades de vigilancia proporcionan información sobre la eficacia del programa para satisfacer las necesidades de diferentes grupos de la población afectada.
· Se consulta sistemáticamente y se hace participar en las actividades de vigilancia a mujeres, hombres y niños de la población afectada.
· La evaluación del programa se hace con referencia a objetivos declarados y normas mínimas acordadas con objeto de medir su eficacia general y su impacto en la población afectada.
Notas de orientación
1. Utilización de la información procedente de la vigilancia: toda emergencia es inestable y dinámica por definición. Por eso es indispensable disponer regularmente de información actualizada para cerciorarse de que los programas siguen siendo pertinentes. La información obtenida gracias a la vigilancia continua debe incorporarse a los exámenes y evaluaciones. En ciertas circunstancias, puede ser necesario modificar la estrategia para hacer frente a cambios importantes de la situación o las necesidades.
2. Cooperación con otros sectores: la información generada por el proceso de evaluación inicial sirve de base para el sistema de información sanitaria (véase el capítulo 5, Servicios de salud) y para las actividades de vigilancia y evaluación posterior del programa de nutrición. Esas actividades requieren una estrecha cooperación con otros sectores.
3. Utilización y difusión de la información: la información que se recoge debe estar directamente relacionada con el programa, en otras palabras, debe ser provechosa y utilizable. Además, ha de ponerse a disposición, según sea necesario, de otros sectores y organismos así como de las poblaciones afectadas. El medio de comunicación empleado (método de difusión, idioma, etc.) será adecuado a la audiencia a la que esa información se destine.
4. Limitaciones: la actividad de vigilancia puede verse limitada por la dificultad de obtener información fiable y válida en una situación inestable y cambiante. Por ejemplo, cuando una población se encuentra en un estado de desplazamiento continuo, moviéndose de un lado a otro de una frontera durante un período de tiempo prolongado, no se puede tener la certeza de que las mediciones realizadas en una ocasión determinada guarden relación con la misma población en un lugar o un tiempo diferentes. En tales casos, pues, los datos se han de interpretar muy cuidadosamente.
5. Personas que participan en la vigilancia: cuando la vigilancia requiere consultas, debería incluirse en la tarea a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al género y las competencias lingüísticas. Se alentará la participación de las mujeres.
6. Evaluación: la evaluación es importante porque permite medir la eficacia de la acción; sacar enseñanzas para futuras actividades de preparación para casos de desastre, mitigación y asistencia; y fomentar la responsabilidad. La evaluación a que se hace referencia aquí comprende dos procesos interrelacionados:
a) la evaluación interna del programa, que normalmente realiza el personal como parte del análisis y el examen sistemáticos de la información procedente de la vigilancia. El organismo humanitario también debe evaluar la eficacia de todos sus programas relacionados con una situación de desastre determinada o comparar sus programas referentes a diferentes situaciones.b) la evaluación externa, en cambio, puede formar parte de una actividad de evaluación más amplia realizada por los organismos y los donantes, y puede tener lugar, por ejemplo, una vez que ha terminado la fase crítica de la situación de emergencia. Al realizar las evaluaciones, es importante que las técnicas y los recursos utilizados sean compatibles con la escala y la naturaleza del programa, y que en el informe se describan la metodología empleada y los procedimientos seguidos para sacar las conclusiones. Los resultados de las evaluaciones deben comunicarse a todos los agentes de asistencia humanitaria, incluida la población afectada.
Norma 4 relativa al análisis: participaciónLa población afectada por un desastre debe tener la oportunidad de participar en la formulación y ejecución del programa de asistencia.
Indicadores clave
· Se consulta y se hace participar en la toma de decisiones relacionadas con la evaluación inicial de las necesidades y la formulación y ejecución del programa a mujeres y hombres de la población afectada por el desastre.
· Los miembros de ambos sexos de la población damnificada por el desastre reciben información acerca del programa de asistencia y tienen la oportunidad de formular observaciones al respecto al organismo de asistencia pertinente.
Notas de orientación
1. Equidad: la participación de la población afectada por el desastre en la adopción de decisiones y en la formulación y ejecución de los programas contribuye a que éstos sean equitativos y eficaces. Debe ponerse especial cuidado en lograr la participación de las mujeres así como una representación equilibrada de ambos sexos en el programa de asistencia. La participación en el programa de nutrición también puede servir para reforzar el sentido de dignidad y valor de las personas en momentos de crisis. Esa participación genera un sentido de comunidad y pertenencia que puede contribuir a la seguridad de quienes reciben la asistencia así como a la de los encargados de su prestación.
2. La población puede participar en los programas de nutrición de diferentes maneras: por ejemplo, interviniendo en el equipo de evaluación inicial; realizando tareas remuneradas o de carácter voluntario en los programas de alimentación; participando en las decisiones sobre la selección de los productos alimenticios; difundiendo información sobre la utilización de productos de la ayuda alimentaria poco conocidos para la población; facilitando información acerca de las personas que tienen necesidades de nutrición especiales, y proporcionando listas de grupos familiares.
3. Comités de coordinación: los comités de coordinación contribuyen a promover la participación de la población en el programa de asistencia. Se debe velar por que sean verdaderamente representativos de la población afectada, para lo cual se tendrán en cuenta en su composición factores tales como el género, la edad, la etnicidad y la situación socioeconómica. También tendrán que estar representados dirigentes políticos destacados, dirigentes comunitarios de ambos sexos y líderes religiosos. Al establecerse un comité, se deberán acordar sus funciones.
4. Recabar opiniones: la participación también puede lograrse mediante la organización sistemática de consultas de opinión y discusiones, que podrán celebrarse durante la distribución de raciones, en visitas domiciliarias o en el curso de entrevistas sobre problemas o preocupaciones individuales. Las discusiones en grupo con miembros de la comunidad afectada pueden proporcionar información útil sobre creencias y prácticas culturales.
|
En esta sección se consideran los recursos y servicios necesarios en materia de nutrición para satisfacer las necesidades de la población en su conjunto. Mientras no se hayan satisfecho esas necesidades, es probable que las intervenciones selectivas tengan efectos limitados, puesto que las personas que se recuperen volverán a una situación en la que el apoyo nutricional es insuficiente. En consecuencia, su estado nutricional probablemente volverá a agravarse. |
Antes de examinar las normas, conviene remitirse a las definiciones de Unidad Internacional (UI) y malnutrición que figuran en el apéndice 1 del presente capítulo.
Norma 1 relativa al apoyo general en materia de nutrición: suministro de nutrientesDeben satisfacerse las necesidades nutricionales de la población.
Indicadores clave
· La malnutrición moderada se mantiene estable en niveles aceptables o está descendiendo hacia esos niveles.
· No se registran casos de escorbuto, pelagra o beriberi.
· Las tasas de xeroftalmia o de trastornos por carencia de yodo no son un problema de salud pública importante (véanse las notas de orientación que figuran a continuación).
· La población tiene acceso a una serie de alimentos básicos (cereales o tubérculos), leguminosas (o productos de origen animal), fuentes de grasa, etc.
· La población tiene acceso a alimentos ricos en vitamina C o fortificados con ella, o a suplementos apropiados.1
· La mayoría de los grupos familiares (>90 por ciento) tiene acceso a sal yodada cuando los trastornos por carencia de yodo son endémicos.
· La población tiene acceso a alimentos que contienen mucha vitamina A o enriquecidos con ella, o a suplementos apropiados.1
· La población tiene acceso a fuentes adicionales de niacina (por ej., leguminosas, nueces, despojos) si el alimento básico es el maíz o el sorgo.
· La población tiene acceso a fuentes adicionales de tiamina (por ej., leguminosas, nueces, huevos) si el alimento básico es el arroz pulido (arroz blanco).
· Los lactantes menores de seis meses tienen acceso a leche materna (o a un sucedáneo apropiado).
· Los niños, aproximadamente a partir de los seis meses de edad2, tienen acceso a alimentos nutritivos energéticos.
· No hay indicios de que no se satisfagan las necesidades nutricionales adicionales de las mujeres embarazadas y las madres lactantes.
Notas1. El acceso a la vitamina C es importante no sólo para evitar el escorbuto, sino para acrecentar la absorción de hierro.
2. Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 47.5.9, mayo de 1994 (A47/VR/11).
Notas de orientación
1. Tasas de malnutrición: el mejoramiento de las tendencias referentes a la malnutrición se puede comprobar a partir de los registros de los centros de salud, la vigilancia del crecimiento (basada en centros de salud o en la comunidad), las encuestas sobre nutrición basadas en muestras aleatorias, los resultados de actividades de detección, y los informes de la comunidad o de los agentes de salud de la comunidad.
Los resultados de las encuestas sobre nutrición proporcionan una estimación de la prevalencia de la malnutrición. La práctica más ampliamente aceptada consiste en evaluar el grado de malnutrición de los niños menores de cinco años como indicación de la situación nutricional del resto de la población. Sin embargo, aun cuando no haya indicios de malnutrición en los menores de cinco años, los niños mayores, los adolescentes o las mujeres y los hombres adultos pueden estar afectados. En consecuencia, se debe proceder con cautela al hacer estimaciones de la situación nutricional de la población en general sobre la base de las condiciones observadas en los niños pequeños. Cuando hay motivos para creer que otros grupos determinados pueden estar afectados más de la cuenta, habrá que evaluar también a estos últimos.
Para determinar si los niveles de malnutrición son aceptables (véase la norma 1 relativa al apoyo general en materia de nutrición) es necesario analizar la situación a la luz de las normas locales. Estas pueden indicar los niveles de malnutrición de la población antes de la emergencia; o los niveles de malnutrición de la población huésped si la población afectada se ha desplazado a un medio en el que los factores ambientales y otros factores externos que hacen aumentar el riesgo de mortalidad difieren de los de la zona de origen de esa población desplazada. Así pues, por niveles aceptables de malnutrición debe entenderse aquellos que no están asociados a un riesgo de mortalidad excesivo.
Los riesgos relacionados con la ingesta insuficiente de nutrientes de las mujeres y las adolescentes embarazadas y lactantes comprenden: complicaciones del embarazo, mortalidad materna, insuficiencia ponderal del recién nacido y mengua de la lactación. Se supone que las asignaciones de alimentos a los grupos familiares permiten satisfacer estas necesidades nutricionales adicionales (las embarazadas necesitan en promedio un suplemento de 285 kilocalorías por día; y las madres lactantes precisan 500 kilocalorías adicionales). Sin embargo, a veces no ocurre así, por lo que puede ser necesario el seguimiento nutricional de las mujeres particularmente por lo que respecta a la presencia de hierro, ácido fólico y vitamina A. La prevalencia de recién nacidos con insuficiencia ponderal (peso inferior a 2,5 kilogramos) también puede ser un instrumento útil de vigilancia en algunos casos. La OMS recomienda que si la prevalencia es superior al 15 por ciento, se adopte otro tipo de medidas de salud pública para hacer frente a la situación.
2. Carencias de micronutrientes: los indicadores concernientes a la norma 1 relativa al apoyo general en materia de nutrición sirven para poner de relieve la importancia de la calidad de la dieta. Si se alcanzan los niveles señalados por esos indicadores, debería considerarse que se está evitando el deterioro del estado nutricional de la población por lo que respecta a los micronutrientes.
Para prevenir las deficiencias de micronutrientes hay una serie de opciones posibles, entre ellas: el aumento de la cantidad de alimentos de la ración general para que pueda haber un mayor intercambio de alimentos; el mejoramiento de la calidad nutricional de la ración; la compra local de productos alimenticios para suministrar los nutrientes que la ración no contiene; medidas de fomento de la producción local de alimentos que aporten los nutrientes que se estime sean insuficientes; el abastecimiento de productos alimenticios ricos en micronutrientes como suplemento de las raciones; el enriquecimiento apropiado de los alimentos básicos o los alimentos combinados; y/o la suplementación medicinal.
Tres carencias de micronutrientes (escorbuto, pelagra y beriberi) se han señalado como las más comúnmente observadas a raíz de una asistencia humanitaria insuficiente. Se mencionan específicamente aquí porque son evitables. Es probable, por ejemplo, que los casos individuales de escorbuto, pelagra y beriberi que se traten en los centros de salud obedezcan a un acceso restringido a ciertos tipos de alimentos y sean, por lo tanto, indicativos de un problema que afecta a toda la población. Como tal, deben ser objeto de intervenciones a nivel de toda la población. (En toda situación en que haya indicios claros de que esas carencias de micronutrientes son un problema endémico, los niveles de malnutrición deben reducirse como mínimo a los que hubiera cabido prever si no hubiese ocurrido la emergencia.)
La anemia ferropénica, particularmente en mujeres embarazadas y adolescentes en crecimiento, es un ejemplo de otras carencias de micronutrientes que pueden tener una incidencia importante en la mortalidad. La prevalencia de esta carencia puede haber aumentado o no a raíz de la emergencia. Cuando una situación endémica crónica se agrava a causa de la emergencia, debe prestarse especial atención a las posibles medidas de prevención y corrección (véase lo indicado más arriba y la norma 3 relativa al apoyo nutricional específico). Los indicadores del cumplimiento del programa serán específicos para cada contexto.
Corregir las carencias de micronutrientes en la primera fase de la emergencia resulta complicado por las dificultades para identificarlas (véase la norma 3 relativa al apoyo nutricional específico). Las excepciones son la xeroftalmia y el bocio, para las que existen criterios de identificación claros y de fácil utilización en el terreno. Estas carencias se pueden corregir mediante intervenciones de alcance general (por ej., administración de altas dosis de suplementos a los niños (véase más abajo) y yodación de la sal, respectivamente).
Indicadores de carencia clínica de vitamina A (xeroftalmía) en niños de 6 a 71 meses de edad.
(la prevalencia de uno o más indicadores significa que existe un problema de salud publica)
|
Indicador |
Prevalencia mínima |
|
Ceguera nocturna (presente a los 24-71 meses) |
>1% |
|
Xerosis conjuntival con manchas de Bitot |
>0,5% |
|
Xerosis corneal/ulceración/queratomalacia |
>0,01% |
|
Cicatrices corneales |
>0,05% |
Véase Sommer, A (1995)
Cuando se vacuna contra el sarampión u otras enfermedades, lo que es un procedimiento que suele ser habitual en situaciones de emergencia que entrañan desplazamientos de población, es práctica corriente suministrar un suplemento de vitamina A todos los niños menores de cinco años, conforme a las indicaciones siguientes:
- Lactantes de 6-12 meses: 100.000 UI por vía oral (repetir cada 4-6 meses)- Niños >12 meses: 200.000 UI por vía oral (repetir cada 4-6 meses)
Para el tratamiento clínico de la carencia de vitamina A, o en el tratamiento de casos de sarampión, la OMS recomienda:
- Lactantes <6 meses: 50.000 UI por vía oral el primer día; 50.000 UI por vía oral el segundo día.- Lactantes de 6-2 meses: 100.000 UI por vía oral el primer día; 100,000 UI por vía oral el segundo día.
- Niños >12 meses: 200.000 UI por vía oral el primer día; 200.000 UI por vía oral el segundo día.
Esto ayuda a reducir la mortalidad asociada con el sarampión. Además, se recomienda que, cuando es factible, las madres reciban una dosis alta de vitamina A (200.000 UI por vía oral) lo antes posible después del parto y a más tardar en ocho semanas. (Véase: OMS (1997) y las normas relativas a la lucha contra el sarampión, en el capítulo 5, Servicios de salud)
Indicadores de carencia de yodo - bocio
(la prevalencia de (preferiblemente) dos indicadores significa que existe un problema de salud pública)
|
Indicador |
Sector de Población |
Gravedad del problema de salud publica (prevalencia) | ||
| |
|
Leve |
Moderado |
Agudo |
|
Grado de bocio >0 |
niños en edad escolar* |
5,0-19,9% |
20,0-29,9% |
³30,0% |
|
Volumen de la tiroides >percentil 97° por ultrasonido |
niños en edad escolar |
5,0-19,9% |
20,0-29,9% |
³30,0% |
|
Concentración mediana de yodo en la orina(mg/l) |
niños en edad escolar |
50-99 |
20-49 |
<20 |
|
Hormona de estimulación de la tiroides >5U/l de sangre entera |
neonatos |
3,0-19,9% |
20,0-39,9% |
³40,0% |
|
Tiroglobulina mediana (ng/ml de suero) |
niños y adultos |
10,0-19,9 |
20,0-39,9 |
³40,0 |
*Preferentemente niños de 6-12 años
Véase OMS/UNICEF/CILTCY (1994), Indicators for assessing iodine deficiency disorders and their control through salt iodisation. Documento WHO/NUT/95.6, OMS, Ginebra.
La utilización de estos indicadores de la carencia de yodo puede ser problemática: tal vez no sea posible valerse de los indicadores bioquímicos, y las evaluaciones químicas pueden ser muy inexactas. Sin embargo, si bien la determinación de la concentración de yodo en la orina es necesaria para tener un panorama completo de la situación del yodo, se puede obtener una indicación general de la gravedad de la situación procediendo al examen clínico de una muestra válida de niños de 6 a 12 años de edad.
3. Calidad de la dieta: los indicadores miden la calidad de la dieta pero no cuantifican la disponibilidad de nutrientes. Esto es impracticable ya que impondría exigencias poco realistas a la recogida de información.
Los indicadores se pueden medir utilizando información procedente de diversas fuentes, obtenidas mediante diferentes técnicas, entre ellas: la vigilancia de la cesta de alimentos del grupo familiar; la evaluación de los precios y la disponibilidad de alimentos en los mercados; la vigilancia del itinerario de los alimentos; la evaluación de la concentración de nutrientes de los alimentos que se distribuyen utilizando tablas sobre la composición de los alimentos (o Nutcalc; véase el apéndice 4 del presente capítulo); el examen de los planos y registros de distribución de la ayuda alimentaria; la realización de evaluaciones de la seguridad alimentaria; las encuestas por hogares y/o el examen de las publicaciones existentes, por ej., los informes de organismos.
4. Alimentación de lactantes y niños pequeños: la lactancia natural es el medio más sano de alimentar a un recién nacido en muchas circunstancias, particularmente en una emergencia en la que los procedimientos normales de higiene pueden ser alterados y las tasas de infección pueden aumentar.
En los casos en que algunas madres no amamanten a sus hijos caben tres opciones:
a) la vuelta a la lactación, para lo que personas con experiencia facilitan información a las madres, las apoyan y las alientan.b) la utilización de preparaciones para lactantes, si la leche se puede preparar en condiciones de seguridad siempre y cuando los suministros estén garantizados.
c) la alimentación alternativa tradicional, caso éste en que se apoyan otros métodos con los que las madres puedan estar familiarizadas a fin de que resulten higiénicos y apropiados.
Normalmente es muy raro que las madres no puedan producir leche (sólo uno o dos casos por diez mil madres). Sin embargo, puede ocurrir que la madre muera o esté separada de su hijo. Si no es posible que el lactante tenga acceso a leche materna (ya sea de otra madre, de una nodriza o de un banco de leche) será necesario suministrar preparaciones para lactantes. Cuando se distribuyen estas preparaciones o alimentos de destete comerciales, una intensa actividad educativa debe ser parte integrante del trabajo. Ese componente puede incluir el apoyo intensivo a quienes prestan asistencia a los lactantes sobre los métodos de alimentación higiénica (véase la norma 4 relativa al apoyo general en materia de nutrición); la formación de profesionales de la salud en manejo de la lactación; y la promoción de la lactancia natural entre las mujeres embarazadas y las madres de recién nacidos y el apoyo a éstas a ese respecto.
Cuando se suministran preparaciones para lactantes, se debe tener la seguridad de que el suministro podrá continuar todo el tiempo que el niño lo necesite. En las situaciones de emergencia, la compra de preparaciones para lactantes también debe ajustarse a lo estipulado en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS, 1981), que protege la lactancia natural de los intereses comerciales.
Los niños pequeños tienen necesidad de alimentos energéticos pues no pueden comer raciones grandes aunque tienen exigencias relativamente altas dado su tamaño corporal. Se recomienda que el 30 por ciento del contenido energético de su dieta proceda de lípidos. Cuando los lactantes de 6 a 24 meses no tienen acceso a la leche materna, los alimentos nutritivos energéticos deben ser suficientes para reemplazar totalmente los nutrientes que hubieran podido obtener de la leche materna y de alimentos complementarios. Para mayor información sobre la alimentación complementaria, véase OMS, 1998a.
5. Apoyo a las madres lactantes: no se conocen los efectos de la malnutrición grave, los traumatismos y el estrés en la capacidad de la madre para amamantar. Aunque el mecanismo de lactación es en sí mismo robusto, las investigaciones han mostrado claramente que el estado psicológico de la madre puede afectar la salida de la leche. Cuando la madre lactante padece malnutrición grave, algún tipo de traumatismo o estrés, debe recibir en primer término apoyo adecuado a fin de favorecer la lactación.
6. Lactancia materna y transmisión del VIH: el VIH puede transmitirse de la madre al hijo. Un niño está expuesto al mayor riesgo de transmisión vertical o de madre a hijo (que se cree es del orden del 20 por ciento) en las últimas etapas del embarazo y en el momento del parto. Hay un riesgo adicional de que el lactante se infecte por la leche materna. Sin embargo, cuando el saneamiento es insuficiente y las familias tienen pocos recursos, la muerte por diarrea es 14 veces más elevada en los lactantes alimentados con preparaciones que en los alimentados con leche materna. En una situación de emergencia, estos riesgos se deben considerar cuidadosamente. Es importante que la lactancia natural no sufra menoscabo, particularmente cuando no se conoce la situación de la madre respecto del VIH.
Norma 2 relativa al apoyo general en materia de nutrición: calidad e inocuidad de los alimentosLos alimentos que se distribuyen deben ser de calidad satisfactoria y manipularse de manera higiénica para que sean aptos para el consumo humano.
Indicadores clave
· No se producen brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos a causa de los alimentos distribuidos.
· No hay quejas desmedidas acerca de la calidad de los alimentos distribuidos, ni por parte de los beneficiarios ni del personal del programa.
· Los abastecedores de productos alimenticios realizan con regularidad controles de calidad y producen alimentos que se ajustan a las normas gubernamentales oficiales o a las normas del Codex Alimentarius (por ej., por lo que respecta al envasado, etiquetado, la duración máxima de conservación, etc).
· Inspectores independientes verifican sistemáticamente la calidad de todos los alimentos suministrados.
· Todos los alimentos que se reciben en el país de distribución, destinados a la población afectada por el desastre, tienen una duración mínima de conservación de 6 meses (excepto los productos frescos y la harina de maíz integral) y se distribuyen a la población antes de la fecha de caducidad.
· Existen estructuras de almacenamiento adecuadas (conformes a las recomendaciones vigentes) y se realiza una gestión apropiada de las existencias (véase en el capítulo 3 la norma en materia de ayuda alimentaria relativa a la gestión de los recursos).
· El personal conoce suficientemente los peligros para la salud que pueden acarrear las operaciones inapropiadas de manipulación, almacenamiento y distribución de los alimentos.
Notas de orientación
1. Fuentes de información: la información para determinar si se han cumplido los indicadores puede obtenerse de los informes sobre el control de la calidad, las etiquetas de los alimentos, los informes y protocolos sobre los depósitos de almacenamiento, etc.
2. Adquisición de alimentos básicos: conviene encomendar la adquisición de los alimentos básicos a especialistas, por ejemplo, de la sede, las oficinas regionales o de organismos especializados (véase la norma relativa a la logística en el capítulo 3, Ayuda alimentaria). Si se cometen errores, es sumamente difícil corregirlos en el terreno.
3. Molienda del maíz: la harina de maíz integral puede conservarse entre 6 y 8 semanas. Por lo tanto, el maíz se debe moler inmediatamente antes de consumirlo. De otro modo, puede hacerse una molienda de baja extracción, procedimiento que permite extraer el germen, el aceite y las enzimas que producen ranciedad rápidamente.
4. Almacenamiento: véase también Walker, D. J. (ed) (1992).
5. FAO/OMS (diversos años), Codex Alimentarius: para la referencia completa, véase la bibliografía seleccionada.
Norma 3 relativa al apoyo general en materia de nutrición: aceptabilidad de los alimentosLos alimentos que se suministran deben ser apropiados y aceptables para toda la población.
Indicadores clave
· Se consulta a la población acerca de la aceptabilidad e idoneidad de los alimentos que se distribuyen y los resultados de las consultas se tienen en cuenta en las decisiones acerca del programa.
· Los alimentos distribuidos no están en conflicto con las tradiciones religiosas o culturales de la población beneficiaria o la población huésped (se incluye en esto todo tabú alimentario respecto de las mujeres embarazadas o las madres lactantes).
· La población está familiarizada con los alimentos básicos distribuidos.
· Los alimentos complementarios destinados a los niños pequeños son sabrosos y fáciles de digerir.
· No se distribuye leche en polvo gratuita o subvencionada a la población en su conjunto.
· Los beneficiarios tienen acceso a condimentos importantes desde el punto de vista cultural (como el azúcar o el ají picante (chile)).
Notas de orientación
1. Vigilancia de las ventas: en toda intervención humanitaria que comprenda la distribución de alimentos, es importante vigilar las eventuales ventas y los motivos por los que se realizan. Esto ayudará a interpretar los posibles cambios de las tendencias así como a vigilar los efectos en la economía local.
2. Saqueos: los saqueos o el robo de alimentos, por ejemplo antes de su distribución a las familias, cuando es posible que se sustraigan cantidades a granel, podría indicar que el producto se considera más valioso desde el punto de vista económico que nutricional. Si se producen saqueos de alimentos básicos, este hecho puede tener consecuencias importantes para la viabilidad del programa de ayuda alimentaria. Todos los incidentes de saqueo deben notificarse de inmediato a los responsables de la coordinación. (Véase la norma relativa a la gestión de los recursos en el capítulo 3, Ayuda alimentaria.)
Los productos de la ayuda alimentaria son artículos valiosos, y como ocurre con otros productos, su distribución entraña riesgos en materia de seguridad. Puede ser peligroso para los interesados acudir al punto de distribución, ya que pueden verse expuestos a ataques. También son un eventual peligro los ataques a mano armada a las personas que regresan de los puntos de distribución para apoderarse de sus raciones. Cuando proceda, deben considerarse otras posibilidades, como la distribución de comidas preparadas. (Véase también, en el capítulo 3, la norma en materia de ayuda alimentaria relativa a la distribución.)
3. Apoyo a las madres lactantes: en poblaciones en las que la práctica habitual sea alimentar a los lactantes utilizando sucedáneos de la leche materna, y en las que se utilicen productos comerciales elaborados como alimentos de destete de los niños pequeños, podría ser necesario prestar apoyo a las madres para que adopten nuevas técnicas durante la emergencia. Revisten particular importancia las medidas encaminadas a promover y apoyar la lactancia natural (véase la norma 1 relativa al apoyo general en materia de nutrición). En este sentido, la emergencia a veces puede ser una oportunidad para modificar prácticas que entrañan riesgos para la salud. Sin embargo, una situación de emergencia pocas veces es el momento apropiado para alentar cambios de comportamiento que no sean absolutamente necesarios.
4. Leche en polvo: no se debe incluir en una distribución general de alimentos leche en polvo ni leche modificada que no haya sido mezclada con otros productos alimenticios porque su consumo indiscriminado podría acarrear graves problemas. Motivo de particular preocupación son los eventuales peligros para la salud que probablemente se deriven de una dilución inapropiada, la contaminación por gérmenes o la intolerancia a la lactosa.
Norma 4 relativa al apoyo general en materia de nutrición: manipulación e higiene de los alimentosLos alimentos se deben almacenar, preparar y consumir de manera apropiada y en condiciones de higiene, tanto en el grupo familiar como en la comunidad.
Indicadores clave
· No hay brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos vinculados a un lugar de distribución de alimentos locales gracias a la preparación higiénica de los alimentos.
· El órgano de coordinación no ha recibido ningún informe de los representantes de la población damnificada concernientes a dificultades en relación con el almacenamiento, la preparación, la cocción y el consumo de los alimentos que se distribuyen.
· Cada grupo familiar tiene acceso, como mínimo, a una olla, suficiente combustible para preparar los alimentos, recipientes para almacenar 40 litros de agua y 250 gramos de jabón por persona y por mes. (Véanse las normas relativas a los enseres domésticos en el capítulo 4, Refugios y planificación de emplazamientos; y las normas relativas al abastecimiento de agua en el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento.)
· Cuando la cesta de alimentos contiene productos poco conocidos, se facilita a las familias instrucciones sobre su preparación para lograr la mayor aceptación posible y reducir al mínimo la pérdida de nutrientes.
· Las personas que no pueden preparar sus alimentos o no pueden alimentarse por sí mismas tienen acceso a una persona que les presta asistencia para la oportuna preparación de alimentos apropiados y cuando es necesario puede darles de comer.
· Cuando se distribuyan alimentos ya cocinados, el personal demuestra que conoce los posibles peligros para la salud que causan el almacenamiento, la manipulación y la preparación inadecuados de los productos alimenticios. (Véase en el presente capítulo la norma 1 relativa a los recursos humanos.)
· Se dispone de instalaciones adecuadas para la molienda u otro tipo de elaboración de los alimentos a una distancia razonable de la vivienda si es necesario, por ejemplo cuando se distribuyen cereales enteros.
Notas de orientación
1. Fuentes de información: entre las fuentes de información para los indicadores señalados pueden figurar los sistemas de vigilancia del programa y las encuestas rápidas por hogares.
2. En caso de que no sea suficiente el acceso al combustible para cocinar: se deberían distribuir alimentos que requieran menor tiempo de cocción (por ejemplo, harina de cereales en vez de cereales enteros, y leguminosas o arroz parcialmente cocido). Cuando la población no esté familiarizada con esos alimentos será necesario facilitar asesoramiento y apoyo para que puedan utilizarlos adecuadamente. Si no es posible cambiar los productos alimenticios, se deberá contar con fuentes externas de abastecimiento de combustible para paliar las necesidades. (Véase el capítulo 4, Refugios y planificación de emplazamientos.)
3. Utilización de las preparaciones para lactantes en condiciones higiénicas: en el caso poco común de que los lactantes sean alimentados con fórmulas lácticas, no convendrá usar biberones pues son difíciles de mantener limpios. En cambio, pueden utilizarse tazas comunes (en vez de tazas especiales para sorber). Debe disponerse de medios para hervir el agua y para la utilización completa de la taza (y cuchara o platillo). Las personas que administran las preparaciones a los lactantes deben tener un excelente conocimiento de cómo utilizarlas en forma apropiada e higiénica. (Véase en el presente capítulo la norma 1 relativa al apoyo general en materia de nutrición.)
4. Higiene alimentaria: el cambio de las circunstancias puede alterar las prácticas habituales de higiene de la población. Por ello puede ser necesario difundir consignas y medidas de higiene alimentaria que respondan a las condiciones locales y a la forma de distribución de las enfermedades en el lugar (Véanse en el capítulo 1 las normas en materia de abastecimiento de agua y saneamiento relativas al fomento de la higiene). También es importante facilitar información a quienes dispensan asistencia sobre el uso óptimo de los recursos familiares para la alimentación de los niños y sobre métodos higiénicos de preparar los alimentos.
5. Instalaciones de elaboración de alimentos: el acceso a molinos lo mismo que a otras instalaciones como las de agua salubre, es muy importante no sólo para la elaboración de los alimentos sino también para que las personas puedan aprovechar su tiempo de la mejor manera posible. Las personas que dispensan asistencia y deben pasar demasiado tiempo esperando turno para utilizar esos servicios podrían, en cambio, dedicar ese tiempo a la preparación de alimentos, la alimentación de los niños y otras tareas asistenciales que favorecen los buenos resultados en la esfera de la nutrición.
6. Los cereales enteros requieren más tiempo de cocción y más combustible que los cereales molidos: la leña la recogen habitualmente las mujeres y las adolescentes, que para ello a veces tienen que alejarse de las zonas protegidas, lo que suele aumentar el riesgo de agresiones físicas y violación. Puede ser necesario adoptar medidas de seguridad para reducir los riesgos de que esto ocurra. (Véanse la norma 4 relativa a los emplazamientos: Seguridad y planificación, en el capítulo 4, Refugios y planificación de emplazamientos; y la norma 2 relativa a los Servicios de atención de salud: reducción de la morbilidad y la mortalidad, en el capítulo 5, Servicios de salud.)
|
En esta sección se presentan normas mínimas para programas destinados a corregir la malnutrición existente, incluidas las carencias de vitaminas y minerales. La malnutrición está asociada al incremento del riesgo de defunción. La fuerza de esta asociación depende en gran medida de la distribución de las enfermedades e infecciones, influida a su vez por el entorno local. Hay una fuerte relación entre la malnutrición y la infección y su impacto en la mortalidad. En otras palabras, el impacto combinado de la malnutrición y la infección es mayor del que cabria esperar de cada una por separado. Es indispensable comprender las causas subyacentes de la malnutrición para definir la forma apropiada de asistencia, ya sea en el sector de la nutrición o en otros sectores. |
Antes de examinar las normas que se presentan a continuación conviene ver las definiciones de Índice de la masa corporal (IMC), desertor de un programa de alimentación terapéutica, bajas de un programa de alimentación y malnutrición, que figuran en el apéndice 1 del presente capítulo.
Norma 1 relativa al apoyo nutricional específico: malnutrición moderadaDeben reducirse los riesgos para la salud pública relacionados con la malnutrición moderada.
Indicadores clave
· No hay aumento de los niveles de malnutrición grave ni del número de inscritos para recibir atención terapéutica.
· Se han establecido sistemas de vigilancia de las tendencias de la malnutrición.
· Los objetivos del programa indican que se comprenden las causas de la malnutrición y que se han determinado claramente los grupos beneficiarios.
· Todo el personal que mantiene contactos en forma regular con las madres de niños pequeños ha recibido formación sobre los principios de la alimentación de lactantes y niños pequeños en las situaciones de emergencia. (Véanse en el presente capítulo las normas relativas a la capacidad.)
· Desde el principio, los programas de emergencia tienen criterios claramente definidos y acordados para la clausura del programa.
Notas de orientación
1. Fuentes de información: la información para vigilar el cumplimiento de esta norma se puede obtener de una gran variedad de fuentes, entre ellas: los datos de vigilancia del programa (incluidos los datos de fuera del sector de nutrición); las encuestas antropométricas, los registros de los centros de alimentación (incluidas las tasas de cobertura); los protocolos para la formación del personal (particularmente en mediciones antropométricas) y/o las propuestas de proyecto.
2. Demostrar cambios en la prevalencia: puede ser difícil demostrar un cambio del indicador del nivel de malnutrición grave cuando la prevalencia de esta última es baja. Dado los intervalos de confianza en torno a la estimación de la prevalencia, quizá no siempre sea posible demostrar un cambio estadísticamente significativo.
3. Formulación del programa: a diferencia de lo que ocurre con la corrección de la malnutrición grave (véase la norma 2 relativa al apoyo nutricional específico) la malnutrición moderada se puede subsanar de muchas maneras diferentes. La formulación del programa debe basarse en la comprensión de la complejidad y la dinámica de la situación nutricional y en los factores que inciden en ella y la afectan.
4. Vigilancia nutricional: la vigilancia nutricional es un componente importante de la recogida de información y la vigilancia de la situación. La información que se recoge se debe analizar teniendo en cuenta la distribución estacional y de las enfermedades para iniciar acciones apropiadas de respuesta y ayudar a otros programas.
5. Programas de alimentación suplementaria: los programas de alimentación suplementaria pueden llevarse a cabo a corto plazo antes de que se cumplan la norma 1 relativa al apoyo general en materia de nutrición y la norma 2 relativa al apoyo nutricional específico. Una evaluación de la situación debe justificar toda decisión de clausurar un programa, pero en caso de haberse cumplido las demás normas, un programa de alimentación suplementaria no debe durar más de seis meses.
Norma 2 relativa al apoyo nutricional específico: malnutrición graveDebe reducirse la mortalidad, la morbilidad y el sufrimiento relacionados con la malnutrición grave.
Indicadores clave
· La proporción de bajas de un programa de alimentación terapéutica que han fallecido es <10%.
· La proporción de bajas de un programa de alimentación terapéutica que se han recuperado es >75%.
· La proporción de bajas de un programa de alimentación terapéutica que han abandonado el programa es <15%.
· Se observa una ganancia media de peso de >8 gr. por kg. por persona y por día.
· Se presta atención médica y nutricional a las personas que padecen malnutrición grave, de conformidad con protocolos de atención terapéutica clínicamente comprobada.
· Los criterios para dar de alta a los pacientes comprenden índices no antropométricos como buen apetito; ausencia de diarrea, fiebre, infestación parasitaria y otras enfermedades no tratadas; y no tener carencias de micronutrientes.
· La razón entre agentes de nutrición y pacientes es, como mínimo de 1:10.
· Todas las personas que atienden a personas afectadas de malnutrición grave están en condiciones de alimentarlas y cuidar de ellas.
Notas de orientación
1. Duración del programa: el tiempo necesario para alcanzar los indicadores relativos a un programa de alimentación terapéutica oscila entre uno y dos meses.
2. Vínculos con otros sectores: el cumplimiento de los indicadores relativos a la alimentación terapéutica depende del cumplimiento de los indicadores y las normas de otros sectores (por ej., el funcionamiento de un sistema de abastecimiento de agua y saneamiento). Toda la información necesaria para evaluar el cumplimiento de la norma se obtendrá de los registros que se lleven en el centro de alimentación terapéutica así como de los informes de las visitas domiciliarias de seguimiento.
3. Cobertura: el cumplimiento de esta norma y de la norma 1 relativa al apoyo nutricional específico tendrá una repercusión positiva en los niveles de malnutrición grave de la población si la cobertura de la alimentación terapéutica se mantiene en un nivel elevado. No se ha estipulado un indicador de cobertura ya que esta se ve influida por muchos factores propios de cada contexto. No se puede obligar a las personas a que utilicen un servicio, pero sí es posible promover y alentar su utilización. No obstante, es preciso recordar que una cobertura muy baja (por ejemplo, inferior al 30-40%) puede ser indicio de que el programa no ha sido bien formulado.
4. Aumento de peso: el aumento medio de peso de las bajas >8 gr. por kg por persona y por día se refiere a adultos y niños que reciben atención terapéutica. Se pueden conseguir índices de aumento de peso similares en adultos y en niños cuando se les administran dietas similares. Este indicador, empero, puede ocultar situaciones en las que los pacientes no mejoran y no son dados de baja.
5. Recuperación: según la experiencia, la mayoría de los casos de malnutrición grave se deberían recuperar y dar de alta al cabo de 30 a 40 días de participación en un programa. El VIH y la tuberculosis pueden impedir a veces que personas afectadas de malnutrición no se recuperen. Estos casos tienen que quedar documentados y se debe considerar la posibilidad de un tratamiento o de atención a más largo plazo conjuntamente con el programa de salud.
6. Véase también: OMS (1998).
Norma 3 relativa al apoyo nutricional específico: carencias de micronutrientesDeben corregirse las carencias de micronutrientes.
Indicadores clave
· No hay casos de escorbuto, pelagra o beriberi.
· Las tasas de xeroftalmia no son significativas desde el punto de vista de la salud pública (véase la norma 1 relativa al apoyo general en materia de nutrición).
· Las tasas de trastornos por deficiencia de yodo no son significativas desde el punto de vista de la salud pública (véase la norma 1 relativa al apoyo general en materia de nutrición).
· Se aplican los protocolos apropiados de la OMS sobre suplementación de micronutrientes a las personas que participan en programas de alimentación.
· Todos los casos clínicos de enfermedades carenciales que se presentan en los centros de salud se tratan de conformidad con los protocolos de la OMS relativos a la suplementación con micronutrientes.
· Todos los niños menores de cinco años que se presentan a los centros de salud afectados de enfermedades diarreicas reciben suplementos de vitamina A. (Véanse las normas relativas a la lucha contra el sarampión en el capítulo 5, Servicios de salud).
· Todos los niños menores de cinco años que se presentan a los centros de salud afectados de anquilostomiasis, y que no padecen malnutrición grave, reciben suplementos de hierro junto con el tratamiento de la enfermedad.
· Se han establecido procedimientos para actuar eficazmente contra las carencias de micronutrientes a las que la población sea vulnerable. Esos procedimientos pueden comprender la búsqueda activa de casos, el seguimiento y las campañas de sensibilización de la opinión pública.
Notas de orientación
1. Las fuentes de información para medir los indicadores pueden incluir: registros de los centros de salud, registros de los programas de alimentación, encuestas sobre nutrición y definiciones de casos de enfermedades carenciales.
2. Hay una serie de opciones posibles para prevenir las carencias de micronutrientes: véase la norma 1 relativa al apoyo general en materia de nutrición, nota de orientación 2.
3. Determinación de las carencias de micronutrientes: es posible reconocer algunas carencias de micronutrientes (por ej., yodo y vitamina A) mediante un simple examen clínico. Tales indicadores pueden incorporarse entonces a los sistemas de vigilancia sanitaria o nutricional, aunque se requiere un cuidadoso adiestramiento del personal para que la evaluación sea exacta. Otras carencias de micronutrientes no se pueden determinar sin un examen bioquímico (por ej., la anemia ferropénica). Por estos motivos, la definición de casos de carencias de micronutrientes en las situaciones de emergencia es problemática, y por lo general los casos sólo se pueden determinar en función de la respuesta a la suplementación de las personas que se presentan espontáneamente al personal de salud.
4. Suplementos para mujeres embarazadas y madres lactantes: las mujeres embarazadas y las madres lactantes deben recibir suplementos diarios de hierro y ácido fólico (60 mg. de hierro por día, con 0,4 mg. de ácido fólico, lo antes posible a partir del tercer mes de gestación). Con ello se pretende evitar anemias nutricionales y prevenir deficiencias del tubo neural en los recién nacidos. Sin embargo, en las situaciones de emergencia, el suministro de suplementos es problemático pues se ha observado que el cumplimiento de los protocolos de suplementación diaria por parte de las mujeres es muy difícil de mantener. Los agentes de salud de la comunidad tendrán que abordar este problema.
|
En todos sus aspectos, la asistencia humanitaria depende de las calificaciones, los conocimientos y el compromiso del personal y los voluntarios, que trabajan en condiciones difíciles y a veces inseguras. Las exigencias a que están sometidos pueden ser considerables, y para que puedan realizar su trabajo de modo tal que se logre la aplicación de las formación apropiadas y que sean dirigidos y apoyados adecuadamente por el organismo al que pertenecen. |
Norma 1 relativa a la capacidad: competenciaLas intervenciones en materia de nutrición estarán a cargo de personal con calificaciones y experiencia apropiadas para el cumplimiento de las tareas pertinentes, que debe ser dirigido y apoyado de manera adecuada.
Indicadores clave
· Todos los miembros del personal al servicio de un programa de nutrición están informados de la finalidad de las actividades que se les encomiendan y de los métodos para realizarlas.
· Todos los miembros del personal al servicio de un programa de decisiones principales de carácter técnico están a cargo de personal que posee las calificaciones técnicas pertinentes y experiencia en situaciones de emergencia.
· El personal y los voluntarios conocen las cuestiones de género relativas a la población afectada. Saben cómo notificar los incidentes de violencia sexual.
· El personal que desempeña funciones técnicas y de dirección cuenta con apoyo para fundamentar las decisiones clave y verificar su cumplimiento.
· El personal encargado de evaluar el estado nutricional de las personas recibe formación para aplicar las técnicas necesarias (peso, talla/longitud, PMB y utilización de índices apropiados) en niños, adolescentes y/o adultos, y es objeto de supervisión sistemática.
· La introducción de nuevo equipo (para la evaluación del estado nutricional, la preparación de alimentos, el control de su calidad, etc.) va acompañada del adiestramiento del personal y de la verificación de su utilización.
· El personal del programa de ayuda alimentaria tiene probada capacidad para aconsejar a los miembros de la población afectada sobre la utilización y preparación higiénicas y apropiadas de los alimentos compuestos, si éstos están incluidos en una ración general.
· Las intervenciones en materia de alimentación destinadas a grupos específicos se hacen conforme a directrices y protocolos claramente redactados.
· Todo el personal que participa en programas de alimentación destinados a grupos específicos ha recibido una formación completa sobre la aplicación de los protocolos y sus aptitudes se han verificado minuciosamente.
· El tratamiento de las personas que padecen de malnutrición grave es supervisado por un profesional de la salud debidamente calificado y experimentado que ha recibido formación específica en ese campo.
· Los agentes de salud, nutrición y/o extensión que tienen contacto con personas que padecen de malnutrición leve o con quienes les prestan asistencia (a domicilio, en centros de alimentación, en dispensarios, etc.), tienen probada capacidad para prestar asesoramiento y apoyo apropiados.
· El personal de salud tiene probada capacidad para aconsejar a las madres y a las personas que las asisten acerca de la alimentación apropiada de los lactantes y de los niños pequeños.
· El personal de salud tiene demostrada capacidad para determinar correctamente las carencias de micronutrientes, mediante exámenes clínicos y/o análisis bioquímicos, si es posible realizarlos.
Norma 2 relativa a la capacidad: apoyoLos miembros de la población afectada por el desastre deben recibir apoyo para adaptarse a su nuevo entorno y poder hacer uso óptimo de la asistencia que se les presta.
Indicadores clave
· Quienes se ocupan de personas que padecen malnutrición grave reciben formación sobre la manera de atenderlas una vez recuperadas y autorizadas a volver a su entorno familiar.
· Las familias reciben asesoramiento sobre métodos de preparación de los alimentos compuestos y su valor para la dieta familiar, particularmente la de los niños pequeños.
· Las madres que volverán a amamantar y quienes se ocupen de su atención reciben con regularidad apoyo, asesoramiento y aliento de mujeres con experiencia y capacitación.
· Las mujeres embarazadas y las madres de recién nacidos reciben asesoramiento sobre las ventajas de la lactancia natural y disponen del apoyo necesario.
· Todos los miembros de la población afectada por la emergencia reciben información sobre el alcance, la ubicación y los horarios de las instalaciones y los servicios.
Norma 3 relativa a la capacidad: capacidad localEn los programas de emergencia en materia de nutrición se deben utilizar y mejorar la capacidad y las competencias locales.
Indicadores clave
· En la planificación, ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de nutrición, participan miembros de ambos sexos de la población damnificada.
· El personal comprende la importancia de fortalecer la capacidad local con miras a obtener beneficios a largo plazo.
· En el curso del programa de asistencia humanitaria se aprovecha y fortalece la base de conocimientos especializados de los colaboradores y las instituciones locales y de la población afectada.
Notas de orientación
1. Véase: Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel.
2. Dotación de personal: el personal y los voluntarios deben ser idóneos para cumplir sus tareas respectivas. Además, deben conocer los aspectos fundamentales de los convenios relativos a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los Principios rectores de los desplazamientos internos (véase la Carta Humanitaria).
Proporcionar formación y apoyo como parte de la preparación para casos de emergencia es importante si se quiere contar con personal calificado que preste servicios de calidad. Como muchos países no están preparados para casos de emergencia, los organismos humanitarios deben seleccionar personal calificado y competente y prepararlo convenientemente antes de asignarlo a una situación de emergencia.
Al asignar personal y voluntarios a una misión, los organismos deben procurar que en los equipos de emergencia el número de mujeres y de hombres sea equilibrado.
Acceso
Este término indica la disponibilidad de suficientes alimentos (gracias a la producción, los mercados, la recolección de productos silvestres, las donaciones, etc.) y los medios de que disponen las personas para adquirirlos (por medio de su trabajo, la compra, el intercambio, etc.). El “acceso” es un elemento fundamental de la noción de “seguridad alimentaria”, (definida más abajo) y en él deben tenerse en cuenta la dinámica estacional y los mecanismos de abastecimiento.
Bajas de un programa de alimentación
Las bajas de un programa de alimentación son las personas que no figuran más en el registro y comprenden: las personas que han abandonado el programa (“desertores”), las que se han recuperado (se han enviado a otros servicios) y las que han fallecido.
CAC/Subcomité de Nutrición
Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas/Subcomité de Nutrición.
Desertor de un programa de alimentación terapéutica
Persona que no ha asistido al programa de alimentación durante más de 48 horas.
Edema nutricional
Edema de fóvea bilateral simétrico que no puede deberse a deficiencia cardíaca, proteinuria general, deficiencia renal o cardíaca, enfermedad hepática o preeclampsia.
Entorno social y de atención
Se entiende por entorno social y de atención el tiempo, la asistencia y el apoyo que se dispensan en la comunidad y en el hogar para satisfacer las necesidades físicas, mentales y sociales de los miembros de la familia3. Las normas y mecanismos de apoyo sociales son importantes al considerar las funciones que pueden desempeñar las personas como dispensadoras de asistencia en el propio grupo familiar y sus posibles efectos. Hay seis tipos de actividades que llevan a cabo las personas que dispensan asistencia: 1) atender a las mujeres; 2) amamantar y alimentar a los niños pequeños; 3) alentar a niños y adolescentes y prestarles apoyo para su desarrollo; 4) ocuparse de la preparación de alimentos y de las prácticas de almacenamiento; 5) ocuparse de las prácticas de higiene; 6) ocuparse de las prácticas de salud de la familia.
Ganancia media de peso (g/kg/d)
Se calcula aplicando la siguiente fórmula: (peso al terminar el tratamiento (g) menos peso más bajo registrado durante la recuperación (g)) ÷ (peso más bajo registrado durante la recuperación (kg)) x número de días (d) transcurridos entre la fecha en que se registró el peso más bajo y la terminación del tratamiento.
Índice de masa corporal - IMC
Malnutrición
La malnutrición es una emaciación (adelgazamiento morboso) y/o un edema nutricional. Las carencias de micronutrientes también constituyen formas de malnutrición, pero se las considera por separado. El retraso del crecimiento (crecimiento interrumpido) es otra forma de malnutrición, que en el caso de poblaciones afectadas por un desastre se considera una indicación de problemas nutricionales de larga duración, anteriores al desastre. Al corregir la emaciación o el edema se reduce el riesgo de muerte. Por estas razones, las normas en materia de nutrición sólo se aplican a las actividades de nutrición destinadas a corregir la emaciación y los edemas (así como las carencias de micronutrientes).
Definiciones de malnutrición
|
|
Malnutrición total |
Malnutrición moderada |
Malnutrición grave |
|
Niños de |
· <-2Z PPT u |
· -3 a <-2Z PPT ó |
· <-3Z PPT ó |
|
Niños de |
· <-2Z PPT o |
· -3Z a <-2Z PPT ó |
· <-3Z PPT ó |
|
Adultos de |
· IMC <17 +/ó |
· 16 a < 17 IMC |
· Véase a
continuación: |
Niños
Notas de orientación:
Los indicadores de peso para la talla (PPT) utilizan los datos de referencia del NCHS/CDC.
El PMB es uno de los mejores índices de predicción de mortalidad, en parte porque se aplica especialmente a los niños más pequeños. A menudo se utiliza en exámenes masivos para determinar los que están expuestos a mayores riesgos.
El PPT es el indicador de uso más común para evaluar la gravedad de un problema nutricional. Es el instrumento preferido para evaluaciones y encuestas.
Cuestiones de especial importancias
No hay valores límites antropométricos acordados respecto de la malnutrición en lactantes menores de seis meses; aparte de la presencia de edema nutricional. Las pautas sobre crecimiento del NCHS/CDC no son útiles pues se basan en una población de lactantes alimentados con preparaciones, mientras que los niños que lactan crecen a un ritmo diferente. Por esta razón, es importante evaluar las prácticas de alimentación de lactantes, sobre todo el acceso a la leche materna, y las consecuencias que entraña el apoyo a las madres lactantes, con miras a determinar si la malnutrición puede constituir un problema en este grupo de edad.
Adolescentes
Cuestiones de especial importancia:
No existe una definición clara, comprobada y acordada de la malnutrición en los adolescentes (conforme a la definición de la OMS, son adolescentes las personas de 10,0-19,9 años). Los indicadores utilizados comúnmente comprenden:
El IMC en relación con la edad, que no es aplicable en situaciones en las que el retraso del crecimiento es prevalente y la edad es difícil de determinar. En tales circunstancias puede recurrirse al IMC en relación con la talla. En el cuadro siguiente se presentan valores límite provisionales para ambos indicadores. Los indicadores de maduración, especialmente la menarquia y el cambio de voz, permiten mejorar la interpretación de los datos de referencia del IMC, dado que el punto culminante de la curva de crecimiento del adolescente se alcanza antes de que se produzcan esos cambios fundamentales. Sin embargo, los valores límites del IMC aún NO han sido validados y se deben utilizar con prudencia. Es indispensable que toda evaluación del estado de nutrición de los adolescentes se acompañe de una evaluación clínica.
Definiciones provisionales de la malnutrición en los adolescentes1
|
Malnutrición total |
Malnutrición moderada |
Malnutrición grave |
|
· <-2Z IMC-edad o |
· -3 a <-2Z IMC-edad o |
· <-3Z IMC-edad o |
|
· <-2Z IMC-talla |
· -3 a <-2Z IMC-talla |
· <-3Z IMC-talla |
Estos indicadores utilizan los estándares de referencia del NCHS/CDC.
También existe la posibilidad de evaluar la etapa de maduración que ha alcanzado el adolescente (en lugar de considerar la edad o la talla); en ese caso, se pueden utilizan las pautas de maduración locales, sin necesidad de datos de referencia. Sin embargo, este método no ha sobrepasado la etapa conceptual, por lo que requiere investigaciones adicionales antes de que sea homologado.
Adultos
Nota de orientación:
Toda evaluación de la malnutrición grave en los adultos debe ir siempre acompañada de un examen clínico, pues, como sucede en el caso de los niños, la malnutrición asociada con infecciones acarrea mayores riesgos de defunción.
Cuestiones de especial importancia:
Los valores límite de la malnutrición en adultos son indicadores de una carencia energética crónica. No hay valores límite acordados respecto de la malnutrición de aparición rápida en los adultos, pero existen indicios para pensar que, para la malnutrición grave esos valores podrían ser inferiores a un IMC de 16. Dentro de los márgenes, debe distinguirse entre quienes requieren alimentos especializados para recuperarse (es decir, los casos de malnutrición grave de aparición rápida) y quienes no los necesitan (es decir, los casos de carencia energética crónica). Todo esto requiere verificación. Además, un valor límite universal del IMC es de aplicación reducida, pues hay grandes variaciones del IMC entre las poblaciones, que ocurren independientemente del estado nutricional. Sería preciso corregir esas variaciones.
También es peligroso utilizar el IMC como instrumento de detección masiva, pues hay grandes variaciones del IMC dentro de las poblaciones causadas por la configuración corporal y no por el estado de nutrición. Por ello se debe evaluar a los adultos mediante el PMB y crear valores límite apropiados.
El PMB puede utilizarse como instrumento de selección en el caso de las mujeres embarazadas (por ej., como criterio de admisión a un programa de alimentación). Habida cuenta de sus necesidades adicionales en materia de nutrición, las mujeres embarazadas pueden estar expuestas a mayores riesgos que otros grupos de la población (véase la norma 2 en materia de nutrición relativa al análisis). El PMB no varía de manera significativa durante el embarazo. Se ha observado que un PMB <20,7 cm. (riesgo grave) o <23,0 cm. (riesgo moderado) acarrea el riesgo de retraso del crecimiento del feto2. Es probable que este riesgo varíe según la población.
Ancianos
Cuestiones de especial importancia:
Actualmente no hay un criterio acordado respecto de la malnutrición en los ancianos, aunque este grupo puede correr riesgos de malnutrición en las situaciones de emergencia. La OMS indica que los umbrales del IMC para los adultos pueden ser apropiados para personas de 60-69 años de edad. La exactitud de la medición es dudosa a causa de la curvatura de la espina dorsal (encorvamiento) y la compresión de las vértebras. El arco de los brazos (es decir, la medida entre la punta del dedo medio de una mano y la punta del dedo medio de la otra con los brazos extendidos) se puede usar en vez de la talla, pero el factor de multiplicación para calcular la talla varía según la población. El IMC puede utilizarse en los ancianos que pueden mantenerse erguidos. El PMB puede ser un instrumento útil para medir la malnutrición en personas ancianas, aunque las investigaciones sobre valores límite apropiados están aún en curso.
NCHS/CDC
National Centre for Health Statistics/Centers for Disease Control, Estados Unidos, 1975 (Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias/Centros para el Control de Enfermedades).
PMB
Perímetro mesobraquial.
Personas recuperadas
Para clasificar una persona en la categoría de recuperada de la malnutrición grave, el paciente no debe presentar complicaciones médicas y debe haber conseguido un aumento de peso suficiente y mantenido ese peso (p. ej. con respecto a dos pesadas consecutivas). Los valores límite relativos al aumento de peso (expresado como índice nutricional) al ser dado de alta de la atención terapéutica dependerán de si el paciente es enviado a otro programa de alimentación para personas que padecen malnutrición moderada (es decir, que las personas “recuperadas” comprenden aquí a las que se envían a otro lugar para recibir alimentación complementaria); el tipo de programa, y de la naturaleza del problema nutricional. Existen protocolos en los que se indican criterios apropiados para dar de alta a los pacientes de una atención terapéutica. Es preciso respetar estrictamente esos criterios a fin de evitar los riesgos asociados con la salida prematura del programa. Asimismo, en los protocolos se definen límites para la duración media del tratamiento de los pacientes que reciben atención terapéutica, con el fin de evitar prolongados períodos de recuperación (p. ej., la duración normal puede ser de 30 a 40 días).
PPT
Peso para la talla. (Índice para medir el estado de nutrición de niños). Tratándose de niños que miden menos de 85 cm (o menores de 2 años), se mide su longitud en vez de la talla en posición vertical.
Proporción de bajas por abandono
Proporción de bajas por fallecimiento
Proporción de bajas por recuperación
Seguridad alimentaria
Se utiliza la definición del Banco Mundial: acceso de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes para una vida activa y sana.
UI
La Unidad Internacional se utiliza para medir la vitamina A: 1 UI=0,3mg de equivalente de retinol.
Notas1. OMS (1997, versión preliminar), The Management of Nutrition in Major Emergencies. OMS, Ginebra.
2. OMS (1995), El estado físico: uso e interpretación de la antropometría. OMS, Ginebra.
3. Basado en definiciones de UNICEF (1997a).
Las siguientes cifras pueden utilizarse con fines de planificación en la fase inicial de una emergencia.
|
Nutriente |
Necesidades medias de la población |
|
Energía |
2100 kcal |
|
Proteínas |
10%-12% de la energía total (52-63g), pero <15% |
|
Lípidos |
17% de la energía total (40g) |
|
Vitamina A |
1666 UI (ó 0,5 mg de equivalentes de retinol) |
|
Tiamina (B1) |
0,9 mg (ó 0,4 mg por ingesta de 1000 kcal) |
|
Riboflavina (B2) |
1,4 mg (ó 0,6 mg por ingesta de 1000 kcal) |
|
Niacina (B3) |
12,0 mg (ó 6,6 mg por ingesta de 1000 kcal) |
|
Vitamina C |
28,0 mg |
|
Vitamina D |
3,2 - 3,8 mg de calciferol |
|
Hierro |
22 mg (baja biodisponibilidad (es decir, 5-9%)) |
|
Yodo |
150 mg |
Adaptado de: OMS (1997, versión preliminar) y PMA/ACNUR (diciembre de 1997).
Dado que no se han determinado las necesidades de la población con respecto a estos nutrientes esenciales, en el cuadro siguiente se proponen ciertas concentraciones de nutrientes que podrán utilizarse con carácter provisional en tareas de planificación. Las consultas celebradas con expertos en 1998 podrían dar lugar a nuevas recomendaciones.
La “Concentración deseable de nutrientes” se refiere a la dieta de un refugiado. El “Umbral inferior de concentración” se propone como el valor mínimo por debajo del cual la concentración de nutrientes de la dieta completa no debería descender.
|
|
Unidad |
Concentración deseable de nutrientes |
Umbral inferior de concentración |
|
Todos los valores indicados para los minerales se han determinado respecto de 100 kcal. | |||
|
POTASIO (K) |
mg |
190 |
74 |
|
SODIO (Na) |
mg |
60 |
26 |
|
MAGNESIO (Mg) |
mg |
30 |
10 |
|
CALCIO (Ca) |
mg |
84 |
28 |
|
FÓSFORO (P) |
mg |
70 |
21 |
|
ZINC (Zn) |
mg |
0,9 |
0,4 |
|
COBRE (Cu) |
mg |
95 |
28 |
|
SELENIO (Se) |
mg |
3,6 |
1,85 |
|
MANGANESO (Mn) |
mmol |
0,3 | |
|
CROMO (Cr) |
nmol |
2,0 | |
|
MOLIBDENO (Mo) |
nmol |
5,0 | |
|
FLÚOR (Fl) |
mmol |
<1 | |
Fuente: Golden M.H.N., Briend A. y Grellety Y. (1995), Report of meeting on supplementary feeding programmes with particular reference to refugee populations. European Journal of Clinical Nutrition. No 49, págs. 137-145.
ACNUR/PMA (1999), Guidelines for Selective Feeding Programmes in Emergency Situations. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ginebra.
FAO/OMS (diversos años), Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, Comisión del Codex Alimentarius, volúmenes 1 a 14. Puede obtenerse más información en codex@FAO.org.
Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), People In Aid: Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel. ODI/People In Aid, Londres.
Jaspars, S., y Young, H. (1995), Good Practice Review 3: General Food Distribution in Emergencies: From Nutritional Needs to Political Priorities. Relief and Rehabilitation Network/Instituto de Desarrollo de Ultramar. Londres.
MSF (1995), Nutrition guidelines. Mèdicins sans Frontières, París.
OMS (1981), Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1995), El estado físico: uso e interpretación de la antropometría. Informe de un comité de expertos de la OMS. Serie de informes técnicos de la OMS, No 854. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1996), Trace Elements in Human Nutrition and Health. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1997), Vitamin A Supplements: A guide to their use in the treatment and prevention of vitamin A deficiency and xerophthalmia. Segunda edición. WHO/UNICEF/IVACG Task Force.
OMS (1997, versión preliminar), The Management of Malnutrition in Major Emergencies. Organización Mundial de la Salud, Ginebra. Se trata de una actualización de una publicación anterior de la OMS: De Ville de Goyet, C., Seaman, J., y Geijer, U. (1978), The Management of Nutritional Emergencies in Large Populations. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1998a), Complementary Feeding of Young Children in Developing Countries: A Review of Current Scientific Knowledge, UNICEF, University of California Davis, OMS y ORSTROM. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1998b), Tratamiento de la malnutrición grave: manual para médicos y otros profesionales sanitarios superiores (en prensa). Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OXFAM (versión preliminar, 1997). Food Security: an Oxfam Prespective. Theory and Practice of Assessment and Analysis in Emergencies. Oxfam, Oxford.
PMA/ACNUR (diciembre de 1997), Joint WFP/UNHCR Guidelines for Estimating Food and Nutritional Needs in Emergencies. Roma/Ginebra.
PMA/ACNUR (marzo de 1997), Memorandum of Understanding on the Joint Working Arrangements for Refugee, Returnee and Internally Displaced Persons Feeding Programmes. Programa Mundial de Alimentos, Roma.
PMA/UNICEF (febrero de 1998), Memorandum of Understanding between World Food Programme (WFP) and United Nations Children's Fund (UNICEF). Nueva York.
Save the Children (1995), Toolkits. A Practical Guide to Assessment, Monitoring, Review and Evaluation. Development Manual 5. Save the Children Fund (Reino Unido), Londres.
Shoham, J. (1994), Good Practice Review 2. Emergency Supplementary Feeding Programmes. Relief and Rehabilitation Network/Instituto de Desarrollo de Ultramar, Londres.
Sommer, A. (1995), La carencia de vitamina A y sus consecuencias. Guía práctica para la detección y el tratamiento. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
UNICEF (1997a), The Care Initiative. Assessment analysis and action to improve care for nutrition. Sección de nutrición, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Nueva York.
UNICEF (1997b), Estado mundial de la Infancia 1998. Focus on Nutrition. Oxford University Press.
Walker, D.J. (ed.) (1992), Food Storage Manual. Programa Mundial de Alimentos/Instituto de los Recursos Naturales. ISBN 0 85954 3137.
WCRWC/UNICEF (1998), The Gender Dimensions of Internal Displacement. Women's Commission for Refugee Women and Children, Nueva York.
Weatherall, D.J., Ledington, J.G.G., Warrell, D.A., (eds.) (1996), Oxford Textbook of Medicine, 3a edición. Oxford University Press, Oxford. Véase la sección sobre malnutrición grave págs. 1278-1296.
Young, H. (1992), Food Scarcity and Famine. Assessment and Response. Oxfam Practical Health Guide N°. 7. Oxfam, Oxford.
Otros recursos
Nutcalc es un soporte lógico sencillo para el análisis de las raciones alimentarias que funciona con MS DOS, y ha sido desarrollado por Action Contre la Faim (ACF).
|
Las normas mínimas en materia de ayuda alimentaria son una expresión práctica de los principios y derechos enunciados en la Carta Humanitaria. La Carta centra la atención en las exigencias fundamentales que entraña la acción destinada a sustentar la vida y la dignidad de las personas afectadas por calamidades o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho internacional relativo a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. Esta es la base sobre la que los organismos humanitarios ofrecen sus servicios. Estos organismos se comprometen a actuar de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y con los demás principios enunciados en el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales. La Carta Humanitaria reafirma la importancia fundamental de tres principios clave: · el derecho a vivir con dignidad Las normas mínimas se dividen en dos grandes categorías: las relacionadas directamente con los derechos de las personas, y las relacionadas con las actuaciones de los organismos que ayudan a lograr que las personas gocen de esos derechos. Algunas de las normas mínimas combinan las dos categorías. |
1 Importancia de los alimentos en las situaciones de emergencia
Todas las personas necesitan consumir cantidades adecuadas de alimentos de suficiente calidad para asegurar su salud y bienestar. Si los medios normales de abastecimiento de alimentos de una comunidad se resienten por causa de un desastre, puede requerirse una intervención de ayuda humanitaria. Cuando las personas no pueden tener acceso a alimentos suficientes, es muy probable que adopten estrategias de supervivencia a corto plazo, como la enajenación excesiva de bienes del grupo familiar, que pueden acarrear su empobrecimiento, enfermedades y otras consecuencias negativas a largo plazo. La ayuda alimentaria puede, entonces, ser un mecanismo importante para ayudar a desarrollar la autosuficiencia de la población y restablecer su capacidad para hacer frente a futuras conmociones.
Sin alimentos suficientes, otras intervenciones de asistencia humanitaria serán probablemente menos eficaces. Los casos observables de malnutrición aumentarán, pese a la existencia de programas de nutrición; las intervenciones de salud por sí solas no bastarán para prevenir las enfermedades, agravadas por la falta de una ingesta nutricional adecuada; e incluso si las instalaciones higiénicas son apropiadas, la población seguirá siendo susceptible a contraer enfermedades a causa del debilitamiento del sistema inmunitario y la disminución de las reservas del organismo.
La finalidad de la ayuda alimentaria es:
· Sustentar la vida velando por que las personas afectadas por un desastre tengan una disponibilidad suficiente de alimentos y un acceso adecuado a ellos. (Véase también el capítulo 2, Normas mínimas en materia de nutrición.)· Proporcionar recursos alimentarios suficientes para eliminar la necesidad de recurrir a estrategias de supervivencia que pueden acarrear consecuencias negativas a largo plazo para la dignidad humana, la viabilidad de la familia, la seguridad de la subsistencia y el medio ambiente.
· Posibilitar la transferencia o substitución a corto plazo de los ingresos de las personas afectadas para que puedan invertir los recursos familiares en la recuperación.
Las mujeres habitualmente asumen la responsabilidad general de la alimentación de la familia, y como ellas y sus hijos son los beneficiarios principales de la ayuda alimentaria, tienen una importante función que cumplir contribuyendo a que los programas de ayuda alimentaria sean equitativos, apropiados y de fácil acceso. Será necesario tener en cuenta las funciones que se asignan a uno y otro sexo y las prácticas culturales que es probable afecten a la forma de acceso de las mujeres y de los hombres a la ayuda alimentaria; y habrá que adoptar medidas para vigilar y prevenir la violencia sexista o la explotación sexual en los puntos de distribución de alimentos y actuar contra ella. Por ello, es importante alentar la participación de las mujeres en la formulación y ejecución de los programas de ayuda alimentaria siempre que sea posible.
2 Guía del presente capítulo
El capítulo se divide en siete secciones, cada una de las cuales comprende lo siguiente:
· Las normas mínimas, en las que se especifican los niveles mínimos que deben alcanzarse en cada área considerada.· Indicadores clave, que son “señales” que permiten verificar si se ha cumplido la norma. Constituyen un medio de medir y dar a conocer los efectos o los resultados de los programas así como la eficacia de los procedimientos y métodos utilizados. Pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa.
· Notas de orientación, que incluyen referencias a aspectos concretos que es preciso considerar al aplicar la norma y los indicadores en diferentes situaciones; orientaciones acerca del mejor modo de resolver dificultades de orden práctico, y asesoramiento sobre cuestiones de carácter prioritario. También pueden incluir comentarios sobre cuestiones de especial importancia referentes a la norma o los indicadores, y señalar problemas, controversias o lagunas en los conocimientos en determinada materia. Llenar esas lagunas ayudará a mejorar las normas mínimas en materia de ayuda alimentaria en el futuro.
En el apéndice 1 del presente capítulo se señalan otras cuestiones de especial importancia, y en el apéndice 2 se presenta una bibliografía seleccionada.
Las normas se han elaborado y se presentan conforme a un orden deliberado. La primera sección se ocupa del análisis del problema y la participación de las personas afectadas por el desastre. Las demás secciones (necesidades nutricionales, selección de beneficiarios, gestión de los recursos, logística y distribución), que siguen una progresión lógica, abarcan los principales aspectos del programa de ayuda alimentaria. La sección 7 se aplica a todo el trabajo y se ocupa de cuestiones relativas a la capacidad humana necesaria para ejecutar con efiacia los programas de ayuda alimentaria.
Se hace referencia a las normas técnicas de otros sectores cuando es pertinente para subrayar la estrecha vinculación del trabajo en un sector con el trabajo en otros sectores y señalar que el progreso en un área depende del alcanzado en otras.
En particular, hay estrechas vinculaciones entre las normas en materia de ayuda alimentaria y las referentes a la nutrición. Los dos sectores se superponen por lo que respecta a los tipos de información requerida para la evaluación inicial de la situación y la determinación de las necesidades. También tienen puntos en común con respecto a la definición de las necesidades nutricionales (y, por ende, las alimentarias).
Su presentación en capítulos separados obedece a tres razones. En primer lugar, la finalidad de los programas de nutrición en situaciones de emergencia no se limita a la toma de decisiones sobre las necesidades de ayuda alimentaria. En segundo lugar, la programación de la ayuda alimentaria conlleva requisitos específicos concernientes a los procedimientos de gestión financiera y logística; reunir los dos sectores hubiera resultado en un capítulo demasiado extenso y demasiado amplio. En tercer lugar, la nutrición no se circunscribe simplemente a la ayuda alimentaria, sino que guarda relación con cuestiones más amplias de seguridad alimentaria. La ayuda alimentaria puede ser un componente de cualquier intervención relacionada con la seguridad alimentaria, por lo que se necesitan normas adicionales que abarquen esta área.
Las Normas Mínimas
|
Los programas destinados a satisfacer las necesidades de poblaciones afectadas por desastres deben basarse en una cabal comprensión de la situación, incluidos los factores políticos y los relativos a la seguridad, así como en la evolución prevista. Los damnificados, los organismos humanitarios, los donantes y las autoridades locales necesitan saber que las intervenciones son apropiadas y eficaces. Por eso, es imperativo proceder al análisis de los efectos del desastre y del impacto del propio programa de ayuda alimentaria. Si la determinación del problema y su comprensión no son correctas, será difícil, y hasta imposible, llevar a cabo una acción acertada. |
El análisis de la necesidad de prestar ayuda alimentaria a una población afectada por un desastre presenta dificultades especiales. El desastre puede reducir directamente el acceso de la población a los alimentos, al afectar la producción o las reservas de alimentos de las familias; o bien reducirlo indirectamente al impedir el acceso a los mercados, por ejemplo. A veces, la ayuda alimentaria es sólo uno de los medios de restablecer el acceso de la población a los alimentos; otros pueden ser la reparación de los caminos después de un terremoto o la venta de alimentos para estabilizar los precios del mercado.
Excepto los casos concretos de desplazamientos de población en que los damnificados no tengan acceso alguno a los alimentos, las poblaciones afectadas por desastres a menudo pueden abastecerse parcialmente de alimentos con sus propios recursos. No existe ninguna técnica de evaluación práctica que permita distinguir con precisión las diferentes necesidades de ayuda alimentaria de los grupos familiares de una población. En consecuencia, es imposible determinar exactamente las necesidades de ayuda alimentaria de una población excepto cuando ésta depende enteramente de esa ayuda para sobrevivir. No obstante, se debe contar con una estimación demográfica acordada. También hay limitaciones prácticas en cuanto a la exactitud con que se puede asignar la ayuda alimentaria a quienes la necesitan. Es importante estar al corriente de estas dificultades prácticas al aplicar las normas relativas al análisis.
Estas normas se aplican antes de inicicar cualquier programa y a lo largo de todo el ciclo del programa. El análisis comienza con una evaluación inicial inmediata que permite determinar el impacto del desastre y qué conviene hacer en caso de que se decida intervenir. Prosigue con la vigilancia, que permite conocer en qué medida el programa contribuye a la satisfacción de las necesidades y determinar los cambios que se requieran. Se realiza luego una evaluación posterior, cuya finalidad es determinar el grado de eficacia global del programa y extraer enseñanzas para el futuro.
Dado que las técnicas para evaluar las necesidades alimentarias en un caso de desastre son limitadas, es fundamental que todos los interesados compartan la información y los conocimientos pertinentes para tener un conocimiento cabal de los problemas y lograr que la asistencia humanitaria se preste de manera coordinada. Registrar y difundir la información originada en el proceso de análisis contribuye a la amplia comprensión de las consecuencias adversas para la salud pública y otras consecuencias para la subsistencia que acarrean los desastres, y puede ayudar en la elaboración de mejores estrategias de prevención de desastres y mitigación de sus consecuencias.
Norma 1 relativa al análisis: evaluación inicialAntes de adoptar cualquier decisión de carácter programático, se debe tener una comprensión cabal de las condiciones básicas que crean riesgos de inseguridad alimentaria y de la necesidad de ayuda alimentaria.
Indicadores clave
· Se procede de inmediato a una evaluación inicial conforme a procedimientos internacionalmente aceptados; la labor está a cargo de personal con la debida experiencia.
· La evaluación inicial se realiza en cooperación con un equipo multisectorial (agua y saneamiento, nutrición, alimentos, refugios, y salud), las autoridades locales, mujeres y hombres de la población afectada y los organismos humanitarios que se proponen brindar su asistencia.
· La información se recoge y se presenta de modo tal que permite que el proceso de adopción de decisiones sea coherente y transparente.
· Los datos se desglosan por sexo y por edad.
· La información recogida abarca los siguientes aspectos:
- Alcance y naturaleza de todo desplazamiento de población.- Acceso de la población a los alimentos antes del desastre, lo que incluye:
los medios normales de acceso a los alimentos de que disponía la población afectada antes del desastre, incluidas eventuales consideraciones estacionales;los factores de orden social, económico y político que influían en el acceso de la población afectada a los alimentos antes del desastre, incluidas las variaciones entre distintas poblaciones de la zona de que se trata.
- Datos y análisis de los efectos del desastre sobre el acceso de la población a los alimentos, que se refieren a lo siguiente:
Morbilidad y malnutrición.Efectos directos del desastre en grupos familiares con distintas características económicas.
Efectos indirectos en la economía y la economía política generales, en particular los cambios de la oferta, la demanda y los precios en el mercado y los cambios en el control político del abastecimiento de alimentos.
Factores que afectan la seguridad de la población y limitaciones a la libertad de circulación y acceso.
Pruebas de que las familias no pueden paliar la insuficiencia de alimentos.
Necesidades relativas de los distintos grupos de la población (por ej., respecto de la edad, género, etc.).
Medida en que es necesaria una intervención para evitar el empobrecimiento por la pérdida de sus bienes productivos o la adopción de medidas extremas para obtener ingresos.
Posibles efectos negativos de la ayuda alimentaria.
· Se formulan recomendaciones acerca de la necesidad de asistencia externa y de las opciones disponibles. Si se requiere esa asistencia, se añaden recomendaciones sobre las prioridades, una estrategia de intervención y los recursos necesarios. Se toman en consideración:
- El tamaño, el alcance y la duración de un programa de ayuda alimentaria.- El número estimado de personas afectadas y las características demográficas.
- La estructura social y política de la población.
- La capacidad y los recursos locales.
- Las necesidades de los grupos expuestos a mayores riesgos.
- Las condiciones de acceso a la población afectada y los mejores métodos de facilitar los alimentos.
- El tiempo que pueda ser necesaria la ayuda alimentaria.
- La infraestructura y los recursos logísticos necesarios para apoyar la distribución eficaz de la ayuda alimentaria; la infraestructura local y los servicios e instalaciones existentes.
- Los factores que inciden en la seguridad personal de la población afectada: las amenazas concretas a la seguridad con que se enfrentan los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y las adolescentes, se tienen en cuenta al formular los programas de ayuda alimentaria.
- Los posibles efectos negativos inmediatos de la prestación de la ayuda alimentaria, en particular, los desplazamientos de la población hacia los lugares de distribución de alimentos; el aumento de la inseguridad en los alrededores de esos lugares; la despoblación de zonas de producción agrícola; la desorganización de los mercados locales, y la disminución de la producción agrícola.
- Las previsiones sobre las consecuencias y el impacto ambiental a largo plazo que pueden tener las intervenciones propuestas.
· Se elabora un informe de evaluación inicial en el que se consignan las áreas clave así como recomendaciones apropiadas.
· Las conclusiones de la evaluación inicial se comparten con otros sectores, las autoridades locales, los organismos humanitarios participantes, y representantes de ambos sexos de la población afectada.
Notas de orientación
1. Procedimientos de evaluación inicial internacionalmente aceptados: véanse MSF (1995), Young (1992) y PMA/ACNUR (diciembre de 1997).
2. Puntualidad: la puntualidad es un aspecto esencial de la evaluación inicial, tarea que hay que llevar a cabo lo antes posible después de producirse el desastre. Por regla general, debiera elaborarse un informe dentro de la semana siguiente a la llegada al lugar del desastre, aunque esto depende de las circunstancias del caso de que se trate y de la situación general.
3. Participantes en la evaluación inicial: en esta tarea debería incluirse a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al análisis de género y las competencias lingüísticas. Lo ideal sería que participara un número equilibrado de hombres y mujeres.
4. Procedimiento de evaluación: antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, todos los participantes deberían acordar el procedimiento para realizar la evaluación inicial y se deberían asignar en consonancia las tareas específicas a ese respecto.
5. Obtención de información: hay muchas técnicas diferentes para obtener información, por lo que es preciso escogerlas cuidadosamente, seleccionando las que convengan a la situación y al tipo de información requerida. Por regla general, conviene recoger información con más frecuencia cuando la situación evoluciona más rápidamente, y cuando se producen acontecimientos de especial importancia, como nuevos movimientos de población o un brote epidémico de diarrea. Aunque toda evaluación inicial tal vez deba hacerse con rapidez y sin demasiado refinamiento, el análisis mejorará a medida que se disponga de más tiempo y más datos. Las listas de verificación son un medio útil de cerciorarse de que se han examinado todas las cuestiones fundamentales.
6. Fuentes de información: es importante conseguir información ya existente, en la que se incluyen publicaciones disponibles, material histórico pertinente y datos relativos a la situación anterior a la emergencia. También son provechosas las discusiones con personas idóneas, bien informadas, incluidos los donantes, personal de organismos humanitarios y de la administración pública nacional, especialistas locales, dirigentes de la comunidad de ambos sexos, ancianos, personal de salud, maestros, comerciantes, etc. Las discusiones en grupo con miembros de la población afectada pueden proporcionar información útil sobre prácticas y creencias. Otras fuentes de información son los sistemas de alerta temprana y las evaluaciones sobre vulnerabilidad así como los planes nacionales o regionales de preparación para casos de desastre.
Tanto los métodos empleados para obtener información como los límites de su fiabilidad se deben comunicar con claridad. Nunca se debe presentar la información de modo tal que dé una imagen engañosa de la situación real.
7. Cuestiones implícitas: el conocimiento de los derechos de las personas afectadas por desastres, conforme al derecho internacional, debe servir de base a la evaluación inicial. Tanto ésta como el análisis ulterior deben revelar un conocimiento apropiado de los problemas estructurales, políticos, de seguridad, económicos, demográficos y ambientales subyacentes que inciden en la vida de la zona. Es imperativo tomar en cuenta la experiencia previa y las opiniones de los damnificados al analizar la dinámica y el impacto de la nueva emergencia. Por ello, es preciso contar con la competencia técnica y los conocimientos locales tanto en la recogida de datos como en el análisis de los recursos, capacidades, vulnerabilidades y necesidades. También deberán considerarse las condiciones de vida de la población desplazada y no desplazada de la zona antes de la emergencia e inmediatamente después.
8. Ganado: cuando la cría de ganado es un medio de vida muy importante, en la evaluación inicial y el análisis se debe determinar la índole y la magnitud de las amenazas para la salud y la vida del ganado. Se deben considerar como indicadores de la intensidad de la amenaza la relación de intercambio entre ganado y cereales, la venta precipitada de animales, los problemas en relación con los derechos de pastoreo y acceso al agua, y el acceso a los servicios veterinarios.
9. Grupos expuestos a mayores riesgos: se deben tener en cuenta las necesidades de los grupos expuestos a daños adicionales, entre los que cabe mencionar a las mujeres, los adolescentes, los menores no acompañados, los niños, los ancianos y las personas con discapacidades. También habrá que determinar los papeles y funciones que incumben a las personas de uno y otro sexo en el sistema social.
10. Recuperación: en la evaluación inicial deberían recogerse ideas y análisis en relación con el período de recuperación posterior al desastre, de manera que las intervenciones destinadas a satisfacer las necesidades inmediatas sirvan para favorecer la recuperación de la población damnificada.
Norma 2 relativa al análisis: vigilancia y evaluaciónSe deben vigilar y evaluar el funcionamiento del programa de ayuda alimentaria y los cambios de la situación que puedan incidir en ellos.
Indicadores clave
· La información que se reúne con fines de vigilancia y evaluación es útil y oportuna; se registra y analiza de manera precisa, lógica, coherente y transparente.
· Se han establecido sistemas que permiten vigilar el nivel, los movimientos y la distribución de las existencias.
· Se ha establecido un sistema de vigilancia de la cadena de abastecimiento que permite determinar problemas que requieren la adopción de medidas correctivas.
· Se controla la calidad del sistema de distribución de alimentos.
· Gracias al seguimiento del usuario final mediante visitas y entrevistas a las familias, los beneficiarios pueden proporcionar retroinformación sobre la eficacia de la intervención en materia de ayuda alimentaria.
· Se preparan con regularidad informes analíticos sobre las repercusiones de la emergencia y del programa en la situación nutricional. También se presentan informes sobre todo cambio de las circunstancias y otros factores que pueden justificar la modificación del programa.
· Se han establecido sistemas que posibilitan una corriente de información entre el programa, otros sectores, la población afectada, las autoridades locales competentes, los donantes y otros interesados, cuando es preciso.
· Las actividades de vigilancia proporcionan información sobre la eficacia del programa para satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de la población afectada.
· Se consulta sistemáticamente y se hace participar en las actividades de vigilancia a mujeres, hombres y niños de la población afectada.
· El programa se evalúa con referencia a objetivos declarados y normas mínimas acordadas a fin de medir su eficacia y su repercusión globales en la población afectada.
Notas de orientación
1. Deber: a los organismos que llevan a cabo programas de ayuda alimentaria se les confían considerables recursos en beneficio de personas cuyas posibilidades de acceso a los alimentos se han visto gravemente comprometidas. Lo mismo que en el caso de otros recursos, los organismos tienen el deber de vigilar cómo se utiliza la ayuda alimentaria y los fondos asignados al programa.
2. Utilización de la información procedente de la vigilancia: toda emergencia es inestable y dinámica por definición. Por eso, es indispensable disponer regularmente de información actualizada para cerciorarse de que los programas siguen siendo pertinentes. La información obtenida gracias a la vigilancia continua de los programas debe incorporarse a los exámenes y evaluaciones. En ciertas circunstancias, puede ser necesario modificar la estrategia para hacer frente a cambios importantes de la situación o de las necesidades.
3. Utilización de la información procedente de la evaluación inicial: la información generada por el proceso de evaluación inicial se utiliza en actividades de vigilancia y evaluación del programa de ayuda alimentaria.
4. Las actividades de vigilancia pueden comprender las siguientes: verificación sistemática de los documentos de inventario y presentación de informes sobre los movimientos de los productos; controles independientes de la cantidad y la equidad de la distribución; examen de los registros de distribución y verificaciones al azar de las raciones recibidas; visitas al azar a grupos familiares que reciben ayuda alimentaria para evaluar la aceptabilidad y utilidad de la ración.
5. Visitas a las familias: la vigilancia mediante visitas a las familias de una muestra proporciona información respecto de la aceptabilidad de la ración y sobre cómo se utiliza. Esas visitas también permiten determinar qué personas satisfacen los criterios de selección pero no reciben ayuda alimentaria.
6. Efectos más amplios: en la vigilancia se debe examinar qué efectos tiene el sistema de distribución de alimentos en el ciclo agrícola, las condiciones del mercado, la disponibilidad de insumos agrícolas y las actividades agrícolas.
7. Seguridad: la vigilancia de los puntos de distribución de alimentos es decisiva para conseguir que la distribución sea segura y equitable, particularmente para las mujeres y los niños.
8. Utilización y difusión de la información: la información que se recoge debe estar directamente relacionada con el programa, en otras palabras, debe ser provechosa y utilizable. Además, ha de ponerse a disposición, según proceda, de otros sectores y organismos así como de las poblaciones afectadas. El medio de comunicación empleado (método de difusión, idioma, etc.) será adecuado a la audiencia a la que esa información se destine.
9. Personas que participan en la vigilancia: cuando la vigilancia requiere consultas, debería incluirse en la tarea a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al género y las competencias lingüísticas. Se alentará la participación de las mujeres.
10. Evaluación: la evaluación es importante porque sirve para medir la eficacia de la acción, sacar enseñanzas para futuras actividades de preparación para casos de desastre, mitigación y asistencia humanitaria, y fomentar la responsabilidad. La evaluación a que se hace referencia aquí comprende dos procesos interrelacionados:
a) la evaluación interna del programa, que normalmente realiza el personal como parte del análisis y el examen sistemáticos de la información procedente de la vigilancia. El organismo humanitario también debe evaluar la eficacia de todos sus programas relacionados con una situación de desastre determinada o comparar sus programas referentes a diferentes situaciones.b) la evaluación externa, en cambio, puede formar parte de una actividad de evaluación más amplia realizada por los organismos y los donantes, y puede tener lugar, por ejemplo, una vez que ha terminado la fase crítica de la situación de emergencia. Al realizar las evaluaciones, es importante que las técnicas y los recursos utilizados sean compatibles con la escala y la naturaleza del programa, y que en el informe se describan la metodología empleada y los procedimientos seguidos para sacar las conclusiones. Los resultados de las evaluaciones deben comunicarse a todos los agentes de asistencia humanitaria, incluida la población afectada.
Norma 3 relativa al análisis: participaciónLa población afectada por un desastre debe tener la oportunidad de participar en la formulación y ejecución del programa de asistencia.
Indicadores clave
· Se consulta y se hace participar en la toma de decisiones relacionadas con la evaluación inicial de las necesidades y la formulación y ejecución del programa a miembros de uno y otro sexo de la población afectada por el desastre.
· Las mujeres y los hombres de la población damnificada reciben información acerca del programa de asistencia y tienen la oportunidad de formular observaciones al respecto al organismo de asistencia pertinente.
Notas de orientación
1. Equidad: la participación de la población afectada por el desastre en la adopción de decisiones y en la formulación y ejecución de los programas contribuye a que éstos sean equitativos y eficaces. Debe ponerse especial empeño en lograr la participación de las mujeres así como una representación equilibrada de ambos sexos en el programa de asistencia. La participación en el programa de ayuda alimentaria también puede servir para reforzar el sentido de dignidad y valor de las personas en momentos de crisis. Esa participación genera un sentido de comunidad y pertenencia que puede contribuir a la seguridad tanto de quienes reciben la asistencia como de quienes están encargados de su prestación.
2. La población puede participar en el programa de ayuda alimentaria de diferentes maneras: por ejemplo, colaborando en forma remunerada o voluntaria en la manipulación y distribución de los alimentos; participando en los comités de distribución, interviniendo en la adopción de decisiones sobre los niveles de las raciones y los criterios de selección; difundiendo información sobre las distribuciones de alimentos; facilitando listas de familias; ayudando en el control de las muchedumbres y las tareas de seguridad.
3. Comités de coordinación: los comités de coordinación contribuyen a promover la participación de la población en el programa de asistencia. Se debe velar por que sean verdaderamente representativos de la población afectada, para lo cual en su composición se tendrán en cuenta factores tales como el género, la edad, la etnicidad, y la situación socioeconómica. También tendrán que estar representados dirigentes políticos destacados, dirigentes comunitarios de ambos sexos y líderes religiosos. Al establecerse un comité, se deberán acordar sus funciones.
4. Recabar opiniones: la participación también puede lograrse mediante la organización sistemática de consultas de opinión y discusiones, que podrán celebrarse durante la distribución, en visitas domiciliarias o en el curso de entrevistas sobre problemas o preocupaciones individuales. Las discusiones en grupo con miembros de la comunidad afectada pueden proporcionar información útil sobre las creencias y prácticas culturales.
|
La evaluación y el análisis iniciales de la situación de emergencia permitirán determinar las propias fuentes de alimentos y de ingresos de la población afectada y conocer la cantidad y el tipo de ayuda alimentaria que se necesita para que la población en su conjunto se mantenga en un estado nutricional aceptable. La norma relativa a las necesidades en materia de ayuda alimentaria se basa en las estimaciones de planificación de la OMS para una población típica (para más detalles, véase el apéndice 2 del capítulo 2, Necesidades nutricionales). Se pueden determinar necesidades de ayuda alimentaria respecto de: Una ración general para proporcionar una cesta completa de alimentos básicos en cantidades suficientes a fin de satisfacer las necesidades nutricionales (véanse los indicadores que figuran a continuación). Una ración suplementaria para proporcionar alimentos específicos que enriquezcan la ración general a fin de satisfacer las necesidades de grupos determinados. Por regla general, se tratará de grupos compuestos de personas afectadas de malnutrición, niños pequeños y/o mujeres embarazadas o madres lactantes. |
Norma relativa a las necesidades en materia de ayuda alimentariaLa cesta de alimentos y las raciones se deben diseñar de modo que compensen la diferencia entre las necesidades de alimentos de la población afectada y los que ésta puede obtener de sus propias fuentes.
Indicadores claves
· Las necesidades nutricionales se basan en las siguientes estimaciones de planificación inicial de la OMS:
- 2.100 kcal por persona por día;
- 10%-12% de la energía total procede de las proteínas;
- 17% de la energía total procede de los lípidos;
- ingesta adecuada de micronutrientes gracias al consumo de alimentos frescos o enriquecidos.
· En las estimaciones sobre las fuentes de alimentos e ingresos de la población se tienen en cuenta, entre otras cosas:
- las oportunidades de comercialización y obtención de ingresos;
- las posibilidades de obtener forrajes y alimentos silvestres;
- las estaciones agrícolas y el acceso a bienes de producción;
- las fuentes de ingreso y estrategias de supervivencia.
· En el nivel de las raciones se tiene en cuenta, entre otras cosas:
- las necesidades nutricionales generales;
- las necesidades específicas de los grupos vulnerables;
- el acceso a otras fuentes de alimentos y/o ingresos.
· En la selección de los productos alimenticios se tiene en cuenta, entre otras cosas:
- la disponibilidad local y la repercusión en el mercado;
- la aceptabilidad y la preparación locales;
- la conveniencia y composición desde el punto de vista de la nutrición;
- las necesidades de combustible para cocinarlos;
- otros factores nutricionales (véase en el capítulo 2 la norma 3 relativa al apoyo general en materia de nutrición).
Notas de orientación
1. Valor de referencia inicial: se recomienda que el valor de referencia inicial de 2.100 kcal por persona por día se utilice como cifra de planificación cuando aún no se conocen los factores de ajuste. El CICR utiliza como punto de referencia una ración de 2.400 kcal por persona por día. Las 300 kcal adicionales permiten satisfacer las necesidades de grupos específicos atendidos en programas de alimentación suplementaria. (Véanse en el capítulo 2 las normas en materia de nutrición. Véase también PMA/ACNUR (1997), Guidelines for Estimating Food and Nutritional Needs in Emergencies.)
2. Coordinación: todas las organizaciones que intervienen en la prestación de ayuda alimentaria deben adherirse al criterio de que la asistencia sea coordinada. Los programas de ayuda alimentaria mal coordinados pueden agravar los problemas existentes o crear otros nuevos. Algunos grupos pueden resultar excesivamente atendidos, mientras otros quedan injustamente privados de atención. Si los niveles de las raciones, las cestas de alimentos y/o los criterios de selección son diferentes, puede ocurrir que las personas acudan adonde creen que obtendrán la mayor ventaja. También es importante coordinar las grandes compras locales de alimentos básicos; de lo contrario, se pueden crear problemas, como por ejemplo, que los organismos compitan entre sí, y que aumenten los precios. El exceso de compras puede provocar escasez y aumentos de precios que afecten a la población no beneficiaria. Trabajar de consuno a fin de acordar políticas y actividades de ayuda alimentaria contribuye a que las intervenciones ganen en eficacia y también puede servir para estabilizar una situación inestable.
3. Ajustar el nivel de las raciones: las poblaciones afectadas por desastres naturales pueden adoptar estrategias que les permitan hacer frente a buena parte de sus necesidades alimentarias (por ej., cosecha/recuperación temprana de los cultivos, ventas de ganado, prestaciones remuneradas). En tal caso, el nivel de las raciones puede reducirse con respecto al valor de referencia inicial.
4. Otros casos de déficit alimentario: se deben hacer evaluaciones periódicas de la seguridad alimentaria de las familias a cargo de una mujer o una adolescente para conocer qué casos de déficit alimentario quedan fuera de las categorías de evaluación normales.
5. Utilización temprana de la ayuda alimentaria: recurrir tempranamente a la ayuda alimentaria para paliar insuficiencias previstas en respuesta a desastres latentes puede redundar en una disminución de la necesidad de ayuda ulterior y en una menor descapitalización de las familias, haciendo así más fácil la recuperación.
6. Evaluación del combustible: al evaluar las necesidades alimentarias, se debe hacer una evaluación del combustible para que los beneficiarios puedan cocinar sus alimentos de forma que se eviten efectos adversos para su salud o la degradación del medio ambiente. Los organismos deben suministrar combustible apropiado o establecer un programa de recolección de leña, que estará convenientemente supervisado en aras de la seguridad de las mujeres y los niños que la recogen. Se deben facilitar molinos de cereales para reducir el tiempo de cocción. (Véase en el capítulo 2, Nutrición, la norma 4 relativa al apoyo general en materia de nutrición: manipulación e higiene de los alimentos.)
7. Alimentos poco conocidos: cuando la cesta de alimentos contiene productos poco conocidos, se deben facilitar instrucciones para cocinarlos a las mujeres y a otras personas que preparan alimentos a fin de lograr la mayor aceptación posible y reducir al mínimo la pérdida de nutrientes.
8. Artículos esenciales distintos de los alimentos: es importante velar por que sea suficiente la provisión de artículos esenciales distintos de los alimentos, como el jabón. Cuando faltan esos artículos, puede ocurrir que para obtenerlos los beneficiarios de la ayuda alimentaria comercialicen productos alimenticios. (Véase en el capítulo 4, Refugios y planificación de emplazamientos, las normas relativas a los enseres domésticos.)
9. Productos alimenticios adicionales: en ciertos momentos del año (por ej., la temporada de siembra) o en períodos determinados de crecida actividad, se pueden suministrar productos alimenticios adicionales para satisfacer las necesidades calóricas. En casos de inseguridad alimentaria, puede ser conveniente distribuir productos alimenticios al mismo tiempo que se distribuyen semillas. De este modo se evita que las semillas se consuman, sean objeto de trueque o se vendan para obtener alimentos, al tiempo que se proporciona a la población energía adicional para el desbroce de los campos y la siembra.
10. Apoyo a la recuperación: véase el apéndice 1 del presente capítulo.
Norma relativa a la selección de beneficiariosLos beneficiarios de la ayuda alimentaria deben seleccionarse habida cuenta de sus necesidades de alimentos y/o su vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
Indicadores clave
· Los objetivos concernientes a la selección de beneficiarios son acordados entre las autoridades coordinadoras, representantes de ambos sexos de la población afectada y los organismos de ejecución.
· Los criterios de selección están claramente documentados, ya sea por lo que respecta al o a los grupos de población o a la localización geográfica.
· El sistema de distribución es objeto de vigilancia para cerciorarse de que se respetan los criterios de selección.
Notas de orientación
1. Entre los objetivos de la selección de beneficiarios pueden figurar cualquiera de los siguientes:
- salvar vidas, si el estado nutricional de las personas es una preocupación inmediata;- reforzar la seguridad alimentaria y/o la economía local;
- proteger el estado nutricional o de salud de subgrupos específicos de la población que son psicológicamente vulnerables (como los niños pequeños, los adolescentes, las madres lactantes, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con discapacidades);
- preservar los bienes de las familias (en caso de que esos bienes se vendan para satisfacer las necesidades alimentarias);
- suministrar complementos alimenticios a aquellas personas cuya necesidad alimentaria se debe a la vulnerabilidad social/política (por ejemplo, menores separados, refugiados o personas desplazadas, grupos familiares a cargo de una mujer, personas con discapacidades y minorías étnicas o religiosas);
- utilizar eficazmente los limitados recursos disponibles (ya se trate de los alimentos disponibles, infraestructura logística, personal experimentado, medios de transporte u otros).
2. Costo: la distribución de la ayuda alimentaria a personas o subgrupos seleccionados de la población es más costosa que la distribución general. Así pues, si el objetivo de la selección es administrar recursos limitados, es preciso comparar el costo del régimen de selección con las posibles economías.
3. Responder al cambio: puede que sea necesario modificar los objetivos y criterios referentes a la selección de beneficiarios en atención a cambios de las circunstancias. Toda modificación deberá comunicarse con claridad a todos los interesados.
|
Los productos alimenticios, como todos los recursos que se confían a los organismos humanitarios, deben ser administrados de manera eficaz y responsable. Muchos organismos utilizan procedimientos de gestión de los productos o las existencias y sistemas de contabilidad normalizados que se basan en los principios de la administración sana y transparente de tos recursos. Los sistemas de inventario son fundamentales para preparar los informes destinados a los donantes, y lo que es más importante, proporcionan información a los planificadores y administradores de programas para la adopción de decisiones acerca de las prioridades de servicio respecto de los beneficiarios de la ayuda alimentaria. Se espera de los organismos que adopten todas las medidas razonables para la custodia de los productos alimenticios en su posesión. El robo o la detracción de la ayuda alimentaria no se puede tolerar, así pues, los contratistas que actúan en nombre de los organismos, como los transportistas y los agentes de expedición, deben asumir responsabilidad por los productos alimenticios en su poder. |
Norma relativa ala gestión de los recursosLa gestión, el seguimiento y la rendición de cuentas de los productos y fondos de los programas de ayuda alimentaria se harán conforme a un sistema transparente y verificable.
Indicadores clave
· Se aplican prácticas de administración seguras para mantener a salvo todos los productos alimenticios hasta su distribución a las familias beneficiarias:
- el depósito es seguro y limpio, y permite proteger los productos contra daños y pérdidas;- los proveedores de servicios asumen total responsabilidad por los productos alimenticios en su poder y acuerdan reembolsar eventuales pérdidas;
- los productos alimenticios son inspeccionados y los que no resultan aptos para el consumo son objeto de certificación y se eliminan de acuerdo con procedimientos estándar;
- los productos dañados son inspeccionados y recuperados en la mayor medida posible;
- periódicamente se cotejan los resultados de la verificación física de existencias con los balances de inventario.
· La contratación de bienes y servicios es transparente y justa.
· Se han establecido sistemas de contabilidad de las existencias y presentación de informes:
- los conocimientos de embarque permiten comprobar las transacciones;- los registros de existencias proporcionan resúmenes de las entradas, salidas y saldos;
- se determinan y contabilizan todas las pérdidas;
- se compilan informes de inventario resumidos y se ponen a disposición de quien corresponda.
Notas de orientación
1. Requisitos relativos a la presentación de informes: la mayoría de los donantes bilaterales y multilaterales de ayuda alimentaria estipulan los requisitos de información a ese respecto. Los organismos deben conocer esos requisitos y dotarse de los medios para cumplirlos.
2. Sistema de contabilidad: Generally Accepted Commodity Accountability Principles, publicada por Food Aid Management (1993), proporciona orientación para el establecimiento de un sistema de contabilidad de la ayuda alimentaria.
3. Certificación: cuando sea posible, los productos alimenticios que se compren para su distribución deberán ir acompañados de certificados fitosanitarios u otros certificados de inspección que confirmen que son aptos para el consumo humano.
4. Eliminación de los productos no aptos para el consumo humano: si una inspección calificada revela que hay productos que no son aptos para el consumo humano, debe hacerse todo lo posible para impedir que esos productos entren en los mercados locales. Algunos de los métodos de eliminación son su venta para alimento de animales, el entierro o la incineración.
5. Transparencia: se deben aplicar procedimientos de contratación justos y transparentes, indispensables para evitar la impresión de que hay favoritismo o de que alguien saca provecho financiero personal. La mayoría de los organismos tienen directrices para la contratación y la compra que cumplen los requisitos exigidos por su condición de entidades no lucrativas o benéficas.
6. Competencia técnica: se deben contratar administradores con experiencia en ayuda alimentaria para todos los programas de este tipo para que dirijan y formen personal permanente, y/o establezcan sistemas de gestión de las existencias.
7. Documentación: debe disponerse de una reserva suficiente de documentos y formularios para la gestión de las existencias (conocimientos de embarque, registros de existencias, formularios de presentación de informes) en los lugares donde se recibe, se almacena y/o se despacha la ayuda alimentaria para facilitar un rastreo documentado de verificación de las transacciones.
8. Suministro de información: la utilización de los medios de comunicación locales o de métodos tradicionales de difusión de noticias debe considerarse como un medio para mantener informada a la población acerca de los suministros y las operaciones de ayuda alimentaria. Esto refuerza la transparencia. Se puede procurar el apoyo de grupos de mujeres de la población afectada para que colaboren en la difusión de información sobre los programas de ayuda alimentaria en la comunidad.
|
Los organismos deben tener capacidad suficiente para ocuparse de la logística de los programas de ayuda alimentaria. Si se dispone de ayuda alimentaria pero los organismos no tienen recursos y sistemas adecuados para entregarla a la población afectada, el programa fracasará. El objetivo de la gestión logística es entregar los productos correctos en el lugar correcto, en buenas condiciones y tiempo oportuno, por el precio adecuado. El peso y el volumen de la ayuda alimentaria necesaria para el sustento de una población de gran tamaño gravemente afectada por un desastre puede representar miles de toneladas. El traslado físico de los productos alimenticios hasta el punto de distribución puede requerir una extensa red de compradores, agentes de expedición, transportistas y receptores, así como múltiples manipulaciones y transbordos de un medio de transporte a otro. Estas redes, o cadenas de abastecimiento, se configuran utilizando una serie de contratos y acuerdos en los que se definen las funciones y tareas y se establecen responsabilidades e indemnizaciones entre las partes contratantes. El establecimiento de una cadena de abastecimiento supone la cooperación entre donantes, organismos humanitarios y autoridades locales. Cada parte tiene funciones y tareas específicamente definidas, que constituyen un eslabón o una serie de eslabones de la cadena de abastecimiento. Como la cadena no es más sólida que su eslabón más débil, todas las partes interesadas en la logística de la ayuda alimentaria comparten por igual la responsabilidad de mantener una corriente de alimentos suficientes que permita satisfacer los objetivos de distribución y cumplir los calendarios fijados por el programa de ayuda alimentaria. |
Norma relativa a la logísticaLos organismos deben tener la necesaria capacidad técnica y de organización para ocuparse de la compra, la recepción, el transporte, el almacenamiento y la distribución de los productos alimenticios de manera segura, eficaz y eficiente.
Indicadores clave
· Se ha establecido la cadena de abastecimiento, que comprende la compra, la documentación, el transporte, el almacenamiento y la manipulación desde el punto de origen hasta el destino final o el lugar de distribución.
· Se coordinan las compras de productos alimenticios y la contratación de recursos y servicios logísticos locales; se tiene en cuenta el impacto en el mercado local.
· Los organismos comparten información sobre los niveles de las existencias de la ayuda alimentaria, las llegadas previstas, las distribuciones y toda otra información de interés para la planificación, la previsión y la gestión del flujo y la disponibilidad de la ayuda alimentaria.
· Se confían tareas de gestión logística a personal especial (por ej., planificación y control, importación y despacho aduanero, logística primaria y secundaria, gestión de almacenes y existencias, planificación y administración del transporte, gestión y supervisión de los contratos).
· Los retrasos en la distribución debidos a la falta de un producto no son superiores a dos semanas.
Notas de orientación
1. Las fuentes de productos para la ayuda alimentaria pueden ser: transferencias (préstamo o reasignación) de programas existentes que utilizan ayuda alimentaria (programas de organismos o reservas de cereales de los gobiernos); préstamos de abastecedores comerciales o canjes con éstos; compras comerciales (locales, regionales, internacionales); suministro directo de alimentos de organismos donantes bilaterales y multilaterales.
2. Funciones de los organismos: en los desastres de gran magnitud, el PMA suele desempeñar un papel fundamental en la movilización de la ayuda alimentaria y en la logística primaria. El PMA puede tener a su cargo toda la logística de la ayuda alimentaria hasta el punto de entrega en el interior del país (PEIP), situado cerca de la zona afectada. Los asociados en la ejecución (organismos humanitarios o gobiernos) se encargan del transporte desde ese punto hasta el lugar de distribución así como de la distribución de la ayuda a los beneficiarios.
3. Utilización de servicios locales: los transportistas y/o agentes de transporte locales o regionales pueden prestar servicios logísticos generales a un cliente en virtud de un contrato y son una valiosa fuente de conocimientos sobre reglamentaciones y procedimientos locales.
4. Niveles de las existencias: el seguimiento y pronóstico de los niveles de las existencias a lo largo de la cadena de abastecimiento permite conocer por anticipado insuficiencias o problemas con respecto al abastecimiento de productos alimenticios. Es necesario buscar alternativas y soluciones para evitar o reducir los problemas en la cadena de abastecimiento.
5. Medición del rendimiento: los sistemas logísticos de contabilidad e inventario generan información valiosa para medir el rendimiento. Por ejemplo:
- Los planes de distribución de alimentos se pueden comparar con las entregas efectivas. Las desviaciones excesivas respecto del plan pueden ser un indicio para los administradores de problemas o atascos en el sistema logístico.- Los costos presupuestados y reales de cada actividad del sistema logístico (por ej., manipulación, despacho aduanero, almacenamiento, transporte y distribución) se pueden comparar a fin de evaluar el control de costos en el sistema logístico. Las desviaciones extremas del presupuesto pueden ser un indicio para los administradores de ineficiencias y/o economías de escala en el sistema.
- La relación tonelada-kilómetro se utiliza frecuentemente para medir el rendimiento y la productividad de los camiones de transporte. Las desviaciones extremas respecto de un margen aceptable de actividad pueden ser un indicio para los administradores de problemas en el reparto de tareas a los camiones y/o los tiempos de tránsito y de inmovilización.
- El “caudal de tráfico” permite medir el volumen de mercancías que se manipulan y que entran y salen del almacén de depósito. Es útil para determinar la dotación de personal necesaria para un nivel específico de actividad, y puede utilizarse para economizar en los costos y aumentar la productividad.
- El “análisis del circuito” considera la red logística, desde el punto de origen hasta el de destino, como una red de conductos por donde circulan los productos alimenticios. Es útil para hacer una estimación de la duración prevista de las reservas de ayuda alimentaria existentes y establecer un calendario de fechas de entrega para los envíos (a fin de evitar que las reservas caigan por debajo del nivel requerido). Este análisis es fundamental para predecir posibles problemas y planificar los calendarios de compra y entrega.
6. Vinculaciones con otros sectores: los principios de buena gestión logística, responsabilidad y transparencia se aplican igualmente a la planificación y la entrega de materiales y suministros destinados a programas de agua y saneamiento, construcción de refugios y apoyo a las familias, y servicios de salud. La logística de las operaciones de ayuda alimentaria sólo difiere de la de otros servicios en que es cuantitativamente más amplia.
7. Robo: en todas las etapas de la cadena de abastecimiento hay posibilidades de pérdida de bienes por robo. Se deben idear sistemas de control y almacenamiento de existencias que permitan reducir al mínimo el riesgo de robo. Este problema se acentúa en situaciones de conflicto armado, en las que los alimentos pueden correr el riesgo de pillaje o pueden ser requisados por las fuerzas armadas. Cuando hay grandes cantidades en juego, esto puede ser un factor importante en la economía de la guerra.
|
Un método de distribución apropiado es fundamental para la eficacia de la ayuda alimentaria. Por esa razón, la distribución se debe examinar durante la evaluación inicial. La ayuda alimentaria puede distribuirse gratuitamente a toda la población o a segmentos o grupos específicos de ésta. También se puede distribuir como forma de pago por un trabajo o comercializarse en los mercados para resolver problemas de abastecimiento. La equidad en el proceso de distribución es de primordial importancia y se debe alentar la participación de miembros de la población afectada por el desastre en la adopción de decisiones y la ejecución. Es preciso informar a la población acerca de la cantidad y el tipo de las raciones alimentarias que se han de distribuir, y los beneficiarios deben tener la seguridad de que el proceso de distribución es justo y de que reciben lo prometido. Se debe explicar y entender cualquier tipo de diferencia que exista entre las raciones, por ejemplo las raciones modificadas que se entregan a los grupos expuestos a mayores riesgos. |
Norma relativa a la distribuciónEl método de distribución de alimentos debe ser equitativo y adecuado a las condiciones locales. Los beneficiarios deben ser informados de la ración a que tienen derecho y de su justificación.
Indicadores clave
· La población está informada de la cantidad y el tipo de raciones que se han de entregar en cada ciclo de distribución, y se explican los motivos de eventuales diferencias con respecto a las normas establecidas.
· Los beneficiarios reciben las cantidades y tipos previstos de productos alimenticios.
· La distribución se realiza en lugares de fácil acceso y en momentos apropiados para reducir al mínimo las perturbaciones de la actividad cotidiana.
· Los beneficiarios participan en la decisión acerca del método de distribución más eficaz y equitativo posible; se consulta a las mujeres que participan en pie de igualdad en la adopción de decisiones.
· Al decidir la frecuencia de las distribuciones (mensuales o más frecuentes) se tiene en cuenta lo siguiente:
- el costo del transporte de los productos alimenticios desde el centro de distribución;- el tiempo empleado en el trayecto hasta y desde el centro de distribución;
- la seguridad de los beneficiarios y de los alimentos una vez realizada la distribución.
Notas de orientación
1. Participación: la medida en que la población se siente capaz de participar en la distribución depende del efecto del desastre en sus estructuras sociales. Las comunidades afectadas por una sequía u otros desastres naturales en ciernes pueden permanecer intactas y seguir funcionando bien, lo que les permite participar plenamente en el proceso de distribución. En cambio, las comunidades gravemente afectadas por la guerra o la guerra civil tal vez al principio no puedan asumir un papel importante en el proceso de distribución; es más probable que lo hagan una vez que la situación se estabilice y se restablezcan las estructuras civiles. La participación en los comités de distribución también puede servir para estimular a la sociedad civil. Se debe procurar activamente la participación de las mujeres.
2. Inscripción: la inscripción oficial de los grupos familiares que reciben ayuda alimentaria se debe realizar en las etapas iniciales. El organismo de que se trate debe proceder siempre que sea posible a una inscripción independiente. Las mujeres tienen derecho a ser inscritas en su propio nombre si así lo solicitan. También pueden utilizarse listas confeccionadas por las autoridades locales y listas de familias elaboradas por la comunidad. A causa de la corrupción y/o el control de individuos poderosos, los grupos familiares a cargo de una mujer o una adolescente y las personas particularmente vulnerables pueden quedar fuera de las listas de distribución. La participación de mujeres de diversos segmentos de la población debe contribuir a mejorar la representación de la comunidad. Cuando no es posible realizar la inscripción en la fase inicial, debe quedar realizada, de todos modos, al cabo de tres meses, cuando la población se ha estabilizado, y si se prevé que la ayuda alimentaria será necesaria durante períodos más largos.
3. Pesado al azar: el pesado al azar de las raciones recogidas por los beneficiarios cuando éstos se retiran del lugar de distribución permite calibrar la exactitud y la eficacia de la gestión en materia de distribución. Es también un elemento que ayuda a la equidad.
4. La distribución de la ayuda alimentaria debe ser equitativa: una variación del 20 por ciento entre los destinatarios de distribución (grupos familiares o comunidades) se inscribe dentro de los márgenes aceptables.
5. Métodos de distribución: el método de distribución debe evolucionar con el tiempo. En las primeras etapas, la distribución dirigida por la comunidad, sobre la base de las listas de familias o las estimaciones de población proporcionadas por las comunidades locales, puede ser el único medio de distribuir la ayuda alimentaria entre la población afectada. Este tipo de distribución debe ser estrechamente vigilado por el organismo responsable para verificar que se cumplen las normas.
6. Se debe informar a los beneficiarios acerca de los cambios: los cambios de la cesta de alimentos o el nivel de las raciones debidos a la insuficiente disponibilidad de ayuda alimentaria se deben discutir con los beneficiarios por conducto del comité de distribución, o de dirigentes de la comunidad de uno y otro sexo, y se debe adoptar una línea de acción en forma conjunta. El comité de distribución puede informar a la población del cambio y sus motivos.
7. Coeficientes de sustitución: en las directrices de distribución del PMA/ACNUR se recomienda la utilización de los siguientes coeficientes de sustitución durante períodos inferiores a un mes cuando no se dispone de todos los productos de la cesta de alimentos:
|
Alimentos compuestos y frijoles |
1:1 |
|
Azúcar y aceite |
2:1 |
|
Cereales y frijoles |
2:1 |
|
Cereales y aceite |
3:1 |
8. Reducción de los riesgos en materia de seguridad: como sucede con la distribución de cualquier producto valioso, la distribución de alimentos puede acarrear riesgos para la seguridad, en particular el riesgo de detracción y posible violencia. Cuando se procede a entregar alimentos cuya necesidad es tan apremiante pueden aumentar mucho las tensiones. Las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidades pueden ser especialmente vulnerables y tal vez no les sea posible obtener lo que les corresponde o quizá se lo quiten por la fuerza. Es preciso evaluar los riesgos por adelantado y tomar medidas para reducirlos al mínimo, entre ellas, la supervisión adecuada de las distribuciones y la protección apropiada de los puntos de distribución. Una medida de salvaguardia indispensable es comunicar claramente a los interesados qué es lo que deben esperar recibir. Por ejemplo, las cantidades de la ración deben estar visiblemente expuestas en los lugares de distribución, escritas en el idioma local y/o expresadas con dibujos para que todos puedan saber cuáles son sus derechos.
|
En todos sus aspectos, la asistencia humanitaria depende de las calificaciones, los conocimientos y el compromiso del personal y los voluntarios, que trabajan en condiciones difíciles y a veces inseguras. Las exigencias a que están sometidos pueden ser considerables, y para que puedan realizar su trabajo de modo tal que se logre la aplicación de las normas mínimas, es indispensable que tengan una experiencia y una formación apropiadas y que sean dirigidos y apoyados adecuadamente por el organismo al que pertenecen. |
Norma 1 relativa a la capacidad: competenciaLos programas de ayuda alimentaria estarán a cargo de personal con calificaciones y experiencia apropiadas para el cumplimiento de las tareas pertinentes, que debe ser dirigido y apoyado de manera adecuada.
Indicadores clave
· Todos los miembros del personal al servicio de un programa de ayuda alimentaria están informados de la finalidad de las actividades que se les encomiendan y de los métodos para realizarlas.
· Las evaluaciones, la formulación de los programas y la adopción de las decisiones principales de carácter técnico están a cargo de personal que posee las calificaciones técnicas pertinentes y experiencia en situaciones de emergencia.
· El personal y los voluntarios tienen conocimiento de las cuestiones de género relativas a la población afectada. Saben cómo notificar los incidentes de violencia sexual.
· El personal que desempeña funciones técnicas y de dirección cuenta con apoyo para fundamentar las decisiones clave y verificar su cumplimiento.
· Los administradores y supervisores de programas de ayuda alimentaria tienen experiencia en gestión de recursos, administración responsable, logística y/o utilización de los alimentos como recurso de la asistencia humanitaria o los programas de desarrollo.
· El personal y los voluntarios que participan en la recogida de información reciben instrucciones detalladas y son supervisados con regularidad.
· El personal del programa de ayuda alimentaria tiene probada capacidad para aconsejar a los miembros de la población afectada sobre la utilización y preparación higiénicas y apropiadas de los alimentos si éstos están incluidos en una ración general.
· Las intervenciones en materia de alimentación destinadas a grupos específicos se hacen conforme a directrices y protocolos claramente redactados.
· Todo el personal que participa en programas de alimentación destinados a grupos específicos ha recibido una formación completa sobre la aplicación de los protocolos, y sus aptitudes a ese respecto se han verificado minuciosamente.
· En los equipos de personal hay una representación equitativa de mujeres encargadas de la vigilancia y la distribución de los alimentos.
· Se han establecido mecanismos de formación y de supervisión.
Norma 2 relativa a la capacidad: capacidad localEn los programas de ayuda alimentaria se debe utilizar y mejorar la capacidad y las competencias locales.
Indicadores clave
· En la planificación, ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de ayuda alimentaria, participan miembros de ambos sexos de la población damnificada.
· En la contratación de personal internacional, los criterios de selección comprenden un compromiso con la creación de capacidad local con miras a la obtención de beneficios a largo plazo.
· En el curso del programa de asistencia humanitaria se aprovecha y fortalece la base de conocimientos especializados de los colaboradores y las instituciones locales y de la población local.
Notas de orientación
1. Véase: Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel.
2. Dotación de personal: el personal y los voluntarios deben ser idóneos para cumplir sus tareas respectivas. Además, deben conocer los aspectos fundamentales de los convenios relativos a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (véase la Carta Humanitaria).
Es importante proporcionar formación y apoyo como parte de la preparación para casos de emergencia si se quiere contar con personal calificado que preste servicios de calidad. Como muchos países no están preparados para casos de emergencia, los organismos humanitarios deben seleccionar personal calificado y competente y prepararlo convenientemente antes de asignarlo a una situación de emergencia.
Al asignar personal y voluntarios a una misión, los organismos deben procurar que el número de mujeres y de hombres en los equipos de emergencia sea equilibrado.
Esta sección se refiere brevemente a una serie de cuestiones que es preciso considerar cuando se presta ayuda alimentaria. En la práctica se abordarán de diferentes maneras según el contexto y las necesidades específicas de la población afectada por el desastre.
1 Preparación y alerta temprana
La vigilancia de la información proveniente de la alerta temprana y un estado de preparación continua son dos elementos indispensables. La información proveniente de la alerta temprana se debe usar para guiar la programación y reclamar medidas y recursos en nombre de la población afectada. La información acerca del aumento de los niveles de inseguridad alimentaria se debe comunicar de oficio a los órganos pertinentes.
Los organismos que trabajan en zonas propensas a desastres deben determinar y utilizar sistemas de alerta temprana apropiados. Entre éstos cabe mencionar los sistemas de vigilancia y las redes de extensión agrícola y meteorológica de base local, los sistemas de vigilancia nacionales o los sistemas de alerta temprana regionales o internacionales como VAM, GIEWS y FEWS. Estos sistemas sirven para vigilar fenómenos específicos, como la formación de huracanes o cuestiones de carácter más general como la seguridad alimentaria o la producción agrícola.
2 Apoyo a la recuperación
La ayuda alimentaria puede contribuir a que la población afectada disponga de tiempo para recuperarse de un acontecimiento que ha amenazado la vida y la subsistencia, consolidar los recursos y comenzar a restablecer las condiciones de una vida normal.
Al mismo tiempo que se procede a la distribución de ayuda alimentaria deben establecerse programas encaminados a mejorar la disponibilidad y la utilización de recursos alimentarios y el acceso a éstos, para apoyar la recuperación de la capacidad de producción de alimentos, la iniciación de actividades generadoras de ingresos y/o el restablecimiento de buenas condiciones de salud.
Las personas se congregan en los lugares de distribución que son, pues, un espacio natural para la comunicación y la difusión de información (por ejemplo sobre cuestiones de salud y seguridad o derechos en relación con las raciones) que añade valor a la que se facilita mediante las actividades de distribución de alimentos.
La infraestructura de distribución de alimentos se puede utilizar para apoyar la rehabilitación del comercio y los mercados locales, así como para distribuir otros recursos materiales, evitando de ese modo la duplicación de costos y esfuerzos. Se pueden distribuir de esta manera semillas, herramientas agrícolas, otros materiales de producción y artículos de ayuda distintos de los alimentos (bidones, utensilios de cocina, jabón, materiales para la construcción de refugios y mantas).
3 Estrategias de transición y finalización
Los organismos que intervienen en una emergencia deben definir su esfera de operaciones, la duración de su intervención y los resultados deseados. También deben definir una estrategia para poner fin al programa, o realizar una transición a actividades que proporcionan apoyo para la recuperación ulterior, en caso de que sea necesaria, una vez satisfechas las necesidades más imperiosas.
Cuando la población local conoce el alcance del compromiso de un organismo, puede adoptar mejores decisiones acerca de cómo emplear los recursos familiares. Discutiendo con los interesados los objetivos del programa o los indicadores de éxitos y resultados, es posible evitar problemas que de otro modo se plantearían a causa de las expectativas diferentes.
Los organismos cumplen la función decisiva de ayudar a determinar y apoyar inversiones comunitarias y familiares apropiadas que fortalezcan la autosuficiencia y la interdependencia.
4 Interpretación de los datos sobre nutrición
Los indicadores del mejoramiento de la situación nutricional se deben interpretar con mucho cuidado y utilizar junto con la información relativa a la situación de la población en materia de seguridad alimentaria. Las cifras que revelan niveles de nutrición sensiblemente mejores pueden significar que la composición de la ración, las cantidades proporcionadas y la distribución de alimentos han sido eficaces. No debe inferirse de ello que el acceso independiente de la población a los alimentos ha mejorado. Si los interesados no pueden aún satisfacer por su cuenta las necesidades mínimas de alimentos del grupo familiar, la terminación del programa de ayuda puede ir en detrimento de los logros conseguidos en materia de nutrición y precipitar una vuelta a condiciones de emergencia.
ACNUR (1996), Partnership: A Programme Management Handbook for UNHCR's Partners. ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1997), Commodity Distribution, a Practical Guide for Field Staff. División de Apoyo Operacional del ACNUR, Ginebra.
Boudreau, T. (1998), The Food Economy Approach: A Framework for Understanding Rural Livelihoods. RRN Network Paper 26. Relief and Rehabilitation Network/Consejo de Desarrollo de Ultramar, Londres.
Buchanan Smith, M., y Davies, S. (1995), Famine Early Warning and Early Response - The Missing Link. Intermediate Technology Publications, Londres.
EuronAid y Liaison Committe of Development NGOs to the European Union (1995), Code of Conduct on Food Aid and Food Security, La Haya y Bruselas.
FAM (1993), Generally Accepted Commodity Accountability Principles. Food Aid Management, Washington DC.
FAO/OMS (diversos años), Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, Comisión del Codex Alimentarius, volúmenes 1 a 14. Puede obtenerse más información en codex@FAO.org.
Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel. Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid, Londres.
Jaspars, S. y Young, H. (1995), Good Practice Review 3: General Food Distribution in Emergencies: From Nutritional Needs to Political Priorities. Relief and Rehabilitation Network/Instituto de Desarrollo de Ultramar, Londres.
MSF (1995), Nutrition Guidelines. Médicins sans Frontières, París.
ODI Seeds and Biodiversity Programme (1996), Good Practice Review 4: Seed Provision During and After Emergencies. Relief and Rehabilitation Network/Instituto de Desarrollo de Ultramar, Londres.
OFDA. Field Operations Guide. Office for Disaster Assistance, USAID. Puede obtenerse en el sitio web de OFDA.
PMA/ACNUR (1997), Memorandum of understanding. PMA/ACNUR, Ginebra.
PMA/ACNUR (diciembre de 1997), Joint WFP/UNHCR Guidelines for Estimating Food and Nutritional Needs in Emergencies. PMA/ACNUR, Roma/Ginebra.
Riley, F. y col. (1995), IMPACT Food Security Indicators and framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programs. Proyecto apoyado por USAID. Contrato n° DAN-5110-Q-00-0013-00, Orden de expedición 16. Orden de entrega 803. (Puede solicitarse a USAID/Food for Peace).
Telford, J. (1997), Good Practice Review 5: Counting and Identification of Beneficiary Populations in Emergency Operations: Registration and its Alternatives. Relief and Rehabilitation Network/Instituto de Desarrollo de Ultramar, Londres.
WCRWC/UNICEF (1998), The Gender Dimensions of Internal Displacement. Women's Commission for Refugee Women and Children, Nueva York.
Young, H. (1992), Food Scarcity and Famine. Assessment and Response. Oxfam Practical Health Guide No 7. Oxfam, Oxford.
Otros recursos
PMA, Catálogo de instituciones especializadas en la ayuda alimentaria. Puede consultarse en el sitio web del PMA:
http://wfp.org/studies/catalog_fa/index.htm
PMA, Vulnerability and Analysis Mapping. Sitio web:
http://www.wfp.it/vam/vahmhome/htm
|
Las Normas Mínimas en materia de refugios y planificación de emplazamientos son una expresión práctica de los principios y derechos enunciados en la Carta Humanitaria. La Carta centra la atención en las exigencias fundamentales que entraña la acción destinada a sustentar la vida y la dignidad de las personas afectadas por calamidades o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho internacional relativo a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. Esta es la base sobre la que los organismos humanitarios ofrecen sus servicios. Estos organismos se comprometen a actuar de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y con los demás principios establecidos en el Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales. La Carta Humanitaria reafirma la importancia fundamental de tres principios clave: · el derecho a vivir con dignidad Las Normas mínimas se dividen en dos grandes categorías: las relacionadas directamente con los derechos de las personas, y las relacionadas con las actuaciones de los organismos que ayudan a lograr que las personas gocen de esos derechos. Algunas de las normas mínimas combinan las dos categorías. |
1. Importancia de los refugios y la planificación del emplazamiento en situaciones de emergencia
Junto con el abastecimiento de agua, el saneamiento, la nutrición, los alimentos y la atención de salud, el refugio es un determinante decisivo de la supervivencia en la fase inicial de una emergencia. Además de la supervivencia, el refugio es necesario para aumentar la resistencia a las enfermedades y proporcionar protección contra las condiciones ambientales. También es importante para la dignidad humana y para sustentar tanto como sea posible la vida de la familia y la comunidad en circunstancias difíciles.
La finalidad de las intervenciones referentes a los refugios y la selección y planificación de emplazamientos es satisfacer la necesidad física y la necesidad social elemental de las personas, las familias y las comunidades de disponer de un espacio protegido, seguro y confortable para vivir; incorporando al proceso, en la mayor medida de lo posible, la autosuficiencia y la autogestión.
Las intervenciones se deben diseñar y realizar de modo que se reduzca al mínimo todo efecto negativo en la población anfitriona o el medio ambiente.
Tres posibles escenarios indican las necesidades básicas de las personas directamente afectadas por un desastre en relación con el refugio. Estos escenarios están determinados por el tipo de desastre, el número de damnificados, el contexto político y la capacidad de la comunidad para hacer frente a la situación.
Escenario A. Las personas permanecen en sus casas
No siempre ocurre que en un caso de desastre las personas resulten desplazadas de sus casas. Los miembros de comunidades afectadas directamente por un desastre natural casi siempre prefieren quedarse en sus casas o en las proximidades. Aunque las casas hayan sido destruidas o dañadas, la asistencia a las personas “allí donde se encuentran” es mucho más sostenible y ayuda a restablecer la normalidad más rápidamente que la asistencia que las obliga a alejarse en busca de un refugio temporal. La ayuda canalizada hacia el lugar donde las personas viven y se conocen entre sí las ayuda a mantener en pie las estructuras sociales y les permite seguir viviendo lo más normalmente posible.
Escenario B. Las personas se ven obligadas a desplazarse y se instalan en comunidades que les dan acogida
Durante un conflicto armado, y después de ciertos desastres naturales como las grandes inundaciones, comunidades enteras pueden verse obligadas a abandonar sus hogares y su zona de residencia. Cuando esto ocurre, las personas desplazadas pueden quedarse en la comunidad de acogida local, con otros parientes u otras personas con quienes comparten lazos históricos, religiosos o de otra índole. En estas situaciones, la asistencia comprende el prestar atención a los derechos y necesidades de la población damnificada así como de quienes resulten indirectamente afectados por el desastre.
Escenario C: Las personas se ven obligadas a desplazarse y vivir en grupos
Los asentamientos temporales para refugiados o poblaciones desplazadas son necesarios cuando por las circunstancias del desastre natural o el conflicto, las personas tienen que abandonar sus hogares y su región e instalarse en otras partes. En estos casos, las poblaciones desplazadas viven en grupos, a menudo muy grandes, durante períodos de tiempo indeterminados. La asistencia requiere que se atienda a las necesidades tanto de las personas instaladas en asentamientos espontáneos como en emplazamientos seleccionados.
En este capítulo se tratan en primer lugar las normas necesarias para la provisión de refugio, ropa, enseres domésticos, que son comunes a los tres escenarios. Luego se consideran las normas relativas a la selección y planificación de emplazamientos, que sólo son pertinentes en el caso del tercer escenario.
La participación de las mujeres en los programas relativos a refugios y emplazamientos puede contribuir a que ellas mismas y todos los miembros de la población damnificada tengan acceso equitativo y seguro a los refugios, la ropa, los materiales de construcción, el equipo de producción de alimentos y otros suministros esenciales. Se debe consultar a las mujeres acerca de una serie de asuntos como seguridad e intimidad, fuentes y medios de recogida de combustible para cocinar y calefacción, sobre la manera de lograr un acceso equitativo a la vivienda y los suministros. Será preciso poner particular atención en prevenir la violencia basada en el género y la explotación sexual así como en hacer frente a esos comportamientos. Por ejemplo, el mejoramiento del alumbrado y las patrullas de seguridad pueden ayudar a que el emplazamiento sea seguro y accesible para toda la población, y particularmente para los grupos que probablemente corren peligro de sufrir actos de violencia. Es importante, pues, alentar la participación de las mujeres en la formulación y ejecución de los programas relativos a refugios y emplazamientos siempre que sea posible.
2 Guía del presente capítulo
El capítulo se divide en seis secciones (análisis, vivienda,
vestido etc.), cada una de las cuales comprende lo
siguiente:
· Las normas mínimas, en las que se especifican los niveles mínimos que deben alcanzarse en cada área considerada.· Indicadores clave, que son “señales” que permiten verificar si se ha cumplido la norma. Constituyen un medio de medir y dar a conocer los efectos o los resultados de los programas así como la eficacia de los procedimientos y métodos utilizados. Pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa.
· Notas de orientación, que incluyen referencias a cuestiones específicas que es preciso considerar al aplicar la norma y los indicadores en diferentes situaciones; orientaciones acerca del mejor modo de resolver dificultades de orden práctico, y asesoramiento sobre cuestiones de carácter prioritario. También pueden incluir comentarios sobre cuestiones de especial importancia referentes a la norma o los indicadores, y señalar problemas, controversias o lagunas en los conocimientos en determinada materia. Al llenar esas lagunas se ayudará a mejorar las normas mínimas en materia de refugios y planificación de emplazamientos en el futuro.
En el apéndice 1 se presenta una bibliografía seleccionada.
Se hace referencia a las normas técnicas de otros sectores cuando es pertinente para subrayar la estrecha vinculación del trabajo en un sector con el trabajo en otros sectores y señalar que el progreso en un área depende del alcanzado en otras.
Las Normas Mínimas
|
Todo programa destinado a satisfacer las necesidades de poblaciones afectadas por desastres debe basarse en una cabal comprensión de la situación, incluidos los factores políticos y los relativos a la seguridad, así como en la evolución prevista. Los damnificados, los organismos humanitarios, los donantes y las autoridades locales necesitan saber que las intervenciones son apropiadas y eficaces. Por eso, es primordial proceder al análisis de los efectos del desastre y del impacto del propio programa de refugios y emplazamientos. Si la determinación de los problemas y su comprensión no son correctas, será difícil llevar a cabo una acción acertada. |
La aplicación de métodos de análisis uniformes en todos los sectores considerados es de gran utilidad para determinar rápidamente las necesidades humanitarias más sobresalientes y lograr la movilización de recursos destinados a remediarlas. En esta sección se presentan normas e indicadores acordados para la recolección y el análisis de información con objeto de determinar las necesidades, diseñar los programas, vigilar y evaluar su eficacia, y conseguir la participación de la población afectada.
Las normas relativas al análisis se aplican antes de iniciar cualquier programa y a lo largo de todo el ciclo del programa. El análisis comienza con una evaluación inicial inmediata que permite determinar la magnitud del desastre y qué conviene hacer en caso de que se decida intervenir. Prosigue con la vigilancia, que permite conocer en qué medida el programa contribuye a la satisfacción de las necesidades y determinar los cambios que se requieran. Se realiza luego una evaluación posterior a fin de determinar el grado de eficacia global del programa y extraer enseñanzas para el futuro.
Para tener un conocimiento cabal de los problemas y lograr que la asistencia humanitaria se preste de manera coordinada es fundamental que todos los interesados compartan la información y los conocimientos pertinentes. Registrar y difundir la información originada en el proceso de análisis contribuye a que se comprendan mejor las consecuencias adversas para la salud pública y la subsistencia de la población; también aporta elementos gracias a los cuales pueden idearse mejores estrategias para la prevención de desastres y la atenuación de sus consecuencias.
Las normas relativas al análisis se aplican a los diversos tipos de necesidades en materia de refugio que se indican en la introducción del presente capítulo, así como a las normas relativas a refugios, ropa, enseres domésticos, selección de emplazamientos, y planificación de emplazamientos que figuran más adelante.
Norma 1 relativa al análisis: evaluación inicialToda decisión de carácter programático debe basarse en una comprensión cabal de la situación de emergencia de que se trata y fundarse en un análisis preciso de los riesgos y las necesidades de la población en materia de refugio, vestido y enseres domésticos.
Indicadores clave
· Se procede de inmediato a una evaluación inicial, conforme a procedimientos internacionalmente aceptados; la labor está a cargo de personal con la debida experiencia.
· La evaluación inicial se realiza en cooperación con un equipo multisectorial (agua y saneamiento, nutrición, alimentos, refugios y emplazamientos, y salud), las autoridades locales, mujeres y hombres de la población afectada y organismos humanitarios que se proponen brindar su asistencia.
· La información se recoge y se presenta de modo tal que permita que el proceso de adopción de decisiones sea coherente y transparente.
· Los datos se desglosan por sexo y por edad cuando es factible.
· La información recogida sirve para determinar las necesidades en materia de refugio, vestido y enseres domésticos, y proporcionan datos básicos para la vigilancia y la evaluación posterior. En la evaluación inicial se toman en consideración: el perfil y la situación de la población desplazada; la información física; los recursos locales naturales, materiales e infraestructurales, y el uso de la tierra.
· En la evaluación inicial se consideran las normas nacionales relativas a refugios del país donde ha ocurrido el desastre o las del país donde se presta la asistencia humanitaria, si es distinto.
· Se formulan recomendaciones acerca de la necesidad de asistencia externa. Si se requiere esa asistencia, se añaden recomendaciones sobre las prioridades, una estrategia de intervención y los recursos necesarios. Se elabora un informe de evaluación inicial en el que se consignan las áreas clave y recomendaciones apropiadas.
· En la estructura de las intervenciones en materia de refugios y emplazamientos se tienen en cuenta las amenazas generales a la seguridad de las personas y las amenazas concretas con que se enfrentan los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y las adolescentes.
· Las conclusiones de la evaluación inicial se comparten con otros sectores, las autoridades nacionales y locales, los organismos humanitarios participantes, y representantes de ambos sexos de la población afectada.
Notas de orientación
1. Procedimientos de evaluación inicial internacionalmente aceptados: véase, por ejemplo, Davis, J. y Lambert, R. (1995), Telford, J. (1997), ACNUR (1982), y ONUSIDA (1994).
2. Para mayores detalles sobre los requisitos de la evaluación inicial en relación con la selección y la planificación de emplazamientos: véase la norma 1 relativa al emplazamiento: selección del emplazamiento. En las notas de orientación referentes a esta norma se proporcionan detalles acerca de la información necesaria para realizar las evaluaciones física y ambiental.
3. El perfil de la población damnificada debe incluir:
- Características demográficas (por sexo, edad y grupos sociales).- Medios de subsistencia tradicionales y origen rural o urbano de las personas.
- Modo de vida tradicional, según se refleja en la utilización pública o privada del espacio, los hábitos culinarios y el almacenamiento de los alimentos, el cuidado de los niños y las prácticas de higiene.
- Conocimientos y métodos de construcción tradicionales.
- Bienes que las personas han traído consigo.
- Tipo de refugio adoptado por la población desplazada, cuando sea pertinente.
- Necesidades de los grupos expuestos a mayores riesgos.
- Amenazas reales o potenciales, externas e internas, a la seguridad de la población desplazada, incluidas las amenazas concretas con que se enfrentan los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y las adolescentes.
4. Las evaluaciones de la infraestructura y los recursos locales deben incluir:
- Grado y condiciones de acceso, incluidos caminos, potenciales campos de aterrizaje para aviones de abastecimiento, terminales ferroviarias y puertos.- Cantidad de madera necesaria para leña y para la construcción, y cantidad de agua que se puede extraer de manera sostenible.
- Equipo pesado ya existente en la zona, como palas mecánicas y aplanadoras, para la construcción de caminos y la preparación de emplazamientos.
5. La información física debe incluir:
- Topografía de la zona disponible y adecuada para el asentamiento humano y la agricultura.- Variedad y protección de las posibles fuentes de agua. (Véase el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento).
- Zonas del medio ambiente que sean vulnerables.
- Variaciones climáticas estacionales incluidas lluvias, nevadas, variaciones de temperatura, fuertes vientos, inundaciones.
- Enfermedades, vectores y plagas endémicos. (Véase el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento, y el capítulo 5, Servicios de salud.
6. Utilización de la información del sistema de alerta temprana y preparación para emergencias: se debe prestar apoyo a estas actividades siempre que sea posible ya que pueden ayudar a la evaluación inicial. La preparación comprende el adiestramiento de personal y el acopio de suministros, como materiales para refugios, en lugares estratégicos. Si se recibe un aviso temprano acerca de un probable movimiento de población, es preciso recoger de inmediato la información pertinente y analizarla: se deberá hacer un inventario de la capacidad de respuesta de las autoridades locales, el sistema de las Naciones Unidas y los organismos presentes en el terreno; se deberá conocer de qué personal experimentado se dispone, cuáles son los planes de desarrollo y qué suministros y equipo pueden ser asignados a la emergencia hasta que se disponga de los de reemplazo.
7. Puntualidad: la puntualidad es un aspecto esencial de la evaluación inicial, que hay que llevar a cabo lo antes posible después de producirse el desastre. De ser necesario, se debe atender de inmediato y simultáneamente a las necesidades más apremiantes. Por regla general, debiera elaborarse un informe dentro de la semana siguiente a la llegada al lugar del desastre, aunque esto depende de las circunstancias del caso de que se trate y de la situación general.
8. Participantes en la evaluación inicial: en esta tarea debería incluirse a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al análisis de género y las competencias lingüísticas. Lo ideal sería que participara un número equilibrado de hombres y mujeres. De ser posible, el equipo debería contar con un especialista en refugios y construcción.
9. Procedimiento de evaluación: antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, todos los participantes deberían acordar el procedimiento para realizar la evaluación inicial y se deberían asignar en consonancia las tareas específicas a ese respecto.
10. Obtención de información: hay muchas técnicas diferentes para obtener información, por lo que es preciso escogerlas cuidadosamente, seleccionando las que convengan a la situación y al tipo de información requerida. Por regla general, conviene recoger información con más frecuencia cuando la situación evoluciona más rápidamente, y cuando se producen acontecimientos de especial importancia, como nuevos movimientos de población o un brote epidémico de diarrea. Aunque toda evaluación inicial tal vez deba hacerse con rapidez y sin demasiado refinamiento, el análisis mejorará a medida que se disponga de más tiempo y más datos. Las listas de verificación son un medio útil de cerciorarse de que se han examinado todas las cuestiones fundamentales.
11. Fuentes de información: puede compilarse información para el informe de evaluación inicial a partir de publicaciones disponibles, material histórico pertinente, datos relativos a la situación anterior a la emergencia y también de discusiones con personas idóneas, bien informadas, incluidos los donantes, personal de organismos humanitarios y de la administración pública nacional, especialistas locales, dirigentes de la comunidad de ambos sexos, ancianos, personal de salud participante, maestros, comerciantes, etc. Los planes nacionales o regionales de preparación para casos de desastre pueden ser también una fuente de gran utilidad. Tanto los métodos empleados para obtener información como los límites de su fiabilidad se deben comunicar con claridad.
12. Cuestiones implícitas: el conocimiento de los derechos de las personas afectadas por desastres, conforme al derecho internacional, debe servir de base a la evaluación inicial. Tanto ésta como el análisis ulterior deben revelar un conocimiento apropiado de los problemas estructurales, políticos, de seguridad, económicos, demográficos y ambientales subyacentes que inciden en la vida de la zona. Es imperativo tomar en cuenta la experiencia previa y las opiniones de los damnificados al analizar la dinámica y el impacto de la nueva emergencia. Por ello, es preciso contar con la competencia técnica y los conocimientos locales tanto en la recogida de datos como en el análisis de los recursos, capacidades, vulnerabilidades y necesidades. También deberán considerarse las condiciones de vida de la población desplazada y no desplazada de la zona antes de la emergencia e inmediatamente después.
13. Grupos expuestos a mayores riesgos: se deben tener en cuenta las necesidades de los grupos expuestos a daños adicionales, entre los que cabe mencionar a las mujeres, los adolescentes, los menores no acompañados, los niños, los ancianos y las personas con discapacidades. Por ejemplo, cuando ya no se dispone de sistemas de apoyo colectivos para la protección de las viudas, las mujeres solas y las adolescentes no acompañadas, es importante saber cuáles son las amenazas reales o potenciales a la seguridad de las mujeres en los recintos cerrados en que viven. También habrá que determinar los papeles y funciones que incumben a las personas de uno y otro sexo en el sistema social.
14. Recuperación: en la evaluación inicial deberían recogerse ideas y análisis en relación con el período de recuperación posterior al desastre, de manera que las intervenciones destinadas a satisfacer las necesidades inmediatas sirvan para favorecer la recuperación de la población damnificada.
Norma 2 relativa al análisis: vigilancia y evaluaciónDeben estar sujetos a vigilancia y evaluación el funcionamiento y la eficacia del programa de refugios y emplazamientos así como los cambios de la situación.
Indicadores clave
· La información que se reúne con fines de vigilancia y evaluación es útil y oportuna; se registra y analiza de manera precisa, lógica, coherente y transparente.
· Se han establecido procedimientos que posibilitan la recolección sistemática de información sobre la incidencia (positiva o negativa) de la intervención en las necesidades en materia de refugio, vestido y enseres domésticos, y en el medio ambiente.
· Se vigila el uso dado, especialmente por las mujeres, a los enseres y productos domésticos.
· Mujeres, hombres y niños de la población afectada participan en las actividades de vigilancia.
· Se preparan con regularidad informes analíticos sobre la repercusión del programa de refugios y emplazamientos en la población damnificada. También se presentan informes sobre todo cambio de circunstancias y otros factores que puedan justificar la modificación del programa.
· Las actividades de vigilancia proporcionan información sobre la eficacia del programa para satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de la población afectada.
· Se han establecido sistemas que posibilitan una corriente de información entre el programa, otros sectores, la población afectada, las autoridades locales competentes, los donantes y otros interesados, cuando es preciso.
· El programa se evalúa con referencia a objetivos enunciados y normas mínimas acordadas a fin de medir su eficacia y su repercusión globales en la población afectada.
Notas de orientación
1. Utilización de la información procedente de la vigilancia: toda emergencia es inestable y dinámica por definición. Por eso, es indispensable disponer regularmente de información actualizada para cerciorarse de que los programas siguen siendo pertinentes. La información obtenida gracias a la vigilancia continua debe incorporarse a los exámenes y evaluaciones. En ciertas circunstancias, puede ser necesario modificar la estrategia para hacer frente a cambios importantes de la situación o de las necesidades. La evaluación de la situación en materia de refugios al cabo de unos seis meses permite decidir si hay que continuar con el programa, y de qué forma. Sobre la base de esta información, es posible planificar actividades sostenibles y la participación a largo plazo de los organismos humanitarios, así como abordar cuestiones relacionadas con el retorno y la reintegración.
2. Cooperación con otros sectores: la información generada por el proceso de evaluación inicial se utiliza para la vigilancia y la evaluación posterior del programa de refugios y planificación emplazamientos. También puede contribuir al establecimiento de la base inicial del sistema de información sanitaria. Esas actividades requieren una estrecha cooperación con otros sectores
3. Utilización y difusión de la información: la información que se recoge debe estar directamente relacionada con el programa, en otras palabras, debe ser provechosa y utilizable. Además, ha de ponerse a disposición, según sea necesario, de otros sectores y organismos así como de las poblaciones afectadas. Los medios de comunicación empleados (método de difusión, idioma, etc.) serán adecuados a la audiencia a la que esa información se destine.
4. Seguridad: la vigilancia de los programas de refugios y emplazamientos es muy importante para velar por la seguridad de los grupos expuestos a riesgos de agresión, así como para determinar las áreas en las que ocurre la violencia y hacer frente a la situación.
5. Personas que participan en la vigilancia: cuando la vigilancia requiere consultas, debería incluirse en la tarea a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al género y las competencias lingüísticas. Se alentará la participación de las mujeres.
6. Evaluación: la evaluación es importante porque sirve para medir la eficacia de la acción, sacar enseñanzas para futuras actividades de preparación para casos de desastre y asistencia humanitaria y fomentar la responsabilidad. La evaluación a que se hace referencia aquí comprende dos procesos interrelacionados:
a) la evaluación interna del programa, que normalmente realiza el personal como parte del análisis y el examen sistemáticos de la información procedente de la vigilancia. El organismo humanitario también debe evaluar la eficacia de todos sus programas relacionados con una situación de desastre determinada o comparar sus programas referentes a diferentes situaciones.b) la evaluación externa, en cambio, puede formar parte de una actividad de evaluación más amplia realizada por los organismos y los donantes, y puede tener lugar, por ejemplo, una vez que ha terminado la fase crítica de la situación de emergencia. Al realizar las evaluaciones, es importante que las técnicas y los recursos utilizados sean compatibles con la escala y la naturaleza del programa, y que en el informe se describan la metodología empleada y los procedimientos seguidos para sacar las conclusiones. Los resultados de las evaluaciones deben comunicarse a todos los agentes de asistencia humanitaria, incluida la población afectada.
Norma 3 relativa al análisis: participaciónLa población afectada por un desastre debe tener la oportunidad de participar en la formulación y ejecución del programa de asistencia.
Indicadores clave
· Se consulta y se hace participar en la toma de decisiones relacionadas con la evaluación inicial de las necesidades y la formulación y ejecución del programa a miembros de uno y otro sexo de la población afectada.
· Las mujeres y los hombres de la población afectada por el desastre reciben información acerca del programa de asistencia y tienen la oportunidad de formular observaciones al respecto al organismo de asistencia pertinente.
Notas de orientación
1. Equidad: la participación de la población afectada por el desastre en la adopción de decisiones y la formulación y ejecución de los programas contribuye a que éstos sean equitativos y eficaces. Debe ponerse especial cuidado en lograr la participación de las mujeres así como una representación equilibrada de ambos sexos en el programa de asistencia. La participación en el programa de refugios y planificación de emplazamientos también puede servir para reforzar el sentido de dignidad y valor de las personas en momentos de crisis. Esa participación genera un sentido de comunidad y pertenencia que puede contribuir a la seguridad de quienes reciben asistencia así como a la de los encargados de su prestación.
2. La población puede participar en la provisión de refugios, vestido y enseres domésticos de diferentes maneras: por ejemplo, interviniendo en los equipos de evaluación inicial; participando en la adopción de decisiones (por ej., utilización pública/privada del espacio); difundiendo información sobre almacenamiento de alimentos, construcción tradicional; ayudando a determinar amenazas a la seguridad y amenazas especiales para las mujeres y grupos vulnerables; suministrando listas de familias.
3. Comités de coordinación: los comités de coordinación contribuyen a promover la participación de la población en el programa de asistencia. Se debe velar por que sean verdaderamente representativos de la población afectada, para lo cual se tendrán en cuenta en su composición factores tales como el género, la edad, la etnicidad, y la situación socioeconómica. También tendrán que estar representados dirigentes políticos destacados, dirigentes comunitarios de ambos sexos y líderes religiosos. Al establecerse un comité, se deberán acordar sus funciones.
4. Recabar opiniones: la participación también puede lograrse mediante la organización sistemática de consultas de opinión y discusiones, que podrán celebrarse durante la distribución de raciones, en visitas a los hogares o en el curso de entrevistas sobre problemas o preocupaciones individuales. Las discusiones en grupo con miembros de la comunidad afectada pueden proporcionar información útil sobre creencias y prácticas culturales.
|
La finalidad de las intervenciones en materia de refugios es ayudar a reparar las viviendas, la construcción de refugios provisionales o el asentamiento de las personas desplazadas en comunidades existentes, según sea la situación. |
Norma 1 relativa a la vivienda: condiciones de viviendaLas personas deben disponer de suficiente espacio cubierto para protegerse de las inclemencias del clima. Deben gozar de condiciones adecuadas de abrigo, ventilación, seguridad e intimidad para asegurar su dignidad, salud y bienestar.
Indicadores clave
· La superficie cubierta disponible por persona es de 3,5-4,5 m2 en promedio.
· En climas cálidos y húmedos, los refugios permiten una ventilación óptima y proporcionan protección contra la luz solar directa.
· En climas cálidos y secos, el material de los refugios es lo suficientemente pesado como para permitir una alta capacidad térmica. Si sólo se dispone de láminas de material plástico o tiendas de campaña, se considera la posibilidad de facilitar un sobretecho o una capa aislante.
· En climas fríos, el material utilizado y la construcción de los refugios permiten un aislamiento óptimo. Se consigue una temperatura agradable para los ocupantes gracias a la aislación del refugio combinada con una cantidad suficiente de ropa de abrigo, ropa de cama y mantas, una calefacción adecuada del local y una ingesta rica en calorías.
· Si se suministran láminas de material plástico para el refugio, este material se ajusta a las especificaciones definidas por el ACNUR.
Notas de orientación
1. Conexión con abastecimiento de agua y saneamiento: por lo que respecta a los indicadores de distancias mínimas y máximas a las fuentes de agua y las letrinas y del número de éstas, véanse las normas relativas a la evacuación de excretas en el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento.
2. Las normas aplicables a los refugios dependen del clima y el tamaño del grupo familiar: en climas fríos, las personas necesitan más espacio cubierto, dado que pasan más tiempo en el interior de las viviendas que cuando el clima es cálido. Los ancianos, las mujeres y los niños pequeños suelen pasar más tiempo dentro del área cubierta.
3. En climas cálidos y húmedos: los refugios deben concebirse y ordenarse de modo que tengan la mayor ventilación posible y queden protegidos de la luz solar directa; por ello, conviene que la puerta y las ventanas estén orientadas al norte y al sur. El techo debe tener buena pendiente para que corra el agua de lluvia, y aleros grandes. La construcción debe ser liviana, pues se requiere una capacidad térmica baja. La orientación apropiada es importante para maximizar la circulación del aire, que no debe ser obstruida, por ejemplo, por refugios vecinos. Se recomienda que haya un espacio en el exterior del refugio con sombra para cocinar y secar al aire los utensilios de cocina. Se deben tener en cuenta las frecuentes estaciones de monzones y el escurrimiento de las aguas superficiales es sumamente importante. (Véanse las normas relativas al avenamiento en el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento.)
4. En climas cálidos y secos: la construcción debe ser suficientemente pesada como para conseguir una capacidad térmica alta, de modo que los cambios de temperatura entre la noche y el día permitan refrescar y calentar alternativamente el interior. Las ventanas deben ser pequeñas. Si sólo se dispone de láminas de material plástico o tiendas de campaña, se debe pensar en un techo doble que permita la ventilación entre las capas para evitar así la transferencia de calor radiante. Otra posibilidad es fomentar la utilización de material aislante. En una estructura liviana, la ventilación máxima no es un objetivo, pero debe ser de fácil control (por ejemplo, abriendo puertas opuestas), para evitar el recalentamiento producido por los vientos cálidos y la radiación de la tierra circundante, e impedir la entrada de arena en el refugio. Se puede obtener sombra de los refugios o los árboles circundantes.
5. En climas fríos: es indispensable proporcionar refugios bien aislados. Sin embargo, no basta con refugios de buena calidad para conseguir una temperatura adecuada para el organismo, la que depende de una combinación de factores. Los factores clave son: la temperatura exterior, el viento, el grado de aislamiento térmico del refugio, los dispositivos de calefacción, las ropas de que se dispongan y la ingesta calórica.
El factor de enfriamiento se puede reducir al mínimo manteniendo la circulación de aire en el refugio en el mínimo necesario para el confort personal y la seguridad y para evitar problemas respiratorios causados por los aparatos de calefacción o el fuego de la cocina. En todo caso, debe haber una ventilación mínima. Las puertas deben hacerse de modo que reduzcan al mínimo las corrientes de aire.
Es indispensable que en los refugios haya caloríferos adecuados. Una condición óptima es que las cocinas y los calefactores de ambiente estén provistos de tubos para la toma de aire y la expulsión de los gases de combustión.
La conductividad del piso de los refugios es un problema importante al que es preciso prestar atención para que los moradores no pierdan demasiado calor corporal durante la noche. Para evitarlo, se puede aislar el piso (y todo el refugio) y proveer colchonetas y/o colchones.
6. Suministro de láminas y otros materiales: en la fase inicial de la emergencia se suelen suministrar láminas de polietileno reforzado y ocasionalmente sogas y materiales de sostén, como postes de madera local, acero galvanizado, aluminio, o papel de alta densidad. Habrá que prever asistencia para el aprovisionamiento de materiales así como para la compra local de materiales. Si se prevé que el aprovisionamiento de materiales entrañará daños para la economía local o el medio ambiente, se considerará la posibilidad de facilitar todos los elementos necesarios para construir los refugios.
Cada familia media, compuesta de cinco personas, debe recibir por lo menos una hoja de plástico de 4 metros por 6 metros. Para facilitar el transporte, el almacenamiento y la distribución, conviene importar ese material en rollos de 4 metros × 60 metros suficientes para diez familias. Sin embargo, con hojas de 4 metros × 7 metros por familia se puede conseguir una mayor altura de paso. (Véase Davis J. y Lambert R. (1995), PNUD (1995) y MSF, Bélgica (1997).
7. Láminas de material plástico: las láminas de plástico que se provean para armar refugios deben ajustarse a las especificaciones definidas por el ACNUR. Las láminas para construcciones de abrigo dañadas deben ajustarse a especificaciones técnicas diferentes.
8. Alojamiento compartido: el alojamiento compartido no es una solución conveniente para los problemsas en materia de refugios. Cuando deba recurrirse a ella, se pondrá especial cuidado en preservar al máximo la intimidad de las personas
9. Viviendas dañadas: las personas desplazadas que vuelven a sus casas dañadas por la guerra o por desastres naturales deben recibir apoyo adecuado. En los climas fríos, es preferible ayudarlas a poner en condiciones de habitabilidad un cuarto de la casa en lugar de facilitarles un alojamiento colectivo. A las víctimas de terremotos se las debe persuadir a dejar de vivir en los edificios dañados si hay riesgos importantes de repetición de las sacudidas o de nuevos terremotos.
10. Lucha antivectorial: pueden ser necesarias medidas de lucha en los refugios, tanto de clima cálido como de clima frío, para evitar la infestación por vectores tales como mosquitos, ratas y moscas, y plagas como serpientes y escorpiones (véanse las normas relativas a la lucha antivectorial en el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento). Los programas de refugios y las ulteriores medidas de lucha deben reflejar una comprensión de las prácticas locales de construcción, las pautas que sigue la población desplazada en relación con los refugios, y la selección de materiales.
11. Impacto ambiental: es preciso adoptar medidas apropiadas para reducir al mínimo el impacto ambiental del programa de refugios, entre ellas:
- Suministrar materiales de construcción para evitar el agotamiento de los recursos naturales locales.- Proteger la vegetación indispensable para controlar la erosión y/o las inundaciones.
- Salvaguardar el bosque agrícola y productivo.
Norma relativa al vestidoLas personas afectadas por el desastre deben tener ropa y mantas en cantidad suficiente para protegerse de las inclemencias del clima y asegurar su dignidad, seguridad y bienestar.
Indicadores clave
· Las personas tienen acceso a suficiente cantidad de mantas.
· Los niños de hasta 2 años de edad disponen de al menos un juego completo de ropa y enseres de higiene apropiado a la cultura, la estación y el clima de la zona.
· Las mujeres, los hombres y los adolescentes de ambos sexos disponen de al menos un juego completo de ropa de talle conveniente y apropiada a la cultura, la estación y el clima. Además, las mujeres y las adolescentes disponen de un suministro regular de artículos de protección higiénica.
· Cuando es necesario, se dispone de mortajas adecuadas a las pautas culturales.
Notas de orientación
1. Conveniencia de los suministros: en el informe de evaluación inicial se deben señalar los factores climáticos y culturales para que las mantas y la ropa que se proporcionen sean apropiadas para los hombres, las mujeres y los niños y convengan a la edad. Esos suministros no deben entregarse todos juntos en fardos, sino separadamente por destinatario.
2. Necesidades de las mujeres: las mujeres necesitan ropa especial por motivos de higiene y de dignidad personal. También deben recibir material aporpiado para su regla mensual. Es importante que ese material sea apropiado y discreto, pues de lo contrario las mujeres no lo utilizarán. Dado lo delicado de esta cuestión, las mujeres deben participar en la toma de decisiones acerca del material que se suministre. (Véase Evacuación de excretas, en el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento.)
3. Aislamiento: la capacidad aislante de las mantas y la ropa disminuye significativamente cuando están mojadas (10 a 15 veces) y el organismo pierde más energía térmica. Muchas capas de ropa o de mantas no abrigan necesariamente más, porque cuanto mayor es el peso de la ropa menos calor se siente. Es, pues, más eficaz en función del costo invertir en la compra de mantas de mejor calidad que mantengan bien abrigadas a las personas que una cantidad mayor de mantas más baratas de inferior calidad.
4. Cuestiones relativas a la resistencia térmica y el clima: para mayor orientación, véase PNUD (1995).
|
Las personas desplazadas de sus hogares suelen llegar a los asentamientos con sólo las cosas que pueden transportar. Al establecerse en un nuevo lugar, las familias necesitan ciertos suministros básicos, que habrá que determinar por medio de la evaluación inicial. |
Norma 1 relativa a los enseres domésticos: artículos de uso doméstico y apoyo a la subsistenciaLas familias deben tener acceso a utensilios de uso doméstico, jabón para la higiene personal y herramientas de trabajo para asegurar su dignidad y bienestar.
Indicadores clave
· Las personas tienen enseres domésticos apropiados: una olla con tapa que cierra bien, una palangana, un cuchillo de cocina, dos cucharas de madera, dos recipientes para recoger agua de 1 a 20 litros de capacidad, y recipientes de 20 litros para su almacenamiento.
· Cada persona tiene un plato, una cuchara de metal y un jarro.
· Cada persona tiene acceso a 250 gramos de jabón por mes.
· Está prevista la sustitución de los artículos no perecederos cuando proceda.
· Lo antes posible, cada familia tiene acceso a herramientas y materiales apropiados para emprender actividades de subsistencia.
· Las herramientas y materiales suministrados son apropiados, la población está familiarizada con ellos, y son de un nivel tecnológico similar al que las personas estaban habituadas antes del desastre.
· Los damnificados conocen sus derechos en relación con el programa de asistencia.
Notas de orientación
1. Conexión con Abastecimiento de agua y saneamiento: véanse también en el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento, la norma 3 relativa al abastecimiento de agua: instalaciones y enseres para el consumo de agua, por lo que respecta a indicadores referentes al almacenamiento de agua, el jabón y los recipientes para lavar; y la norma 2 relativa a la gestión de los desechos sólidos: contenedores y pozos para desechos sólidos, por lo que respecta a los contenedores de residuos.
2. Oportunidades de autosuficiencia: tan pronto como sea posible, se debe dar a mujeres y hombres la oportunidad de desarrollar su autosuficiencia presente y futura por medio de la producción de alimentos, la formación u otras actividades que favorezcan sus condiciones generales de salud y bienestar. Este aspecto debe considerarse al planificar el espacio de que dispondrá cada familia.
3. Abastecimiento y compra: los suministros técnicos pueden pagarse en efectivo, con trabajo, o mediante un préstamo. En la medida de lo posible, el abastecimiento y la compra de materiales deben hacerse localmente, de preferencia por los propios interesados de cada grupo familiar. Es importante velar por que las familias a cargo de una mujer o una adolescente así como las mujeres solas y las viudas gocen de un acceso equitativo a los suministros, los subsidios, los programas de trabajo remunerados y la formación.
Norma 2 relativa a los enseres domésticos: consideraciones ambientalesSe facilitarán cocinas y utensilios de cocina que permitan ahorrar combustible, y se fomentará su utilización.
Indicadores clave
· La población tiene acceso a cocinas de leña económicas que producen poco humo (de fabricación local si es posible), a cocinas de gas o de queroseno, y a ollas con tapas que cierran bien, y hace uso de ellas.
· De ser necesario, mediante programas de educación de la comunidad, se fomenta el uso de dispositivos que permiten ahorrar combustible y se hace hincapié en sus ventajas.
· La población está al corriente de las ventajas que entraña el uso de dispositivos que permiten ahorrar combustible.
· Se consulta a las mujeres acerca de la ubicación y los medios de obtención del combustible para cocina y calefacción.
|
Esta sección se aplica al tercer escenario, descrito al comienzo del presente capítulo, en el cual el único medio disponible para proveer de refugio a una población desplazada es planificar un asentamiento temporal. Un asentamiento temporal bien situado y bien planificado ofrece a los damnificados un entorno salubre en el que pueden vivir con dignidad y en paz, y llevar una vida de familia lo más sostenible posible. El cumplimiento de las normas mínimas a este respecto debe apuntar a generar las mejores condiciones de vida posibles en las circunstancias del caso, con el mínimo daño al medio ambiente. Las normas relativas a la selección y planificación de emplazamientos están estructuradas en torno al proceso de evaluación y las medidas subsiguientes que se deben adoptar para establecer el tipo y la forma de asentamiento adecuados a las necesidades de la población desplazada. La selección del emplazamiento se hace con referencia a cuatro tipos de asentamiento temporal (centros de acogida o de tránsito, campamentos de asentamientos espontáneos, asentamientos temporales planificados, ampliación de asentamientos temporales. Una vez determinada la opción pertinente, la información procedente de la evaluación del medio físico se utiliza para decidir si tal opción es viable y, en caso negativo, qué soluciones de transacción cabe adoptar. |
Norma 1 relativa a los emplazamientos: selecciónEl emplazamiento debe ser apropiado para albergar el número de personas de que se trate.
Indicadores clave
Estos indicadores se combinan para describir un proceso cuyos detalles se amplían en las notas de orientación.
· El tamaño apropiado de la población de un asentamiento temporal se define tras las evaluaciones socioeconómicas de la población desplazada y de la población huésped, y evaluaciones de la capacidad de sustentación de la región y el emplazamiento.
· Se ha determinado cuál es el tipo apropiado de asentamiento temporal que se requiere: centro de acogida o de tránsito; campamento de asentamiento espontáneo; asentamiento temporal planificado, o ampliación de un asentamiento temporal.
· Los requisitos en cuanto a la forma que ha de adoptar el asentamiento se determinan habida cuenta de:
- La información generada del medio físico.- Las amenazas reales o potenciales a la seguridad de la población damnificada. Esto es particularmente importante cuando se trata de poblaciones de refugiados y es siempre primordial en el caso de mujeres solas, viudas y adolescentes no acompañadas.
- La duración máxima estimada del asentamiento.
- La densidad de población preferida en el asentamiento.
- El grado de integración de la población desplazada en la población huésped.
· Los requisitos en cuanto a la forma del asentamiento se cotejan con las limitaciones físicas de cada posible emplazamiento. El emplazamiento reúne los requisitos siguientes, independientemente de las variaciones estacionales:
- Está situado a distancia prudencial de posibles amenazas a la seguridad física, generalmente no menos de 50 km.- Es posible llegar a él con vehículos pesados por un camino transitable cualesquiera sean las condiciones meteorológicas. Si es necesario construir un camino, el tipo de suelo y el terreno deben ser aptos para ese tráfico. A las instalaciones colectivas se puede llegar con vehículos ligeros.
- Cuando procede, está cerca de instalaciones y servicios sociales y económicos existentes.
- Se dispone de agua en cantidades suficientes para bebida, cocina, higiene personal y saneamiento.
- Está situado a no menos de tres metros sobre el nivel previsto de la capa freática en la estación lluviosa.
- La cuestión de los derechos a abastecerse de agua y otros recursos naturales como madera, piedra y arena, se resuelve antes de elegirse el emplazamiento o en el momento de elegirse el emplazamiento.
- Los derechos relativos a la tierra se establecen antes de su ocupación y de ser necesario se negocia el uso permitido.
- El tipo de suelo es apto para cavar y para la infiltración del agua.
- Hay pastos, arbustos y árboles suficientes para tener sombra y evitar la erosión del suelo.
- Se dispone de recursos sostenibles suficientes para utilizar como combustible y materiales de construcción.
- Se dispone de tierra suficiente y apropiada para los niveles requeridos de agricultura y cría de animales. Se comprende el impacto de estas actividades, y se negocia el uso de la tierra cuando es necesario.
- El emplazamiento no es propenso a enfermedades endémicas que podrían afectar a los habitantes o a su ganado, al estancamiento de agua ni a las inundaciones; no está situado en un terreno que corra peligro de deslizamientos ni está próximo a un volcán en erupción.
Notas de orientación
En estas notas se describe un proceso mediante el cual se determinan los requisitos que debe reunir un asentamiento y se examinan las características fundamentales de los emplazamientos.
1. Determinación del tipo de asentamiento: las evaluaciones proporcionan información que guía la selección del tipo de asentamiento (la presente nota) y de la forma que éste adopta (nota 2). Hay cuatro tipos básicos de asentamiento temporal:
a) Centros de acogida o de tránsito, en los que las personas desplazadas o los refugiados permanecen durante cortos períodos. Tales centros deben asimilarse a la condición de asentamientos planificados (véase el apartado más abajo) si 1) son grandes, con una población de más de 2.000 personas, o si 2) se prevé que funcionarán durante mucho tiempo. Los recursos ambientales deberán ser objeto de una gestión cuidadosa para que la población tanto desplazada corno local tenga suficiente agua, combustible y material de construcción, y para que la economía y el medio ambiente locales no sufran detrimento. Si un campamento de tránsito recibe muchos grupos por breves lapsos durante un largo período de tiempo, tendrá repercusiones sociales y económicas en la población local similares a las de un asentamiento planificado.b) Campamentos de asentamiento espontáneo, en los que las personas se han instalado espontáneamente, no obstante lo cual se requiere una reubicación parcial así como la provisión de infraestructura y recursos naturales sostenibles.
c) Asentamientos temporales planificados, es decir los construidos y provistos de servicios por planificadores del medio físico antes de la llegada de las personas desplazadas (por ejemplo, provenientes de centros de acogida o de tránsito).
d) Ampliaciones de asentamientos temporales que se realizan cuando es preciso ampliar el asentamiento (para dar cabida a nuevas personas, por ejemplo, procedentes de centros de acogida o de tránsito).
2. Decidir la forma del asentamiento: una vez determinado el tipo de asentamiento, el paso siguiente es decidir qué forma debe adoptar. Para ello es necesario tener en cuenta la información de evaluación socioeconómica y los siguientes elementos:
a) La seguridad de la población desplazada: eventuales amenazas procedentes de la propia población desplazada, de la comunidad huésped, o de cualquier otra parte.b) La duración máxima prevista del asentamiento.
c) La interacción con la población, la economía y medio ambiente locales.
3. Evaluación de las características físicas del emplazamiento: una vez determinados el tipo y la forma preferidos del asentamiento, habrá que utilizar la información procedente de la evaluación del medio físico para decidir si la opción elegida es viable y, en caso de que no lo sea, qué soluciones de transacción deben adoptarse. En esta etapa puede ser necesario el asesoramiento de especialistas. La evaluación de las características físicas del emplazamiento debe comprender lo siguiente:
a) Acceso
- Proximidad y estado de la infraestructura vial local.- Proximidad de la infraestructura de servicios de la comunidad huésped y eventuales efectos positivos o negativos a este respecto de la instalación del asentamiento.
- Proximidad de pistas de aterrizaje, terminales ferroviarias o puertos.
- Dificultades de acceso de carácter estacional y vulnerabilidad de las vías de acceso.
b) Condiciones del emplazamiento
- La topografía y los gradientes del emplazamiento deben permitir un buen drenaje y la habitabilidad del lugar teniendo en cuenta la densidad de ocupación prevista. El gradiente máximo apropiado depende de las condiciones del suelo, la vegetación y las posibles medidas en materia de avenamiento y control de la erosión, que deben tenerse en cuenta para evitar inundaciones y deslizamientos de barro. El gradiente ideal oscila entre el 2% y el 4%.- Peligros naturales, (en particular terremotos, actividad volcánica, corrimiento de tierras o inundaciones.
- Permeabilidad del suelo. Por ejemplo, la roca fisurada contribuirá a la amplia dispersión de los desechos de las letrinas; la roca volcánica dificulta la construcción de letrinas (Véase en el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento, evacuación de excretas.)
- Condiciones microclimáticas.
c) Agua (Véase el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento)
- Disponibilidad de agua suficiente a una distancia apropiada durante todo el año para las personas desplazadas, la comunidad huésped, la agricultura y la ganadería.- Separación de abrevaderos y puntos de abastecimiento de agua.
- Eventual existencia de más de una fuente de agua, para reducir la vulnerabilidad del abastecimiento de agua.
- Altura de la capa freática, eventuales riesgos de contaminación por el saneamiento o inundaciones, y variaciones estacionales.
d) Espacio
- Disponibilidad de espacio suficiente para la densidad de población deseada y la repartición de esa población entre el número de asentamientos necesarios.- Disponibilidad de espacio para ampliar el o los asentamientos en caso de aumento de población.
- Uso que se hace de la tierra en ese momento y repercusiones previstas del asentamiento en la tierra.
- Niveles y tipos de agricultura y ganadería que es posible sostener.
e) Medio ambiente
- Temperaturas, vientos y lluvia previstos por lo que respecta a su influencia en la planificación, la agricultura y la ganadería.- Existencia de áreas ambientalmente vulnerables o valiosas en las cercanías.
- Disponibilidad de suficiente madera para leña y construcción que permita una utilización sostenible, tanto para la población desplazada como para la población huésped.
- Tipo y cantidad de la cubierta vegetal por lo que respecta a su influencia en las condiciones microclimáticas, la velocidad del viento y la erosión del suelo.
- Enfermedades endémicas, plagas y riesgos de enfermedad (véase en el capítulo 5, Servicios de salud, la norma 3: lucha contra las enfermedades transmisibles; y en el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento, la norma 4: lucha antivectorial.)
A lo largo de todo este proceso es indispensable que la selección del emplazamiento esté guiada en primer lugar por las necesidades de la población afectada antes que por consideraciones puramente técnicas o el establecimiento de mecanismos de asistencia.
4. Para un método alternativo de selección de emplazamientos, desde una perspectiva técnica, véase la matriz de selección de emplazamientos en Davis, J. y Lambert, R. (1995)
5. Reducción de las repercusiones negativas: cuando una población desplazada se asienta próxima a una comunidad huésped mayor, puede beneficiarse del acceso a los servicios de infraestructura y las oportunidades de subsistencia localmente disponibles. La población desplazada puede ser más numerosa que las comunidades huéspedes. Esto puede imponer exigencias a la infraestructura, la economía y el medio ambiente locales, que acarrean el riesgo de crear animosidad entre las dos comunidades. Por ello, la selección y planificación cuidadosas del emplazamiento son indispensables para lograr la eficacia del programa de asistencia humanitaria y la seguridad de las mujeres, los hombres y los niños de las poblaciones damnificadas.
6. Véase también la norma 1 relativa al análisis: evaluación.
Norma 2 relativa a los emplazamientos: planificaciónEn la planificación del emplazamiento se debe asignar espacio suficiente a las zonas donde se albergan las familias y favorecer la seguridad y el bienestar de las personas. Asimismo, se debe prever el suministro efectivo y eficaz de servicios y el acceso interno.
Indicadores clave
· El emplazamiento proporciona un espacio de 45 m2 por persona. Esto incluye la infraestructura (por ejemplo, caminos, saneamiento, escuelas, oficinas, sistemas de abastecimiento de agua, puestos de seguridad, cortafuegos, mercados, depósitos, ubicaciones de los refugios), pero no las tierras para cultivo y cría de ganado.
· Se establece en conglomerados de áreas habitables o agrupaciones comunitarias.
· Se determinan las tierras desocupadas para una posible ampliación futura.
· Hay previstas instalaciones sociales como mercados, locales de culto, cementerios, instalaciones para servicios de salud y para evacuación de desechos sólidos, puntos de abastecimiento de agua, centros comunitarios y de nutrición, lotes para madera y áreas de recreo.
· Están previstas las instalaciones que necesitarán los organismos humanitarios, como oficinas para la administración, locales de almacenamiento y alojamiento para el personal.
· Hay cortafuegos adecuados de por lo menos 2 metros entre las viviendas, 6 metros entre los grupos de viviendas, y 15 metros entre los bloques de grupos.
· Hay un cementerio para cada grupo de población, en una ubicación apropiada.
· Se establecen campamentos de cuarentena, o se determinan y preparan sus emplazamientos, aislados de las zonas de residencia generales, a fin de reducir al mínimo la propagación de cualquier epidemia.
· El gradiente del emplazamiento no es superior al 7%, a menos que se hayan tomado amplias medidas en materia de avenamiento y control de la erosión.
Notas de orientación
1. Factores sociales: siempre que sea posible, la estructura social de la población desplazada y las funciones asignadas en ella a cada sexo deben reflejarse en la planificación del asentamiento, en la que se deben tener en cuenta las necesidades de mercados, lugares de reunión, zonas de recreo, etc. Estas instalaciones son indispensables para apoyar el nuevo establecimiento de las comunidades desplazadas. También deben apoyarse las formas de representación social existentes dada la importancia de las consultas con las personas desplazadas, particularmente las mujeres, y de su participación en las intervenciones humanitarias.
Norma 3 relativa a los emplazamientos: seguridadLa selección y planificación de un emplazamiento deben permitir que toda la población afectada disfrute de un grado suficiente de libertad y seguridad personal.
Indicadores clave
· El emplazamiento está situado a una distancia prudencial de las posibles amenazas externas a la seguridad física de la población.
· En la planificación del emplazamiento se prevén áreas habitables integradas seguras para los grupos expuestos a mayores riesgos.
· Las instalaciones sociales, de salud, de saneamiento y otras instalaciones esenciales son de acceso seguro y están iluminadas por la noche si es necesario.
· La planificación de conglomerados se utiliza en apoyo de la autovigilancia que ejerce la población desplazada.
· El tamaño de la población total del asentamiento no supera un nivel más allá del cual las medidas internas y externas de seguridad y protección resultan ineficaces.
· Las autoridades huéspedes y/o el organismo pertinente de las Naciones Unidas llevan a cabo actividades internas y externas en materia de seguridad y protección.
· El organismo al que compete la coordinación general presta asistencia en lo tocante a la seguridad interna de los grupos expuestos a mayores riesgos.
· Se han establecido sistemas para evitar la violencia sexual y la violencia basada en el género, y hacer frente a sus consecuencias.
· Las mujeres y las adolescentes están enteradas de la existencia de servicios de salud para las víctimas de la violencia sexual.
· Se toman medidas razonables para evitar que el personal corra riesgos. Cuando se trata de zonas inseguras, entre todos los organismos se acuerda un plan de evacuación.
Notas de orientación
1. La seguridad de todos los damnificados y del personal en el terreno reviste decisiva importancia: una planificación cuidadosa del emplazamiento, en la medida en que se tengan en cuenta los riesgos internos y externos, es de particular importancia cuando se presta asistencia a poblaciones de refugiados o de personas internamente desplazadas que se sienten igualmente amenazadas. Conocer las necesidades en materia de seguridad de grupos determinados, especialmente las mujeres, ayudará a reforzar las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades huéspedes y los organismos de las Naciones Unidas. Es importante que las mujeres y otros grupos que se considere expuestos a daños no vivan en zonas aisladas, en las que puedan ser víctimas fáciles de agresiones o violaciones.
2. Medidas de seguridad: el organismo coordinador debe velar por que haya alumbrado nocturno en zonas estratégicas y por que las familias encabezadas por una mujer o una adolescente y las mujeres solas estén albergadas en zonas protegidas cerca de los servicios, sin que ello dé lugar a la creación de “guetos”. Es importante trabajar con la población afectada para establecer medidas de seguridad, entre ellas, instalaciones protegidas y grupos de vigilancia vecinales. Entre las medidas para prevenir la violencia sexual cabe señalar: la planificación del emplazamiento en consulta con mujeres y hombres de la población afectada; la presencia de personal de protección y de salud así como de intérpretes de sexo femenino; el examen de las cuestiones de violencia sexual en las reuniones de coordinación.
Norma 4 relativa a los emplazamientos: consideraciones ambientalesEl emplazamiento se debe planificar y administrar de modo tal que se reduzcan al mínimo los daños al medio ambiente.
Indicadores clave
· En la planificación de los asentamientos temporales se tienen en cuenta la densidad y la dispersión de la población desplazada:
- Cuando el medio es frágil, la población desplazada se concentra a fin de contener la presión no sostenible sobre el medio ambiente.- Cuando el medio es más robusto, la población desplazada se dispersa en varios asentamientos pequeños, ya que es probable que éstos causen menos daños ambientales que los grandes asentamientos.
· Durante la planificación del asentamiento se respetan los árboles y otra clase de vegetación tanto como sea posible. Los caminos y redes de drenaje se planifican de modo tal que sigan las líneas de nivel a fin de evitar la erosión y las inundaciones.
Notas de orientación
1. Requisitos de espacio: las directrices del ACNUR (inéditas al redactarse la presente obra) recomiendan un espacio de 45 m2 por persona, incluido un pequeño espacio para huerta. Lo ideal es que la población desplazada mantenga la misma densidad que en su región/país de origen, o tenga la misma densidad que la población huésped, según sea más apropiado para la situación. En la planificación se deben tener en cuenta la evolución dinámica y el crecimiento de los campamentos. El crecimiento demográfico y la llegada de más personas pueden provocar una expansión de hasta el 4,5% anual, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Hay que planificar asimismo la repatriación o reintegración temprana.
2. Cortafuegos: se debe tener cuidado en evitar que los cortafuegos se transformen en “túneles de viento”. Es preciso adiestrar equipos de bomberos, equiparlos y someterlos a prueba periódicamente.
3. Cementerios: los cementerios y fosas comunes deben situarse a 30 metros como mínimo de las fuentes de agua subterránea utilizadas para extraer agua para beber (y a más distancia en el caso de formaciones rocosas fracturadas); y la parte inferior de cualquier fosa debe estar a 1,5 m por encima de la capa freática. El agua superficial proveniente de los cementerios no debe llegar al asentamiento. Deben tenerse en cuenta las costumbres de la población tanto desplazada como local.
4. Consumo de leña: cualquiera sea la extensión de tierra para cultivo y habitación que se asigne a cada familia, las personas acudirán a las áreas colectivas a recoger leña si no hay otras fuentes de combustible. Para una utilización sostenible, se supone que por cada 500 personas debe haber 1 km2 de bosque inexplotado para satisfacer sus necesidades de consumo de leña anual estimadas en 600-900 kg por persona. Ahora bien, en el supuesto de que sólo el 20% del bosque esté sin explotar, únicamente 100 personas podrían tener acceso a la tierra.
|
En todos sus aspectos, la asistencia humanitaria depende de las calificaciones, los conocimientos y la dedicación del personal y los voluntarios, que trabajan en condiciones difíciles y a veces inseguras. Las exigencias a que están sometidos pueden ser considerables, y para que puedan realizar su trabajo de modo tal que se logre la aplicación de las normas mínimas, es indispensable que tengan una experiencia y una formación apropiadas y que sean dirigidos y apoyados adecuadamente por el organismo al que pertenecen. |
Norma 1 relativa a la capacidad: competenciaLas intervenciones en materia de refugios y emplazamientos estarán a cargo de personal con calificaciones y experiencia apropiadas para el cumplimiento de las tareas pertinentes, que debe ser dirigido y apoyado de manera adecuada.
Indicadores clave
· Todos los miembros del personal al servicio de un programa de refugios y emplazamientos están informados de la finalidad de las actividades que se les encomienda y de los métodos para realizarlas.
· Las evaluaciones, la formulación de los programas y la adopción de las decisiones principales de carácter técnico están a cargo de personal que posee las calificaciones técnicas pertinentes y experiencia en situaciones de emergencia.
· El personal y los voluntarios conocen las cuestiones de género relativas a la población afectada. Saben cómo notificar los incidentes de violencia sexual.
· El personal que desempeña funciones técnicas y de dirección cuenta con apoyo para fundamentar las decisiones clave y verificar su cumplimiento.
· El personal responsable de la planificación de emplazamientos recibe formación y es objeto de una supervisión sistemática.
· El personal y los voluntarios que participan en la recogida de información son supervisados en forma detallada y sistemática por una persona con experiencia.
· El personal y los voluntarios que se ocupan de obras de construcción y otras actividades manuales están adiestrados, supervisados y equipados adecuadamente para que su trabajo se realice con eficacia y en condiciones seguras.
Norma 2 relativa a la capacidad: capacidad localEn los programas de refugios y emplazamientos se deben utilizar y mejorar la capacidad y las competencias locales.
Indicadores clave
· En la planificación, ejecución, vigilancia y evaluación de los programas en materia de refugios, participan miembros de ambos sexos de la población damnificada.
· El personal comprende la importancia de fortalecer las capacidades locales con miras a obtener beneficios a largo plazo.
· En el curso del programa de asistencia humanitaria se aprovecha y fortalece la base de conocimientos especializados de los colaboradores y las instituciones locales y de la población local.
Notas de orientación
1. Véase: Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel.
2. Dotación de personal: el personal y los voluntarios deben ser idóneos para cumplir sus tareas respectivas. Además, deben conocer los aspectos fundamentales de los convenios relativos a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (véase la Carta Humanitaria).
Es importante proporcionar formación y apoyo como parte de la preparación para casos de emergencia si se quiere contar con personal calificado que preste servicios de calidad. Como muchos países no están preparados para casos de emergencia, los organismos humanitarios deben seleccionar personal calificado y competente y prepararlo convenientemente antes de asignarlo para una situación de emergencia.
Al asignar personal y voluntarios, los organismos deben procurar que el número de mujeres y de hombres en los equipos de emergencia sea equilibrado.
ACNUR (1982), Manual de Emergencias. Parte Uno: Operaciones en el terreno. ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1991), Directrices para la protección de la mujer refugiada. ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1993), First International Workshop on Improved Shelter Response and Environment for Refugees. ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1994), People-Oriented Planning at Work: Using POP to Improve UNHCR Programming. ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1994), Shelter and Infrastructure - Camp Planning. Sección de Programas y Apoyo Técnico, Ginebra.
ACNUR (1995), Sexual Violence Against Refugees. ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1996), Partnership: A Programme Management Handbook for UNHCR Partners. ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1997), Environmental Guidelines. Domestic Energy Needs in Refugee Situations. ACNUR, Ginebra.
ACNUR (1998), Refugee Operations and Environmental Management: Key Principles of Decision-Making. ACNUR, Ginebra.
ACNUR, Manual de Servicios Sociales. ACNUR, Ginebra. ACNUR, Planning Rural Settlements for Refugees. ACNUR, Ginebra.
Chalinder, A. (1998), Good Practice Review 6: Temporary Human Settlement Planning for Displaced Populations in Emergencies. Instituto de Desarrollo de Ultramar/Relief and Rehabilitation Network, Londres.
Davis, J. y Lambert, R. (1995), Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers. RedR/IT Publications, Londres.
FLM (1997), Environmental Guidelines for Programme Implementation. Federación Luterana Mundial y Departamento de Servicio Mundial, Ginebra.
Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel. Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid. Londres.
Jendritzky, G., Kalkstein, L. S., y Maunder W. J. (1996), Climate and Human Health. (OMI-N° 843). Organización Meteorológica Mundial, Ginebra.
MSF (1997), Guide of Kits and Emergency Items. Decision-maker guide. 4a edición en inglés. Médecins Sans Frontières, Bélgica.
PNUD (1995), Emergency Relief Items, Compendium of Generic Specifications. Vol 1, Telecommunications, Shelter and Housing, Water Supply, Food, Sanitation and Hygiene, Materials Handling, Power Supply. Instituto de Servicios interinstitucionales, UNDP, Copenague.
Telford, J. (1997), Good Practice Review 5: Counting and Identification of Beneficiary Populations: Registration and its Alternatives. Instituto de Desarrollo de Ultramar/Relief and Rehabilitation Network, Londres.
USAID (1994), Field Operations Guide for Disaster Assessment and Response. Office of Foreign Disaster Assistance, USAID.
WCRWC/UNICEF (1998), The Gender Dimensions of Internal Displacement. Women's Commission for Refugee Women and Children, Nueva York.
|
Las Normas Mínimas en materia de servicios de salud son una expresión práctica de los principios y derechos enunciados en la Carta Humanitaria. La Carta centra la atención en las exigencias fundamentales que entraña la acción destinada a sustentar la vida y la dignidad de las personas afectadas por calamidades o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho internacional relativo a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. Esta es la base sobre la que los organismos humanitarios ofrecen sus servicios. Estos organismos se comprometen a actuar de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y con los demás principios establecidos en el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales. La Carta Humanitaria reafirma la importancia fundamental de tres principios clave: · el derecho a vivir con dignidad Las Normas Mínimas se dividen en dos grandes categorías: las relacionadas directamente con los derechos de las personas, y las relacionadas con las actuaciones de los organismos que ayudan a lograr que las personas gocen de esos derechos. Algunas de las normas mínimas combinan las dos categorías. |
1 Importancia de los servicios de salud en las situaciones de emergencia
En las situaciones de emergencia se ha documentado una gran pérdida de vidas a causa de la mayor incidencia de las enfermedades y traumatismos. Los desastres naturales (terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, etc.) las guerras y conflictos armados así como los desastres tecnológicos suelen acarrear un exceso de mortalidad y morbilidad1. Las enfermedades que provocan tales aumentos también se han identificado: sarampión, diarreas (incluida la disentería y el cólera), infecciones respiratorias agudas, malnutrición y paludismo (allí donde prevalece). La elevada incidencia de las enfermedades se debe a los factores ambientales a los que están expuestas las poblaciones, a saber, hacinamiento, cantidad y calidad insuficientes del agua, saneamiento deficiente, refugio inadecuado y suministro de alimentos insuficiente.
La finalidad principal de prestar servicios de salud a una población afectada por un desastre es prevenir la mortalidad y morbilidad excesivas. Para ello es indispensable determinar prioridades mediante una evaluación rápida, y actividades de vigilancia y control continuas; las intervenciones deben responder a las prioridades determinadas en la evaluación inicial y deben ser técnicamente acertadas. La planificación, la ejecución y la vigilancia deben estar coordinadas entre los organismos participantes.
Debe atribuirse prioridad a las medidas de atención primaria de la salud (APS), incluida la asistencia multisectorial en áreas claves (agua, saneamiento, nutrición, alimentos, refugios). La participación de las autoridades sanitarias locales y de miembros calificados de la población afectada, incluidos agentes comunitarios y visitadores sociales es fundamental para la aplicación de las medidas de atención primaria de salud. En la mayor parte de las situaciones de emergencia, las mujeres y los niños son los principales usuarios de los servicios de salud, y es importante recabar las opiniones de las mujeres como medio de conseguir que los servicios sean equitativos, apropiados y accesibles para la población afectada en su conjunto. Las mujeres pueden contribuir a la comprensión de factores culturales y costumbres que tienen repercusión en la salud así como de las necesidades específicas de las personas vulnerables de la población afectada. En consecuencia, deben participar en la planificación y la prestación de los servicios de salud siempre que sea posible.
2 Guía del presente capítulo
El capítulo se divide en cinco secciones, cada una de las cuales comprende lo siguiente:
· Las normas mínimas, en las que se especifican los niveles mínimos que deben alcanzarse en cada área considerada.· Indicadores clave, que son “señales” que permiten verificar si se ha cumplido la norma. Constituyen un medio de medir y comunicar los efectos o los resultados de los programas y de los procedimientos y métodos utilizados. Pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa.
· Notas de orientación, que incluyen referencias a cuestiones específicas que es preciso considerar al aplicar la norma y los indicadores en diferentes situaciones; orientaciones acerca del mejor modo de resolver dificultades de orden práctico, y asesoramiento sobre cuestiones de carácter prioritario. También pueden incluir comentarios sobre cuestiones de especial importancia referentes a la norma o los indicadores, y señalar problemas, controversias o lagunas en los conocimientos en determinada materia. Llenar esas lagunas ayudará a mejorar las normas mínimas en materia de servicios de salud en el futuro.
En los apéndices de este capítulo se ofrece más información de interés y una bibliografía seleccionada.
La organización del capítulo refleja la división de actividades y responsabilidades que suele darse en las situaciones de emergencia. Cada una de estas áreas contribuye a alcanzar la finalidad general de satisfacer las necesidades de salud prioritarias.
Cada una de las secciones están interrelacionadas. En la evaluación sanitaria inicial se determinan necesidades, se establecen prioridades y se facilitan los datos para iniciar las intervenciones de carácter prioritario. Los datos del sistema de información sanitaria ilustran sobre las tendencias de la morbilidad y la mortalidad que sirven para detectar nuevos problemas o reasignar recursos. Tanto la evaluación inicial como el sistema de evaluación sanitaria sirven para determinar problemas de salud como la malnutrición, las enfermedades transmisibles o los traumatismos, que se abordan y controlan aplicando las normas expuestas en las secciones correspondientes a la lucha contra las enfermedades transmisibles y los servicios de salud. La sección 5, Capacidad en materia de recursos humanos y formación se aplica a todo el trabajo y se refiere a cuestiones relacionadas con la capacidad humana necesaria para llevar a cabo intervenciones sanitarias eficaces.
Los progresos realizados en el cumplimiento de las normas mínimas en un área determinan la importancia del progreso en otras áreas. Por ejemplo, un buen sistema de información sanitaria permite determinar los problemas y luego realizar actividades de control, preventivas y curativas apropiadas.
Las normas técnicas correspondientes a otras áreas de asistencia humanitaria se mencionan cuando tales referencias son pertinentes, con objeto de subrayar la interdependencia entre distintas áreas y señalar que el progreso logrado en cualquiera de ellas depende de la evolución en las demás. Se hace referencia a las normas técnicas de otros sectores cuando es pertinente para subrayar la estrecha vinculación del trabajo en un sector con el trabajo en otros sectores y señalar que el progreso en un área depende del alcanzado en otras. Por ejemplo, el suministro de agua salubre reducirá la diarrea, y el suministro de alimentos suficientes y apropiados reducirá los problemas nutricionales.
Nota1 Se considera que hay exceso de mortalidad cuando la tasa bruta de mortalidad (TBM) es más alta que el nivel de mortalidad corriente de la población circundante de una zona de emergencia. En los países en desarrollo, una TBM superior a un deceso por 10.000 personas por día es la definición clásica de exceso de mortalidad. Este umbral procede de la TBM anual notificada en la mayoría de los países en desarrollo, aproximadamente 25 defunciones por 1.000 personas, lo que corresponde a una tasa diaria de 0,6 × 10.000. La tasa de mortalidad corriente en los países desarrollados puede variar respecto de la de los países en desarrollo, factor éste que hay que tener en cuenta en la evaluación inicial. Puede no ser viable o pertinente calcular la TBM cuando se trata de un desastre súbito, a menos que haya un desplazamiento de población permanente o importante.
Las Normas Mínimas
|
Las intervenciones destinadas a satisfacer las necesidades de poblaciones afectadas por desastres deben basarse en una cabal comprensión de la situación, incluidos los factores políticos y los relativos a la seguridad, así como en la evolución prevista de los acontecimientos. Los damnificados, los organismos humanitarios, los donantes y las autoridades locales necesitan saber que las intervenciones son apropiadas y eficaces. Por eso es imperativo proceder al análisis de los efectos del desastre y del impacto de las intervenciones sanitarias propuestas. Si la determinación del problema y su comprensión no son correctas, será difícil, y hasta imposible, llevar a cabo una acción acertada. |
La aplicación de métodos de análisis uniformes en todos los sectores considerados es de gran utilidad para determinar rápidamente las necesidades humanitarias más sobresalientes y lograr la movilización de recursos destinados a remediarlas. En esta sección se presentan normas e indicadores acordados para la recolección y el análisis de información con objeto de determinar las necesidades, diseñar las intervenciones, vigilar y evaluar su eficacia, y conseguir la participación de la población afectada.
El análisis comienza con una evaluación inicial inmediata que permite determinar la magnitud del desastre y qué conviene hacer en caso de que se decida intervenir. Prosigue con la vigilancia a través del sistema de información sanitaria, que permite conocer en qué medida las intervenciones contribuyen a la satisfacción de las necesidades, y determinar los cambios que se requieran. El sistema de información sanitaria finalmente proporciona datos que pueden utilizarse para evaluar la eficacia general de las intervenciones y extraer enseñanzas para el futuro.
Para tener un conocimiento cabal del problema y lograr que la asistencia humanitaria se preste de manera coordinada es fundamental que todos los interesados, incluidas las poblaciones afectadas, compartan la información y los conocimientos pertinentes. Registrar y difundir la información originada en el proceso de análisis contribuye a la amplia comprensión de las consecuencias adversas para la salud pública y otras consecuencias de los desastres, y puede ayudar en la elaboración de mejores estrategias de prevención de desastres y mitigación de sus consecuencias.
Norma 1 relativa al análisis: evaluación inicialMediante la evaluación inicial se debe determinar con la mayor precisión posible los efectos del desastre en la salud, identificar las necesidades en materia de salud y establecer prioridades para la programación sanitaria.
Indicadores clave
· Se procede de inmediato a una evaluación inicial conforme a procedimientos internacionalmente aceptados; la labor está a cargo de personal con la debida experiencia, incluido, de ser posible, un epidemiólogo por lo menos. La recolección de datos comienza antes de la evaluación en el terreno, utilizando mapas, perfiles del país y otros materiales disponibles.
· La evaluación inicial se realiza en cooperación con un equipo multisectorial (agua y saneamiento, nutrición, alimentos, refugios, y salud), las autoridades sanitarias nacionales, mujeres y hombres de la población afectada y los organismos humanitarios que se proponen brindar su asistencia.
· La información se recoge y se presenta de modo tal que permite que el proceso de adopción de decisiones sea coherente y transparente. En el apéndice 2 del presente capítulo figura una lista ilustrativa de actividades para la evaluación sanitaria inicial. La información reunida por lo general se refiere a lo siguiente:
- Extensión geográfica del impacto del desastre.- Demografía de la zona afectada:
Población total afectada por el desastre (si no se dispone de un censo o es imposible hacerlo, se realiza una estimación).Se recogen datos sobre la composición por sexo y por edad de la población afectada respecto de dos grupos de edad por lo menos: grupo de edad <5 años y grupo de edad de 5 y >5 años; si es factible obtener datos de edad más detallados, se utiliza el siguiente desglose: <1 año, 1-4, 5-14, 15-44, 45+.
Tamaño promedio de las familias o grupos familiares, incluidas estimaciones del número de grupos familiares a cargo de una mujer o un niño y de mujeres embarazadas y madres lactantes.
- Información sobre las enfermedades transmisibles, traumatismos y fallecimientos.- Presencia de riesgos continuos.
- Situación nutricional de la población afectada.
- Tasa bruta de mortalidad (TBM) de la población total, expresada como el número de fallecimientos por 10.000 habitantes por día.
- Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años expresada como el número de fallecimientos por 10.000 habitantes por día.
- Tasas de incidencia, por edad y por sexo, de los principales problemas y enfermedades.
- Condiciones ambientales (acceso a agua potable, nivel de saneamiento, disponibilidad y conveniencia de los refugios, vectores de enfermedades, etc.).
- Disponibilidad de alimentos.
- Estado y calidad de la infraestructura de salud local (servicios y dotación de personal) y de los suministros médicos.
- Estado del sistema de transporte.
- Nivel de la red de comunicaciones.
- Estimaciones de las necesidades de asistencia externa, sobre la base de las conclusiones preliminares.
· La TBM diaria de la población total así como la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años se calculan regularmente (a diario en las fases iniciales de la emergencia, si es necesario, y en adelante con menor frecuencia) para poder detectar cambios súbitos.
· Cuando prevalecen condiciones de inseguridad, la evaluación inicial incluye un análisis de los factores que inciden en la seguridad personal de la población afectada.
· La programación y las recomendaciones del equipo de evaluación inicial apuntan desde el comienzo a prevenir el exceso de mortalidad y morbilidad así como a prever futuros problemas de salud pública resultantes de las circunstancias propias de la emergencia. Se formulan recomendaciones sobre la necesidad o falta de necesidad de asistencia externa para complementar los recursos de que se dispone en el país. Si se requiere asistencia, se formulan recomendaciones sobre las prioridades y se traza una estrategia para el suministro de los recursos humanos y materiales necesarios. También se tiene en cuenta:
- La estructura social y política de la población, incluida la posible afluencia de refugiados.- La atención especial que merecen los grupos expuestos a mayores riesgos.
- Las posibilidades de acceso a la población afectada.
- La inseguridad y la violencia.
- Los sistemas de distribución.
- Las previsiones sobre las consecuencias y el impacto ambiental a largo plazo que pueden tener las intervenciones propuestas.
· Las amenazas concretas a la seguridad con que se enfrentan los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y las adolescentes, se tienen en cuenta al diseñar las intervenciones en materia de salud.
· Se elabora un informe de evaluación inicial en el que se consignan las áreas clave así como recomendaciones apropiadas que se comparten de inmediato con las autoridades nacionales y locales, con representantes de la población afectada y con los organismos participantes.
Notas de orientación
1. Procedimientos de evaluación inicial internacionalmente aceptados: véase OMS (1999).
2. Indicadores de la situación sanitaria general: durante la fase aguda de la emergencia, la tasa bruta de mortalidad (TBM) de la población total y la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años son indicadores muy importantes de la situación sanitaria general de la población afectada.
3. Tasas brutas de mortalidad: para calcular las tasas brutas de mortalidad durante períodos cortos (<1 mes) se utiliza el método siguiente:
a) Total de fallecimientos en un número determinado de días.b) Se divide el total por el número de días durante los cuales se recogieron datos. Esto da el número promedio de fallecimientos por día.
c) Se divide este número por el tamaño de la población afectada.
d) Se multiplica por 10.000 para obtener la tasa bruta de mortalidad diaria.
4. Puntualidad: la puntualidad es un aspecto esencial de la evaluación inicial, tarea que hay que llevar a cabo lo antes posible después de producirse el desastre. De ser necesario, se debe atender de inmediato y simultáneamente las necesidades más apremiantes. Debiera elaborarse un informe tan pronto como sea posible tras la llegada al lugar del desastre, aunque esto depende de las circunstancias del caso de que se trate y de la situación general.
5. Participantes en la evaluación inicial: en esta tarea debería incluirse a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al análisis de género y las competencias lingüísticas. Lo ideal sería que participara un número equilibrado de hombres y mujeres.
6. Procedimiento de evaluación: antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, todos los participantes deberían acordar la logística de la realización de la evaluación inicial así como la utilización de normas internacionalmente reconocidas y se deberían asignar en consonancia las tareas específicas a ese respecto.
7. Obtención de información: si bien en algunas situaciones de emergencia el conocimiento previo permitirá determinar las acciones necesarias, la mayor parte de las intervenciones de asistencia humanitaria han de basarse en ciertos datos de evaluación, aun cuando sean incompletos. Hay muchas técnicas diferentes para obtener información, por lo que es preciso escogerlas cuidadosamente, seleccionando las que convengan a la situación y al tipo de información requerida. Por regla general, conviene recoger información con más frecuencia cuando la situación evoluciona más rápidamente, y cuando se producen acontecimientos de especial importancia, como nuevos movimientos de población o un brote epidémico de diarrea. Aunque toda evaluación inicial tal vez deba hacerse con rapidez y sin demasiado refinamiento, el análisis mejorará a medida que se disponga de más tiempo y más datos por conducto del sistema de información sanitaria. A medida que la situación de emergencia se estabilice, debe ser posible disponer de mejores datos sanitarios sobre mujeres embarazadas y madres lactantes, personas discapacitadas, ancianos, menores no acompañados y otros grupos de los expuestos a mayores riesgos. No obstante, debe procurarse reunir datos sanitarios sobre las necesidades en materia de salud reproductiva de la población afectada, desde el comienzo de la respuesta de emergencia.
8. Fuentes de información: puede compilarse más información para el informe de evaluación inicial a partir de publicaciones disponibles, material histórico pertinente, datos relativos a la situación anterior a la emergencia y también de discusiones con personas idóneas, bien informadas, incluidos los donantes, personal de organismos humanitarios y de la administración pública nacional, especialistas locales, dirigentes de la comunidad de ambos sexos, ancianos, personal de salud participante, maestros, comerciantes, etc. Los planes nacionales o regionales de preparación para casos de desastre pueden ser también una fuente de gran utilidad. Las discusiones en grupo con miembros de la población afectada pueden proporcionar información útil sobre prácticas y creencias. Tanto los métodos empleados para obtener información como los límites de su fiabilidad se deben comunicar con claridad. Nunca se debe presentar la información de modo tal que dé una imagen engañosa de la situación real.
9. Cuestiones implícitas: el conocimiento de los derechos de las personas afectadas por desastres, conforme al derecho internacional, debe servir de base a la evaluación inicial. Tanto ésta como el análisis ulterior de la información sanitaria deben revelar un conocimiento apropiado de los problemas estructurales, políticos, de seguridad, económicos, demográficos y ambientales subyacentes que inciden en la vida de la zona. Es imperativo tomar en cuenta la experiencia previa y lo que piensan los damnificados al analizar la dinámica y el impacto de la nueva emergencia. Por ello es preciso contar con la competencia técnica y los conocimientos locales tanto en la recogida de datos como en el análisis de los recursos, capacidades, vulnerabilidades y necesidades. También deberán considerarse las condiciones de vida de la población desplazada y no desplazada de la zona antes de la situación de emergencia e inmediatamente después, así como los recursos locales.
10. Grupos en riesgo: se deben tener en cuenta las necesidades de los grupos expuestos a daños adicionales, entre los que cabe mencionar a las mujeres, los adolescentes, los menores no acompañados, los niños, los ancianos y las personas con discapacidades. También habrá que determinar los papeles y funciones que incumben a las personas de uno y otro sexo en el sistema social.
11. Áreas de actividad: aunque cada situación de emergencia genera necesidades y problemas de salud particulares, es probable que sea preciso abordar las grandes áreas de actividades siguientes: vigilancia de enfermedades y traumatismos, lucha contra las enfermedades transmisibles, inmunización contra el sarampión, alimentos y nutrición, agua, saneamiento y refugios. Además, la evaluación inicial debe indicar la medida en que se necesitan servicios en las esferas de la atención preventiva y curativa, el envío de casos, la salud reproductiva, la salud de la mujer y del niño, la atención a la comunidad y la educación sanitaria, así como suministros médicos, personal y recursos de organización necesarios para el establecimiento y el funcionamiento de esos servicios de manera interrelacionada y coordinada.
Norma 2 relativa al análisis: sistema de información sanitaria - recolección de datosEl sistema de información sanitaria debe recoger con regularidad datos pertinentes sobre población, enfermedades, traumatismos, condiciones ambientales y servicios de salud en un formato normalizado a fin de detectar los principales problemas de salud.
Indicadores clave
· La vigilancia comienza al mismo tiempo que la evaluación inicial, y lo ideal es que utilice el sistema de información sanitaria local existente. En algunas emergencias, puede ser necesario un sistema nuevo o paralelo, aspecto éste sobre el que decide el equipo de evaluación inicial.
· La tarea de organizar y supervisar el sistema de vigilancia se asigna claramente a un organismo que se encarga de la coordinación entre todos los asociados si las autoridades locales no pueden cumplir esa función.
· En las fases iniciales de la emergencia el sistema de información sanitaria se concentra en la demografía, la mortalidad y sus causas, la morbilidad, y las actividades programáticas prioritarias (agua, saneamiento, alimentos, nutrición, refugios) según se especifica en la evaluación inicial.
· Los datos sobre mortalidad se obtienen de los servicios de salud y la comunidad, incluido el personal de cementerios, los distribuidores de mortajas y otros informantes clave, para evaluar la TBM diaria respecto de la población total y la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años. También se recogen datos sobre mortalidad por causas.
· Los datos sobre morbilidad por enfermedades, lesiones y trastornos de salud se obtienen de instalaciones de salud que prestan servicios ambulatorios, centros de nutrición, programas de alimentación y agentes de salud de la comunidad, con objeto de calcular: las tasas de incidencia de las causas principales de lesiones o enfermedades, y las tasas de incidencia por edad y por sexo, así como para detectar cambios o nuevos problemas de salud.
· Cada centro de atención de salud que presta servicios ambulatorios completa los formularios estándar de vigilancia sobre mortalidad y morbilidad proporcionando datos por edad, sexo y causa.
· En la mayoría de las situaciones de emergencia, los datos sobre los servicios de salud se obtienen de los organismos participantes, los centros de salud locales y los trabajadores de salud de la comunidad. Como el tipo de datos que se han de recoger varía en cada emergencia, el equipo de evaluación inicial determina las áreas prioritarias respecto de las cuales se recogen datos, por ejemplo, cobertura del programa de alimentación, cobertura de la inmunización contra el sarampión, violencia sexual, etc.
· La autoridad sanitaria local o el organismo al que se haya encomendado la responsabilidad de administrar el sistema de información sanitaria resume y da a conocer con regularidad los datos que recibe de los centros y servicios de salud de la comunidad, utilizando formularios estándar y métodos normalizados de compilación, asiento y análisis de datos.
· Se dispone de definiciones estándar de casos y de formularios de notificación normalizados que se utilizan en relación con cada una de las enfermedades que se han de vigilar. Las definiciones son sencillas y claras y están adaptadas a los medios de diagnóstico disponibles.
· Las personas que trabajan en los lugares de notificación reciben entrenamiento para la utilización de los formularios de notificación normalizados y las definiciones estándar de casos. Se especifica la frecuencia de las notificaciones, que está adaptada al tipo y a la fase de la situación de emergencia.
· Existen o se crean sistemas de comunicaciones y de logística para difundir y recibir los informes de vigilancia y las observaciones subsiguientes.
· El sistema de información sanitaria es objeto de evaluación periódica con el fin de determinar su grado de exactitud, exhaustividad, simplicidad, flexibilidad y oportunidad.
Notas de orientación
1. El sistema de información sanitaria sirve para:
a) Detectar rápidamente los problemas de salud y las epidemias y reaccionar con celeridad.b) Vigilar las tendencias del estado sanitario y ocuparse continuamente de las prioridades de la atención de salud.
c) Evaluar la eficacia de las intervenciones y de la cobertura de los servicios.
d) Conseguir que los recursos estén correctamente dirigidos a las áreas y los grupos más necesitados.
e) Evaluar la calidad de las intervenciones en materia de salud.
2. Presentación de informes: véanse en el apéndice 3, modelo de formulario de informes de vigilancia semanal; en el apéndice 4, ejemplo de presentación de un conjunto de datos sobre mortalidad; en el apéndice 6, modelos de formularios para datos sobre el agua, el saneamiento y el medio ambiente, y en el apéndice 7, un modelo de formulario para informes sobre violencia sexual. Véanse asimismo los capítulos 1, Abastecimiento de agua y saneamiento, y 2, Nutrición.
3. Definiciones de casos sintomáticos: a continuación se presentan ejemplos de definiciones de casos sintomáticos para uso en algunas situaciones de emergencia y situaciones siguientes a la emergencia.
- Sarampión: erupción cutánea generalizada que dura más de 3 días y temperatura superior a 38°C y algunos de los siguientes síntomas: tos, secreción intensa de moco nasal, ojos enrojecidos.- Disentería: tres o más deposiciones líquidas por día y presencia de sangre visible en los heces.
- Diarrea común: tres o más deposiciones líquidas y acuosas por día.
- Cólera: diarrea acuosa, aguda y profusa, acompañada o no de vómitos.
- Infección respiratoria aguda (IRA): tos o respiración difícil, >50/minuto en lactantes de dos meses a <1 año; respiración >40/minuto en niños de 1-4 años; y ausencia de tiraje torácico, estridor o signos de peligro.
- Malnutrición: pueden verse definiciones detalladas en el apéndice 1 del capítulo 2, Nutrición.
- Paludismo: temperatura superior a 38,5°C, y ausencia de otras infecciones.
- Meningitis: súbito acceso de fiebre superior a 38,9°C y rigidez o púrpura en el cuello.
4. Violencia sexual: el número de casos de violencia sexual y doméstica notificados a los servicios de salud y a los oficiales de protección y seguridad debe vigilarse sistemáticamente.
Norma 3 relativa al análisis: sistema de información sanitaria - examen de los datosSe deben examinar y analizar sistemáticamente los datos del sistema de información sanitaria y los cambios ocurridos en la población damnificada a efectos de adoptar decisiones y dar una respuesta apropiada.
Indicadores clave
· Durante la fase de emergencia, la TBM y las tasas de incidencia de los principales problemas de salud (enfermedades y lesiones) se vigilan y analizan sistemáticamente a efectos de la adopción de decisiones. No obstante, en algunas situaciones de emergencia, el equipo de evaluación inicial puede recomendar un ciclo de análisis de menor frecuencia.
· Las informaciones acerca de problemas sanitarios (malnutrición, traumatismos, etc.) se verifican rápidamente y se investigan más a fondo; se adoptan de inmediato medidas apropiadas para evitar el exceso de mortalidad a causa del problema o los problemas identificados.
· Los casos aislados de enfermedades que pueden convertirse en epidemias (cólera, sarampión, etc.) y/o los brotes de enfermedades transmisibles se investigan lo antes posible y se confirman. Se adoptan medidas de lucha contra los brotes si así procede, y los casos reciben tratamiento apropiado. (Véanse las normas relativas a las enfermedades transmisibles.)
Norma 4 relativa al análisis: sistema de información sanitaria - vigilancia y evaluaciónLos datos recogidos deben utilizarse para evaluar la eficacia de las intervenciones en la lucha contra las enfermedades y la preservación de la salud.
Indicadores clave
· Las medidas de la eficacia utilizadas en la evaluación comprenden:
- La tasa de mortalidad decreciente apunta a menos de 1/10.000/día.- La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años se reduce a no más de 2/10.000/día.
- Las epidemias/enfermedades están controladas.
- Las lesiones y el impacto de la violencia se han reducido o eliminado.
- La cobertura de la vacunación contra el sarampión es superior al 95%.
- Se tiene acceso a alimentos suficientes (véanse el capítulo 2, Nutrición, y el capítulo 3, Ayuda alimentaria).
- Se tiene acceso al agua en cantidades suficientes (véase el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento).
- Se dispone de instalaciones de saneamiento adecuadas (véase el capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento).
Notas de orientación
1. Objetivo: el objetivo de una intervención de emergencia debe ser conseguir lo antes posible una TBM de <1/10.000/día, y una tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de <2/10.000/día.
2. Integración: el sistema de información sanitaria debe estar integrado en el sistema de la comunidad huésped y debe contar con instalaciones sanitarias y agentes de salud de la comunidad. Tanto la población damnificada como la comunidad huésped participan en el sistema de información sanitaria.
3. Utilización de la información procedente de la vigilancia: toda situación de emergencia es inestable y dinámica por definición. Por eso es indispensable disponer regularmente de información actualizada para cerciorarse de que las intervenciones siguen siendo pertinentes. La información obtenida gracias a la vigilancia continua de las intervenciones debe incorporarse a los exámenes y evaluaciones. En ciertas circunstancias, puede ser necesario modificar la estrategia para hacer frente a cambios importantes de la situación o de las necesidades de la población afectada por el desastre.
4. Personas que participan en la vigilancia: cuando la vigilancia requiere consultas, debería incluirse en la tarea a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al género y las competencias lingüísticas. Se alentará la participación de las mujeres.
5. Evaluación: la evaluación es importante porque sirve para medir la eficacia de la acción, sacar enseñanzas para futuras actividades de preparación para casos de desastre, mitigación y asistencia humanitaria, y fomentar la responsabilidad. La evaluación a que se hace referencia aquí comprende dos procesos interrelacionados:
a) la evaluación interna del programa, que normalmente realiza el personal como parte del análisis y el examen sistemáticos de la información procedente de la vigilancia. El organismo humanitario también debe evaluar la eficacia de todas sus intervenciones relacionadas con una situación de desastre determinada o comparar sus intervenciones en diferentes situaciones.b) la evaluación externa, en cambio, puede formar parte de una actividad de evaluación más amplia realizada por los organismos y los donantes, y puede tener lugar, por ejemplo, una vez que ha terminado la fase crítica de la situación de emergencia. Al realizar las evaluaciones, es importante que las técnicas y los recursos utilizados sean compatibles con la escala y la naturaleza de la intervención o el programa, y que en el informe se describan la metodología empleada y los procedimientos seguidos para sacar las conclusiones.
6. Vínculos con otros sectores: las actividades de vigilancia y evaluación exigen una estrecha cooperación con otros sectores (véanse los capítulos sobre Abastecimiento de agua y saneamiento, Nutrición, Ayuda alimentaria, y Refugios, asentamientos y planificación de emplazamientos), las autoridades del país anfitrión y otros organismos humanitarios.
Norma 5 relativa al análisis: participaciónLa población afectada por un desastre debe tener la oportunidad de participar en la formulación y ejecución del programa de asistencia.
Indicadores clave
· Se consulta y se hace participar en la toma de decisiones relacionadas con la evaluación inicial de las necesidades y la formulación y ejecución del programa a miembros de uno y otro sexo de la población afectada.
· Las mujeres y los hombres de la población afectada por el desastre reciben información acerca del programa de asistencia y tienen la oportunidad de formular observaciones al respecto al organismo de asistencia pertinente.
Notas de orientación
1. Equidad: la participación de la población afectada por el desastre en la adopción de decisiones y la formulación y ejecución de los programas contribuye a que éstos sean equitativos y eficaces. Debe ponerse especial cuidado en lograr la participación de las mujeres así como una representación equilibrada de ambos sexos en el programa de asistencia. La participación en el programa de salud también puede servir para reforzar el sentido de dignidad y valor de las personas en momentos de crisis. Esa participación genera un sentido de comunidad y pertenencia que puede contribuir a la seguridad de quienes reciben asistencia así como a la de los encargados de su prestación.
2. La población puede participar en los servicios de salud de diferentes maneras: por ejemplo, interviniendo en la movilización social; comunicando mensajes fundamentales de información sanitaria a la población afectada, notificando tempranamente presuntos casos de enfermedad, procediendo a la detección de casos y la realización de encuestas casa por casa, ocupándose del registro y el apoyo en ocasión de actividades sanitarias determinadas (vacunaciones, suplementación de vitamina A, terapias de rehidratación oral a domicilio o en centros comunitarios designados, distribución de preservativos, etc.); prestando asistencia en tareas de logística en las instalaciones de salud (seguridad y prevención de disturbios) y ayudando en asuntos relativos al idioma y la cultura.
3. Comités de coordinación: los comités de coordinación contribuyen a promover la participación de la población en el programa de asistencia. Se debe velar por que sean verdaderamente representativos de la población afectada, para lo cual se tendrán en cuenta en su composición factores tales como el género, la edad, la etnicidad, y la situación socioeconómica. También tendrán que estar representados dirigentes políticos destacados, dirigentes comunitarios de ambos sexos y líderes religiosos. Al establecerse un comité, se deberán acordar sus funciones.
4. Recabar opiniones: la participación también puede lograrse mediante la organización sistemática de consultas de opinión y discusiones, que podrán celebrarse durante la distribución de raciones, en visitas a los hogares o en el curso de entrevistas sobre problemas o preocupaciones individuales. Las discusiones en grupo con miembros de la comunidad afectada pueden proporcionar información útil sobre creencias y prácticas culturales.
|
El virus del sarampión es uno de los más contagiosos y mortíferos conocidos. En situaciones de emergencia, las condiciones de hacinamiento y los movimientos de población imprevistos constituyen un medio ideal para la transmisión rápida e intensa del virus, que puede provocar altos niveles de morbilidad y mortalidad, especialmente entre los niños pequeños. En situaciones de emergencia, debe darse lo antes posible la más alta prioridad a las campanas de vacunación contra el sarampión. Con la mayor brevedad debe reunirse en el lugar de la emergencia el personal, las vacunas, el equipo de cadena fría y otros suministros necesarios para realizar una campana. La decisión acerca del momento de iniciar la campaña de vacunación debe basarse en factores epidemiológicos, por ejemplo, si una campaña masiva ha tenido lugar recientemente, o no, el grado de la cobertura de la vacunación contra el sarampión y el número estimado de personas susceptibles en la población afectada. En algunos casos, el equipo de evaluación inicial puede recomendar que se incluya en la campaña a personas de hasta 15 años o más si hay indicios de una alta susceptibilidad en ese grupo de edad. |
Norma 1 relativa a la lucha contra el sarampión: vacunaciónEn las poblaciones afectadas por desastres, todos los niños de seis meses a 12 años de edad deben recibir lo antes posible una dosis de vacuna antisarampionosa y una dosis apropiada de vitamina A.
Norma 2 relativa a la lucha contra el sarampión: vacunación de los recién llegadosLos recién llegados a los asentamientos de personas desplazadas deben ser vacunados sistemáticamente. Todos los niños de seis meses a doce años de edad deben recibir una dosis de vacuna antisarampionosa y una dosis apropiada de vitamina A.
Indicadores clave
· Se ha establecido y está en marcha la coordinación con las autoridades sanitarias locales (Programa Ampliado de Inmunización - PAI) y los organismos humanitarios participantes.
· Se ha vacunado a más del 95% de los niños del grupo destinatario (incluidos los recién llegados). (Véase en el apéndice 5 del presente capítulo un modelo de formulario de vacunación contra el sarampión.)
· Los suministros in situ de vacuna antisarampionosa corresponden al 140% del grupo destinatario, incluido un 15% que se pierde por deterioro y un 25% de reserva; se hacen proyecciones de las necesidades de vacuna para quienes lleguen ulteriormente y se compra la vacuna en caso de que ya no se disponga de ella.
· Sólo se utilizan vacunas y jeringas autodestructibles que cumplen las especificaciones de la OMS.
· La cadena fría es objeto de mantenimiento y vigilancia continuos desde la fabricación de la vacuna hasta el lugar de vacunación.
· Los suministros in situ de jeringas autodestructibles corresponden al 125% de los grupos destinatarios previstos, incluido un 25% de reserva. Se dispone de suficientes jeringas de 5 ml para la dilución de viales de dosis múltiple. Se requiere una jeringa por cada vial diluido.
· Se utilizan suficientes “cajas de seguridad” recomendadas por la OMS para guardar las jeringas autodestructibles y de dilución antes de su eliminación. Las cajas se eliminan de acuerdo con las recomendaciones de la OMS.
· Los suministros in situ de vitamina A corresponden al 125% del grupo destinatario, incluido un 25% de reserva si la vitamina A se debe suministrar como parte de una campaña de vacunación masiva.
· La fecha de la vacunación contra el sarampión se anota en la cartilla sanitaria de cada niño. De ser posible, se facilitan cartillas sanitarias para el registro de las vacunaciones.
· Los lactantes vacunados antes de los 9 meses deben volver a vacunarse al llegar a esa edad.
· Los servicios de salud están en condiciones de proceder a la vacunación sistemática contra el sarampión de los recién llegados si se trata de personas desplazadas, y de determinar cuáles son los lactantes que deben ser revacunado a los 9 meses.
· Se transmiten consignas pertinentes en el idioma local a los grupos de madres gestantes o al personal asistencial sobre los beneficios de la vacunación contra el sarampión, sus posibles efectos secundarios, la fecha de revacunación, si ésta es necesaria y la importancia de conservar la cartilla sanitaria.
· Los agentes comunitarios realizan una campaña de información pública antes de iniciar una campaña de vacunación masiva.
Notas de orientación
1. Temperatura: las vacunas se deben conservar a la temperatura inferior a 8°C recomendada por el fabricante para mantener su potencia.
2. Cartilla sanitaria: deben proporcionarse cartillas sanitarias para registrar en ellas las vacunas contra el sarampión administradas, pero tal vez no siempre sea posible disponer de ellas o expedirlas en una situación de emergencia; la falta de tales cartillas no debe retrasar el desarrollo de las actividades de vacunación.
3. Grupo destinatario: puede ser necesario aumentar la edad del grupo destinatario de la vacuna antisarampionosa de los 12 a los 15 años o más en algunas zonas si los datos epidemiológicos indican que ese grupo de más edad es susceptible. En otros casos, puede ocurrir que la evaluación inicial recomiende un grupo destinatario de menos de 12 años de edad.
4. Durante las campañas de vacunación masiva: la OMS recomienda la integración de la suplementación de vitamina A como sigue:
- Lactantes de 6-12 meses: 100.000 Unidades Internacionales (repetir cada 4-6 meses).- Niños > 12 meses: 200.000 UI (repetir cada 4-6 meses).
5. Dotación de personal: la experiencia adquirida indica que la dotación de personal para las actividades de vacunación (incluida la administración de vitamina A) debe ser, como mínimo, un supervisor y un oficial de logística que pueda supervisar un equipo o más. El equipo que se describe a continuación debería ser capaz de vacunar hasta 500-700 personas en 1 hora aproximadamente, aunque el número de vacunadores necesarios dependerá del tamaño de la población que se ha de inmunizar: cuatro miembros del personal que preparen las vacunas; dos que las administren; seis encargados del registro y el recuento; y seis encargados de mantener el orden (prevención de disturbios).
Norma 3 relativa a la lucha contra el sarampión: control de los brotesSe debe organizar una respuesta sistemática ante cada brote de sarampión en la población afectada por el desastre y la población de la comunidad huésped.
Indicadores clave
· Un caso aislado (presunto o confirmado) justifica una investigación inmediata in situ que incluye la averiguación de la edad y el estado de inmunización del caso presunto o confirmado.
· Las medidas de lucha comprenden la vacunación de todos los niños de seis meses a 12 años de edad (o mayores si están afectadas personas de más edad) y el suministro de una dosis apropiada de vitamina A.
Norma 4 relativa a la lucha contra el sarampión: tratamiento de casosTodos los niños que contraen el sarampión deben recibir atención adecuada para evitar secuelas graves o la muerte.
Indicadores clave
· Está en funcionamiento un sistema a nivel de toda la comunidad para la detección activa de casos valiéndose de la definición estándar de caso y del envío de los casos de sarampión presuntos o confirmados.
· Cada caso de sarampión recibe vitamina A y un tratamiento apropiado para evitar complicaciones como la neumonía, la diarrea, la malnutrición grave y la meningoencefalitis que causan la mortalidad mayor.
· Se vigila el estado nutricional de los niños con sarampión, y de ser necesario, los niños son inscritos en un programa de alimentación suplementaria.
Notas de orientación
1. Vacunas del PAI: como la inmunización contra el sarampión es tan importante en las primeras fases de una emergencia en muchos países, la vacunación no debe demorarse. En algunas emergencias se pueden administrar otras vacunas del PAI junto con la vacuna antisarampionosa, siempre que la vacunación contra el sarampión, no quede pendiente hasta que se disponga de esas otras vacunas del PAI. Si solamente se procede a la vacunación contra el sarampión, se administrarán otras vacunas del PAI sólo cuando se hayan satisfecho las necesidades inmediatas de la población damnificada.
2. En situaciones de conflicto: el UNICEF y otros organismos algunas veces han logrado el acuerdo de las partes beligerantes para un cese temporario del fuego a fin de que se pueda realizar una campaña de vacunación en condiciones de seguridad.
3. Revacunación: cuando se indica una vacunación masiva contra el sarampión y no se dispone de registros individuales de vacunación, la inmunización de niños que pudieran haber recibido previamente la vacuna no es nociva. Es más importante revacunar a un niño que dejarlo sin vacunar y expuesto a contraer la enfermedad.
4. En el tratamiento de casos de sarampión o el tratamiento de la carencia de vitamina A la administración de vitamina A contribuye a reducir la mortalidad y las secuelas del sarampión. La OMS recomienda:
- Lactantes <6 meses: 50.000 UI el primer día; 50.000 UI el segundo día- Lactantes de 6-12 meses: 100.000 UI el primer día; 100.000 UI el segundo día
- Niños de >12 meses: 200.000 UI el primer día; 200.000 UI el segundo día.
5. Si ya hay sarampión en la población afectada, es posible que los niños que son vacunados durante el período de incubación aun así padezcan la enfermedad.
|
Las causas principales de mortalidad y morbilidad en una población afectada por un desastre son el sarampión, las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, la malnutrición y, en áreas donde es endémico, el paludismo. En ciertas circunstancias, pueden declararse brotes de otras enfermedades transmisibles, como meningitis meningocócica, hepatitis, fiebre tifoidea, tifus y fiebre recurrente. Las enfermedades diarreicas y las enfermedades transmisibles como la tuberculosis suelen aparecer al inicio de la situación de emergencia y pueden ser también los primeros síntomas manifiestos de VIH/SIDA. Es probable que las autoridades sanitarias locales, incluidos los agentes de salud de la comunidad y los visitadores sociales, estén en la primera línea de la lucha contra las enfermedades transmisibles, cuando los recursos lo permiten, y actúen de concierto con los centros de salud y los organismos participantes. La población afectada desempeña un importante papel en la prevención y el control de las enfermedades mediante la aplicación y la observancia de buenas prácticas de salud pública. La prevención es una prioridad clave en la lucha contra las enfermedades transmisibles por lo que la ejecución satisfactoria de las actividades de otros sectores como agua, saneamiento, nutrición, alimentos y refugios es de vital importancia. El hacinamiento de la población, la contaminación del agua, el saneamiento deficiente y la baja calidad de la vivienda son todos factores que contribuyen a la rápida propagación de las enfermedades. La mala alimentación, particularmente de los niños pequeños, aumenta la susceptibilidad a las enfermedades y favorece las altas tasas de mortalidad. También es importante considerar qué medidas pueden necesitarse para el control y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH. Las medidas que se adopten dependerán de la información epidemiológica disponible concerniente a la población afectada y a la índole del desastre. |
Norma 1 relativa a la lucha contra las enfermedades transmisibles: vigilanciaSe debe vigilar la aparición de enfermedades transmisibles.
Indicadores clave
· Se determina claramente cuál es la dependencia u organismo encargado de la vigilancia y la lucha contra las enfermedades y todos los participantes en la emergencia saben a dónde se deben enviar las notificaciones de enfermedades transmisibles presuntas o confirmadas.
· Personal con experiencia en epidemiología y en la lucha contra las enfermedades forma parte de la dependencia u organismo de vigilancia y lucha contra las enfermedades.
· Se mantiene una vigilancia permanente para detectar rápidamente las enfermedades transmisibles y reaccionar ante los brotes.
Norma 2 relativa a la lucha contra las enfermedades transmisibles: investigación y controlSe deben investigar y controlar las enfermedades que pueden dar lugar a epidemias conforme a normas y estándares internacionalmente aceptados.
Indicadores clave
· En la evaluación inicial se determinan las enfermedades que pueden dar lugar a epidemias; existen protocolos normalizados para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, que se comparten convenientemente con los centros de salud y los agentes de salud de la comunidad/visitadores sociales.
· Personal calificado investiga las notificaciones de casos y los rumores de aparición de enfermedades.
· Se confirma el diagnóstico.
· Se adoptan medidas de lucha contra los brotes, entre ellas:
- Atacar la fuente, mediante la reducción de las fuentes de infección para evitar la propagación de la enfermedad a otros miembros de la comunidad. Según sea la enfermedad, esto puede implicar el pronto diagnóstico y tratamiento de casos (por ejemplo, cólera), el aislamiento de casos (fiebres hemorrágicas víricas, ébola) y el control de los reservorios de animales (por ejemplo, peste).- Proteger grupos susceptibles con objeto de reducir el riesgo de infección: inmunización (por ejemplo, meningitis y sarampión); mejor nutrición, y en ciertas circunstancias, quimioprofilaxis de los grupos expuestos a mayores riesgos (por ejemplo, durante un brote de paludismo puede ser conveniente someter a las mujeres embarazadas a ese tipo de profilaxis); suministro de sangre inocua y preservativos para prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH.
- Interrumpir la transmisión para reducir al mínimo la propagación de la enfermedad mediante el mejoramiento de la higiene ambiental y personal (en el caso de todas las enfermedades transmitidas por vía fecal-oral), la educación sanitaria, la lucha antivectorial (fiebre amarilla y dengue), y la desinfección y esterilización (por ejemplo, hepatitis B, ébola).
· Personal de extensión calificado (agentes de salud, visitadores sociales), participa en las medidas de lucha a nivel de la comunidad transmitiendo consignas de prevención y ocupándose del tratamiento adecuado de los casos (administración de terapias de rehidratación oral (TRO) y medicamentos, cumplimiento del tratamiento prescrito, seguimiento a domicilio, etc.), de conformidad con directrices acordadas.
· La información pública y las consignas de promoción de la salud en relación con la prevención de las enfermedades forman parte de las actividades de lucha.
· Los dirigentes de la comunidad y los agentes de salud de la comunidad/visitadores sociales facilitan el acceso a los grupos de población y difunden consignas de prevención básicas.
· Sólo se utilizan medicamentos que figuran en la Lista de medicamentos esenciales de la OMS.
Notas de orientación
1. Normas y estándares internacionalmente aceptados: véase OMS (1997), publicación incluida en la Bibliografía seleccionada bajo el epígrafe “Sistema de información sanitaria”.
2. Rumores: es común que en las poblaciones afectadas por desastres, incluidas las de refugiados, circulen noticias y rumores acerca de brotes de enfermedades; cada vez que esto suceda, será preciso comprobar su veracidad.
3. Determinación de la existencia de una epidemia: se entiende por “epidemia” un número excesivo de casos de una enfermedad en relación con la experiencia previa concerniente a un tiempo y una población determinados. A veces puede ser difícil decidir si existe o no una epidemia, por lo que se deben establecer (por la dependencia de vigilancia) criterios para determinar umbrales de epidemia respecto de las enfermedades que entrañan esa posibilidad. Como para muchas enfermedades no se ha definido un umbral de epidemia, toda epidemia presunta o confirmada debe notificarse a la dependencia encargada de la vigilancia y la lucha contra las enfermedades.
4. Instalar un laboratorio clínico no es una prioridad en la mayoría de las emergencias: la mayoría de los casos se diagnosticarán clínicamente y el tratamiento será presuntivo o sintomático. Será necesario identificar a algunos agentes infecciosos así como recoger material de muestras para su análisis y envío a un laboratorio de referencia. La dependencia encargada de la vigilancia y la lucha contra las enfermedades puede determinar todos estos procedimientos.
5. Lucha contra las enfermedades diarreicas: las enfermedades diarreicas son una causa importante de mortalidad entre las poblaciones afectadas por desastres, principalmente debido al hacinamiento, la falta de agua y la insuficiencia de la higiene y el saneamiento, que facilitan la transmisión de esas enfermedades. Habida cuenta de que el tratamiento de la diarrea común se basa en la prevención de la deshidratación mediante TRO, los servicios básicos de salud de una zona afectada por un desastre deben incluir una red de puntos de administración de TRO. Como el estado nutricional deficiente contribuye a aumentar la tasa de letalidad de la enfermedad, todos los niños con diarrea deben someterse a examen para determinar si padecen malnutrición y ser tratados como corresponda. El suministro de agua salubre en cantidad suficiente, la construcción de letrinas, la distribución de jabón y la planificación apropiada de los asentamientos para evitar el hacinamiento, son los medios más eficaces de luchar contra la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la diarrea.1
6. Lucha contra las infecciones respiratorias agudas (IRA): en los países en desarrollo, entre el 25% y el 30% de las defunciones de niños menores de 5 años son causadas por IRA, y 90% de ellas son atribuibles a la neumonía únicamente. El tratamiento adecuado de los casos es el elemento central de la prevención de fallecimientos por neumonía. La OMS y el UNICEF han elaborado un método de diagnóstico clínico, basado en la observación de la respiración del niño, que puede utilizarse para el reconocimiento temprano de casos en una población de refugiados. El cotrimoxazol sigue siendo el medicamento más conveniente en el tratamiento ambulatorio de la neumonía porque es fácil de administrar y eficaz con relación al costo.
7. Prevención del VIH: en la fase grave siguiente al desastre se deben tomar medidas para reducir al mínimo el riesgo de infección. La naturaleza del desastre y el estado epidemiológico de las personas afectadas determinarán qué intervenciones en la esfera del VIH/SIDA se requieren y qué es posible hacer. La respuesta básica a toda emergencia debe apuntar al mantenimiento del respeto de los derechos individuales de las personas con infección de VIH o SIDA y a la prevención de la transmisión nosocomial del VIH (transmisión que ocurre en el propio centro de salud). La intervención debe asegurar las transfusiones de sangre inocua, el acceso a preservativos, la disponibilidad de materiales y equipo necesarios para las precauciones universales; así como la información, la educación y las comunicaciones pertinentes.2
8. Lucha contra la disentería: en América Latina, el sur de Asia y África central uno de los principales problemas de salud pública es la infección por S. dysenteriae tipo 1 (Sd1). Sd1 ha demostrado su extraordinaria capacidad para desarrollar resistencia a los antibióticos. En algunas zonas, actualmente el único agente antimicrobiano efectivo contra Sd1 es la ciprofloxacina (régimen de cinco días), lo que complica más el tratamiento de los pacientes y aumenta su costo hasta un nivel que puede hacer imposible su utilización en gran escala.
9. Lucha contra el cólera: se observan con frecuencia brotes de cólera en algunos contextos de Asia y África. Cuando se trata adecuadamente la enfermedad, las tasas de letalidad pueden mantenerse por debajo del 1% durante los brotes que se declaren en situaciones concernientes a refugiados. El control de los brotes se basa en la activa detección y el apropiado tratamiento de los casos. Los pacientes muy deshidratados reciben tratamiento intravenoso. Los casos de cólera leves se tratan con TRO. Un corto tratamiento con antibióticos puede reducir la duración de la enfermedad y la OMS lo sigue recomendando para los pacientes con deshidratación grave. La transmisión del cólera se reduce mediante un apropiado manejo de los desechos y un adecuado tratamiento del agua (cloración). Para controlar los brotes de cólera nunca se ha recurrido a la vacunación masiva y hay acuerdo en que la vacunación tendría muy poco o ningún impacto una vez que se ha declarado el bote (estrategia de reacción) y absorbería recursos de otras actividades de lucha indispensables
10. Lucha contra el sarampión: el sarampión sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil en todo el mundo. Aunque el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) ha conseguido niveles generales de cobertura satisfactorios en algunos países, esos niveles varían mucho de una región a otra del mundo. Los brotes pueden declararse en campamentos y otros sitios muy poblados donde una concentración de individuos susceptibles es un importante factor de riesgo de transmisión del virus. Las tasas de mortalidad elevadas se deben al estado nutricional insuficiente, la carencia de vitamina A y la intensa exposición al virus a causa del hacinamiento. La alta mortalidad por sarampión se puede prevenir, y la inmunización masiva acompañada de la distribución de vitamina A es una prioridad absoluta en toda situación de emergencia.
11. Lucha contra el paludismo: el paludismo causado por Plasmodium falciparum sigue siendo el principal peligro para la salud en las zonas tropicales de todo el mundo. Incluso para las poblaciones desplazadas de una zona muy endémica, la prevención del paludismo se basa en la protección individual con mosquiteros impregnados y la protección colectiva mediante la lucha antivectorial. La distribución en gran escala de mosquiteros impregnados con insecticida puede tener un efecto importante en la transmisión del paludismo al reducir la población de mosquitos y crear un efecto de escudo, con lo que se benefician incluso las personas que no usan mosquitero. La quimioprofilaxis masiva no se ha recomendado porque es sumamente difícil de poner en práctica y vigilar en gran escala y también porque puede acelerar el desarrollo de resistencia a los medicamentos. En principio, la estrategia ideal es tratar los casos con parasitemia confirmada, aunque esto pocas veces es posible en la práctica. Cuando no se dispone de laboratorios y se trata de zonas sumamente endémicas, el tratamiento suele administrarse exclusivamente sobre bases clínicas. La terapia debe ajustarse al programa de lucha contra el paludismo del país huésped, pero adaptarse a las características epidemiológicas de la población afectada. Es preferible que esto se haga una vez concluida la fase de emergencia, cuando se pueden evaluar mejor las tendencias epidemiológicas.
12. Por lo que respecta a la lucha contra enfermedades más raras o menos graves véanse las referencias facilitadas en la bibliografía del apéndice 1 del presente capítulo, en particular, Médicins sans Frontiéres (1997).
13. Resistencia a los medicamentos: en algunos casos, será preciso realizar estudios para evaluar la resistencia a los medicamentos.
14. Entierro de los muertos: véase la nota de orientación 5, en la norma 2 relativa al manejo de los desechos sólidos, capítulo 1, Abastecimiento de agua y saneamiento.
Notas1. Las notas sobre la lucha contra las enfermedades diarreicas, incluida la disentería y el cólera, las IRA, el sarampión y el paludismo proceden, adaptadas y modificadas, de la obra de C. Paquet y G. Hanquet Control of Infectious diseases in Refugee and Displaced Populations in Developing Countries, publicada en el Bulletin Institut Pasteur, 1998, 96, 3-14.
2. Adaptado de Guidelines for HIV Interventions in Emergency Settings, publicado por ONUSIDA, 1996, reimpresión 1998.
Norma 1 relativa a los servicios de salud: atención médica apropiadaLa atención de salud de emergencia de las poblaciones afectadas por un desastre debe basarse en una evaluación inicial y en datos procedentes de un sistema de información sanitaria en funcionamiento, y servir para reducir el exceso de mortalidad y morbilidad gracias a una atención médica apropiada.
Indicadores clave
· Las intervenciones están concebidas para atacar las causas principales de exceso de mortalidad, enfermedades y traumatismos que se han determinado.
· De ser posible, las autoridades sanitarias locales dirigen la acción en materia de atención de salud y los organismos humanitarios participantes utilizan y fortalecen los centros de salud locales. Si ello no es posible, un organismo externo está a la cabeza de esa acción, colabora con los centros existentes que necesiten un apoyo sustancial y coordina las actividades de los organismos participantes.
· Todos los organismos humanitarios participantes convienen en coordinar su acción con la autoridad principal de atención sanitaria que se designa en el momento de la evaluación inicial.
· El sistema de atención de salud está en condiciones de atender una elevada demanda de servicios.
· El sistema de atención de salud es lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios señalados por el sistema de información sanitaria.
Norma 2 relativa a los servidos de salud: reducción de la morbilidad y la mortalidadLa atención de salud en las situaciones de emergencia debe ajustarse a los principios de la atención primaria de salud (APS) y estar dirigida a los problemas de salud que causan un exceso de morbilidad y mortalidad.
Indicadores clave
· Las intervenciones de atención de salud de emergencia se llevan a cabo por medio del sistema de APS en vigor, en caso de haberlo. El sistema de APS comprende los siguientes niveles de atención:
- Nivel familiar.- Nivel comunitario, incluidos los agentes de salud de la comunidad y los visitadores sociales.
- Las instalaciones sanitarias periféricas (dispensario, puesto de salud o centro médico).
- Servicios de salud centrales (centro médico).
- Hospital de referencia.
· Las intervenciones de atención de salud se llevan a cabo en el nivel apropiado de APS. No todas las situaciones de emergencia necesitarán todos los niveles de atención y en la evaluación inicial se puede determinar los que convengan. Si no existe un sistema de atención de salud local se utilizan sólo los niveles necesarios para prevenir el exceso de mortalidad y morbilidad.
· La atención de salud de emergencia, incluido el tratamiento de enfermedades y lesiones, se presta principalmente a nivel de la comunidad. Algunos tratamientos tienen lugar en centros de salud y un pequeño número de casos graves se envían a centros de referencia.
· La dotación de personal en cada nivel del sistema de APS es adecuada para atender a las necesidades de la población y sólo se utilizan o se habilitan los niveles necesarios para reducir el exceso de mortalidad y morbilidad.
· En los servicios de salud se integra a profesionales de la salud de la población damnificada en la mayor medida posible. Se seleccionan agentes de extensión de la comunidad, que reflejan el perfil de género y cultural de la población determinado en la evaluación inicial.
· Todos los prestadores de asistencia sanitaria deben concertarse en favor del recurso a procedimientos normalizados por lo que respecta a las técnicas de diagnóstico y el tratamiento de las principales enfermedades prioritarias que causan un exceso de mortalidad y morbilidad.
· Se utilizan los nuevos botiquines médicos de emergencia (1/10.000 habitantes) para iniciar la intervención, pero los pedidos para satisfacer las necesidades ulteriores de medicamentos se hacen conforme a la Lista de medicamentos esenciales recomendada por la OMS.
· Los paquetes de servicios iniciales mínimos se utilizan desde el comienzo de la intervención para atender a las necesidades de la población.
· Las donaciones de medicamentos no solicitadas que no se ajustan a las directrices para las donaciones de medicamentos se descartan y los fármacos se eliminan en condiciones de seguridad.
· Se enseñan y se ponen en práctica precauciones universales para prevenir y limitar la propagación de las infecciones.
· Se organiza el transporte adecuado de los pacientes hasta los centros de referencia.
Notas de orientación
1. Disponibilidad de servicios de salud: la población damnificada y, cuando hay personas desplazadas, también la población huésped, deben disponer de servicios de atención de emergencia. Al llevar a cabo las intervenciones es preciso tener en cuenta la geografía, la etnicidad, y el idioma y las características de género de las poblaciones afectadas.
2. Los servicios prestados en los diferentes niveles del sistema de APS habitualmente comprenden lo siguiente:
- Nivel familiar: la propia familia, parientes cercanos o los agentes de salud de la comunidad prestan algunos servicios preventivos y curativos como la administración de medicamentos o de terapias de rehidratación oral.- Nivel comunitario: obtención de datos; TRO, observancia de los tratamientos, visitas médicas y detección de casos; envío de pacientes a los centros pertinentes; promoción de la salud y educación sanitarias.
- Niveles periférico: servicios ambulatorios de primer nivel; TRO; curaciones; envío de pacientes al nivel superior; obtención de datos, vacunación.
- Nivel de servicios de salud centrales: diagnósticos; departamento ambulatorio (primer nivel y referencia); curaciones e inyecciones; TRO; servicio de urgencias; partos sin complicaciones, actividades de salud reproductiva (que incluyen planificación de la familia, atención maternoinfantil, servicios de maternidad sin riesgos y tratamiento y orientación en relación con la violencia sexual y la violencia basada en el género, las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA); cirugía sencilla, farmacia; vigilancia sanitaria; hospitalización básica; envío de pacientes al hospital; eventualmente: laboratorio, transfusiones; vacunación contra el sarampión.
- Nivel del hospital de referencia: cirugía, principales urgencias de obstetricia; laboratorio de referencia.
3. Se debe prevenir la morbilidad y mortalidad neonatal y materna de la siguiente manera: estableciendo servicios prenatales que permitan estar preparados para urgencias obstétricas; facilitando y distribuyendo botiquines para partos higiénicos, velando por que en los centros de salud se disponga de los botiquines del UNICEF para parteras tradicionales o materiales de emergencia del FNUAP para la atención de problemas de salud reproductiva. Los encargados de la atención sanitaria deben prever la prestación de servicios completos de salud reproductiva escogiendo lugares para la futura prestación de esos servicios.
4. Dotación de personal: la dotación de personal puede variar de un nivel a otro del sistema de APS. Las cifras siguientes se basan en pautas generales tomadas de Médecins Sans Frontières, Refugee Health. An Approach to Emergency Situations:
- Nivel comunitario: 1 visitador social por 500-1.000 habitantes; 1 partera tradicional por 2.000 habitantes; 1 supervisor por 10 visitadores sociales; 1 supervisor principal.- Nivel de servicios sanitarios periféricos (para 10.000 personas, aproximadamente): entre 2 y 5 trabajadores, con un mínimo de 1 agente de salud calificado sobre la base de 1 persona por 50 consultas diarias; 1 persona adiestrada localmente para la administración de TRO, curaciones y registro de pacientes.
- Nivel de servicios de salud centrales (para 50.000 habitantes, aproximadamente): 1 médico para diagnósticos, 1 agente de salud por 50 consultas/día; 1 agente de salud cada 20-30 camas (turnos de 8 horas); 1 encargado de TRO; 1 ó 2 personas para la farmacia; 1 ó 2 personas para curaciones/inyecciones/esterilización. Personal no médico: 1 ó 2 oficinistas; 1 a 3 guardias (turnos de ocho horas); y personal de limpieza.
- Nivel del hospital de envío de casos: variable, por lo menos un médico; una enfermera cada 20-30 camas (turnos de 8 horas).
5. El paquete de servicios iniciales mínimos (PSIM): el PSIM tiene por objeto prevenir y tratar las consecuencias de la violencia sexual, reducir la transmisión del VIH, prevenir el exceso de morbilidad y mortalidad neonatal y materna y prever la prestación de servicios completos de salud reproductiva. Los servicios de esta combinación deben estar a cargo de personal debidamente capacitado desde el comienzo de la intervención de emergencia. Su prestación, que se debe coordinar con otros organismos y sectores, conlleva la necesidad de notificar a los servicios de salud los casos de violencia sexual, así como de disponer de suministros para las precauciones universales (guantes, ropa de protección y facilidades para la eliminación de objetos punzantes o cortantes), cantidades suficientes de preservativos para la población afectada y botiquines para partos higiénicos.
6. Precauciones universales: las precauciones universales para prevenir y limitar la propagación de las infecciones deben comprender medidas para reducir la transmisión del VIH. Es posible que el personal de salud deba recibir formación o nueva formación en esta esfera. Véase también la norma 2 relativa a la lucha contra las enfermedades tansmisibles: investigación y control, nota de orientación 7, prevención del VIH.
7. Fortalecimiento de los servicios de salud locales: durante toda la emergencia y después de ella, los organismos humanitarios deben procurar fortalecer los servicios de salud locales antes que crear servicios paralelos. (Véase la norma 3 relativa a la capacitación y formación de los recursos humanos: capacidad local.)
8. Utilización de los servicios médicos: se debe considerar qué factores afectan el uso de los centros médicos y la asistencia a los mismos. Puede tratarse incluso de factores culturales y en situaciones de conflicto también de factores relacionados con preocupaciones en materia de seguridad. Aunque la prestación imparcial de atención de salud se ha de considerar como un acto neutral, las facciones beligerantes no siempre lo perciben así, y los centros de salud pueden llegar a ser blanco de ataques. Estas consideraciones se deben tener en cuenta siempre que sea posible al determinar el emplazamiento y la dotación de personal de las instalaciones.
NotaCabe señalar que los miembros de Caritas Internationalis no pueden suscribir la nota de orientación 7 de la sección relativa a la lucha contra las enfermedades transmisibles relacionada con los preservativos; ni la nota de orientación 5 de la sección de servicios de salud, relativa al paquete de servicios iniciales mínimos.
|
En todos sus aspectos, la asistencia humanitaria depende de las calificaciones, los conocimientos y el compromiso del personal y los voluntarios, que trabajan en condiciones difíciles y a veces inseguras. Las exigencias a que están sometidos pueden ser considerables, y para que puedan realizar su trabajo de modo tal que se logre la aplicación de las normas mínimas, es indispensable que tengan una experiencia y una formación apropiadas y que estén dirigidos y apoyados adecuadamente por el organismo al que pertenecen. |
Norma 1 relativa a la capacidad: competenciaLas intervenciones sanitarias estarán a cargo de personal con calificaciones y experiencia apropiadas para el cumplimiento de las tareas pertinentes, que debe ser dirigido y apoyado de manera adecuada.
Indicadores clave
· Todos los miembros del personal al servicio de una intervención sanitaria están informados de la finalidad de las actividades que se les encomiendan y de los métodos para realizarlas.
· El personal que desempeña funciones técnicas y de dirección cuenta con apoyo para fundamentar las decisiones clave y verificar su cumplimiento.
· La evaluación inicial, la formulación de las intervenciones y la adopción de las decisiones principales de carácter técnico están a cargo de personal que posee las calificaciones técnicas pertinentes (epidemiología, agua, saneamiento, alimentos, nutrición, refugios, y atención de salud), y experiencia en situaciones de emergencia.
· El personal y los voluntarios que participan en la vigilancia sanitaria (como parte de los procesos de evaluación, vigilancia o examen) reciben instrucciones detalladas y son supervisados sistemáticamente.
· El personal responsable de la lucha contra enfermedades transmisibles y de las intervenciones de atención de salud en la población afectada posee experiencia o formación previa y está supervisado sistemáticamente por lo que respecta a la utilización de los protocolos, directrices y procedimientos de tratamientos recomendados.
· El personal y los voluntarios conocen las cuestiones de género relativas a la población afectada. Saben cómo notificar los incidentes de violencia sexual.
· La introducción de nuevos suministros o equipo médico se acompaña de una explicación detallada y es objeto de supervisión.
· El personal del programa de vacunación tiene probadas capacidad para aplicar el programa, incluido el asesoramiento acerca de las vacunas, sus efectos secundarios y otras informaciones pertinentes.
· Los procedimientos en materia de atención de salud dirigidos a grupos específicos se realizan conforme a directrices y protocolos claramente redactados.
· El tratamiento de las enfermedades o lesiones graves es supervisado por un profesional de la salud debidamente calificado y experimentado que ha recibido formación específica en ese campo.
· Los agentes de salud, nutrición y/o extensión que tienen contacto con personas que padecen malnutrición leve o con quienes les prestan asistencia (a domicilio, en centros de alimentación, en dispensarios, etc.), tienen probada capacidad para prestar asesoramiento y apoyo apropiados.
· El personal de salud tiene probada capacidad para aconsejar a las madres y a las personas que las asisten acerca de la alimentación apropiada de los lactantes y los niños pequeños y otras prácticas de carácter prioritario.
Norma 2 relativa a la capacidad: apoyoLos miembros de la población afectada por el desastre deben recibir apoyo para adaptarse a su nuevo entorno y poder hacer uso óptimo de la asistencia que se les brinda.
Indicadores clave
· Los encargados de la asistencia reciben información acerca de las actividades de prevención prioritarias como la necesidad de vacunarse, utilizar jabón, mosquiteros y letrinas, y los buenos comportamientos que favorecen la buena salud.
· Todos los miembros de la población damnificada reciben información acerca de la disponibilidad de agentes de salud de la comunidad y de visitadores sociales y sobre la ubicación de los centros y servicios de salud.
Norma 3 relativa a la capacidad: capacidad localEn las intervenciones sanitarias de emergencia se deben utilizar y mejorar la capacidad y las competencias locales.
Indicadores clave
· En las intervenciones sanitarias intervienen también los profesionales de la salud locales, agentes de salud, dirigentes y hombres y mujeres de la población damnificada.
· El personal comprende la importancia de fortalecer las capacidades de los sistemas de salud locales con miras a la obtención de beneficios a largo plazo.
· En el curso del programa de asistencia humanitaria se aprovecha y fortalece la base de conocimientos especializados de los colaboradores y las instituciones locales y de la población afectada.
· Se imparte formación a los agentes de extensión de la comunidad.
Notas de orientación
1. Véase: Instituto de Desarrollo de Ultramar/People in Aid (1998), Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel.
2. Vínculo con la nutrición: véase también la norma 1 relativa a la capacidad en materia de recursos humanos y formación, en el capítulo 2, Nutrición.
3. Dotación de personal: el personal y los voluntarios deben ser idóneos para cumplir sus tareas respectivas. Además, deben conocer los aspectos fundamentales de los convenios relativos a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (véase la Carta Humanitaria).
Es importante proporcionar formación y apoyo como parte de la preparación para casos de emergencia si se quiere contar con personal calificado que preste servicios de calidad. Como muchos países no están preparados para casos de emergencia, los organismos humanitarios deben seleccionar personal calificado y competente y prepararlo convenientemente antes de asignarlo a una situación de emergencia.
Al asignar personal y voluntarios a una misión, los organismos deben procurar que el número de mujeres y de hombres en los equipos de emergencia sea equilibrado.
Evaluación de la situación sanitaria inicial
ACNUR (1994), People-Oriented Planning at Work: Using POP to Improve UNHCR Programming. ACNUR, Ginebra.
FICR (1997), Handbook for Delegates. Needs Assessment, Targeting Beneficiaries. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra.
MSF (1996), Evaluation Rapide de l'Etat de Santé d'une Population Déplacée ou Refugiée. Médecins Sans Frontières, Paris.
OMS (1999), Rapid Health Assessment Protocols for Emergencies. Organización Mundial de la salud, Ginebra.
RHR Consortium (1997), Refugee Reproductive Health Needs Assessment Field Tools. Reproductive Health for Refugees Consortium, Nueva York.
Sistema de información sanitaria
OMS (1997), Communicable Disease Surveillance Kit. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1999), Recommended Surveillance Standards (WHO/CDS/ISR/99.2). Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
Lucha contra el sarampión
OMS (1996), Safety of Injections in Immunization Programs. WHO Recommended Policy. (WHO/EPI/LHIS/96.05). Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1997), Immunization in Practice. A Guide for Health Workers Who Give Vaccines. Macmillan, Londres.
OMS (1997), Surveillance of Adverse Events Following Immunization. (WHO/EPI/TRAM/93.02 Rev. 1), Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1998), Integration of Vitamin A Supplementation With Immunization: Policy and Programme Implications. (WHO/EPI/GEN/98.07). Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
Lucha contra las enfermedades transmisibles
Benenson, A. S. (1995), Control of Communicable Diseases in Man. American Public Health Association, Washington, DC. 16th edition.
ONUSIDA (1998), Guidelines for HIV Interventions In Emergency Settings. ONUSIDA, Ginebra.
Servidos de salud
ACNUR (1996), Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ginebra.
ACNUR (1999), Reproductive Health in Refugee Situations: An Interagency Field Manual. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ginebra.
ACNUR/OMS (1996), Guidelines for Drug Donations. Organización Mundial de la Salud y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ginebra.
FNUAP (1998), The Reproductive Health Kit for Emergency Situations. Operaciones de Socorro de Emergencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Ginebra.
MSF (1993), Clinical Guidelines, Diagnostic and Treatment Manual. Médecins Sans Frontières, París.
MSF (1997), Refugee Health, An Approach to Emergency Situations. Macmillan, Londres.
OMS (1997), Información farmacéutica OMS. Lista recomendada DCI. Denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas. Vol. I-III. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1998) HIV/AIDS and Health Care Personnel: Policies and Practices. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1998), Essential Drugs. Lista de Medicamentos esenciales OMS (revisada en diciembre de 1997), Información Farmacéutica OMS Vol. 12, N° 1. Organización Mundial de la Salud.
OMS (1998), The New Emergency Health Kit 1998. Lists of Drugs and Medical Supplies for 10,000 people for approximately three months. Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1999), Guidelines for Drug Donations (WHO/EDM/PAR/99.4). Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
OMS (1999), Guidelines for Safe Disposal of Unwanted Pharmaceuticals in and after Emergencies (WHO/EDM/PAR/99.2). Organización Mundial de la Salud, Ginebra.
Perrin, P. (1996), War and Public Health. Handbook on War and Public Health. International Committee of the Red Cross, Ginebra.
PNUD/OSIA (1999), Emergency Relief Items, Compendium of Basic Specifications. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York.
WCRWC (1999), Sexual Violence in the Kosovo Crisis: A Synopsis of UNHCR Guidelines for Prevention and Response. Women's Commission for Refugee Women and Children, Nueva York.
Recursos Humanos
Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel. Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid, Londres.
Cuestiones de género
WCRWC/UNICEF (1998), The Gender Dimensions of Internal Displacement. Women's Commission for Refugee Women and Children, Nueva York.
(Adaptada de CDC (1992), «Famine-Affected, Refugee and Displaced Populations: Recommendations for Public Health Issues», en MMWR (RR-13), julio.).
Preparación
· Obtener la información disponible sobre la población afectada por el desastre y los recursos de ministerios y organizaciones del país huésped.
· Obtener los mapas o fotografías aéreas disponibles.
· Obtener de las organizaciones internacionales datos sobre la situación demográfica y sanitaria.
Evaluación sobre el terreno
· Determinar el total de la población afectada por el desastre y la proporción de niños <5 años.
· Determinar la composición de la población por edad y por sexo.
· Determinar los grupos expuestos a mayores riesgos.
· Determinar el tamaño medio de las familias y hacer una estimación del número de familias a cargo de una mujer o de un niño.
Información sanitaria
· Si hay refugiados, determinar los principales problemas de salud en el país de origen.
· Si no hay refugiados, determinar los principales problemas de salud en la zona afectada por el desastre.
· Determinar las fuentes anteriores de atención de la salud.
· Determinar las creencias y tradiciones importantes en relación con la salud.
· Determinar las características de la estructura social existente y las dimensiones psicosociales de la situación.
· Determinar las virtudes y el alcance de los programas de salud pública locales del país de origen de las personas.
Situación nutricional
· Determinar la prevalencia de malnutrición proteinoenergética en la población <5 años.
· Averiguar cuál era la situación nutricional previa.
· Determinar las prácticas jerárquicas de asignación de alimentos que afecten el estado de nutrición de las mujeres y de diferentes grupos sociales y de edad.
· Determinar la prevalencia de carencias de micronutrientes en la población <5 años.
Tasas de mortalidad
· Calcular la tasa de mortalidad general (tasa bruta de mortalidad -TBM).
· Calcular la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (tasa de mortalidad por edades correspondiente a los niños menores de 5 años).
· Calcular la tasa de mortalidad por causas.
Morbilidad
· Determinar las tasas de incidencia, por edad y por sexo, de los problemas de salud y las enfermedades principales que tienen importancia para la salud pública, con inclusión de la violencia sexual y las violaciones.
Condiciones ambientales
· Determinar las condiciones climáticas, las características geográficas, y la epidemiología de las enfermedadeslocales; evaluar el acceso a la población afectada; evaluar el grado de inseguridad y de violencia.
· Evaluar tos suministros de alimentos locales, regionales y nacionales (cantidad, calidad, tipos), los sistemas de distribución, la coordinación y los servicios de las organizaciones existentes, la logística del transporte y el almacenamiento de alimentos, los programas de alimentación, y el grado de acceso a los suministros locales.
· Evaluar los refugios existentes y la disponibilidad de materiales locales para construir refugios, las condiciones de acceso, la superficie de tierra disponible y los sitios donde se puede construir, la topografía y las condiciones de drenaje; y las existencias de mantas, ropa, utensilios de uso doméstico, combustible, y dinero.
· Determinar y evaluar las fuentes de agua, su cantiad y calidad, y las condiciones de transporte y almacenamiento.
· Evaluar las condiciones de saneamiento, incluidas las prácticas de evacuación de excretas, el jabón, los vectores y ratas y los sitios de enterramiento.
Recursos disponibles
· Determinar y evaluar los servicios de salud locales, incluidos el acceso a los servicios, el personal de salud, los intérpretes, los tipos de servicios/estructuras, el agua, la refrigeración, los generadores disponibles en las instalaciones, y las existencias de medicamentos y vacunas.
Logística
· Evaluar los medios de transporte y comunicación, el combustible, el almacenamiento de los alimentos, las existencias de vacunas y otros suministros.
(Los formularios reales deben diseñarse sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación inicial)
Lugar: _______________ Fecha: de _______________________ a ____________
1. Población afectada por el desastre
A. Población total al comienzo de la semana: ___________
B. Nacimientos esta semana: ______ Fallecimientos esta semana: ______
C. Llegadas esta semana (cuando proceda): ______ Partidas esta semana: _____ D. Población total al final de la semana: _______
E. Población total < 5 años de edad: _______
2. Mortalidad
|
N° de fallecimientos |
0-4 años |
5 + años |
Total | ||
| |
Varones |
Mujeres |
Varones |
Mujeres |
|
|
Enfermedades diarreicas | | | | | |
|
Enfermedades respiratorias | | | | | |
|
Malnutrición |
| | |
| |
|
Sarampión | |
| | | |
|
Paludismo | |
| | | |
|
Factores relacionados con la maternidad | |
| | |
|
|
Otras/desconocidas |
| | |
| |
|
Total por edad y por sexo | | | | | |
|
Total < 5 años | | | | | |
Tasa media de mortalidad total: V_______ M_______ Total
_______
(Número de fallecimientos/10.000 miembros de la población total/media
diaria semanal, por edad y sexo)
Tasa media de mortalidad de menores de cinco años: V_______
M_______ Total________
(Fallecimientos/10.000 menores de cinco años/promedio
diario semanal)
3. Morbilidad
|
Síntomas principales/ diagnóstico |
0-4 años |
5 + años |
Total | ||
| |
Varones |
Mujeres |
Varones |
Mujeres |
|
|
Diarrea/deshidratación | | | | | |
|
Fiebre con tos |
| | |
| |
|
Fiebre y escalofríos/paludismo | | | | | |
|
Sarampión | |
| | | |
|
Lesión/accidente |
| | |
| |
|
Sospecha de meningitis | | | | | |
|
Sospecha de cólera |
| | |
| |
| | |
| | |
|
|
Otros/desconocidos |
| | |
| |
| | |
| | |
|
|
Total | | | | | |
4. Observaciones
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Téngase en cuenta que en estos formularios se pueden incluir datos de morbilidad y mortalidad por edad para uso del sistema de información sanitaria. Deben utilizarse los grupos de edades siguientes: <1, 1-4, 5-14, 15-44, 45 +.)
Mortalidad proporcional entre refugiados mozambiqueños en Malawi, 1987-1989
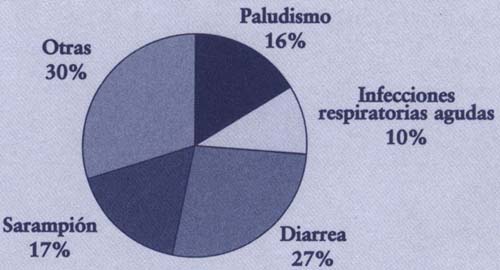
< 5 años

³ 5
años
Fuente: MSF (1997), Refugee Health, An Approach to Emergency Situations. Macmillan, Londres.
Lugar: ____________ Presentado por: ____________
|
De: |
_____ |
/ |
_____ |
/ |
_____ |
A: |
_____ |
/ |
_____ |
/ |
______ |
| |
día |
/ |
mes |
/ |
año | |
día |
/ |
mes |
/ |
año |
· Campaña de vacunación masiva contra el sarampión
|
Sí |
No |
· Vacunación sistemática contra el sarampión en servicios de salud
|
Sí |
No |
· Cobertura de la vacunación contra el sarampión Población destinataria:
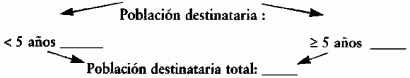
|
No de vacunados |
Campaña masiva A |
Vacunación sistemática B |
Cobertura acumulativa de vacunación contra el sarampión* | ||
| |
No esta semana |
N° acumulativo |
N° esta semana |
N° acumulativo | |
|
< 5 años |
| | |
| |
|
³ 5 anos | |
| | |
|
|
TOTAL | | | | | |
* Calculo de la cobertura acumulativa: A+B/población destinataria
Observaciones:
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
N.B. Este formulario también puede utilizarse para otras campanas de vacunación masiva. Sólo basta coa cambiar el nombre
Fuente: MSF (1997), Refugee Health, An Approach to Emergency Situations. Macmillan, Londres.
(Téngase en cuenta que estos formularios deben adaptarse a cada situación y ajustarse a las recomendaciones de la evaluación inicial).
Lugar: _____________________ Presentado por: ___________________
|
Del: |
_____ |
/ |
_____ |
/ |
_____ |
Al: |
_____ |
/ |
_____ |
/ |
______ |
| |
día |
/ |
mes |
/ |
año | |
día |
/ |
mes |
/ |
año |
· Agua
|
|
No de litros/día |
Población |
No de litros/persona/día |
Objetivo |
|
Abastecimiento de |
|
|
|
|
|
|
No de puntos
de |
Población |
N° de personas/punto |
Objetivo |
|
Abastecimiento de |
|
|
|
|
· Saneamiento
| |
N° de letrinas |
Población |
N° de personas/letrinas |
Objetivo |
|
Letrinas | |
| | |
· Densidad de ocupación (espacio/persona)
| |
Superficie en m2 |
Población |
M2 por persona |
Objetivo |
|
Densidad de ocupación | | | | |
Observaciones:
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fuente: MSF (1997), Refugee Health, An Approach to Emergency Situations. Macmillan, Londres.
(Téngase en cuenta que este formulario debe adaptarse a cada situación)
CONFIDENCIAL
Formulario de informe sobre incidentes de violencia
Campamento: _____________ Oficial informante: _______________ Fecha: ______________
1) Persona afectada
Código*: ______________ Fecha de nacimiento: _________________ Sexo: ______________
Dirección:
___________________________________________________________________________
Estado civil:__________________________________________________________________
Si se trata de un menor: Código/Nombre de los padres/tutor: ____________________________
2) Relación del incidente
Lugar: ________________________ Fecha: ___________________ Hora: ________________
Descripción de los hechos (especifíquese el tipo de agresión sexual):
Personas implicadas:
3) Medidas adoptadas
Se ha practicado un examen médico  sí
sí  no
no  Por quién:
__________________
Por quién:
__________________
Principales conclusiones y tratamiento indicado: ______________________________________
Se ha notificado al personal de seguridad:  sí
sí  no
no
En caso negativo, razones aducidas: ________________________________________________
En caso afirmativo, medidas adoptadas: _____________________________________________
Se ha facilitado orientación psicosocial:  sí
sí  No
No
Quién la ha facilitado y qué medidas se han adoptado: __________________________________
4) Medidas ulteriores propuestas
5) Plan de seguimiento
 Seguimiento médico:
________________________________________________________
Seguimiento médico:
________________________________________________________
 Orientación psicosocial:
_____________________________________________________
Orientación psicosocial:
_____________________________________________________
 Procedimientos legales:
______________________________________________________
Procedimientos legales:
______________________________________________________
___________________________________________________________________________
* Se utilizarán números en lugar de nombres a fin de mantener confidencial la información.
 |
 |