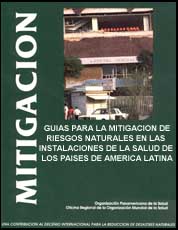
La necesidad de que las instalaciones de la salud estén preparadas y en capacidad para actuar en caso de situaciones de emergencia es un aspecto de especial importancia ampliamente reconocido en América Latina. En el pasado el impacto de terremotos y huracanes, entre otras amenazas naturales, ha demostrado que los hospitales y las instalaciones de la salud pueden ser vulnerables a dichos eventos, razón por la cual no siempre están en capacidad para responder adecuadamente.
Durante las últimas dos décadas, a consecuencia de terremotos, más de cien hospitales en las Américas han sido afectados, reportando daños severos e inclusive colapso total. Por ejemplo, durante el terremoto de San Fernando, California, el 9 de febrero de 1971, cuatro hospitales sufrieron daños tan severos que no pudieron operar normalmente cuando más se les necesitaba. Aún más, la mayoría de las víctimas se presentaron en dos de los hospitales que se derrumbaron. Irónicamente, los lugares más peligrosos en San Fernando durante el terremoto fueron los hospitales.
Durante los terremotos del 19 de septiembre de 1985 en Ciudad de México tres de las más grandes instituciones de la salud de la ciudad fueron seriamente afectadas: El Centro Médico Nacional del IMSS, el Hospital General y el Hospital Benito Juárez. Entre camas destruidas y las que fue necesario evacuar, los sismos produjeron un déficit súbito de 5.829 camas; en el Hospital General murieron 295 personas y en el Juárez 561, entre las cuales se encontraban pacientes, médicos, enfermeras, personal administrativo, visitantes y recién nacidos (ref. 1). La tabla 2.1 ilustra algunas estadísticas acerca de los efectos generales post-sismo sobre hospitales en América Latina.
Tabla 2.1 Estadísticas sobre Efectos Post-Sismo en Hospitales
|
IDENTIFICACIÓN Y AÑO |
MAGNITUD |
EFECTOS GENERALES |
|
Managua, Nicaragua, 1972 |
5.6 |
El Hospital General fue severamente dañado, evacuado Y
posteriormente demolido. |
|
Guatemala, Guatemala, 1976 |
7.5 |
Varios hospitales fueron evacuados. |
|
Popayán, Colombia, 1983 |
5.5 |
Daños e interrupción de servicios en el Hospital Universitario,
San José. |
|
Mendoza, Argentina, 1985 |
6.2 |
Se perdieron algo más del 10% del total de camas (estatales +
privadas = 3.350). De 10 instalaciones afectadas, 2 fueron demolidas y una
desalojada. |
|
México, D.F., México, 1985 |
8.1 |
Se derrumbaron 5 instalaciones médicas y otras 22 sufrieron daños
mayores; por lo menos 11 instalaciones fueron evacuadas. Se estiman pérdidas
directas por US$ 640 millones de dólares. |
|
San Salvador, El Salvador, 1986 |
5.4 |
Algo más de 2.000 camas perdidas, se afectaron más de 11
instalaciones hospitalarias, 10 fueron desalojadas y 1 se perdió totalmente. Se
estiman daños por US$ 97 millones de dólares |
En el Caribe varios huracanes han causado severos daños a hospitales y otras instalaciones de la salud. Algunos países que han sufrido este tipo de problemas han sido la República Dominicana, Jamaica, Monserrat y St. Kitts. En Jamaica, por ejemplo, algunos edificios tuvieron que ser evacuados por los daños causados por el huracán Gilberto en 1988. Esta situación impidió su adecuado funcionamiento y la prestación normal de los servicios después de ocurrido el evento. En realidad, alrededor del mundo se han presentado un amplio número de casos en los cuales hospitales e instalaciones de la salud han sido afectadas severamente como consecuencia de terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, etc.
Para una mejor comprensión del contenido de este documento a continuación se definen algunos términos básicos (ref. 2):
Peligro latente asociado a un fenómeno de origen natural que puede manifestarse en un sitio específico y durante un período de tiempo determinado, produciendo efectos adversos sobre las personas, sus bienes y el medio ambiente.
El impacto potencial de una amenaza natural está normalmente representado en términos de su posible magnitud o intensidad. En términos matemáticos la amenaza está expresada como la probabilidad de ocurrencia de un evento de ciertas características en un sitio determinado y durante un tiempo específico de exposición. La probabilidad de ocurrencia de eventos puede obtenerse para diferentes sitios si se tienen registros suficientes de información de eventos ocurridos en el pasado durante un período significativo. Por ejemplo, si se revisa la historia de ocurrencia de sismos en América Latina y se califican sus dimensiones en términos de intensidades obtenidas por la escala modificada de Mercalli, se encuentra que no todos los países de la zona están sometidos a la misma amenaza sísmica.
Es una medida de la susceptibilidad o predisposición intrínseca de los elementos expuestos a una amenaza a sufrir un daño o una pérdida. Estos elementos pueden ser las estructuras, los elementos no-estructurales, las personas y sus actividades colectivas. La vulnerabilidad está generalmente expresada en términos de daños o pérdidas potenciales que se espera se presenten de acuerdo con el grado de severidad o intensidad del fenómeno ante el cual el elemento está expuesto.
Es la probabilidad de que se presenten pérdidas o consecuencias económicas y sociales debido a la ocurrencia de un fenómeno peligroso. Por lo tanto, el riesgo se obtiene de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta intensidad, con la vulnerabilidad, o potencialidad que tienen los elementos expuestos al evento a ser afectados por la intensidad del mismo.
Son las partes de un edificio que resisten y transmiten a la cimentación las fuerzas del propio peso de la edificación su contenido, las cargas causadas por sismos, huracanes u otro tipo de acciones ambientales. Los elementos estructurales de una edificación son, entonces, las columnas, las vigas, viguetas, entrepisos, placas, cubiertas, muros portantes y las cimentaciones que trasladan finalmente las fuerzas al suelo.
Todos los demás elementos de un edificio diferentes a su estructura portante, tales como fachadas, ventanas, los cielos rasos, paneles divisorios, equipos, instalaciones eléctricas, mecánicas y hidráulicas y en general los inventarios de muebles y otros enseres, se les conoce como elementos no-estructurales.
Los terremotos o temblores de tierra son originados por la liberación súbita de energía acumulada durante procesos de deformación de las rocas en una falla de la corteza terrestre. Los terremotos y las erupciones volcánicas son fenómenos naturales que ocurren comúnmente en la zona de choque de placas tectónicas. El foco es el punto donde se inicia la liberación de energía y el epicentro es la proyección del foco sobre la superficie terrestre. La figura 1 presenta un mapa con la distribución de los terremotos ocurridos en América Latina.
Magnitud. Es una medida obtenido de la cantidad de energía liberada por un sismo, la cual se calcula de registros del evento realizados con un sismógrafo calibrado. El concepto de magnitud local lo introdujo Charles F. Richter en el año 1935 con el objeto de poder comparar la dimensión de diferentes sismos. La escala de Richter es una de las escalas más comúnmente usadas para describir la magnitud de un terremoto.
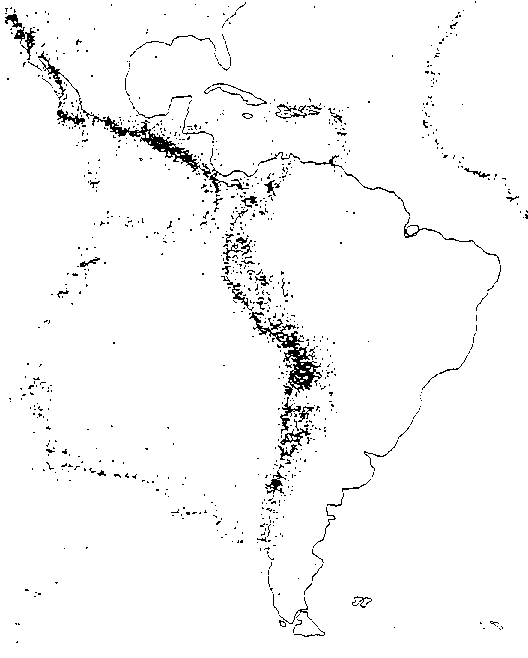
Figura 1. Distribución de terremotos
en América Central y del Sur y zonas oceánicas adyacentes. Las alienaciones de
los terremotos enmarcan las placas tectónicas. (Fuente:
NOAA-NEIC/Departamento de Comercio USA)
Intensidad. Es una medida de la severidad de la sacudida en un sitio particular, cercano o lejano del origen del sismo, que se califica según los efectos que produce el sismo. La diferencia entre la magnitud y la intensidad radica en que la magnitud se obtiene con base en registros instrumentales del evento y para el lugar donde se originó, mientras que intensidad se obtiene de la observación de sus efectos sobre personas, estructuras y la superficie de la tierra, lo cual se realiza en forma cualitativa o mediante instrumentos que miden la aceleración de las ondas en diferentes sitios. Entre las muchas escalas de intensidad, una de las más frecuentemente utilizadas es la escala de intensidades de Mercalli Modificada (MM), que califica los terremotos de 1 a 12 grados según los efectos que pueden observarse (ref. 3) (anexo 1).
La tabla 2.2 muestra doce lugares de América Central y del Sur con una probabilidad del 50% o más de que ocurra un terremoto con magnitud 7 dentro del período entre 1989-2009 (ref. 4). Nótese que de acuerdo con esta evaluación, realizada con información parcialmente disponible, existe una alta probabilidad de que se presenten sismos destructivos en varios sitios de América Latina en un lapso relativamente corto.
Tabla 2.2. Zonas con Alta Probabilidad de Terremotos
|
UBICACION |
MAGNITUD (Richter) |
PROBABILIDAD (Porcentaje) |
|
Ometepec, México |
7.3 |
74 |
|
Oaxaca Central, México |
7.8 |
(72) |
|
Oaxaca Zona Este, México |
7.8 |
70 |
|
Oaxaca Zona Oeste, México |
7.4 |
64 |
|
Colima, México |
7.5 |
66 |
|
Guerrero Central, México |
7.8 |
(52) |
|
Sudeste de Guatemala |
7.5 |
79 |
|
Guatemala Central |
7.9 |
50 |
|
Nicoya, Costa Rica |
7.4 |
93 |
|
Papagayo, Costa Rica |
7.5 |
55 |
|
Jama, Ecuador |
7.7 |
90 |
|
Sur de Valparaíso, Chile |
7.5 |
61 |
() Los datos encerrados son los valores de probabilidad menos confiables.
La América Central y la América del Sur, especialmente en su costa del Océano Pacífico son zonas de alta sismicidad y amenaza sísmica (ref. 5). La figura 2 muestra un mapa con los eventos más importantes que se han presentado en estas zonas, considerados de los más fuertes que han ocurrido en el mundo en tiempos modernos. Algunos de estos eventos de especial importancia han ocurrido entre Costa Rica y Panamá (8.3; 1904), la frontera entre Colombia y Ecuador (8.9; 1906), en el Perú (8.6; 1942), al norte de Santo Domingo (8.1; 1946) y en Chile (8.4; 1960) (ref. 6). En general, todos los países de América Latina tienen algún grado de amenaza sísmica, dado que en sus diferentes provincias se han presentado terremotos que aunque no son recordados como eventos de gran magnitud, si han causado grandes catástrofes y daños frecuentemente (anexo 2). Aproximadamente 100.000 habitantes de esta región han muerto como consecuencia de los terremotos durante el siglo XX, 50.000 como consecuencia de erupciones volcánicas y la cifra de heridos supera ampliamente a la de muertos.
Las amenazas o peligros sísmicos pueden ser directos o indirectos:
Peligros Directos
· Temblor de tierra: es una amenaza directa para cualquier construcción ubicada cerca del sitio en donde ocurre un terremoto. El derrumbamiento de edificaciones es la principal causa de fatalidades en áreas densamente pobladas.· Desplazamientos permanentes del suelo: ocurren como una separación del material a lo largo de la superficie de una falla geológica.
· Deslizamientos, flujos de lodo y avalanchas: Pueden ocurrir inmediatamente después del sismo en áreas de topografía abrupta o de poca estabilidad.
· Licuación de suelos: ocurre en materiales no consolidados saturados de agua que pierden su capacidad de soporte temporalmente mientras ocurre el sismo. La licuación es una de las amenazas geológicas más destructivas.
· Asentimientos diferenciales del suelo: son hundimientos de la superficie como el resultado del asentamiento de sedimento flojo o de terraplenes no consolidados.
· Tsunamis: son olas marinas o maremotos generados por la actividad sísmica del suelo oceánico. Causan inundaciones en áreas costeras y pueden afectar otras áreas ubicadas a miles de kilómetros del sitio donde ocurrió el terremoto generador.
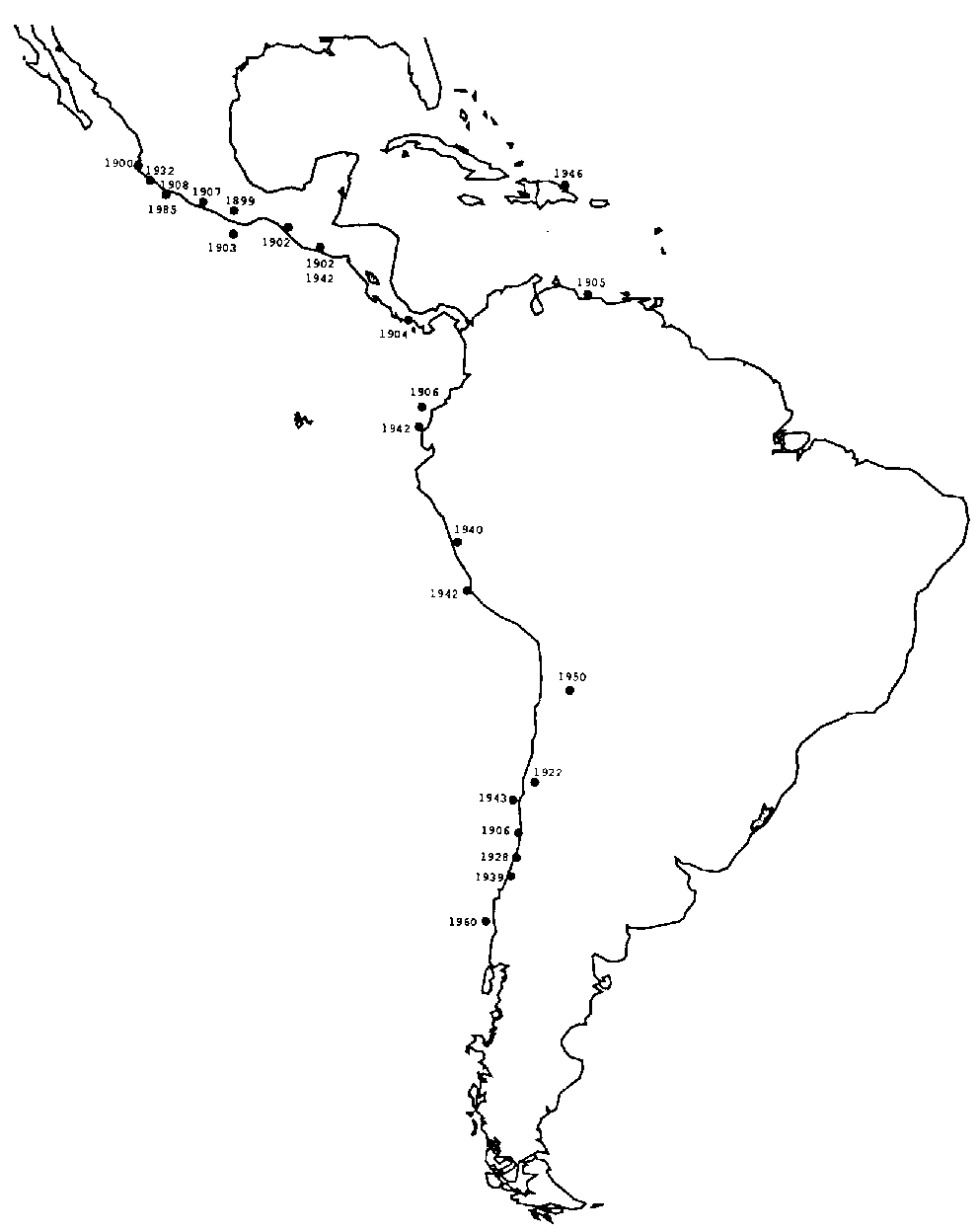
Figura 2. Terremotos en América
Central y del Sur con magnitud mayor que 8
Peligros Indirectos
·
Falla de presas: Las fuerzas del sismo
pueden causar la falla de presas, lo cual puede agravar los efectos del evento
aguas abajo de los embalses.
· Contaminación por daños en plantas industriales: Un terremoto puede desencadenar el escape de gases o sustancias peligrosas, explosiones e incendios.
· Deslizamientos retardados: En ocasiones los movimientos en masa (tierra o roca) no ocurren inmediatamente después de que ocurre el sismo sino al cabo de varias horas o días.
La mayoría de los daños causados por sismos se deben a los fuertes movimientos del terreno. Eventos de grandes magnitudes han sido sentidos en áreas del orden de 5 millones de kilómetros cuadrados.
Por esta razón, las decisiones de ingeniería se toman normalmente sobre la base de evaluaciones de grandes movimientos, expresados en términos de la máxima aceleración que se espera del movimiento del suelo en cada sitio.
Algunos efectos locales son:
· Amplificación del movimiento: terremotos ocurridos a grandes distancias que prácticamente no son importantes sobre suelos duros o rocosos se amplifican destructivamente cuando encuentran suelos blandos, usualmente de origen lacustre.· Presas naturales: Movimientos en masa de suelo o roca detonados por el sismo en zonas de topografía irregular pueden conformar presas naturales en ríos o canales que pueden romperse cuando se llenan.
· Actividad volcánica: Los sismos pueden estar asociados con actividad volcánica potencial y pueden ocasionalmente ser consideradas como fenómenos premonitorios. En este caso deben tomarse precauciones debido a que las erupciones explosivas normalmente son seguidas por caída de cenizas y/o flujos piroclásticos, lava volcánica, flujos de lodo y gases.
Un volcán es una abertura de la corteza terrestre a través de la cual se expulsa el magma, o rocas fundidas, acompañadas de gases y fragmentos de rocas incandescentes de diferentes tamaños.
Las partes principales de un volcán son: la cámara magmática, localizada a profundidad y comunicada con la superficie por medio de la chimenea. Al orificio de salida se le llama cráter y a la acumulación de los materiales arrojados por el mismo volcán se le denomina cono o edificio volcánico, en el cual igualmente pueden existir otros cráteres secundarios o adventicios.
Las erupciones volcánicas se presentan cuando la presión ejercida por los gases y el magma rompen el equilibrio en el interior de la cámara donde están acumulados, ascendiendo a la superficie a través de la chimenea, por las grietas o fracturas ya existentes o por las que se desarrollan cuando empieza la actividad. Cuando la presión de los gases volcánicos es grande y la lava es viscosa, o los conductos de salida están obstruidos o taponados, se originan explosiones volcánicas de intensidad variable. Si la presión es baja y los conductos están libres, el magma emerge formando corrientes de lava que descienden por la ladera del volcán.
Las erupciones volcánicas se clasifican en los siguientes tipos:
· Tipo Hawaiano: en donde predomina la efusión de fluidos y lavas móviles; el desprendimiento de los gases no tiene carácter explosivo.· Tipo Estromboliano: donde se emiten lavas fluidas como desprendimientos de gases y explosiones rítmicas o continuas con formación de bombas y piroclastos.
· Tipo Vulcaniano: donde la lava es viscosa y pastosa y rápidamente produce costras superficiales. Por lo general presenta fumarolas en forma de hongo y de color oscuro.
· Tipo Pliniano: se caracteriza por erupciones violentas y expulsión de gases que se elevan varios kilómetros de altura.
· Tipo Peleano: presenta una alta viscosidad y explosividad con formación de masas sólidas y nubes ardientes incandescentes.
Las explosiones volcánicas son muy comunes en los volcanes del Cinturón Circum-Pacífico y por lo tanto sus consecuencias son mucho mas riesgosas que las emisiones de lava basáltica. En América Latina las amenazas relacionadas con las erupciones volcánicas son los flujos de lava y piroclástos, la caída de cenizas, las corrientes de fango y los gases tóxicos. La actividad volcánica puede a su vez, accionar otros eventos naturales peligrosos, incluyendo tsunamis locales, deformaciones del paisaje, inundaciones por rompimiento de las paredes de un lago o por el represamiento de arroyos y ríos.
La figura 3 ilustra el amplio número de volcanes activos en América Central y del Sur (anexo 3) (ref. 7).
El grado de amenaza de un volcán se calcula por su recurrencia, considerándose que los de cortos lapsos de recurrencia (intervalos menores de 100 años), presentan una mayor amenaza que los de larga recurrencia.
Aun cuando el período de retorno de algunos volcanes puede considerarse largo, es bueno recomendar que no se debe permitir localizar en forma permanente instalaciones de la salud en sus inmediaciones. Sin embargo, reconociendo que las regiones aledañas a los volcanes tienden a contar con suelos extremadamente fértiles y que por lo tanto son áreas atractivas para asentimientos poblacionales, se debe procurar adecuar edificaciones de bajo costo para los servicios de salud en dichas zonas.
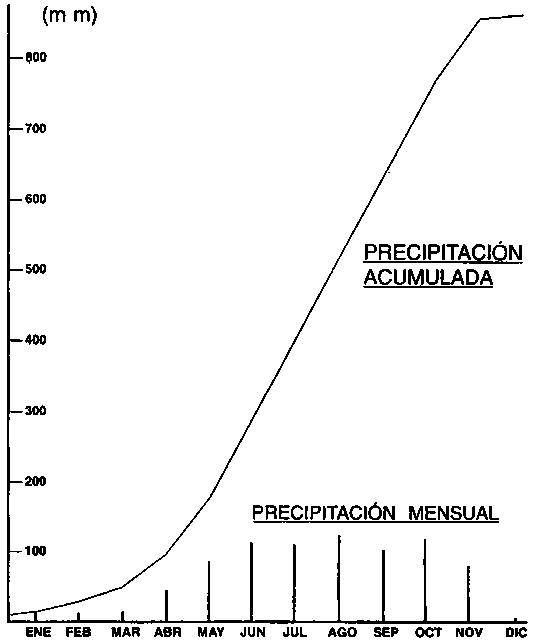
Figura 3. Localización de volcanes
activos en América Latina y el Caribe (Fuente: P.F. Krumpe. Briefing
Document on Volcanic Hazard Mitigation, Washington, D.C.: USAID/OFDA,
1988)
Varios países de América Latina y el Caribe están localizados en una de las zonas tropicales donde más se desarrollan ciclones cada año. En México y América Central, los huracanes son una de las principales amenazas naturales. En la figura 4 se observa la ocurrencia de ciclones tropicales y huracanes en el hemisferio occidental (ref. 4).
En las imágenes de satélite se pueden apreciar como una configuración nubosa de apariencia redonda u ovalada con un diámetro promedio de 400 a 500 kilómetros, que se mueve alrededor de un eje central, a manera de un trompo que se va desplazando lentamente.
Este tipo de eventos puede ocasionar pérdidas humanas y materiales debido a la enorme fuerza de los vientos en su interior que puede llegar a superar los 100 Km/h. Así mismo, los aguaceros originados son torrenciales y ocasionan desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones en las zonas bajas. En las playas, las olas pueden alcanzar hasta 10 metros de altura, barriendo con su fuerza pequeñas embarcaciones y construcciones débiles.
La denominación de ciclón o huracán depende de las características del fenómeno:
Ciclón. El término "ciclón" se refiere a todas las clases de sistemas de baja presión que se forman cuando una tormenta de vientos organizados se desarrolla sobre aguas tropicales, girando en sentido de las manecillas del reloj en el Hemisferio Sur y en sentido contrario a las manecillas del reloj en el Hemisferio Norte.
El ciclón tropical, nace sobre el mar. Se forma frente a las costas occidentales de Africa y avanza hacia el Oeste penetrando en el Mar Caribe. Se puede formar también en el Golfo de México y cerca de las Antillas. En el Mar Caribe la temporada de ciclones tropicales se inicia a comienzos de junio y se extiende hasta finales de noviembre.
En la tabla 2.3 se clasifican los sistemas de baja presión de acuerdo con la velocidad promedio del viento cerca al centro de los mismos.
Tabla 2.3 Clasificación de acuerdo con la Velocidad del Viento
|
VELOCIDAD DE VIENTO |
CLASIFICACION |
|
Menor que 64 Km/h (39 mph) |
Depresión Tropical |
|
64 Km/h(40 mph)-118 Km/h (73 mph) |
Tormenta Tropical (*) |
|
Mayor que 118 Km/h (73 mph) |
Huracán |
(*) A partir de esta denominación se les asigna un nombre masculino o femenino en orden alfabético.
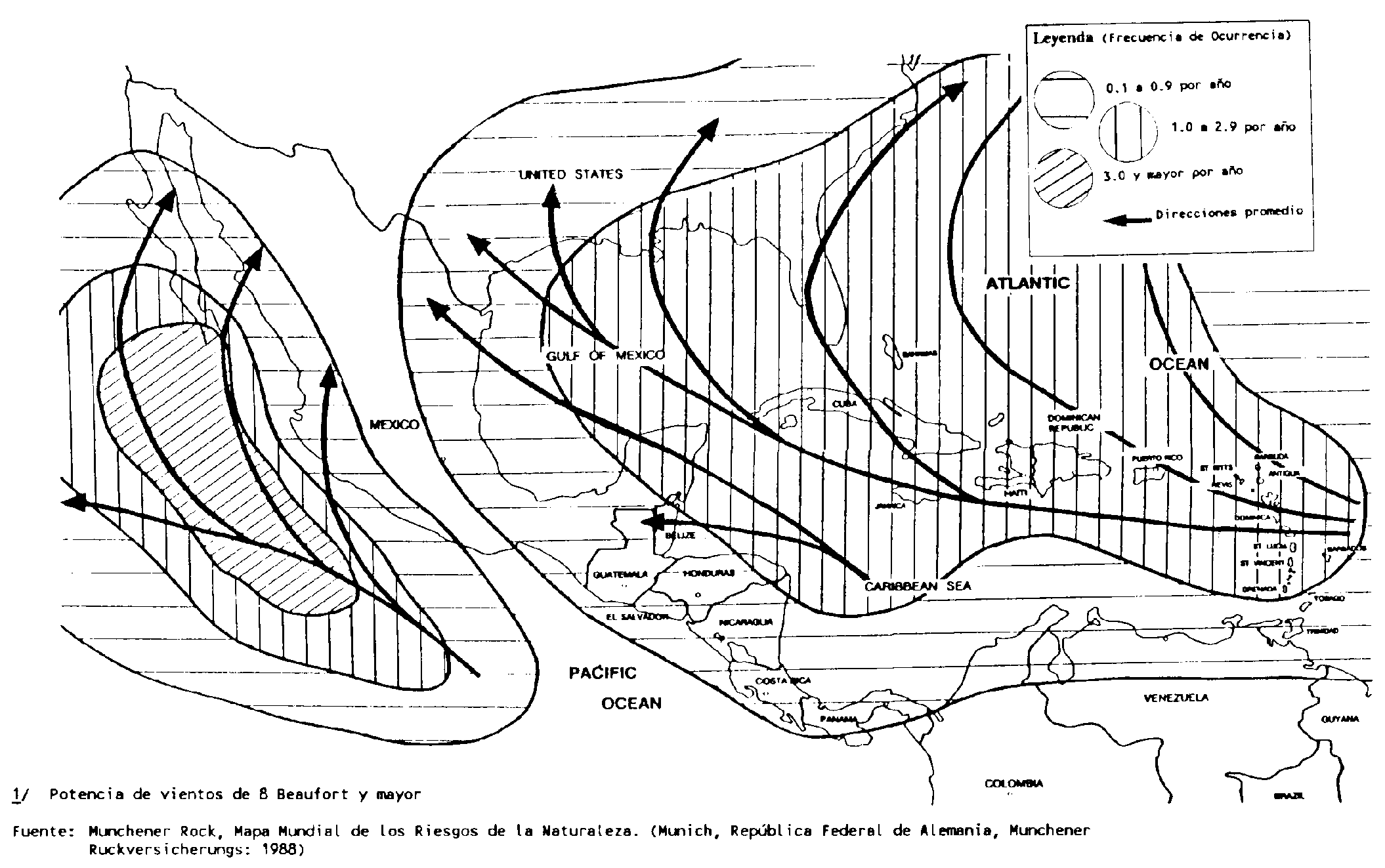
Figura 4. Ocurrencia de Tormentas
Tropicales y Ciclones en el Hemisferio Occidental¹
Nota: Esta figura fue tomada de la publicación de la Organización de Estados Americanos (OEA), Desastres, Planificación y Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los Daños, Departamento de Desarrollo Regional Y Medio Ambiente, Washington, D.C., 1991, p. 33.
Huracán. Un huracán es un sistema meteorológico a gran escala, de baja presión, que deriva su energía del calor latente de la condensación del vapor de agua sobre mares tropicales calientes. Para desarrollarse un huracán requiere que el mar mantenga una temperatura de al menos 26°C, por varios días y sobre una gran superficie del mar (alrededor de 400 km o 250 millas de diámetro). Un huracán maduro puede tener un anillo de diámetro desde 150 hasta 1000 km (93 a 621 millas) con una velocidad del viento sostenida que frecuentemente excede 187 km/h (116 mph) cerca al centro.
Una de las características particulares de un huracán es el ojo, el cual se forma debido a que el sistema de vientos centrípetos no converge en un punto sino tangencialmente en un circulo. En el ojo, que tiene un radio de 8 a 12 km (5 a 7.5 millas) del centro geométrico del huracán, hay poco viento y por lo tanto al pasar por un punto de la superficie terrestre se presenta una calma temporal que posteriormente se pierde debido al dramático cambio de la dirección del viento. El ojo proporciona un marco conveniente de referencia del sistema y puede ser rastreado con radar, aviones o satélites.
La escala de Saffir/Simpson es usada frecuentemente para clasificar los huracanes basados en la velocidad de viento y en su daño potencial. La tabla 2.4 ilustra las cinco categorías de huracanes.
Tabla 2.4 Escala de Saffir/Simpson
|
CATEGORIA |
VELOCIDAD DE VIENTO |
DAÑO | |
|
Km/h |
mph | ||
|
HC1 |
119 - 151 |
74 - 95 |
Mínimo |
|
HC2 |
152 - 176 |
96 - 110 |
Moderado |
|
HC3 |
177 - 209 |
111 - 130 |
Fuerte |
|
HC4 |
210 - 248 |
131 - 155 |
Severo |
|
HC5 |
>248 |
>155 |
Catastrófico |
Según la OEA, entre los años 1960 y 1989 los huracanes causaron 28.000 víctimas, alteraron la vida de 6 millones de personas y destruyeron propiedades con un valor aproximado de US$ 16 mil millones de dólares la Cuenca del Caribe, excluyendo los Estados Unidos y sus posesiones.
Lo que ha sido más notorio es como se ha logrado reducir el impacto de los huracanes. Debido a que la intensidad de estos no ha disminuido se esperaría que al aumentar el número de habitantes, se incrementaría el número de fatalidades. Sin embargo, las últimas estadísticas indican lo contrario. En 1930, de cada tres personas afectadas por un huracán una moría, mientras que en 1989 de cada 100.000 afectados solamente hay un muerto. Esta reducción en la tasa de mortalidad se debe principalmente a la mejora en los sistemas de alerta y preparación para emergencias.
Por otra palle, análisis de los datos disponibles usando sofisticadas técnicas de computador han permitido determinar la frecuencia y la intensidad de huracanes regionales en diferentes presentaciones útiles. Esta información en conjunto con el análisis histérico y las amplias estadísticas meteorológicas están ayudando a pronosticar la ocurrencia y la intensidad de futuros huracanes.
Los desastres relacionados con ríos o invasión de aguas del mar no deben ser examinados únicamente desde el punto de vista de la ocurrencia de un fenómeno natural anómalo. En la mayoría de los casos este tipo de eventos están relacionados con aspectos socio económicos, como lo son la utilización de la tierra, la urbanización y las formas de vida. Las inundaciones varían de acuerdo con las diferentes condiciones topográficas y geológicas:
Las inundaciones que tienen lugar en zonas de alta pendiente se conocen como "crecidas instantáneas". Se caracterizan por tener una corta duración y un comienzo súbito. Aunque los daños ocurren en áreas limitadas, su alta velocidad de flujo y alto contenido de escombros ocasionan desastres fatales. En la zona Andina la erosión debida a flujo superficial y los deslizamientos causados por excesivos flujos subterráneos, producen enormes cantidades de sedimentos que pueden dar lugar a violentas avenidas de lodo.
Las cuencas de alta pendiente y bajos índices de infiltración poseen tiempos de concentración muy cortos, razón por la cual precipitaciones intensas pueden dar lugar a crecidas instantáneas como resultado de la gran cantidad de agua disponible para flujos superficiales.
Por el contrario, las cuencas de alta pendiente de suelos de origen volcánico con altos índices de filtración, pueden retener mayores cantidades de agua y evitar escorrentías que pueden generar inundaciones. Sin embargo, estas áreas son muy vulnerables a la erosión debido a su naturaleza geológica y las propiedades mecánicas de sus suelos y por lo tanto, son fuente de varias amenazas tales como deslizamientos, la erosión de los cauces y los flujos de lodo.
En los valles y los conos aluviales, la carga de sedimentos de las zonas montañosas es depositada en los lechos de los ríos, elevando su nivel. Al mismo tiempo, la gran cantidad de escombros y maderos provenientes de deslizamientos localizados en las cabeceras de las cuencas son detenidos o atrapados por puentes o acumulados en los canales. Como resultado de lo anterior, las crecientes tienden a fluir en forma desordenada produciendo efectos dañinos para las orillas del cauce o sus diques donde éstos existen. Más aún, si una creciente llega a romper un dique, el área puede ser seriamente afectada por un violento flujo de lodo.
Las características principales de las inundaciones en llanuras aluviales son su amplia cobertura y su larga duración. Generalmente, la duración de las inundaciones en los tramos bajos de un río es mucho mayor que aquella de los tramos altos debido a la atenuación de la onda de crecida a medida que se desplaza aguas abajo por el cauce. Por lo tanto, los daños causados por inundaciones en las llanuras aluviales pueden ser enormes.
 |
 |