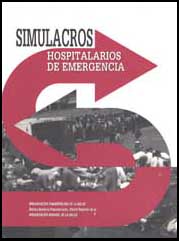
Vale la pena reiterar la necesidad de que todas las instituciones hospitalarias, sin importar el grado de complejidad de los servicios que presten, se preparen de forma adecuada para hacer frente a cualquier situación de desastre que se presente, teniendo en cuenta prioritariamente los factores de riesgo propios de la región o de la localidad donde se encuentre localizada2.
Para lograr el objetivo anterior es necesario que en cada hospital, además de la responsabilidad inherente, el nivel directivo asuma el liderazgo que le corresponde con el fin de motivar a todo el personal para que de una manera activa participe en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades diseñadas y programadas para lograr y mantener actualizada dicha preparación.
Se espera que como resultado del proceso se produzca un condicionamiento sicológico y operativo que permita enfrentar con un alto grado de éxito cualquier catástrofe, desvirtuando la creencia común de que todos los desastres provocan de manera inevitable el caos.
No hay que olvidar que el programa de preparativos para casos de desastre puede tropezar al comienzo con una serie de dificultades, las cuales son factibles de resolverse con un poco de conocimiento sobre el tema.
Dentro de las dificultades mencionadas podemos referirnos en primer lugar al desconocimiento que existe en la mayoría de los profesionales de la salud acerca de la planificación de actividades programáticas (pues no pueden reducirse a una simple campaña) relacionadas con la administración integral de los desastres. Tal situación se debe a que sólo recientemente ha comenzado a considerarse el tema en los planes curriculares, principalmente a nivel de postgrado. Como excepción en América Latina, encontramos unas pocas facultades y escuelas de ciencias de la salud que incluyen el tema en algunas áreas de pregrado. En otros casos, debido al interés particular de algunos docentes, se hace referencia al manejo de los desastres más a nivel de anécdota que como una nueva disciplina (práctica científica) que viene sistematizando una serie de conocimientos y experiencias.
El desconocimiento sobre el tema puede generar además conflictos de funciones y competencias, pues aun cuando existan directivos jóvenes con conocimiento y entrenamiento práctico sobre el programa, éstos se van a encontrar con que la mayoría del personal, principalmente el profesional antiguo, desconoce los elementos teóricos y prácticos del manejo de los desastres, especialmente los relacionados con la preparación y la administración del programa. Casi siempre se cree que la atención de desastres se relaciona con técnicas médico-quirúrgicas para la atención de las víctimas, restándole importancia a la planificación de los otros aspectos, calificando la preparación y la elaboración de planes como una pérdida de tiempo y asignándole riesgos sobrevalorados a la realización de los simulacros.
La falta de conocimiento es el terreno abonado para el predominio de mitos y creencias que hacen pensar que los desastres, además de significar un castigo divino, son situaciones inevitables, imposibles de prevenir y manejar, dimensión en la cual la evaluación de riesgos (con excepción de algunos muy evidentes y fácilmente prevenibles), la planeación para hacerles frente y los ejercicios realizados para evaluar el grado de preparación y actualizarla se convierten en un aspecto secundario, sin importancia frente a la inevitabilidad de estos hechos. Quizá la reflexión parece muy obvia, pero es necesario plantearla para tratar de concientizar acerca del problema y así darle una solución teniendo siempre presente la idiosincrasia de la gente.
Otro problema que merece ser mencionado es el relacionado con la aparente falta de material bibliográfico relacionado con el tema de los desastres. El esfuerzo que desde tiempo atrás viene haciendo la Organización Panamericana de la Salud en la producción, edición y diseminación de material técnico se ve obstaculizado por la restricción en la circulación del mismo, debido a que muchas veces entra a formar parte de bibliotecas particulares o reposa en los anaqueles de las diferentes dependencias sin que sea utilizado. La misma OPS ha tratado de obviar este problema, con el establecimiento, en 1990 del Centro de Documentación de Desastres, con sede en San José, Costa Rica. Desde 1994, este Centro es una iniciativa conjunta de la OPS/OMS y la Secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, Oficina para América Latina y el Caribe
La gran movilidad del personal directivo de los hospitales en la mayoría de los países de América Latina es otro factor que frena el crecimiento y desarrollo del programa en los niveles operativos, generando falta de continuidad y coordinación intra e interinstitucional.
Por último la creencia de que para llevar adelante el programa se requiere de grandes sumas de dinero, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias de los hospitales, puede convertirse en otro obstáculo. Sin embargo éste es tal vez el menos importante de los enumerados, ya que es fácilmente desvirtuado si se considera, en primer lugar, el bajo costo real del programa, y en segundo lugar, su relación costo-beneficio.
La ubicación, tipificación y análisis de los problemas particulares de cada institución para desarrollar el programa de preparativos para casos de desastre es el primer y más importante paso para lograr su implementación en un plazo breve.
Los conocimientos necesarios para su ejecución son sencillos, y el material bibliográfico que los contiene es abundante y de fácil adquisición a través de la Organización Panamericana de la Salud.3 Además, en todos los países existen a nivel gubernamental oficinas de preparativos para desastres e instituciones públicas y privadas que prestan la asesoría necesaria. Por ello, lo que hace falta es la decisión de iniciar el trabajo y voluntad para desarrollarlo.
La revisión de los textos mencionados en la nota al pie de página, o de otro material bibliográfico relacionado con el tema, da los fundamentos técnicos necesarios para afrontar exitosamente el trabajo señalado. Las actividades deben en este momento extenderse a un grupo más amplio de personas. Es preciso involucrar, previa motivación y discusión, a todos aquellos que se considere deban formar parte del Comité Hospitalario de Preparativos para Desastres según la bibliografía revisada y de acuerdo con las características y necesidades de la institución; a estas personas se les deben entregar los documentos técnicos necesarios para que puedan cumplir su misión a cabalidad y realizar reuniones periódicas en las cuales se evalúen las actividades realizadas, se planeen las etapas siguientes, y se lean y discutan los documentos entregados con el fin de aclarar dudas y garantizar su comprensión.
Simultáneamente es necesario establecer contacto y coordinación, según el nivel de atención del hospital y las normas específicas de cada país, con las autoridades e instituciones locales, regionales o nacionales encargadas del programa, a fin de realizar la integración operativa, buscar la asesoría y el apoyo necesario para el desarrollo de las etapas siguientes y formar parte de los comités o instancias respectivas que garantizan la respuesta coherente y eficiente del Estado y la organización social ante un posible desastre. Con este propósito, tal coordinación debe abarcar a dependencias como la dirección local de defensa civil, las fuerzas armadas, el sector privado, los cuerpos policiales y de bomberos, los comités de la Cruz Roja y grupos organizados de vecinos.
El trabajo con las instancias mencionadas es de fundamental importancia, por lo que debe ser asumido por el nivel directivo y en ningún caso ser delegado en funcionarios operativos. A medida que se adelanta en estas acciones, debe aumentar la motivación del grupo comprometido, sus conocimientos sobre el tema y la integración como equipo, condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.
Una vez realizadas las actividades propuestas o concomitantemente con ellas, se debe iniciar la sensibilización y motivación de todo el personal profesional, técnico y auxiliar. Es preciso involucrarlos al programa por medio de tareas específicas, las cuales pueden incluir inicialmente la discusión en grupos pequeños, preferiblemente configurados por afinidad a las áreas de trabajo, acerca de la importancia de preparar la institución para hacer frente a un desastre; la responsabilidad social de la institución y de cada uno de los funcionarios; y la importancia del trabajo en equipo para afrontar cualquier tipo de emergencia. Dicho personal debe recibir instrucciones precisas acerca de qué hacer en caso de un desastre con el fin de proteger la vida y evitar ser lesionados, y cómo preparar a sus familias para que éstas respondan adecuadamente y minimicen los riesgos en sus viviendas y en su entorno inmediato, teniendo en cuenta de manera prioritaria los riesgos más comunes en la región; la importancia de su trabajo cotidiano en la perspectiva del plan institucional; y qué se espera de ellos en caso de presentarse un desastre. Además se los debe incentivar para que aporten ideas y sugerencias que ayuden en la elaboración del plan hospitalario.
Esta estrategia de motivación debe ser complementada con la entrega de material informativo y educativo de fácil comprensión y lectura, diseñado con criterios técnicos. Si tal material no se encuentra al alcance del hospital, se puede solicitar a cualquiera de las instituciones mencionadas. Los afiches son también otra ayuda que si se aprovechan de manera adecuada contribuyen en la capacitación y motivación. Igualmente se puede pensar en concursos sencillos de carteleras, afiches, ideas, detección de riesgos, etc., en los cuales puedan participar el mayor número posible de personas y por medio de los cuales se incentive y estimule la creatividad y el ingenio en los diferentes tópicos que cubre el programa.
En este momento del proceso, ya se debe encontrar formalizado y funcionando el Comité Hospitalario de Preparativos para Desastres. A pesar de que las resoluciones o los decretos no garantizan que los comités funcionen adecuadamente y produzcan los resultados esperados, sí es conveniente que además de la tarea fundamental de motivación y capacitación, ésta se complemente con la formalización del grupo de trabajo por medio de un acto administrativo que determine su composición, fije sus funciones, periodicidad de las reuniones y delimite su campo de acción. Sobre los aspectos mencionados no vamos a entrar en detalle debido a que es otro el objetivo del documento y que existe bibliografía que ilustra ampliamente sobre ellos; sin embargo, cabe mencionar algunos aspectos que se consideran importantes para tener una visión integral del proceso de preparación del hospital.
Dentro de las responsabilidades que debe asumir el comité hospitalario, están las siguientes:
· Planificación, coordinación y ejecución del programa hospitalario de preparativos de desastres.· Coordinación de la elaboración y redacción final de los planes hospitalarios para atención de desastres.
· Coordinación del plan hospitalario con los planes locales, regionales y con los de aquellas instituciones que tienen que ver con rescate de víctimas, atención prehospitalaria y demás actividades relacionadas.
· Planificación, coordinación y supervisión de los programas de capacitación y entrenamiento en atención de desastres para el personal del hospital.
· Planificación, ejecución, dirección y evaluación de simulacros y ejercicios periódicos.
· Revisión periódica y actualización de los planes hospitalarios.
· Mantenimiento y optimización de la preparación del hospital para hacer frente a cualquier situación de desastre.
El comité hospitalario debe iniciar actividades de una manera formal, documentando el proceso de desarrollo del programa por medio de actas y demás documentos necesarios.
Otro aspecto que merece resaltarse es el relacionado con la coordinación del grupo, la cual debe estar de manera indelegable en manos del director o el subdirector de la institución, para garantizar el buen funcionamiento del programa, una respuesta adecuada en caso de desastre y un nivel óptimo de coordinación ínter e intrainstitucional.
En cuanto al número de personas que conforman el comité y dependiendo del tamaño y características del hospital, se debe señalar que es conveniente que no tenga menos de cinco miembros ni más de ocho para que sea operativo. Para algunas actividades específicas se pueden crear grupos de trabajo que funcionen bajo la coordinación del comité, el cual es conveniente que esté representado por al menos uno de sus miembros. De esta forma se puede ampliar la base de trabajo y lograr la participación de otros funcionarios. Es importante en hospitales grandes de mediano o alto nivel de complejidad, que en el comité estén representados, por sus jefes o delegados, la dirección médica, la dirección administrativa, el servicio o departamento de emergencia, los servicios o departamentos médicos y quirúrgicos, la enfermería, el personal, los servicios generales y la unidad de mantenimiento.
Con base en las funciones asignadas, en los objetivos y metas propuestas y de acuerdo con las responsabilidades definidas y los compromisos adquiridos con el comité local o regional de emergencia, si existe, o en caso contrario con las demás instituciones que tienen funciones específicas en este campo, se debe elaborar un listado de actividades a desarrollar, fijando las prioridades de ejecución, el presupuesto necesario para llevarlas a cabo y un cronograma u otro instrumento apropiado para ordenar y orientar el proceso.
Antes de elaborar el "plan hospitalario para la atención de víctimas en masa y evacuación de la institución en caso de desastre", es necesario realizar un inventario de los recursos y posibilidades reales con que cuenta la institución para hacer frente a una situación de este tipo. Con este propósito se diseñó una encuesta hospitalaria que viene utilizando la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud desde hace varios años y ha sido aplicada en muchos hospitales, la cual puede ser aprovechada como guía, para lo cual debe ser adecuada y complementada según los requerimientos particulares de cada institución y servir de diagnóstico base para la elaboración de un plan objetivo y real (véase el anexo 1). Este diagnóstico debe ser actualizado al menos una vez al año o cada vez que las circunstancias lo requieran. En su elaboración y análisis deben participar los jefes de departamento o dependencias del hospital, quienes desempeñan un papel muy importante en la elaboración del plan hospitalario.
Esta es una actividad que se ha de tener en cuenta desde el inicio en la planificación de actividades. Son múltiples las acciones que se pueden realizar para lograr la capacitación y actualización permanente del personal. En primer lugar, si el hospital cuenta con biblioteca se puede seleccionar una lista de material bibliográfico necesario, para cuya confección, en caso de no contar con la experiencia necesaria, se puede solicitar la asesoría de las autoridades o instituciones, locales o nacionales, relacionadas con los desastres o directamente a la representación de OPS/OMS del país, quienes además orientarán sobre la forma para adquirir dicho material. En caso de no existir biblioteca, el material puede estar disponible para las personas interesadas en la dependencia o sitio que el comité hospitalario señale.
Es importante que se informe selectivamente al personal acerca de la disponibilidad de documentos relacionados con los desastres y la forma como pueden acceder a ellos. Para que esta actividad específica tenga continuidad y actualización permanente, se puede asignar como responsabilidad específica de uno de los miembros del comité, quien puede solicitar la suscripción al Boletín sobre desastres que publica periódicamente la Organización Panamericana de la Salud, el cual además de informar y actualizar sobre aspectos de interés y tener un espacio dedicado a reseña bibliográfica, es un instrumento de motivación permanente para el trabajo del equipo.4 Igualmente existe abundante material de videocintas, otros audiovisuales y juegos de diapositivas sobre preparativos hospitalarios, que pueden ser adquiridos en propiedad para el hospital o en calidad de préstamo para el desarrollo de las actividades planificadas de capacitación, adiestramiento y educación continuada del personal.
Como actividades de reforzamiento del proceso de preparación hospitalaria es necesario realizar periódicamente seminarios y talleres sobre el tema, utilizando recursos disponibles en la localidad o coordinando con otras instituciones y niveles para que presten el apoyo y la asistencia necesaria. Al iniciar actividades, y como estrategia para despertar el interés del personal y lograr la vinculación al programa principalmente de los profesionales, es conveniente planear la realización de un evento de este tipo en el cual participen especialistas con experiencia en cada uno de los temas tratados con el fin de lograr un buen nivel de calidad y puedan ser respondidos los múltiples interrogantes que siempre se generan al dar los pasos iniciales del proceso. Para racionalizar la utilización de los recursos económicos, se puede realizar la programación de estas actividades en coordinación con el comité local de emergencia y aprovechar el evento para realizar o reforzar acciones de coordinación interinstitucional y de proyección a la comunidad, o incluido en otras actividades de capacitación del centro de salud.
Otro paso previo a la elaboración del plan hospitalario - y en relación con su dimensionamiento y características específicas es la detección y evaluación de riesgos extra e intrahospitalarios. Los primeros hacen relación a los riesgos locales, regionales y, bajo ciertas circunstancias, nacionales; su estudio, erradicación o atenuación son responsabilidad del comité local o regional de emergencias o de la instancia que desempeñe este papel, en la cual debe participar activamente el hospital, cuyo comité hospitalario debe tenerlos en cuenta, en primer lugar para elaborar el plan considerando las necesidades técnicas surgidas de las características específicas y de la magnitud de los riesgos detectados y, en segundo lugar, para diseñar los "ejercicios de simulación y simulacros de atención de víctimas en masa y evacuación" utilizando prioritariamente situaciones de desastre derivadas de los riesgos detectados.
Con la colaboración del personal de las diferentes dependencias del hospital y con la asesoría técnica que requiera, el comité hospitalario debe iniciar una actividad que habrá de convertirse en rutina permanente y que está relacionada con la detección, evaluación y, si es posible, erradicación de riesgos - o en su reducción al mínimo posible. Esta actividad se encuentra íntimamente relacionada con la implementación de un plan de seguridad hospitalaria5 que en algunos países forma parte de las funciones del comité de salud ocupacional, dentro del cual se debe planificar y realizar la señalización adecuada de todas las áreas del hospital, haciendo especial énfasis en aquellas de hospitalización de pacientes y de circulación de usuarios de los servicios y visitantes. Igual tratamiento se debe dar a salidas de emergencia, escaleras, ascensores, áreas de circulación restringida, dentro de las que se debe incluir a aquellas que se consideren peligrosas y que deben tener señalización especial. Esta señalización debe realizarse teniendo en cuenta los símbolos convencionales o aquellos utilizados tradicionalmente en el país o en la zona.
Con respecto a los riesgos que se pueden erradicar es necesario tomar medidas inmediatas, pues posponer las soluciones es continuar conviviendo con el peligro. Los "ejercicios de simulación y simulacros" deben centrarse particularmente a lograr una evacuación rápida y ordenada de la institución, utilizando situaciones relacionadas con los riesgos encontrados, especialmente con aquellos que no ha sido posible erradicar y tienen un mayor potencial destructivo o posibilidad de paralizar o entorpecer de manera importante los servicios que presta la institución.
Nuevamente, todas las actividades enumeradas en este punto deben realizarse en coordinación con otras instituciones como bomberos, Cruz Roja, defensa civil, fuerzas militares, obras públicas, etc, que tienen mayor experiencia, perfil técnico y especialización que les permite colaborar eficientemente con las directivas hospitalarias. Además su conocimiento detallado del hospital les permitirá actuar rápida y efectivamente en caso de requerirse su participación en el caso de presentarse un desastre intrahospitalario.
Cumplidos los pasos anteriores puede iniciarse, con un alto grado de preparación y motivación del equipo humano, la elaboración de los planes para atención de víctimas en masa y de evacuación parcial o total de la institución. Se hará referencia únicamente a aspectos generales de los planes que se considera de importancia resaltar en un documento cuyo tema central son los simulacros, sin entrar en detalles técnicos acerca de su elaboración o puesta en marcha.
No importa el tamaño, las características físicas, el nivel de atención de los servicios que preste y los recursos de que disponga el hospital. Sin excepción, todos los hospitales deben contar con un plan para hacer frente a una situación de desastre. Dicho plan tiene que cumplir con las siguientes condiciones.
· Debe basarse en la capacidad operativa real, tomando en cuenta los recursos existentes en el hospital, aquellos ofrecidos por otras instituciones e integrados dentro del plan local o regional para atención de desastres, así como en las necesidades de la comunidad.· Debe elaborarse previa evaluación de los riesgos institucionales, locales y regionales; por ello debe ser funcional y altamente flexible para adaptarse a distintas situaciones.
· Debe establecer, de manera clara y fácilmente comprensible, las líneas de autoridad y mando así como los papeles y funciones específicas asignadas.
· Deben tomarse medidas para garantizar que todos los funcionarios no solamente conozcan sus funciones específicas sino que se apropien de la filosofía del plan de una forma integral.
· La elaboración del plan debe realizarse consultando las opiniones y sugerencias de las personas que participarán en las actividades contempladas dentro del mismo. Una vez completado, el documento debe ser entregado para revisión final por parte de las unidades operativas.
· Una vez que el plan ha sido revisado y aprobado por el comité, se debe proceder a su reproducción. La edición debe ser sencilla y facilitar el retiro o adición de hojas de acuerdo con las revisiones que se hagan.
· El plan debe ser distribuido a todos los funcionarios del hospital, analizado y discutido en reuniones por departamentos. Además se debe precisar el mecanismo administrativo por el cual se entregará el documento a los nuevos empleados y la estrategia utilizada para integrarlos al programa.
· El plan debe ser probado periódicamente por medio de simulaciones y/o simulacros, los cuales deben ser evaluados. A partir de dichas evaluaciones se debe proceder a la actualización del mismo.
· El plan y los ejercicios de preparación deben involucrar siempre a la comunidad y los medios de comunicación masiva a fin de que el público esté informado acerca de los preparativos realizados y se logre una utilización racional de los servicios.6
El plan para la atención de víctimas en masa causadas por desastres extrahospitalarios debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:7
· Definición clara de los tipos de emergencia y procedimiento para activar y desactivar el plan.· Organización del hospital en situación de desastre.
· Secuencia de actividades y asignación específica de funciones (las cuales pueden ser diferentes a las asumidas normalmente).
· Un sistema sencillo y eficaz para la notificación y asignación del personal a las diferentes actividades contempladas.
· Una definición clara de la estructura jerárquica del hospital bajo situación de desastre, con un mando médico unificado.
· Definición clara de las áreas de atención, incluyendo la expansión de las mismas en caso necesario, aprovechando para ello el espacio utilizable con el fin de poder realizar un triage eficaz, una atención adecuada de las víctimas según la clasificación hecha y una movilización adecuada de víctimas y funcionarios.
· Normas claras para el rápido traslado de las víctimas, cuando sea necesario, después de haberles prestado los servicios médicos y quirúrgicos requeridos, de acuerdo con las posibilidades existentes. El traslado debe hacerse previa coordinación con las instituciones apropiadas y teniendo en cuenta, siempre que sea posible, la voluntad del paciente o de sus familiares.
· Una historia médica especial para situaciones de desastre de formato resumido, así como la tarjeta de triage que se debe utilizar siempre que sea posible, desde el momento de la atención prehospitalaria.
· Medidas para la disponibilidad inmediata de provisiones y suministros necesarios tales como equipo médico quirúrgico, medicamentos, material de curación, material de laboratorio y rayos X, agua, alimentos, etc., de acuerdo con lista de chequeo previamente elaborada.
· Procedimientos para el alta inmediata de pacientes hospitalizados antes del desastre, cuyas condiciones permiten su salida y para el alta precoz de las víctimas atendidas o su traslado, siempre que su estado lo permita, a otros centros de atención previamente coordinados.
· Coordinación con las fuerzas militares y policiales para desarrollar un plan de seguridad que permita mantener alejados de las áreas restringidas de atención y circulación de víctimas a los curiosos y familiares, así como para proteger a la institución y sus funcionarios de agresiones u otro tipo de acciones hostiles.
· Organización y funcionamiento de un centro de comunicaciones, que se encuentre bajo la dependencia del comando operativo y coordine las acciones con las instancias previamente definidas.
· Organización inmediata de un centro de información a la comunidad y relaciones con los medios de comunicación masiva, a fin de brindar información permanente y oportuna sobre ingreso de víctimas, estado de los pacientes, traslados a otros centros de atención, fallecimientos, etc.
Los planes para la atención de desastres intrahospitalarios deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos prioritarios:
· Definición clara de los tipos de emergencia posibles y procedimientos para activar y desactivar el plan, incluyendo las personas autorizadas para hacerlo.· Organización del hospital en situación de desastre interno. Mando unificado.
· Secuencia de actividades (flujograma).
· Funciones específicas del personal.
· Evaluación y control del daño intrahospitalario.
· Instrucciones referentes al uso de señales y sistemas de alarma.
· Sistemas de notificación a las personas o instituciones apropiadas.
· Medidas para evitar el pánico.
· Especificación de los procedimientos y rutas de evacuación.
· Determinación de las prioridades de evacuación.
· Ubicación y funcionamiento de las áreas de seguridad.
· Organización de los centros de comunicaciones e información, de la misma forma que en caso de desastre extrahospitalario.
La participación comunitaria merece atención especial. Los preparativos que realiza una institución prestadora de servicios de salud para hacer frente a una situación de desastre extrahospitalario, no son otra cosa que preparativos para atender oportuna y eficientemente a las víctimas causadas por el evento en la comunidad. Sin embargo, es muy frecuente que los preparativos que se llevan a cabo para hacer frente a una situación de desastre, en el mejor de los casos, sólo sean conocidos por los empleados del hospital, lo cual le resta efectividad ya que no contempla a las personas para las cuales fue diseñado.
Es imprescindible que dentro de las actividades de preparativos para desastres que realiza el comité hospitalario, durante la fase de planificación, se tenga en cuenta la estrategia que se utilizará para involucrar a la comunidad en el programa. Dicha estrategia debe considerar todas las fases de preparación e integrarse a las actividades que se diseñen tanto en el hospital como por parte del comité local o regional, entre las cuales son de gran importancia las simulaciones y simulacros.
No podemos desconocer que en caso de un desastre, la primera preocupación de los funcionarios del hospital está referida a sus propias familias y personas allegadas, independientemente de que la prioridad y responsabilidad sea la atención de las víctimas del evento. Por dicha razón es necesario que la preparación para hacer frente a un desastre incluya de manera prioritaria la capacitación de los funcionarios para que de una manera sencilla sean capaces de evaluar los riesgos de su vivienda y entorno inmediato (barriada, escuela, etc.) y puedan tomar medidas para reducirlos. Sus familias deben estar en condiciones de realizar una evacuación segura, hacia sitios definidos previamente, tener un conocimiento claro y preciso de cómo utilizar los servicios de salud y evitar interferir con el trabajo que deben realizar sus familiares en el hospital.
En otras palabras, cada empleado del hospital debe en lo posible tener su plan familiar para hacer frente a una situación de desastre y debe preocuparse para que en las escuelas donde estudien sus hijos o en los sitios de trabajo de sus familiares se tomen medidas similares a las descritas.
La capacitación mencionada incluye la realizacion de ejercicios sencillos que pongan a prueba las medidas tomadas y permitan asegurar su comprensión por todos los miembros de la familia; con estas medidas se asegura en gran parte una respuesta adecuada de todos los funcionarios y toda su disposición para atender sus responsabilidades institucionales; además, permite que cada empleado se convierta en líder comunitario, multiplicador de conocimientos y articulador de los planes locales, lo cual va a repercutir favorablemente en el comportamiento de la comunidad, disminuir las posibles víctimas de un desastre y aprovechar de forma óptima los preparativos que realiza el hospital.
No hay dudas de la influencia que ejercen los medios de comunicación en cualquier comunidad. Por ello, también es indiscutible el papel que desempeñan en la orientación de la opinión pública con respecto a las diferentes actividades que se realizan y eventos que ocurren dentro de la misma, principalmente aquellos que por sus características afectan a o están relacionados con el funcionamiento del grupo humano.
Con pocas excepciones, la relación de los medios con las instituciones de salud no ha sido muy afortunada debido principalmente a lo especializado del tema de la salud; a la poca familiaridad de los comunicadores sobre el mismo; a la actitud de muchos funcionarios sanitarios, principalmente de nivel médico, que muestran una posición frecuentemente adversa frente a las críticas y comentarios sobre los servicios prestados a la comunidad; a la falta de colaboración de los directivos hospitalarios con los representantes de los diferentes medios, negando el acceso a la información o dificultando su consecución; al enfoque, muchas veces sensacionalista, con que se maneja la información relacionada con situaciones que afectan a grupos importantes de personas, y al criterio no siempre objetivo acerca de lo que es o no noticia.
Sin embargo, si analizamos el papel que desempeñan dentro de la comunidad tanto periodistas o comunicadores masivos como funcionarios de salud, encontramos que son más los puntos de convergencia que aquellos que los separan y si existe colaboración, habrá beneficio mutuo y en última instancia saldrán más beneficiadas las comunidades objeto del trabajo de ambos grupos.
En el caso específico de los preparativos hospitalarios para desastres, la relación del hospital con los medios de comunicación es fundamental para lograr que éstos tengan el resultado esperado, el cual está dado no sólo por la respuesta de la institución y sus funcionarios frente al desastre, sino por la utilización que la comunidad haga de los servicios que se ofrecen. El éxito de los preparativos finalmente es medido por el número de vidas salvadas, de secuelas prevenidas y de impacto social logrado, el cual no sólo es evaluado por los resultados objetivos, que la mayoría de las veces se encuentran fuera de la capacidad de comprensión de las poblaciones, sino por la imagen institucional que la gente tenga de su hospital y de su comportamiento frente al evento catastrófico.
Tal imagen depende en gran medida de los medios y es responsabilidad del sector salud que sea lo más objetiva posible, para lo cual la administración hospitalaria debe tomar la iniciativa de vincular las diferentes actividades que realice con los medios de comunicación que se encuentran ubicados dentro del área de influencia del hospital.
Existen varias actividades que deben llevarse a cabo dentro de esta estrategia, relacionadas con el tamaño del hospital, el tipo de servicios que presta, y su ubicación y radio de acción. Dicha relación debe formar parte de la política global de participación de la comunidad, información y educación en salud, mercadeo social y mejoramiento continuo de la calidad de los servicios, teniendo en cuenta la satisfacción del usuario como uno de los criterios básicos para lograr este fin.
Cabe destacar, empero, que la relación con los comunicadores no debe circunscribirse únicamente al tema de los desastres y que no hay que esperar a que éstos ocurran para iniciar el trabajo conjunto. Entre las acciones que es preciso emprender figuran las siguientes:
· Invitación a los comunicadores masivos existentes de la localidad para visitar el hospital y conocer los servicios que se prestan a la comunidad. La invitación debe concretarse en la realización de una reunión y un recorrido por las instalaciones hospitalarias.· Discusión de las estrategias de integración hospital-medios y la importancia que para la comunidad tiene dicha integración.
· Establecimiento de reglas claras para facilitar y favorecer el trabajo de los dos sectores, por ejemplo: conductos regulares para la obtención de la información; facilidades de circulación y áreas restringidas dentro del hospital para los comunicadores; formas expeditas para verificar la información antes de su propalación; flujo continuo de información sobre las actividades normales y extraordinarias del hospital; reuniones frecuentes para acopio de información; prioridad de atención de sus representantes por parte de las directivas hospitalarias y personas encargadas de realizar el enlace; determinación de la conducta a seguir y procedimientos conjuntos tanto en la fase de preparativos para desastres como durante la atención de los mismos.
· Actividades periódicas de capacitación a los comunicadores, conducentes al manejo del vocabulario y conceptos especializados del campo de la salud, considerando la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de las acciones de salud. Adiestramiento y participación de este personal en los ejercicios de preparativos para desastres.
· Elaboración y difusión de un "Boletín de prensa" periódico (idealmente semanal o quincenal), que informe acerca de las actividades desarrolladas y por desarrollar en el hospital. Para la elaboración del boletín es conveniente contar en lo posible con la asesoría de un profesional que permita un adecuado manejo técnico de la información y de su presentación.
· Reuniones periódicas de evaluación del trabajo conjunto realizado. Planeación y programación de nuevas actividades.
El programa de preparativos para desastres, como podemos concluir de todas las actividades propuestas, tiene participación activa en todas ellas y puede convertirse, por sus características, en atractivo especial para los medios de comunicación.
El papel de todos los medios de comunicación en los ejercicios de preparativos para desastres, particularmente en los simulacros, es de mucha importancia, pues además de servir de canal de información hacia la comunidad sobre él o los eventos a realizarse, disminuye la posibilidad de pánico colectivo; ilustra y educa sobre el tema; crea conciencia sobre la necesidad de prepararse para hacer frente a estas situaciones; mejora la imagen del hospital y la confianza de la comunidad hacia él; posibilita un mejor aprovechamiento de los servicios planeados y por lo tanto mejora el impacto de los preparativos realizados.
Además de la coordinación de las actividades de preparativos para desastres que deben llevar a cabo las instituciones responsables ante la comunidad, el trabajo se debe materializar en la elaboración de los planes institucionales, teniendo en cuenta la dimensión del trabajo interinstitucional e intersectorial en las diferentes tareas, momentos y responsabilidades que están inmersas en la atención de un desastre.
Bien sabemos que el hospital como institución no es responsable del rescate ni del transporte de las víctimas hasta sus instalaciones; en la mayoría de los casos tampoco es responsable de la atención prehospitalaria y de la realización del primer triage; menos aún tiene que ver con la seguridad del área del desastre.
A su vez, tampoco es autosuficiente, no tiene la experiencia necesaria ni le compete directamente, entre otras, llevar a cabo toda la labor de rescate de víctimas en caso de presentarse un desastre intrahospitalario; realizar el control total de un incendio de medianas o grandes proporciones dentro de sus instalaciones; tener el personal suficiente y con el entrenamiento necesario para organizar un dispositivo de seguridad que le permita controlar grandes masas de personas que se agolpen en las cercanías de sus instalaciones, tratando de forzar la entrada, con el fin de solicitar servicios, pedir información acerca de familiares, conocidos o por simple curiosidad.
Los ejemplos anteriores demuestran la necesidad de la articulación operativa de los planes para desastres de instituciones como bomberos, Cruz Roja, defensa civil, fuerzas militares, etc. Además de la integración horizontal planteada, es necesario realizarla verticalmente, con otras instituciones de salud de menor o mayor nivel de complejidad, con el fin de tener cubierta toda la estructura de prestación de servicios para satisfacer las necesidades de las víctimas en servicios de diferente nivel de complejidad.
La instancia integradora debe ser el comité de desastres local o regional, a partir del cual hay que elaborar el respectivo "plan integrado". En zonas de elevadas concentraciones humanas, tales como grandes ciudades o áreas metropolitanas, se debe formular un "plan metropolitano para atención de víctimas en masa", en el cual se integre un comando operativo interinstitucional y se defina y precise la participación de cada institución en un operativo de grandes magnitudes.
De igual manera, periódicamente se deben realizar ejercicios de preparación tales como simulaciones y simulacros en los que intervengan, según el tipo de ejercicio, todas las instituciones comprometidas en el programa. Aún en los simulacros de desastres intrahospitalarios, es conveniente la participación interinstitucional con el fin de mejorar el nivel de integración y el conocimiento entre las diversas entidades.
 |
 |