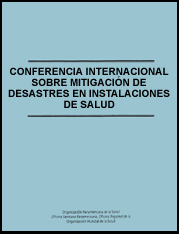
Departamento de Ingeniería Civil - Universidad de
Chile
Rubén Boroschek Krouskopf
Maximiliano Astroza
Inostroza
Claudio Osorio Urzúa
Edgar Kausel Vechiola
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MITIGACIÓN DE DESASTRES EN INSTALACIONES DE SALUD
México, D.F., 26-28 de febrero de 1996
|
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria
Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 525
Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037, USA · Tel: (202)
861-4324 · Fax: (202) 775-4578 · Internet:
disaster@paho.org |
|
Las opiniones expresadas, recomendaciones formuladas, y denominaciones empleadas en este documento no reflejan necesariamente los criterios ni la política de la Secretaría del DIRDN, la Organización Panamericana de la Salud, ni de sus Estados Miembros. La Organización Panamericana de la Salud dará consideración muy favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, este documento. Las solicitudes deberán dirigirse al Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, Organización Panamericana de la Salud, 525 23rd St., N.W., Washington, DC 20037, USA; Fax: (202)775-3478 o Internet: disaster@paho.org. La realización de este documento fue posible gracias al apoyo
financiero de la Administración de Desarrollo en Ultramar del Reino Unido (ODA),
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y la Oficina de
Asistencia al Exterior en casos de Desastres de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (OFDA/USAID, bajo el subsidio No
AOT-3507-3188-00).
|
El estudio de los daños causados por los terremotos destructores del presente siglo evidencia que el hospital se encuentra entre sus principales afectados. Las consecuencias de un sismo en un centro de salud no sólo se presentan en el pánico del personal y pacientes o en un colapso total o parcial de su estructura, los que son ampliamente difundidos por los medios de comunicación, si no también por las pérdidas parciales o totales de la capacidad de función del sistema y por lo tanto de su capacidad de satisfacer y aliviar las demandas de la comunidad. Esta pérdida de función no está necesariamente ligada a que ocurra daño en la estructura sino también al nivel de organización y a la seguridad del equipamiento y contenido.
La estadística en países americanos del comportamiento sísmico de los hospitales en el presente siglo es en este sentido muy ilustrativas. Utilizando la información obtenido por Grases (1990) para un período de 15 años, se observa que un 20% de los hospitales de mayor complejidad afectados por algún evento sísmico sufrieron daño irreparable. Esta patrón se repite en Chile donde se dañó cerca del 33% de los establecimientos de salud ubicados en la región afectada por el sismo del 3 de marzo de 1985, Tabla 1, y quedaron fuera de función un 15% de las camas de los hospitales.
Estos daños no sólo tienen un impacto inmediato en la limitación de dar servicio, si no que implican una gran pérdida económica para el país, la que llega a ser significativa en términos de las pérdidas totales generadas por el sismo. Así para el sismo de 1971 en Chile, el sector salud generó entre un 5 y un 7% del total de la pérdida, Tabla 2. Adicionalmente las restricciones económicas típicas del sector, impiden que éste se recupere rápidamente a los niveles anteriores y no son extraños los casos de hospitales en que los efectos de un sismo aún se perciben después de 10 años.
Todo esto contribuye a que el impacto social, económico y físico producido por la pérdida del nivel de función de un hospital genere un impacto político de gran complejidad.
Países como Chile que están expuestos a la ocurrencia frecuente de eventos sísmicos severos en todo su territorio, requieren de una preocupación permanente, para reducir al máximo el riesgo del sistema en cada uno de sus componentes y poseer una estrategia de función y apoyo clara y eficaz.
Tabla 1: Daños en la infraestructura del sector salud durante el terremoto del 3 de marzo de 1985.
|
REGIONES AFECTADAS |
Establecimientos de Salud |
Número de Camas | ||
|
Total |
Dañados |
Total |
Fuera Func. | |
|
Quinta Región |
111 |
30 (27.0%) |
4531 |
608 (13.4%) |
|
Región Metropolitana |
169 |
100 (59.2%) |
11499 |
1439 (12.5%) |
|
Sexta Región |
98 |
35 (35.7%) |
1421 |
352 (24.8%) |
|
Séptima Región |
158 |
15 (9.5%) |
2130 |
397 (18.6%) |
|
Total Zona Afectada |
536 |
180 (33.6%) |
19581 |
2796 (14.3%) |
Fuente: Plan de Reconstrucción (ODEPLAN, 1985)
Tabla 2: Evaluación de Daños por Región. Sismo 8 Julio 1971. (Cifras en Millones de pesos chilenos de Octubre 1994)
|
SECTOR |
COQUIMBO |
ACONCAGUA |
VALPARAISO |
SANTIAGO |
PAIS |
|
Vivienda |
12.116 |
14.656 |
40.264 |
15.349 |
82.385 |
|
Salud |
1.252 |
1.109 |
8.458 |
3.804 |
14.623 |
|
Otros |
1.681 |
3.789 |
10.622 |
5.882 |
21.974 |
|
Total |
15.049 |
19.554 |
59.344 |
25.035 |
118.982 |
|
% Salud del Total |
8.32 |
5.67 |
14.25 |
15.19 |
12 29 |
Fuente: ODEPLAN 1971.
Para establecer esta estrategia se debe tener claro que el objetivo superior esta relacionado con el nivel deseado de función y no sólo con la protección de la vida de pacientes y personal y de la seguridad física de la estructura y de su contenido. Estos últimos aspectos conjuntamente con una adecuada organización permiten asegurar la funcionalidad del complejo sistema de salud.
Es alentador observar que experiencias recientes en EEUU para el terremoto de Northridge de 1994 en el cual un hospital moderno, diseñado con aisladores sísmicos, y el comportamiento de varios hospitales importantes en Chile, durante los terremotos severos de 1960 y 1985, ubicados en la zona epicentral, con diseños tradicionales, como los hospitales de Concepción (1960) y de Valparaíso y Viña del Mar (1985), han demostrado que hospitales proyectados adecuadamente pueden sobrevivir y funcionar después de un evento mayor. Estas y otras experiencias a nivel mundial indican que no es necesario mantener la visión fatalista de que los hospitales en regiones afectadas por sismos severos, no podrán dar el apoyo esperado por la comunidad.
Este documento presenta la experiencia chilena, identifica las causas de la vulnerabilidad de los hospitales y presenta una metodología de evaluación.
Chile es un país extenso con una superficie de 756.600 km² y más de 4.200 km de largo, sin incluir su territorio Antártico. Su localización en la costa del Pacífico lo hace parte de los países ubicados en el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, zona de permanente interacción de las placas de la corteza terrestre. Por esta condición Chile se ve sometido al constante efecto de terremotos, tsunamis (maremotos) y erupciones volcánicas. Es así como se tiene conocimiento que desde de 1570 a la fecha, más de 100 sismos, de magnitudes mayor que 7.0, han azotado el territorio nacional provocando grandes pérdidas de vidas humanas y económicas. Sólo en el presente siglo han ocurrido más de 75 eventos severos (con magnitud mayor que 7.0), lo que da un promedio de un evento mayor cada 1,3 años. Las pérdidas humanas han sido relativamente menores si se comparan con otros países de igual nivel económico. El mayor número de víctimas en este siglo, es de 30.000 en el sismo de Chillan de 1939.
En la experiencia chilena del comportamiento sísmico de hospitales se han presentado casos extremos. Hospitales localizados en zonas de gran destrucción sin daño estructural alguno y daño no estructural menor hasta casos de daños estructurales severos en zonas de poco efecto sísmico. Esto permite no sólo realizar suposiciones teóricas sobre el posible comportamiento de distintos factores sino su comprobación práctica en distintas situaciones.
Consciente de esta situación el Ministerio de Salud de Chile conjuntamente con el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile y con el apoyo de la Comunidad Económica Europea (ECHO-3) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecieron un proyecto con el objetivo de tener un sistema de salud con riesgo controlado, con sistemas de apoyo establecidos (interacción entre hospitales), daño esperado limitado y fácilmente recuperable, con capacidad de satisfacer la demanda generada por un evento sísmico y por supuesto con la debida protección de la vida de las personas.
Si bien no es realista suponer que todo el sistema de salud tendrá un riesgo bajo en el corto plazo, es posible racionalizar el sistema, identificando los hospitales de mayor riesgo y estableciendo redes de apoyo claras que tomen en cuenta su vulnerabilidad, importancia y nivel resolutivo.
Esta estrategia es posible de llevar a cabo adecuadamente solamente si se conocen las causas de la vulnerabilidad hospitalaria, la organización del sistema de salud, se identifican los hospitales de mayor nivel resolutivo e importancia y se evalúa su vulnerabilidad.
Los motivos de la vulnerabilidad hospitalaria son conocidos, FEMA (1990), Boroschek, Astroza, Osorio, (1994, 1995). Estos se pueden resumir en: alta complejidad interna, alta dependencia de servicio básicos externos, limitaciones de movilidad de los pacientes, gran cantidad de equipamiento, sustancias tóxicas y explosivas y permanente funcionamiento, que garantiza que habrá personas al momento de ocurrido el evento.
Para el desarrollo del proyecto se estableció un equipo de trabajo bajo el auspicio de la Comunidad Económica Europea (ECHO-3) y la Organización Panamericana de la Salud. Este equipo estaba bajo la coordinación del Departamento de Asuntos de Emergencia y Catástrofe del Ministerio de Salud de Chile y compuesto por un equipo de evaluación de riesgos de la Universidad de Chile, un experto del Departamento de Recursos Físicos del Ministerio de Salud y representantes de cada Servicio de Salud y Hospital seleccionado para el estudio. En el grupo interdisciplinario participan ingenieros, sismólogos, médicos, técnicos y administradores contando finalmente con 42 profesionales y técnicos más el grupo de apoyo administrativo.
El objetivo del proyecto es establecer en un corto plazo las bases para el desarrollo de planes efectivos de reducción de la vulnerabilidad sísmica del Sistema de Salud Pública de Chile.
El sistema de salud chileno está constituido por el sector público y el sector privado. El sector público posee el 75.3% del total de 42.879 de camas del país y el 82.9% del total de 217 hospitales existentes. Adicionalmente el sector privado cuenta con más de 164 clínicas de diversa complejidad. La Tabla 3 presenta un resumen de algunas características del sistema.
Tabla 3: Infraestructura Hospitalaria, según conceptos en el país, 1990-1992
|
SECTOR PUBLICO |
1990 |
1991 |
1992 | |
|
HOSPITALES |
183 |
180 |
180 | |
|
Tipo 1 |
19 |
20 |
20 | |
|
Tipo 2 |
31 |
29 |
29 | |
|
Tipo 3 |
27 |
29 |
29 | |
|
Tipo 4 |
106 |
102 |
102 | |
|
CONSULTORIOS |
345 |
345 |
345 | |
|
POSTAS RURALES |
1040 |
1040 |
1040 | |
|
ESTAC. MEDICOS RURALES |
1214 |
1214 |
1214 | |
|
HOSP. CONVENIOS |
12 |
12 |
12 | |
|
CONIN CONVENIOS |
20 |
16 |
16 | |
|
CAMAS HOSPITALARIAS |
32515 |
32295 |
32279 | |
|
Medicina |
6072 |
6079 |
5979 | |
|
Cirugía |
3605 |
3602 |
3683 | |
|
Obstetricia |
5050 |
5069 |
5094 | |
|
Pediatría |
7034 |
6923 |
6878 | |
|
Psiquiatría |
3246 |
3380 |
3304 | |
|
Traumatología |
1023 |
1040 |
1022 | |
|
Otros Servicios |
3646 |
3343 |
3245 | |
|
INDIFERENCIADOS | ||||
|
Sala |
1658 |
1652 |
1831 | |
|
Pensionados |
1181 |
1207 |
1243 | |
|
SECTOR PRIVADO | ||||
|
Hospitales |
37 |
37 |
37 | |
|
Clínicas |
164 |
164 |
164 | |
|
Policlínicos |
387 |
387 |
387 | |
|
Centros Médicos |
467 |
467 |
467 | |
|
Lab. Clínicos |
506 |
506 |
506 | |
|
Camas Hospitalarias |
10499 |
10600 |
10600 | |
Fuente: Informe sobre Chile 1994, Editorial Gestión.
Debido a la extensión del territorio y por lo tanto del sistema de salud, fue necesario racionalizar al máximo el estudio de tal manera de obtener el mayor impacto sobre el sistema. De esta forma se fijaron criterios de selección asociados a las características del servicio de salud (importancia de la región, número de hospitales, población, ubicación, impacto social, económico y político, nivel de organización y desarrollo, impacto regional y nacional), al número de personas afectadas, ubicación espacial, experiencias sísmicas anteriores, existencia de información arquitectónica y estructural, tipología estructural e importancia relativa, Tabla 4.
Así inicialmente se descartó trabajar con hospitales del extremo sur de país (bajo el paralelo 42, Chile continental se extiende aproximadamente hasta el paralelo 56) donde vive aproximadamente un 1,6% del total de la población de Chile (13.348.000 de personas), de relativamente bajo riesgo sísmico y de alto costo económico para un proyecto debido a la lejanía con la capital.
Finalmente se preseleccionaron 50 hospitales de gran nivel de complejidad y después de un análisis exhaustivo se determinó que 14 de ellos serían evaluados en profundidad. Sus características básicas se presentan en la Tabla 5.
Los hospitales seleccionados corresponden a la clasificaciones de mayor complejidad y nivel resolutivo (Tipos 1 y 2). De esta manera la muestra cubre el 55 % de los hospitales de Tipo 1 y un 10% de los Tipo 2 y un 13.7% del total de hospitales del país. La población asignada a los hospitales del estudio es de 7.250.500 personas lo que constituye un 54.7% del total de la población de Chile. Su localización espacial cubren la mayor parte del país y se ubican en zonas de distinto peligro sísmico, Fig. 2.
Adicionalmente la muestra contiene la variedad de sistemas estructurales existentes en el país y diversas experiencias en eventos sísmicos. El hospital de mayor antigüedad es de 1932 y el más reciente de 1994. De esta manera la información recogida permite ser utilizada en otros hospitales.
La metodología utilizada en este estudio ha sido descrita en detalle por Boroschek, Astroza, Osorio y Kausel (1996).
En términos generales se establecen criterios básicos de función para el hospital identificando las distintas actividades que se realizan en él al momento de atender una emergencia sísmica y siempre reconociendo la estrecha interacción entre ellas. Se realiza una priorización de los servicios y equipamiento a proteger y luego se estudia el hospital en forma integral considerando tanto aspectos organizativos como físicos.
Tabla 4. Criterios de Selección de Hospitales Representativos.
|
· SERVICIO DE SALUD: |
Se consideran las características básicas que permiten Identificar
la importancia relativa del servicio de salud en términos locales y nacionales.
Los aspectos considerados son: ubicación geográfica, densidad de población,
superficie de la región, desarrollo económico, nivel de organización del sector,
número y tipo de centros de salud, cobertura de salud en los siguientes
aspectos: disponibilidad de camas por habitantes sector público y privado,
superficie construida de salud por cama y habitante, personal del
servicio. | |
|
· SISMICIDAD DE LA REGION: |
Ubicación en Zona Sísmica (alta, media o baja sismicidad).
Existencia de reportes de efectos de sismos históricos y estudios de
microzonificación. | |
|
· HOSPITAL: | ||
|
* NIVEL DE COMPLEJIDAD: |
Se seleccionan hospitales de alta y media complejidad (Tipo 1 y 2
de acuerdo a la clasificación chilena). Se tiene como objetivo que la muestra
final de hospitales represente adecuadamente los distintos niveles de
complejidad y especialización nacionales. | |
|
* POBLACION ASIGNADA: |
Se seleccionan los hospitales con mayor población
asignada. | |
|
* TIPOLOGIA ESTRUCTURAL: |
Se seleccionan tipologías estructurales que reflejen el universo
presente en el sistema de salud. Adicionalmente al tipo de sistema estructural,
se considera su dimensión y otras características: número de piso, área
construida, geometría e irregularidades en planta, y altura entre
otras. | |
|
* INFORMACION EXISTENTE: |
Se seleccionan hospitales que posean la mayor cantidad de
información como planos estructurales, arquitectónicos, mecánicos, eléctricos y
posteriores modificaciones, memorias de cálculo, estudio de propiedades de
materiales y historia constructiva. Adicionalmente se requiere de antecedentes
de su comportamiento ante sismos de diversa intensidad. | |
|
* OTROS ANTECEDENTES: |
Se considera como antecedentes adicionales los siguientes:
ubicación geográfica, número de camas, superficies construida por cama,
servicios clínicos, nivel de organización y respuesta ante un estudio de est e
tipo. | |
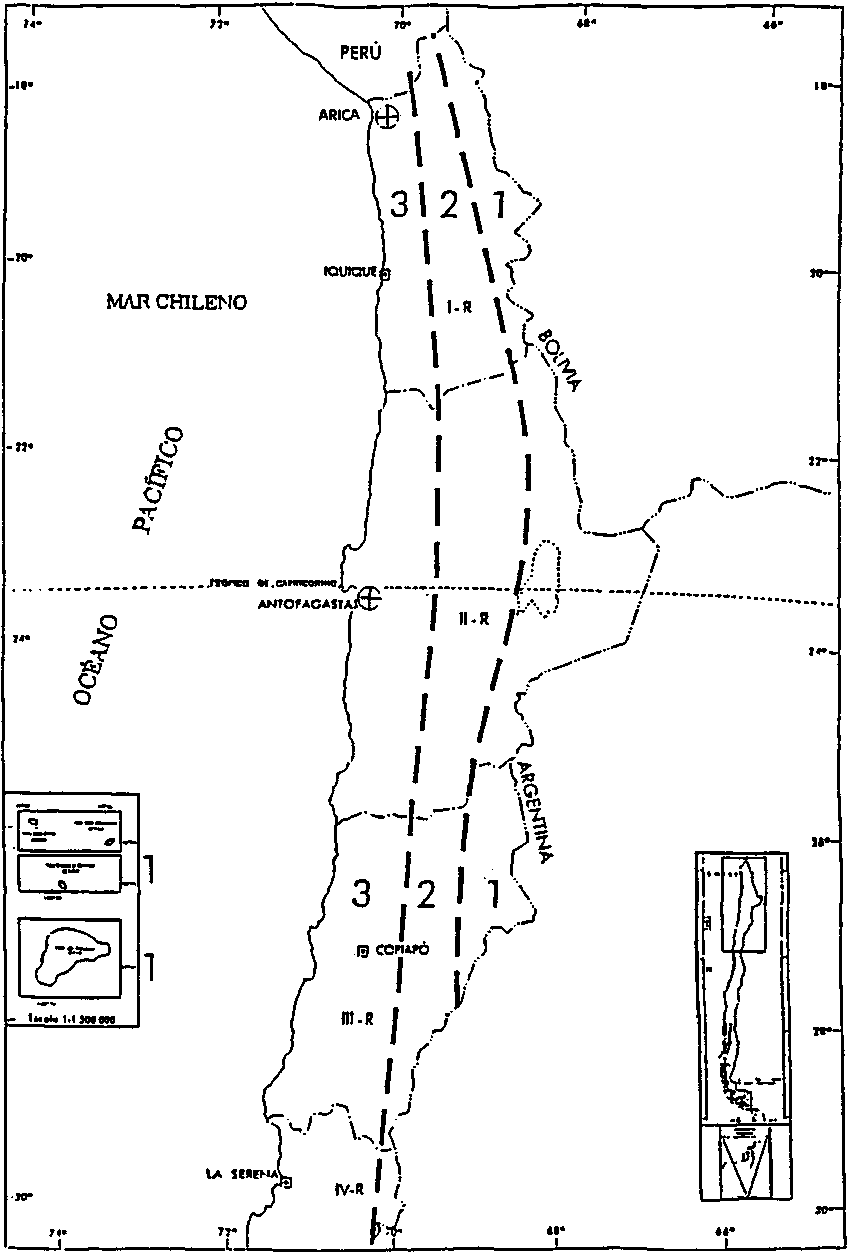
Figura 2a. Ubicación de Hospitales
seleccionados y zonificación sísmica del país de acuerdo a la Norma de Diseño
NCh433 (mayor demanda zona 3).
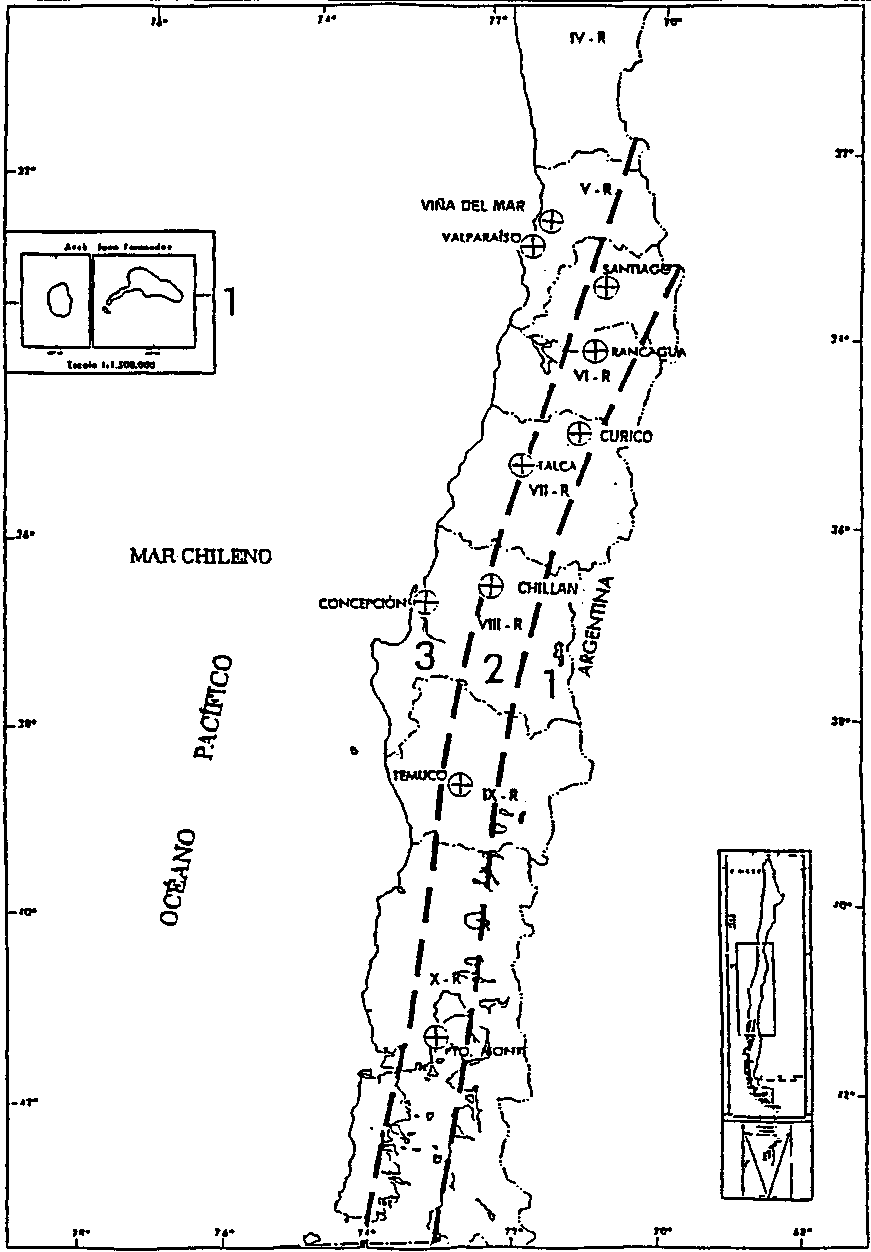
Figura 2b. Ubicación de Hospitales
seleccionados y zonificación sísmica del país de acuerdo a la Norma de Diseño
NCh433 (mayor demanda zona 3).

Figura 2c. Ubicación de Hospitales
seleccionados y zonificación sísmica del país de acuerdo a la Norma de Diseño
NCh433 (mayor demanda zona 3).
Tabla 5. Características de los Hospitales Seleccionados
|
NOMBRE |
CIUDAD |
N° DE CAMAS |
SUPERFICIE HOSPITAL (M²) |
POBLACION ASIGNADA |
AÑO DE CONSTRUCCION |
N° MAXIMO DE PISOS |
SUPERFICIE/ CAMA (M²/CAMA) |
HABITANTE S/CAMA |
|
Dr. Juan Noé Crevani |
Arica |
389 |
23.200 |
140.800 |
1946-1975 |
5 |
59,64 |
361,95 |
|
Dr. Leonardo Guzmán |
Antofagasta |
733 |
30.600 |
290.840 |
1917-1965 |
8 |
41,75 |
396,78 |
|
Carlos Van Buren |
Valparaíso |
696 |
30.072 |
282.840 |
1940-1989 |
8 |
43,21 |
406,38 |
|
Dr. Gustavo Fricke |
Viña del Mar |
518 |
24.700 |
316.219 |
1954-1991 |
7 |
47,68 |
610,46 |
|
Regional de Rancagua |
Rancagua |
599 |
30.509 |
748.108 |
1940-1973 |
7 |
50,93 |
1.248,93 |
|
Cesar Caravango Burotto |
Talca |
576 |
22.000 |
271.961 |
1935-1988 |
3 |
38,19 |
472,15 |
|
San Juan de Dios |
Curicó |
366 |
16.617 |
131.932 |
1940-1971 |
5 |
45,40 |
360,47 |
|
Hermida Martín |
Chillán |
453 |
24.000 |
365.717 |
1945-1993 |
6 |
52,98 |
807,32 |
|
Guillermo Grant Benavente |
Concepción |
1032 |
38.478 |
1.020.749 |
1945-1988 |
6 |
37,28 |
989,10 |
|
Hospital de Temuco |
Temuco |
715 |
33.680 |
660.660 |
1930-1994 |
8 |
47,10 |
924,00 |
|
Hospital de Puerto |
Pto. Montt |
420 |
19.273 |
130.737 |
1968 |
1 |
45,89 |
311,28 |
|
Dr. Sótero del Río |
Santiago |
800 |
50.000 |
1.300.000 |
1935-1995 |
5 |
62,50 |
1.625,00 |
|
Asistencia Pública |
Santiago |
280 |
16.644 |
548.254 |
1965 |
7 |
59,44 |
1.958,05 |
|
Instituto de Neurocirugía |
Santiago |
139 |
7.500 |
1.041.683 |
1952-1994 |
6 |
53,96 |
7.494,12 |
En los aspectos organizativos se establece el nivel de organización ante la emergencia, la complejidad del sistema y los recursos humanos del mismo.
Entre los aspectos físicos, se diferencian aquellos asociados a la zona de influencia del hospital, los que se indican en la Tabla 6, y aquellos que se refieren al hospital específicamente.
Los aspectos físicos propios del hospital se separan en dos grandes grupos: los estructurales y los no estructurales. De esta manera la estructura se compone de elementos estructurales que permiten que el edificio permanezca en pie. Dentro de estos se encuentran los cimientos, vigas, muros y columnas entre otros.
Los elementos no estructurales son aquellos que se apoyan en los componentes estructurales, como tabiques, ventanas, cielos falsos entre otros, y los que desempeñan funciones esenciales como redes de telecomunicaciones, gas, agua, calefacción y otras y los objetos que se encuentran al interior del edificio. Acorde con lo anterior, los elementos no estructurales se pueden clasificar en los siguientes grupos: líneas vitales, elementos arquitectónicos y equipamiento. Es importante destacar que no sólo deben considerarse los elementos internos a la estructura, sino todo aquello que pueda afectar el funcionamiento del hospital.
El proceso a evaluar parte por la estructura y la seguridad de la vida humana; si el hospital no pasa la prueba debido al gran riesgo de colapso no es recomendable profundizar el estudio si no más bien evaluar previamente la conveniencia del reforzamiento de la estructura, su readecuación funcional o su eliminación. Sólo cuando se ha descartado el riesgo de colapso parcial o total es conveniente estimar los niveles de daño y respuesta esperados y con esta información evaluar los aspectos no estructurales y organizacionales.
El estudio se desarrolló en un período de 12 meses entre el 1 de Enero de 1995 y el 7 de Enero de 1996.
En la fase inicial del estudio se identificaron las características del sistema de salud público y privado, su distribución geográfica, nivel de complejidad, estructura organizativa, estado actual y políticas de desarrollo. Un organigrama del sector se presenta en la Fig. 3. El país se divide en 27 Servicios de Salud, cada uno de ellos fue estudiado utilizando información estadística del último censo nacional (1992) y datos propios del Ministerio de Salud. Un ejemplo de los antecedentes identificados se presenta en la Fig. 4, entre estos se encuentra: el PGB de la región, población, la superficie de influencia, superficie edificada de hospitales y consultorios, distribución y tipo de establecimiento de salud, número de camas y distribución de personal médico.
Tabla 6. Aspectos asociados a la zona de influencia del hospital a considerar en un análisis de vulnerabilidad
|
Area de influencia del hospital en tiempo normal |
|
Area de influencia del hospital en tiempo de
emergencia |
|
Identificación de los desastres naturales que afectan a la zona de
influencia. |
|
Estimación de las características del desastre esperado en la zona
afectada |
|
Estimación de los efectos en la zona de influencia del hospital
(efectos en la población, daño en estructuras, daños en infraestructura
(comunicación, transporte, servicios básicos)) |
|
Evaluación de la capacidad de acceso de personas necesitadas al
hospital (función del daño esperado a la infraestructura) |
|
Estimación de la demanda del servicio hospitalario en función del
efecto esperado del evento |
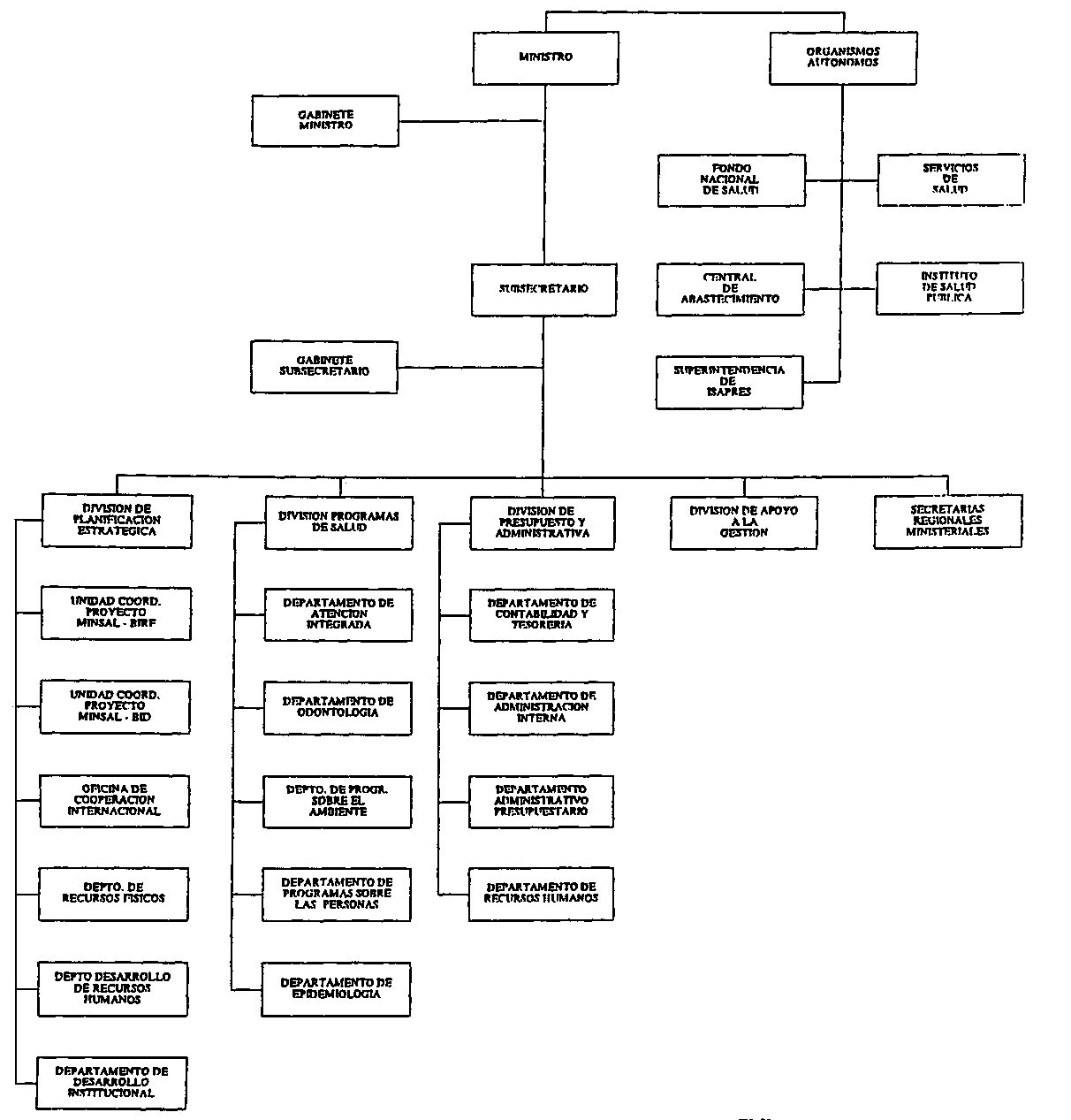
Figura 3. Organigrama Ministerio de
Salud Pública de Chile.
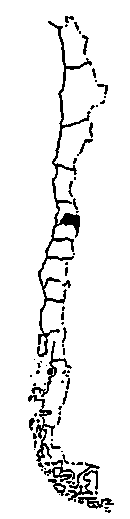
Figura 4. Perfil informativo del
Servicio, de Salud.
|
PERFIL HOSPITALARIO 1. IDENTIFICACION DEL HOSPITAL - Nombre: Hospital Asistencia Publica "Dr. Alejandro del Río" Región: Región Metropolitana - Nivel: 2 Cirugía - Valor Reposición equipamiento: US$ 4.051.600 2. IDENTIFICACION SERVICIO DE SALUD - Servicio de Salud: Metropolitano Central 502.258 pesos de 1991 por habitante - Presupuesto del Servicio: 21.522 pesos de 1991 por habitante - Provincias y Comunas: SantiagoCerrillos, Estación Central, Maipú, Santiago. - Superficie: 188.1 Km² Hospital Tipo 1: 1 - Numero de camas: 1.142 en el Servido de Salud: 2,26 camas/hab - N° total de boxes en Consultarios: 240 Número de Médicos: 1,34 - Valor Reposición equipamiento: US$ 13.472.876 - Número de habitantes por Cama: 589,9 hab/cama |
Para la estimación del peligro sísmico de cada localidad se recopiló información básica en periódicos, informes sismológicos y de ingeniería y literatura especializada sobre la sismicidad chilena, sismicidad local y sobre el impacto de los sismos en hospitales en el presente siglo. De esta manera se recogieron antecedentes de los efectos sociales, físicos, económicos y políticos de estos eventos.
Para cada hospital se estimó la intensidad máxima esperada. En su estimación además de considerar los sismos históricos, que han afectado la zona, se realizó una microzonificación sísmica preliminar en que se tomaron en cuenta las características del suelo del lugar utilizando estudios de mecánica de suelo existentes para los 14 hospitales y se evaluaron los efectos de sismos anteriores en la ciudad.
Debido a lo novedoso del enfoque de este proyecto fue considerado conveniente realizar una labor de capacitación al personal que desarrollaría el trabajo en oficina y en terreno. Para esto se realizó un curso al que asistieron más de 60 personas del sector. En este curso se presentó información general sobre sismicidad e ingeniería sísmica y de las consecuencias de estos eventos en el sector salud. Adicionalmente se presentaron los procedimientos básicos para limitar la vulnerabilidad de estos sistemas.
Se desarrolló una labor exhaustiva de revisión de planos arquitectónicos, estructurales, mecánicos y eléctricos de los hospitales seleccionados, con lo cual se determinaron y evaluaron las características básicas del diseño. Con estos antecedentes y considerando la intensidad máxima esperada de un evento en el lugar y la experiencia sísmica del Hospital se estimó inicialmente los posibles riesgos del sistema estructural.
Debido a la extensión del territorio que debía abarcar el proyecto y al gran número de personas involucradas fue necesaria una coordinación eficiente y ejecutiva. Las visitas a terreno tenían como objetivo verificar la información obtenido de planos, recoger antecedentes históricos de comportamiento sísmico del hospital y de la localidad, establecer el estado de conservación del sistema y características físicas y organizacionales. Debido a lo complejo de esta labor se desarrollaron una serie de encuestas tendientes a sistematizar la información y generar una guía común de trabajo. Para el manejo de toda esta información se desarrolló un programa de manejo de datos. Las estadías en terreno se organizaron de tal manera de contar en cada hospital con un profesional por un periodo de aproximadamente 5 días y con un refuerzo posterior de cuatro profesionales por un periodo de 3 a 5 días.
Finalmente con la información recogida en terreno se modificaron los planos estructurales, para reflejar el estado actual de la estructura, y se estimó el riesgo estructural y no estructural y el grado de organización del sistema.
La realización de este estudio ha tenido un gran impacto a nivel nacional. Su efectos se resaltan tanto en los aspectos técnicos como en proyectos y políticas de desarrollo que se están generando a partir de este.
Desarrollo Metodológico
Se ha planteado en forma efectiva una nueva metodología de evaluación de la vulnerabilidad de hospitales. Esta tiene como característica fundamental la determinación de la vulnerabilidad en términos de la capacidad de función del hospital, después de ocurrido un evento sísmico. Los criterios de función están basados en las características de la demanda esperada y la vulnerabilidad física y de organización presente en el hospital, considerando la interacción de estos aspectos.
En esta etapa se han adaptado y generado nuevos procedimientos de tipo cualitativo y cuantitativo apropiados para una evaluación del riesgo de un sistema de salud y de la vulnerabilidad particular de cada hospital en forma preliminar.
Aspectos Técnicos
El estudio concluye que los hospitales seleccionados y que el sistema en general presenta un grado de riesgo asociado tanto a aspectos estructurales, no estructurales y organizativos.
Los antecedentes recogidos permiten identificar las causas del riesgo, cuantificar su importancia y establecer las bases para un plan nacional de mitigación. Para cada hospital fue posible identificar riesgos existentes y generar posibles formas de solución.
Adicionalmente el estudio permitió la recolección y confección de una base importante de antecedentes sísmicos del país lo que incluye datos sobre el impacto económico, social, físico y político de los sismos en hospitales conjuntamente con el desarrolló de criterios de evaluación de vulnerabilidad hospitalaria.
El estudio detectó dos causas principales que generan la vulnerabilidad estructural del sistema. La primera asociada principalmente a estructuras diseñadas sin criterios sismorresistentes adecuados o al deterioro. En esta condición no sólo se encuentran estructuras relativamente antiguas (anteriores a 1930) sino también algunas de construcción reciente en las que solamente se cumplió con las condiciones mínimas establecidas por el código de diseño. Se debe tomar en cuenta que los códigos de diseño actuales tiene como objetivo proteger la vida humana, por lo tanto los criterios de servicios y control de daño, quedan definidos en forma indirecta sólo para sismos frecuentes.
La segunda causa esta asociada a que el sistema estructural preferido desde un punto de vista médico y arquitectónico es el de grandes plantas sin obstrucciones pesadas y difíciles de modificar (muros estructurales). Estos sistemas, que son considerados en algunos casos muy convenientes para el cambiante mundo de la medicina, generan edificaciones con grandes deformaciones y con un gran riesgo de daño no estructural.
El riesgo no estructural también aparece como consecuencia de las características del proceso de creación de un centro de salud. En los proyectos hospitalarios se observa que la protección sísmica queda generalmente relegada a la parte de la estructura. Por este motivo el diseñador estructural no se ve involucrado en los aspectos asociados a la seguridad sísmica de las redes de distribución, como son las de agua, electricidad, gases, etc., ni tampoco en la protección del equipamiento. Estos aspectos son resueltos por técnicos o incluso a usuarios que no disponen de la información básica de los posibles efectos que tendrán los sismos en la estructura. Es así como en repetidos casos no se considera la existencia de distintos cuerpos de un mismo edificio ni las deformaciones relativas entre ellos, ni tampoco las deformaciones esperadas entre pisos consecutivos o posibles amplificaciones de los movimientos en pisos superiores de un mismo cuerpo. Un ejemplo típico es la disposición de vidrios en salas de cuidados intensivos, sección de quemados o infecciosos, como divisiones interiores que van de losa a losa de piso sin tener separaciones adecuadas para evitar el rompimiento de los mismos, la localización de equipos sin elementos de restricción alguna al desplazamiento o vuelco o la existencia de mobiliario si anclajes o dispositivos de protección de su contenido.
Estos aspectos son tan relevantes y generan tal impacto en el sistema que se ha planteado la necesidad de desarrollar un plan urgente para la reducción del riesgo no estructural. Los antecedentes del mismo se acompañan en un documento adjunto. El impacto funcional y económico de estos aspectos se resalta con dos antecedentes: entre el 80 y 90% del costo total de un proyecto hospitalario corresponde a elementos no estructurales (equipamiento, elementos arquitectónicos y líneas vitales) y en un 90% de los hospitales estudiados no existe ninguna protección sísmica para el equipamiento.
El estudio de la evolución histórica de la seguridad sísmica de los hospitales chilenos desde 1930 a la fecha indica que ésta ha ido en constante reducción (mayor riesgo). Esta situación se puede asociar a dos tendencias principalmente, la primera es la constante reducción del número de muros utilizados para resistir las fuerzas sísmicas y que ha llegado al extremo de que un grupo importante de estructuras recientes sólo poseen marcos estructurales. Esto se debe a un mal entendimiento entre aspectos de función y seguridad que a juicio del grupo de evaluación pueden ser resueltos. Esta situación se evidencia claramente si se gráfica un indicador del nivel de seguridad estructural de los edificios en función del año construcción para cada uno de las estructuras evaluadas, Fig 5. El indicador utilizado representa aspectos geométricos y de resistencia, entre mayor sea este índice mayor será la seguridad. Cuando el valor supera el nivel de 0.6 existe una baja probabilidad de daño. La tendencia a índices menores en esta figura corresponde a la utilización de mayores espacios libres en hospitales los cuales son los que han presentado mayor daño estructural y no estructural del grupo de hospitales seleccionados.
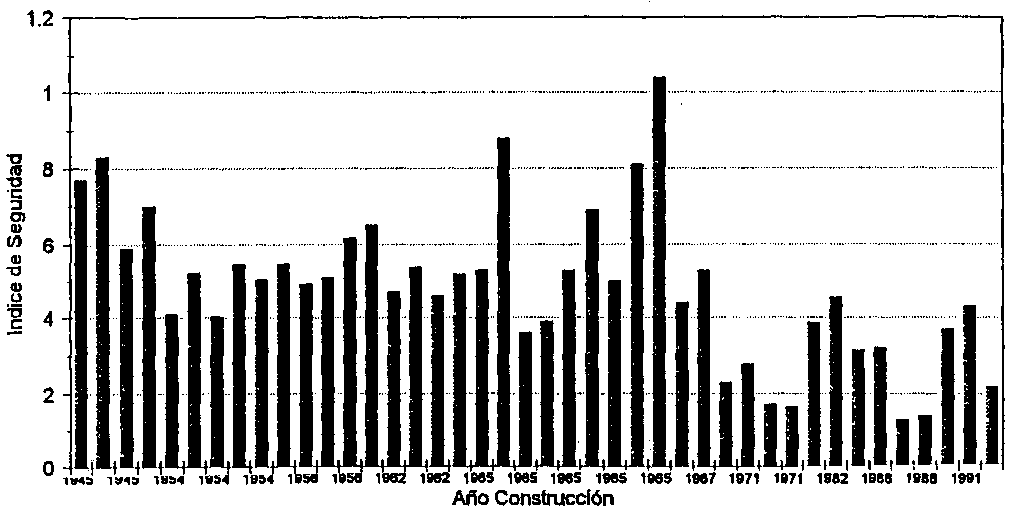
Fig. 5. Indicador de seguridad
estructural para cada estructura analizada en función del año de
construcción.
En segundo lugar, el creciente número y complejidad de los aspectos no estructurales, especialmente del equipamiento el cual ha ido en franco aumento y no se ha considerado su protección e interacción con el sistema estructural.
Como se observa el hospital es un sistema complejo y por tanto la única manera de reducir el riesgo es estableciendo procedimientos rigurosos de diseño y revisión en todos las etapas del proceso de concepción, construcción y uso.
Impacto Nacional e Internacional
El estudio ha permitido a nivel nacional establecer y consolidar un grupo de trabajo multidisciplinario-multinstitucional con gran capacidad técnica y resolutiva.
Gracias a esto se ha introducido al Sector Público los conceptos de manejo del riesgo sísmico de Hospitales en forma seria y se ha iniciado la eliminación del fatalismo existente ante estos eventos.
La identificación de las causas de la vulnerabilidad, especialmente la no estructural y organizacional, ha motivado al Ministerio de Salud a establecer un plan para desarrollar normativas y cursos de capacitación para que estos aspectos sean considerados en los proyectos existentes y futuros.
Se han preparado un grupo de ingenieros y especialistas con una visión amplia de la vulnerabilidad hospitalaria y se ha establecido la conveniencia de incluir estos aspectos en la educación de la Ingeniería.
Adicionalmente la visibilidad del proyecto ha motivado al sector privado al desarrollo de este tipo de estudios.
El desarrollo local ha permitido la promoción de estudios similares a nivel internacional y el apoyo a otros grupos extranjeros.
Validación de la metodología
Debido a la constante actividad sísmica del país ha sido posible validar la metodología utilizada. Durante el año 1995 ocurrieron dos eventos sísmicos que provocaron alarma sobre el sector salud.
El más serio de ellos corresponde al daño ocurrido en el Hospital de Antofagasta durante el sismo del 30 de Julio de 1995. Este sismo tuvo una Magnitud de 7.3 y una intensidad en la zona del hospital de VII. En esta ocasión se demostró que el enfoque utilizado en el proyecto y sus procedimientos, pudieron detectar con anterioridad las deficiencias del sistema y que la solución a este problema era remediable. Adicionalmente se pudo comprobar que el haber desarrollado el estudio antes de ocurrido el evento, permitió que en menos de 24 horas, se establecieran procedimientos de emergencia en el hospital y en 48 horas, se establecieran procedimientos de recuperación de la funcionalidad total.
La segunda validación se desarrolló en el Hospital de Vallenar donde se produjo daño debido al sismo del 31 de Octubre de 1995 (Magnitud 6.3) en elementos no estructurales. En esta ocasión además de estimar la importancia del daño se estableció su nivel de riesgo para el sismo máximo esperado en la zona.
Costos
Los costos de una evaluación son menores si los comparamos con las pérdidas directas que pueden ocurrir en un evento. Así por ejemplo los costos de recuperación para el Hospital de Antofagasta, el que presentaba una estructura relativamente moderna, ubicada en una zona que sufrió una intensidad menor (VR) alcanzó la cifra de US$ 500.000 dólares.
Sin embargo la pérdida real fue mucho mayor debido a la disminución de la capacidad de función que sufrió el hospital y aun mayor si consideramos el impacto social y político causado por el daño al hospital.
Agradecimientos
El presente trabajo se ha realizado bajo la coordinación del Señor Luis Busco A. Jefe del Departamento de Asuntos de Emergencias y Catástrofes, con el apoyo del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, el Departamento de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de Chile y la Organización Panamericana de la Salud bajo el auspicio de la Comunidad Económica Europea, ECHO.
- Boroschek, R., Astroza, M., (1994). "Estudio de la Vulnerabilidad Física del Hospital San Martin de Quillota", Ministerio de Salud Chile - OPS.
- Boroschek, R., Astroza, M. y Osorio, C., (1995). "Criterios de Evaluación de la Vulnerabilidad Física de Hospitales Asociados a Sismos", XXVII Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural, Tucumán, Argentina.
- Boroschek, R., Astroza, M., Osorio, C. y Kausel, E., (1996). "Análisis de vulnerabilidad y preparativos para enfrentar desastres naturales en hospitales en Chile", Informe Organización Panamericana de la Salud.
- FEMA (1990). "Seismic Considerations-Health Care Facilities", Federal Emergency Management Agency, N° 150.
- Grases, J., (1990). "Desempeño de instalaciones hospitalarias durante sismos estrategia para la reducción de la vulnerabilidad". VI Seminario Latinoamericano de Ingeniería Sismo Resistente, UAM, México.
 |
 |