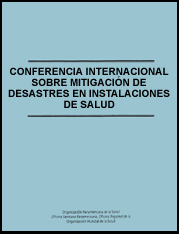
Departamento de Ingeniería Civil - Universidad de
Chile
Rubén Boroschek Krauskopf
Maximiliano Astroza
Inostroza
Claudio Osorio Urzúa
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MITIGACIÓN DE DESASTRES EN INSTALACIONES DE SALUD
México, D.F., 26-28 de febrero de 1996
|
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria
Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 525
Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037, USA · Tel: (202)
861-4324 · Fax: (202) 775-4578 · Internet:
disaster@paho.org |
|
Las opiniones expresadas, recomendaciones formuladas, y denominaciones empleadas en este documento no reflejan necesariamente los criterios ni la política de la Secretaría del DIRDN, la Organización Panamericana de la Salud, ni de sus Estados Miembros. La Organización Panamericana de la Salud dará consideración muy favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, este documento. Las solicitudes deberán dirigirse al Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, Organización Panamericana de la Salud, 525 23rd St., N.W., Washington, DC 20037, USA; Fax: (202)775-3478 o Internet: disaster@paho.org. La realización de este documento fue posible gracias al apoyo
financiero de la Administración de Desarrollo en Ultramar del Reino Unido (ODA),
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y la Oficina de
Asistencia al Exterior en casos de Desastres de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (OFDA/USAID, bajo el subsidio No
AOT-3507-3188-00).
|
En las últimas décadas se ha hecho evidente que los hospitales son especialmente susceptibles a los efectos de un evento sísmico. Las consecuencias han sido desastrosas para la comunidad: un gran número de edificaciones hospitalarias colapsadas, con un gran número de víctimas entre pacientes y personal, pérdidas económicas y de capacidad técnica y profesional difícil de recuperar en plazos cortos, y un impacto político y social que dura por décadas después de ocurrido el evento.
Esta situación se ha repetido en la historia de todas las ciudades localizadas en zonas sísmicas. A pesar de esto la percepción del desastre actualmente es mayor. Tal vez esto se deba a que los eventos anteriores a este siglo generaban daños generalizados en las ciudades y no se distinguía especialmente el comportamiento de los hospitales. En el presente siglo, con el evolución del conocimiento en sismología e ingeniería sismorresistente se ha logrado desarrollar, muchas voces después de grandes fracasos, sistemas con baja probabilidad de colapso y daño controlado.
Sin embargo estas situaciones exitosas no han tenido el impacto deseado. Una de las causas de esto, y que es muy importante en el caso de hospitales, es que condicionantes no relacionadas con la seguridad, como son algunos requisitos de funcionamiento, logran primar en los proyectos de centros de salud. Adicionalmente los códigos de diseño normalmente utilizados en el desarrollo de hospitales, son los mismos que se utilizan para edificios de oficinas o residencias y con esto se desconocen los distintos objetivos que se deben perseguir. El código de diseño de edificios generalmente establece como criterio básico la protección de la vida en un terremoto extremo y la limitación del daño estructural en sismos relativamente frecuentes. En un hospital el objetivo no debe ser sólo sobrevivir a un evento sísmico sino debe estar capacitado para funcionar y así atender la demanda de la comunidad afectada.
Las repetidas experiencias de daños severos en hospitales alrededor del mundo han generado una visión fatalista sobre su capacidad de sobrevivir a un evento. Sin embargo estudios como los desarrollados en Chile (Boroschek, etc. al. 1996) y otros países en que se han examinado experiencias positivas y negativas, permiten visualizar alternativas en el manejo de la vulnerabilidad de un centro de salud.
En hospitales que se han identificado como esenciales en la respuesta a la demanda provocada por un sismo lo primero que se debe buscar es mantener su capacidad de funcionamiento en un nivel adecuado y proteger la vida de sus ocupantes.
Adicionalmente, considerando el alto costo de los elementos arquitectónicos y del equipamiento médico e industrial existente en un hospital, se debe minimizar al máximo sus pérdidas y se debe limitar el daño a un nivel que permita recuperar el sistema en un plazo razonable.
Para proteger la función de un hospital es necesario considerar tanto los aspectos organizativos como físicos. Dentro los aspectos físicos se tiene la estructura y los elementos no estructurales.
La estructura es aquel sistema compuesto de elementos que permiten que el edificio permanezca en pie. Entre estos elementos se encuentran los cimientos, muros, vigas y columnas entre otros. Su función principal es la de resistir y transmitir los diversos tipos de carga hacia el suelo de fundación.
Los elementos no estructurales son aquellos que se apoyan en los componentes estructurales, como tabiques, ventanas, cielos falsos entre otros, y los que desempeñan funciones esenciales como redes de telecomunicaciones, gas, agua, calefacción y otras y los objetos que se encuentran al interior del edificio. Acorde con lo anterior, los elementos no estructurales se pueden clasificar en los siguientes grupos: líneas vitales, elementos arquitectónicos y el equipamiento. Es importante destacar que no sólo deben considerarse los elementos internos a la estructura, sino todo aquello que pueda afectar el funcionamiento del hospital.
El desarrollo de la ingeniería ha permitido disminuir el riesgo de colapso parcial o total de una estructura. A pesar de esto las pérdidas económicas provocadas por los eventos sísmicos siguen siendo graves. Esto se debe principalmente a que el costo de la estructura esta entre un 10 y 15% del costo total de la obra. Así las pérdidas económicas radican en el daño no estructural y en la pérdida y recuperación de servicios.
Lo anterior queda demostrado con dos casos: En el terremoto de San Fernando de 1971, EEUU, una evaluación de 25 edificios comerciales dio como resultado que el daño estructural representó el 3 % del daño ocurrido, el daño eléctrico y mecánico 7 %, el daño a terminaciones exteriores 34% y a terminaciones interiores 56%. Una evaluación de 50 edificios altos, alejados del epicentro y por lo tanto que fueron sometidos a un bajo nivel de movimiento, indicó que: ninguno sufrió daño estructural, 43 sufrieron daños a particiones, 18 daño de elevadores, 15 rompimiento de ventanas y 8 daños en el sistema de aire acondicionado. (FEMA (1985)). En el terremoto de México de 1985, dos hospitales principales sufrieron daño en equipo por monto de US$ 640 millones.
Si la vulnerabilidad no estructural es alta, la probabilidad de que un hospital salga de función es correspondientemente alta. Un ejemplo dramático es el Hospital Olive View que sufrió los embates del sismo de San Fernando de 1971. En esa ocasión murieron 3 personas, dos pacientes por falla del equipo de apoyo de vida y uno por un golpe producto de la caída de un elemento arquitectónico. En esa ocasión colapsaron todas las escalera de emergencia y por la caída de un techo se aplastaron todas las ambulancias. Este hospital fue reparado y reforzado estructuralmente en forma considerable, sin embargo en el sismo de Northridge de 1994 volvió a salir de funcionamiento, esta vez no por fallas estructurales sino por una no estructural, el rompimiento de la tubería de agua de enfriamiento y del sistema extintor de incendio, lo que provocó la inundación de varios pisos. Otro ejemplo es el ocurrido en Managua-Nicaragua donde después del sismo de 1972, en el Hospital Baptista se operó hasta que se agotó el agua potable. El hospital de Antofagasta, durante el terremoto de Julio de 1995, sufrió daños en el estanque elevado de agua dejando el hospital sin capacidad de recibir nuevos pacientes y con dificultades de funcionamiento.
La lista de ejemplos de mal comportamiento sísmico es larga. Sin embargo los efectos de sismos en este tipo de estructura en distintos eventos y lugares es similar. Los motivos para el mantenimiento de esta situación radican en la complejidad propia de un centro de salud y los procedimientos y premisas que se utilizan en su creación y posterior mantenimiento.
El hospital es un centro muy complejo, algunas de las características que contribuyen a su vulnerabilidad se presentan a continuación:
· Actividades: En un hospital se realizan labores de muy distinta índole donde finalmente se conjugan funciones de hotel, oficinas, laboratorios y bodegas. Existe un gran número de personal con funciones muy diversas y con una formación e intereses distintos y por lo tanto con formas de relación y comunicación diversas. El grupo humano es difícil de organizar.· Distribución Espacial: Por sus funciones el hospital requiere de recintos con distinta función y características básicas: salas de hospitalización, operación, recuperación, cuidados intermedios, cuidados intensivos, laboratorios, atención externa, quirófanos, lavandería, central de alimentación, esterilización y central térmica entre muchos otros.
· Ocupantes: Los hospitales se caracterizan por tener un gran número de gente entre personal médico, paramédico, administrativo, apoyo, pacientes y visitas las 24 horas del días. Entre los pacientes existe un número importante con serias limitaciones de movimiento y con una alta dependencia de sistemas de apoyo de vida.
· Dependencia: Para su funcionamiento un hospital depende de recursos provenientes externamente a su recinto: los servicios básicos (electricidad, agua, comunicaciones, etc.) y los suministros, etc.
· Contenidos: El contenido de un hospital se puede dividir en elementos arquitectónicos, equipos (médico, de apoyo, administrativo o industrial), suministros, mobiliario y redes de distribución o comunicación. Dentro de estos contenidos existe un gran número que son peligrosos.
La complejidad propia de hospital requiere por lo tanto de una organización interna del personal y una adaptación física en los aspectos estructurales y no estructurales del centro que le permita lograr el objetivo de funcionamiento en el momento y después de un evento sísmico. La experiencia vivida por los centros de salud en términos de daños estructurales, no estructurales y salidas de función muestra que esta complejidad no está debidamente manejada.
Las causas de esta situación están asociadas a los procesos actuales de creación de un nuevo centro de salud y al mantenimiento de los mismos. Si bien para reducir la vulnerabilidad de un hospital es necesario analizarlo como un todo, es conveniente analizar inicialmente los aspectos estructurales y luego los aspectos no estructurales y de organización.
Los aspectos relacionados con la vulnerabilidad estructural se discuten más ampliamente en Boroschek etc al. (1996a, 1996b). En cuanto a los aspectos no estructurales la evidencia indica que su protección sísmica raramente se lleva acabo. Las causas de esta situación se originan desde el propio procedimiento de creación de un nuevo centro de salud. En este proceso generalmente participan un grupo grande de profesionales, coordinados bajo una directiva médico-administrativa y un grupo de arquitectos. En la práctica el especialista en aspectos sísmicos (si es que participa) trabaja solamente en la protección del sistema estructural. Así los aspectos no estructurales se dejan en manos de profesionales no especialistas en el tema y en el caso específico de equipos y mobiliario prácticamente al usuario. Esta situación genera un sistema en el que no se considera la información básica del diseño de la estructura en el diseño, selección, ubicación y protección de su contenido.
Debido a lo anterior es fácil ver dentro de un hospital tuberías cruzando juntas de dilatación entre edificios contiguos, elementos divisorios de ambientes sin espacios para acomodar las deformaciones de piso y equipos y mobiliario sin ninguna protección sísmica.
Un indicador de la situación de los elementos no estructurales en hospitales se puede obtener de un estudio realizado para estimar la vulnerabilidad física del sistema de salud pública de Chile (Boroschek etc. al, 1996a, 1996b).
En este estudio se evaluaron 14 hospitales con una superficie construida de 1.245.956 m² (53.6% en zona de alta sismicidad y un 46.4% en zona de sismicidad media). En estos hospitales, que datan de 1930 a 1993, el inventario de equipamiento médico crítico (al año 1992 (Disal, (1992)) alcanzaba un monto cercano a los 160 millones de dólares (distribuidos en 52% en zona de alta sismicidad y un 48 % en zona de sismicidad media). Los costos típicos de hospitales nuevos en Chile se establecen en alrededor de US$ 1.400 por metro cuadrado, de esta cantidad aproximadamente el 75 % corresponde a elementos no estructurales.
A pesar de que estas cifras indican la importancia económica de los aspectos no estructurales en el sector, del total de estructuras evaluadas el 90 % no contenía ninguna protección a equipamiento, el 80 % no tenía protección al mobiliario y el 53 % era susceptible a rompimiento de vidrios y otros elementos arquitectónicos.
Es importante indicar que en un hospital como en otras edificaciones existe una relación estrecha entre los elementos estructurales y los no estructurales, por ejemplo es común encontrar fachadas arquitectónicas que modifican sustancialmente el comportamiento estructural esperado, generando columnas cortas o fallas frágiles no anticipadas de los elementos estructurales, o encontrar maquinarias posadas o estanques de agua en pisos superiores de una estructura que pueden cambiar sustancialmente las características de comportamiento del sistema. Por lo anterior, en la evaluación de la vulnerabilidad no estructural se debe considerar los aspectos estructurales y viceversa.
Los estudios de vulnerabilidad no estructural deben abordar distintos aspectos complejos altamente interrelacionados, y por ello es conveniente agruparlos de tal manera de aplicar metodologías comunes. La tabla 1 presenta algunos elementos que constituyen cada unos de estos grupos, esta lista se puede modificar de acuerdo a las características de cada sistema.
Para la evaluación de estos aspectos se deben considerar los efectos de los sismos directamente sobre ellos (fuerzas inerciales, velocidades, desplazamientos) y los efectos de la estructura y de los elementos no estructurales que influyen o interactuan con ellos al estar sometidos a los efectos de los sismos.
Para realizar el análisis de la vulnerabilidad no estructural y establecer la relación de esta vulnerabilidad con la capacidad de satisfacer la demanda de asistencia se deben identificar las actividades típicas que se realizan en un hospital después de ocurrida una emergencia sísmica. Este procedimiento permite identificar sistemas y subsistemas dentro y en los alrededores del hospital.
La tabla 2 presenta un lista de servicios clínicos y de apoyo que típicamente existen en un hospital. A partir de esta lista y de una evaluación de las actividades prioritarias ante una emergencia se pueden seleccionar los servicios que deben ser analizados en profundidad, algunos de ellos se presenta en la tabla 3, (Pacheco (1995)). En el desarrollo de la vulnerabilidad no estructural se debe considerar todo los aspectos que finalmente afecta la función del hospital, dando un énfasis a los servicios identificados como prioritarios.
En la evaluación del riesgo es necesario identificar equipos, sistemas o elementos peligrosos. Cada uno de ellos se debe calificar considerando tres aspectos principales: riesgo a la vida, riesgo de pérdida y riesgo de interrupción del funcionamiento, (Steward (1989)). Para cada uno de estos aspectos se debe dar un indicador de su vulnerabilidad y su impacto en la vulnerabilidad global del hospital.
En la clasificación de peligro para la vida es conveniente utilizar un criterio orientado a hospitales como el desarrollado por la Administración de Hospitales de Veteranos de los Estados Unidos (VA, 1976). Este considera como elementos peligrosos aquellos que producen heridas debilitantes o que empeoran sustancialmente la condición de un paciente o del personal hospitalario. Así una cortada producida por vidrio puede ser considerada tolerable mientras que una fractura o corte mayor no lo serían. Es importante recordar que un enfermo postrado en su cama no puede realizar las técnicas de protección recomendadas en una situación sísmica, como es esconderse debajo de muebles o estructuras fuertes, para evitar el impacto de objetos.
En la evaluación de la vulnerabilidad no estructural se deben realizar estudios del tipo cualitativo y cuantitativo que conllevan el entendimiento de la seguridad de cada uno de ellos y su efectos en la función y vulnerabilidad del hospital como un todo. La tabla 4 presenta los aspectos a considerar en los estudios.
Es importante notar que en esta clasificación de elementos no estructurales sólo se consideran sistemas cuyo efectos sobre el comportamiento de la estructura soportante es despreciable, por ejemplo estos equipos deben tener un peso no mayor a un 20% del peso del piso o un 10% del peso total de la estructura y no deben alterar la rigidez y resistencia de la estructura. En caso contrario se debe considerar estos en el análisis de la estructura como un todo.
Los elementos arquitectónicos como elementos divisorios, fachadas, luminarias, etc. se deben evaluar en términos de las consecuencias funcionales y físicas de su falla. Las causas típicas de falla están asociadas a las conexiones seleccionadas, las dimensiones de las separaciones con otros elementos, la fragilidad propia de la estructura y por su puesto la demanda a la que son sometidos. Las fallas de estos elementos se pueden clasificar en tres grandes grupos: daño, desprendimiento y modificación de la respuesta de elementos estructurales y no estructurales.
Existen una serie de procedimientos para evaluar el riesgo de estos sistemas. Estos generalmente establecen relación entre la deformación y fuerzas de inercia esperadas a las que estará sometida el elemento arquitectónico y su capacidad para enfrentar esta demanda. Debido al gran número y diversidad de elementos arquitectónicos Es recomendaciones son muy generales y se deben realizar los procedimientos de calificación presentados más abajo para su correcta evaluación.
Para la evaluación y estimación del riesgo en equipamiento y líneas vitales es conveniente inicialmente clasificar los sistemas de acuerdo a su importancia. Una de Es clasificaciones más aceptadas es la establecida por McGavin, (McGavin, 1981), y que corresponde a las cinco categorías siguientes:
|
Crítico A: |
Sistema, subsistemas (o equipo) requerido para el funcionamiento
del sistema principal o para el apoyo de vida, o que su Falla puede afectar
directamente o adversamente el funcionamiento de otro sistema o equipo
crítico. |
|
Apoyo B: |
Sistema, subsistemas (o equipo) requerido para el apoyo de
funciones básicas. La unidad que depende de este sistema puede funcionar en
forma limitada si ocurre una Falla |
|
Apoyo C: |
Sistema, subsistemas (o equipo) requerido para el funcionamiento
prolongado del hospital. |
|
Apoyo D: |
Todo sistema, subsistema (o equipo) portátil no incluido en
A. |
|
Misceláneo E: |
Sistema, subsistemas (o equipos)
misceláneas. |
Otra clasificación es la presentada por Watabe (1989):
|
Tipo Dañino: |
Equipos que pueden herir a pacientes o personal
médico. |
|
Tipo Emergencia: |
Equipos que pueden causar efectos críticos a la función médica y
sin alternativa de reemplazo inmediato. |
|
Tipo Función: |
Equipos similares a los de Emergencia pero con alternativa de
reemplazo inmediato. |
|
Tipo Caos: |
Equipos que pueden causar confusión en los
alrededores. |
Los sistemas generalmente se componen de subsistemas (o equipos). La clasificación utilizada entonces es la compuesta, en la cual se clasifica el sistema y cada uno de los sub-sistemas que lo componen.
Una vez que se han identificado y clasificado los sistemas y subsistemas, se procede a calificarlos para establecer su vulnerabilidad. Los posibles criterios dependen de factores como:
· Función
· Demanda
· Características de diseño
· Vida útil
· Experiencia previas
· Proximidad y relación del sistema con otros sistemas.
Estos factores permiten establecer el nivel de profundidad con que se deben realizar los estudios. Los procedimientos de calificación de vulnerabilidad se pueden agrupar de la siguiente manera:
· Experiencia Previa: La evaluación del riesgo en forma aislada y en su condición actual se estima a partir de experiencia de elementos similares en sismos anteriores. En estos casos se requiere evaluar con precaución las condiciones en las cuales se encuentra el equipamiento en función de lo que fue la demanda sísmica y el comportamiento sísmico de la estructura que lo contenía en la experiencia previa. Es así que no se debe evaluar de la misma manera un equipo localizado en un piso bajo de un hospital y otro ubicado en altura. Sin bien son los mismos equipos y la experiencia del equipo en un piso bajo es buena, puede que no lo sea en otros lugares de una estructura debido a las distintas características del movimiento.· Análisis matemático: Se deben desarrollar modelos matemáticos que consideren el equipamiento, sus componentes, condiciones de apoyo y vinculación con la estructura soportante. El análisis puede ser del tipo estático o dinámico y de acuerdo a la complejidad del sistema, se puede utilizar coeficientes simplificados, espectros de respuesta o análisis lineales o no lineales paso a paso en el tiempo. Para este tipo de análisis se requiere de información de las características físicas del elemento o equipamiento (distribución de masas, rigidez, capacidad de disipación de energía, conexiones internas, elementos internos, etc.).
· Pruebas de Laboratorio: cuando los equipos o elementos en general son complejos y no se conocen adecuadamente su propiedad físicas o los modelos matemáticos son muy limitados se pueden realizar pruebas en laboratorio que pueden ser sencillas como la estimación de susceptibilidad de volcamiento o deslizamiento en forma estática como pruebas complejas en mesa vibradora o marcos de carga.
· Grupo de Expertos: Todos los procedimientos anteriores se deben realizar por un grupo de expertos. Sin embargo es conveniente reconocer que en muchas ocasiones por limitaciones, económicas o físicas, no es posible realizar los procedimientos anteriores en forma adecuada. En este caso el buen criterio de un grupo de expertos, que pueda asociar experiencias diversas a una situación particular, puede ser la única alternativa para la estimación del riesgo.
Una vez establecida la vulnerabilidad de un componente se debe estimar su impacto global en el hospital tanto en los aspectos funcionales como en los aspectos físicos y económicos.
Se debe tener presente que los daños no sólo tienen un impacto inmediato en la limitación de dar servicio, si no que implican una gran pérdida económica que, asociada a Es restricciones económicas típicas del sector salud, impiden que éste se recupere rápidamente a los niveles anteriores y no son extraños los casos de hospitales en que los efectos de un sismo aún se perciben después de varios años.
El presente trabajo se ha realizado en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, con el apoyo del Departamento de Asuntos de Emergencia y Catástrofe y del Departamento de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de Chile y la Organización Panamericana de la Salud bajo el auspicio de la Comunidad Económica Europea, ECHO.
Boroschek, R., Astroza, M., Osorio, C. y Kausel, E. (1996a). "Análisis de vulnerabilidad y preparativos para enfrentar desastres naturales en hospitales en Chile". Informe Organización Panamericana de la Salud.
Boroschek, R., Astroza, M., Osorio, C. y Kausel, E. (1996b). "Establecimiento de un plan nacional para la reducción de los efectos sísmicos en sistemas de salud". Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud, México, 1996.
Disal (1992), "Disal - Soft. Sistema de Información para el Diagnóstico de la Situación de Salud. Versión 1-2", Sistemas Integiales, Ministerio de Salud de Chile.
McGavin G. (1981). "Earthquake protection of essential building equipment". Edit John Wiley.
Pacheco, G. (1995) "Aspectos funcionales de un hospital en emergencias", comunicación personal.
Stewart, D. (1989). "Reducción de riesgos en componentes no estructurales de los hospitales para casos de terremoto". Seminario Internacional de Planeamiento, Diseño, Reparación y Administración de Hospitales en Zonas Sísmicas. CISMID, Perú.
Veterans Administration (1976). "Study to establish seismic protection provisions for furniture, equipment and supplies for VA hospitals". VA.
Watabe, M. (1989) "Filosofía basada en el diseño sismo resistente para equipos médicos y facilidades". Seminario Internacional de Planeamiento, Diseño, Reparación y Administración de Hospitales en Zonas Sísmicas. CISMID, Perú.
Tabla 1. Elementos No Estructurales a Considerar en la Evaluación de Vulnerabilidad
|
ARQUITECTONICOS |
EQUIPAMIENTO |
LINEAS VITALES |
|
· Divisiones y tabiques Interiores |
· Equipo Médico |
· Gases Médicos |
|
· Fachadas |
· Equipo Industrial |
· Gas Industrial |
|
· Cielos Falsos |
· Equipo Oficina |
· Electricidad |
|
· Elementos de Cubierta |
· Mobiliario |
· Telecomunicaciones |
|
· Cornisas |
· Contenido |
· Vacío |
|
· Terrazas |
· Suministros |
· Agua Potable |
|
· Parapetos |
· Agua Industrial | |
|
· Chimeneas |
· Aire Acondicionado | |
|
· Recubrimientos |
· Vapor | |
|
· Vidrios |
· Tuberías en General | |
|
· Apéndices (letreros, etc) | ||
|
· Techos | ||
|
· Antenas |
Tabla 2. Listado de servicios clínicos y de apoyo
|
SERVICIO |
SERVICIO |
|
Medicina Interna |
Farmacia |
|
Neumología |
Alimentación |
|
Medicina |
Transporte |
|
Cirugía |
Lavandería |
|
Traumatología |
Administración |
|
Cirugía Infantil |
Pabellón |
|
Cirugía Plástica Quemados |
Hosp. Indiferenciada |
|
Traumatología y Ortopedia |
Ecografía |
|
Pediatría |
Anatomía Patológica |
|
Obstetricia y Ginecología |
Kinesiterapia |
|
UTI/UCI |
Endoscopia |
|
Dermatología |
Policlínico Adosado |
|
Neurología Infantil |
Medicina Nuclear |
|
Psiquiatría |
Equipos Industriales |
|
Oftalmología |
Administración |
|
Oncología |
Neonatología |
|
Otorrinolaringología |
Diálisis |
|
Urología |
Salas de Recuperación |
|
Urgencia Adultos |
Banco de Sangre |
|
Urgencia Infantil |
Calderas |
|
Laboratorio |
Estanques de Agua |
|
Esterilización |
Oxígeno |
|
Dental |
Central de Gases |
|
Imageneología |
Archivos |
Tabla 3. Servicios Prioritarios en Emergencia Sísmica
|
MÉDICOS |
|
APOYO |
Tabla 4: Aspectos no estructurales a considerar en una evaluación de vulnerabilidad
|
NO ESTRUCTURALES | ||
|
ARQUITECTONICOS |
EQUIPOS |
LINEAS VITALES |
|
Interacción |
Interacción |
Ubicación |
|
Importancia |
Importancia |
Importancia |
|
Material |
Dimensión |
Dependencia |
|
Conexión-Apoyo |
Conexión-Apoyo |
Capacidad |
|
Resistencia |
Dependencia |
Material |
|
Rigidez |
Forma |
Interacción |
|
Ductilidad |
Proporción |
Resistencia |
|
Estado |
Posición |
Peligrosidad |
|
Contenido |
Conexión-Apoyo | |
|
Peligrosidad |
Estado | |
|
Estado | ||
 |
 |