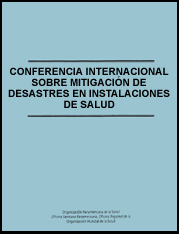
por
MIGUEL F. CRUZ A.1
Consultor en
Ingenieria Estructural y Sismo-resistante
1
Profesor Asociado, Universidad
de Costa Rica, Consultor e Ingeniería Estructural y
Sismo-resistente.
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MITIGACIÓN DE DESASTRES EN INSTALACIONES DE SALUD
México, D.F., 26-28 de febrero de 1996
|
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria
Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 525
Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037, USA · Tel: (202)
861-4324 · Fax: (202) 775-4578 · Internet:
disaster@paho.org |
|
Las opiniones expresadas, recomendaciones formuladas, y denominaciones empleadas en este documento no reflejan necesariamente los criterios ni la política de la Secretaría del DIRDN, la Organización Panamericana de la Salud, ni de sus Estados Miembros. La Organización Panamericana de la Salud dará consideración muy favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, este documento. Las solicitudes deberán dirigirse al Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, Organización Panamericana de la Salud, 525 23rd St., N.W., Washington, DC 20037, USA; Fax: (202)775-3478 o Internet: disaster@paho.org. La realización de este documento fue posible gracias al apoyo
financiero de la Administración de Desarrollo en Ultramar del Reino Unido (ODA),
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y la Oficina de
Asistencia al Exterior en casos de Desastres de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (OFDA/USAID, bajo el subsidio No
AOT-3507-3188-00).
|
Las experiencias sísmicas vividas en Costa Rica y en Centroamérica en los anos 70 y 80 indujeron a la Universidad de Costa Rica y a la Caja Costarricense de Seguro Social a realizar estudios de vulnerabilidad sísmica de hospitales. Estos estudios se hicieron entre 1984 y 1987 y motivaron el diseño de los refuerzos hospitalarios llevados a cabo entre 1989 y 1991.
Los sismos de México en 1985 y de El Salvador en 1986 fueron eventos que favorecieron la decisión de reforzar los hospitales en Costa Rica. Se reforzaron tres hospitales importantes con tres criterios diferentes debido a que contrató a tres diferentes compañías diseñadores. Los procesos de refuerzo no estuvieron exentos de problemas pero al final se concluyeron con costos rentables comparados con el valor del hospital y con las pérdidas causadas por terremotos.
Durante 1990 y 1991, estando algunos en proceso de reestructuración, estos hospitales fueron sometidos a sacudidas sísmicas de moderadas a fuertes, las cuales probaron la efectividad de las reestructuraciones y la parte básica de la filosofía de diseño estructural.
Las pérdidas producidas por estos sismos se debieron al daño no estructural el cual se produjo en las partes no reforzadas de los edificios.
El aspecto multidisciplinario de trabajo, que incluyó sismólogos, geotecnistas, arquitectos, ingenieros estructurales, electromecánicos, ingenieros urbanistas y profesionales de la salud, fue considerado luego en el diseño de un hospital nuevo, aprovechando la experiencia acumulada en los estudios de vulnerabilidad y refuerzo. Tanto la parte de amenaza sísmica, la estructural, la no estructural y la operativa fueron analizadas por expertos en cada campo coordinadas por un encargado de proyecto. Los diferentes aspectos del riesgo fueron analizados y se diseñaron medidas correctivas para reducir los riesgos al mínimo aceptable.
En Costa Rica tres de los hospitales considerados prioritarios por la Caja Costarricense de Seguro Social fueron estudiados y reforzados durante el periodo 1985-1992. Este proceso de estudio - diseño - refuerzo fue posible gracias a la intervención de diferentes sectores involucrados con el riesgo sísmico y con la administración de los hospitales.
Este trabajo presenta el desarrollo y los procedimientos seguidos en Costa Rica para estudiar la vulnerabilidad sísmica de hospitales importantes y posteriormente el proceso de refuerzo de los mismos. Se muestra también la influencia que tuvo ese refuerzo en los hospitales durante los sismos de 1990 y 1991.
La experiencia acumulada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y por los profesionales en ingeniería sísmica se aprovechó y se aplicó al diseño de un hospital nuevo. El procedimiento seguido también se muestra en este trabajo.
Se presentan algunas comparaciones de orden económico y de costos y se dan algunas recomendaciones y sugerencias para iniciar y mejorar un proceso de estudio - diseño - refuerzo en un hospital existente y para proponer un proceso de diseño sismo-resistente en caso de hospitales nuevos.
Durante las décadas de los años 70 y 80 hubo en Costa Rica un creciente interés por la seguridad sísmica motivado por los sismos de Managua 1972, Tilarán 1973 y Ciudad de Guatemala 1976. Esto llevó a la promulgación del Código Sísmico de Costa Rica en 1974 por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y motivó a la Oficina de Planificación y Política Económica, al Instituto Nacional de Seguros y al mismo Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a contratar, con el J.A. Blume Earthquake Engineering Center de la Universidad de Stanford, un "Estudio de Riesgo Sísmico para Costa Rica". Este estudio es utilizado actualmente por la última versión del Código Sísmico.
En 1983 el terremoto de Pérez Zeledón (Costa Rica) produjo severos daños al Hospital Escalante Pradilla que lo obligó a salir de operación durante la emergencia y a prestar servicio en condiciones de reparación durante los 12 meses que siguieron a la emergencia.
En ese mismo año y motivado por los daños observados en Pérez Zeledón, el director del Hospital Calderón Guardia de San José le solicitó a la Universidad de Costa Rica que realizara una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de sus instalaciones, a lo cual la Escuela de Ingeniería Civil de dicha universidad respondió afirmativamente y realizó un estudio de vulnerabilidad operacional y no estructural del Hospital.
Posteriormente, en 1985, el CONICIT (Concejo Nacional de Investigación y Tecnología) concedió a la Universidad de Costa Rica un fondo de investigación para estudiar la vulnerabilidad sísmica del Hospital México. Este fue el primer estudio de vulnerabilidad sísmica integral realizado en el país ya que se evaluaron los diferentes aspectos del riesgo a que estaba expuesto el hospital. Se evaluaron los aspectos estructurales, los no estructurales y los de índole operativo. Personeros de la Oficina de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud motivaron al personal universitario a iniciar este tipo de investigación ya que se presentaba como un nuevo campo de trabajo en América Latina. En ese mismo año la Caja Costarricense de Seguro Social contrató a dos firmas de ingeniería estructural para realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica estructural del Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas y del Hospital Nacional de Niños en San José.
Los sismos de México 1985 y de El Salvador 1986 fueron eventos que impulsaron a las autoridades de la CCSS a contratar los diseños de la reestructuración de los hospitales estudiados y a iniciar luego el proceso de refuerzo.
Además de las condiciones favorables ya mencionadas, existencia del Código Sísmico de Costa Rica y el Estudio de Riesgo Sísmico de Costa Rica, se dieron durante la década de los ochenta dos condiciones que impulsaron o favorecieron los estudios de vulnerabilidad y refuerzo. Estas fueron la creación de la Comisión Nacional de Emergencias que tuvo una importante labor a nivel hospitalario para la preparación en la atención de desastres, y la promulgación del Decreto 169 del Poder Ejecutivo que obligaba a las instituciones del estado a estudiar y a reforzar sus instalaciones contra eventos sísmicos.
Los estudios de vulnerabilidad sísmica realizados en Costa Rica y en otros países de América Latina motivaron la publicación de dos trabajos relativos al diseño seguro de obras hospitalarias. Estos trabajos publicados en el VI Seminario Latinoamericano de Ingeniería Sísmica realizado en Ciudad de México en 1990, reconocen el aspecto multidisciplinario del diseño seguro contra riesgos de la naturaleza y resumen los procesos de diseño necesarios para reducir la vulnerabilidad en instalaciones nuevas. Estos procesos junto con desarrollos recientes se aplicaron al diseño de un hospital nuevo como se mostrará más adelante.
Los estudios de vulnerabilidad sísmica los inició, como ya se ha mencionado, la Universidad de Costa Rica en 1984, y luego la CCSS continuó estos estudios en dos de sus hospitales.
El trabajo de la Universidad de Costa Rica indicaba que el problema de seguridad no radica únicamente en lo estructural sino que radica también en la respuesta de los sistemas no estructurales y en el sistema operativo con que cuente el hospital para hacer frente a la emergencia.
Un estudio de vulnerabilidad, por lo tanto, debe evaluar estos tres aspectos. El trabajo se inicia con la identificación de los riesgos. En el caso de sismos hay que identificar la magnitud de los sismos fuertes en la zona y el período de retorno en que se presentan (estudio de amenaza sísmica).
Una vez identificada la amenaza, deberá definirse un nivel de riesgo a aceptar para seleccionar la magnitud del sismo contra la que se medirá la seguridad.
Los niveles de desempeño de la estructura se medirán contra las exigencias de los sismos y se podrá determinar si la estructura es segura. Si la estructura no es segura todo el sistema hospitalario es vulnerable, pero lo contrario, que la estructura sea segura, no significa que el sistema hospitalario sea invulnerable.
La seguridad del sistema no estructural considera al sistema electro-mecánico y arquitectónico. Las rutas de las tuberías, los apoyos de equipos, la ubicación relativa de los mismos, etc. son aspectos que deben considerarse como elementos a fallar durante sismos y a sacar de operación al hospital. Los elementos arquitectónicos como fachadas, cielos, puertas y ventanas, pisos, escaleras, etc. pueden sufrir daños que obliguen a la paralización del servicio.
El sistema operativo del hospital durante la emergencia puede resultar un caos que impida brindar el servicio. La entrada y salida de ambulancias, las áreas de atención de heridos, la ubicación relativa de laboratorio y rayos x respecto a urgencias, etc. son aspectos que deben evaluarse en los estudios de vulnerabilidad.
Disminuir la vulnerabilidad en la parte no estructural y operativa es generalmente simple y poco costosa. La reducción de la vulnerabilidad estructural implica intervenciones mayores, de costo elevado y de difícil ejecución. Los estudios realizados en Costa Rica de 1984 a 1986 indicaban la necesidad de intervenir estructuralmente los hospitales además de intervenir la parte no estructural y relativamente poco la parte operativa.
La definición de la amenaza sísmica para revisar los hospitales se tomó del "Estudio de Riesgo Sísmico de Costa Rica" ya mencionado y los niveles de desempeño se definieron según lo indicado en el Código Sísmico de Costa Rica. En el caso del Hospital México la revisión no se hizo únicamente para el sismo más grande posible en el área sino también para aquellos sismos que tuviesen un período de retorno más pequeño. Es decir se verificó el desempeño para sismos catastróficos (MM IX) y para sismos moderados (MM VI-VII).
Los resultados de los estudios de vulnerabilidad fueron comunicados a las autoridades de la CCSS quienes decidieron contratar de inmediato los diseños de refuerzo. Los estudios de vulnerabilidad fueron claros, concluyentes e indicaron a las autoridades políticas las acciones que debían tomarse para reducir el impacto de los eventos sísmicos.
El refuerzo estructural debe realizarse en un edificio cuando se ha podido demostrar que su estructura es susceptible de sufrir daños severos ante sismos fuertes.
El refuerzo eleva la seguridad del edificio pero no puede convertir al sistema en uno totalmente invulnerable ya que sería imposible reforzar todos los elementos para que sobreviva sin daño el sismo más grande posible.
Los hospitales reforzados por la CCSS han sido mencionados y fueron: el Hospital Nacional de Niños, el Hospital México y el Hospital Monseñor Sanabria. Las características de estos hospitales se resumen en la tabla 1. Se muestra también el costo del refuerzo. Se puede observar que el costo de las restructuraciones osciló ente 70 y 80 dólares por metro cuadrado de construcción. Rango bastante pequeño a pesar de las diferencias en el tipo de refuerzo.
TABLA 1
|
Hospital |
Área M² |
# Camas |
Año Construcción |
# pisos |
Costo refuerzo |
|
Nacional Niños |
16000 |
375 |
1960 |
5 |
1.100.000 |
|
México |
30000 |
600 |
1962 |
10 |
2.350.000 |
|
Monseñor Sanabria |
17000 |
289 |
1970 |
10 |
1.270.000 |
El proceso de diseño, el tipo de refuerzo y el proceso constructivo fue muy diferente en cada uno de los tres casos. Esto se debió a que la CCSS depositó toda la responsabilidad del diseño del refuerzo en las tres compañías consultoras que contrató para tal fin. La CCSS no definió una política de refuerzo en cuanto a lo técnico, simplemente solicitó incrementar la seguridad estructural de los edificios y esto quedó a criterio del diseñador contratado.
El Hospital Nacional de Niños fue reestructurado a base de muros de corte para sostener el sistema de losas planas y columnas que componen su sistema estructural. Durante el proceso de reestructuración que duró 25 meses el hospital tuvo una capacidad reducida de camas. Hubo épocas críticas donde la capacidad de hospitalización se redujo a 30 camas, esto motivado por la falta de colaboración y comprensión del personal para trabajar en condiciones de construcción.
El Hospital México fue reestructurado a base de marcos rígidos dúctiles para ayudar al sistema similar que constituía su estructura original. Las paredes de mampostería fueron desligadas de la estructura para permitir el libre funcionamiento de la estructura. La Figura 1 muestra la forma original del hospital y la forma reestructurada. El proceso constructivo del refuerzo tardó 36 meses y dado el proceso adoptado y la forma del hospital la reducción de camas no superó un 33% de la capacidad instalada. Sin embargo hubo muertes de pacientes esperando cama lo que indispuso al personal y a los asegurados.
Un problema que se presentó, al igual que en los otros hospitales, fue el atraso de las entregas parciales por parte de la compañía constructora, el robo de pequeños objetos por parte del personal de la construcción y la constante aparición de trabajos adicionales constructivos debido a que el cartel no contemplaba algunas reposiciones arquitectónicas propias del proceso de refuerzo. La falta de coordinación de la compañía constructora y del departamento de Arquitectura e Ingeniería de CCSS con las autoridades del hospital causó enormes problemas de programación y atraso de las obras.
El Hospital Monseñor Sanabria, construido originalmente a base de marcos dúctiles, fue restructurado a base de muros de corte. En este caso las paredes de mampostería no fueron desligadas ya que no lo exigieron así sus diseñadores.
En este caso los problemas operativos del hospital durante la construcción fueron los más acentuados. El plazo de ejecución del trabajo tardó 34 meses, trabajo que había sido contratado originalmente para ejecutarlo en 12 meses. Hubo un período de 7 meses donde los quirófanos estuvieron cerrados y el servicio de cirugía electiva estuvo suspendido. Los daños causados y los robos a las instalaciones y acabados del edificio fueron muy grandes además se contaba con la negativa del contratista a reponerlos ya que el cartel no lo obligaba.
A pesar de los inconvenientes presentados durante las construcciones los trabajos en estos hospitales concluyeron de buena manera y actualmente prestan servicio sin contratiempos. El personal ha elevado su nivel de confianza en la estructura de los edificios y se cuenta con planes de respuesta ante emergencias en caso de sismos fuertes.
La parte no estructural ha sido considerablemente mejorada y el simple hecho de que la estructura responda apropiadamente hace que lo no estructural también se comporte de mejor manera. Esto quedó demostrado en alguna medida durante los sismos que les tocó enfrentar a dichos hospitales durante 1990 y 1991.
Durante 1990 y 1991 se presentaron en Costa Rica tres sismos fuertes a saber: el sismo de Cóbano ocurrido el 25 de marzo de 1990 cerca de la península de Nicoya y con una magnitud Ritcher de 6.8 y una profundidad de 29.7 km. el sismo de Puriscal ocurrido el 22 de diciembre de 1990 con una magnitud Ritcher de 5.7 y a una profundidad de 25 km. y el sismo de Limón ocurrido el 22 de abril de 1991 con una magnitud Ritcher de 7.5 y a una profundidad de 21.5 km.
El Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, que se encontraba en proceso de reestructuración, sufrió daños durante el sismo del 25 de marzo de 1990. La intensidad reportada en la zona fue VII en la escala Mercali.
El estado de la reestructuración en ese momento era la siguiente: los muros del costado oeste llegaban al décimo piso, los muros del costado este llegaban al segundo piso y los muros del costado norte llegaban al sexto piso. Esto causó desplazamientos laterales no uniformes debido a la no simetría de la estructura adicionada para la fecha.
El daño se concentró en las paredes de mampostería y hubo daños serios en los medicamentos y equipos de la farmacia. No hubo daños en la estructura principal. Es criterio profesional que la estructuración salvó al edificio; sin embargo, el no separar las paredes y el proceder no uniformemente con la reestructuración fue causa de los daños. Los daños excesivos en paredes causaron el desalojo del hospital y su capacidad fue reducida al 32%. El costo de las reparaciones, según el Instituto Nacional de Seguros ascendió a 30 millones de colones ($300.000). Este monto sumado al desperdicio de recursos durante 5 meses supera en casi dos veces el valor de la reestructuración.
Este sismo realmente probó la reestructuración pero también mostró los grandes problemas operativos que se presentan si se dañan las paredes. Este problema de las paredes no se corrigió y en el futuro se podrían tener problemas similares.
El Hospital México fue sacudido por el sismo del 22 de diciembre de 1990 y por el sismo del 22 de abril de 1991. La intensidad del movimiento en ambos sismos en esa zona de San José se estimó como VII en escala Mercali. Durante el sismo del 22 de diciembre de 1990 la reestructuración tenía un 70% de avance. En el edificio sur-este, que tenía un 100% de avance en la reestructuración, no se presentó ningún tipo de daño. En el edificio central y en quirófanos, donde la reestructuración no se había iniciado, hubo caída del cielo, rotura de vidrios y agrietamiento de paredes. En el edificio nor-oeste, que tenía reforzados siete de sus diez pisos, hubo caída del cielo y rotura de paredes en los pisos 8, 9 y 10. En el piso 8 hubo agrietamiento de columnas lo que mostraba el inicio del daño estructural. En este edificio las paredes no desligadas de la estructura mostraban agrietamiento tanto en la pared como en la estructura confinante. Se estima que no hubo más daño en las partes no reforzadas debido a la radiación predominante nor-oeste sur-este de las ondas sísmicas.
Durante el sismo del 22 de abril de 1991 la reestructuración estaba casi completa y no hubo daños estructurales de ningún tipo. Hubo daño no estructural como el mencionado únicamente en las áreas no reforzadas.
Estos sismos no fueron una prueba contundente de la reestructuración pero si mostraron las ventajas del refuerzo proporcionado y las deficiencias de la estructura original. También probó parcialmente el criterio de diseño adoptado que era el resistir, sin daño estructural, sismos de intensidad moderada. La actitud del personal ante eventos sísmicos ha cambiado sustancialmente y el comportamiento que se tiene es más moderado lo que evita el pánico colectivo.
El Hospital Nacional de Niños fue también sacudido por los sismos del 22 de diciembre de 1990 y del 22 de abril de 1991. A la fecha del primer sismo la reestructuración estaba totalmente concluida. El hospital no sufrió daño, salvo la caída de algunos objetos y agrietamiento menor de algunas paredes. El movimiento del terreno en la zona del hospital se consideró moderado (MM VI). El hospital respondió según la filosofía de diseño ya que no hubo daño para sismo moderado. Aunque no fueron pruebas totales, ya que el sismo fue menor que el de diseño, el comportamiento del edificio permitió apreciar las ventajas del reforzamiento e intuir que ante sismos mayores el comportamiento será satisfactorio. El comportamiento del personal fue excelente ya que se mantuvo en sus puestos mientras duró la sacudida.
En general se pudo observar que aquellos edificios reforzados tuvieron un comportamiento satisfactorio, no así los edificios no reforzados donde, a pesar de haber experimentado sismos menores que los de diseño, se evidenciaron fallas que pondrían en peligro a los hospitales durante sismos más intensos. Durante estos sismos se pudo apreciar el efecto positivo que tuvieron las reestructuraciones.
El diseño sismo-resistente del futuro Hospital de Alajuela representó una oportunidad para aplicar las nuevas metodologías de diseño y evitar desde el diseño mismo los defectos señalados en los otros hospitales ya mencionados. La metodología representó un proceso integrado multidisciplinario de las diferentes etapas del diseño dirigido a obtener estructuras más seguras y sin tanta incertidumbre como en los diseños convencionales.
El proceso de diseño se resume en la Figura 2 que se explica a continuación.
El estudio del riesgo se inicia con la evaluación de la amenaza sísmica. Este estudio, realizado por sismólogos, hace una revisión y análisis de los sistemas de fallamiento activo y caracteriza la sismicidad de la región central de Costa Rica con énfasis en la Ciudad de Alajuela. Se utiliza la sismicidad histórica como la reciente y se identifican las fallas que por su tamaño o su cercanía representan mayor amenaza para el hospital. También se incluye el fallamiento de la zona de subducción en la Costa Pacífica. De este estudio se obtienen las características de los sismos que se presentan en diferentes períodos de retorno. Estas características como, aceleración y velocidad máxima del movimiento del terreno, duración del sismo, entre otras son luego utilizadas en el cálculo estructural del hospital.
Posteriormente se realiza un estudio de las características dinámicas del suelo, realizado por ingenieros geotecnistas, con el objeto de determinar cuanto contribuye la vibración propia del depósito de suelo en amplificar la señal sísmica. Mediante la técnica de microsísmica de pozos y resistividad eléctrica se obtienen las calidades mecánicas de las diferentes capas de suelo que componen el depósito. Una vez identificadas las características del suelo se realiza un estudio de respuesta dinámica del depósito utilizando registros sísmicos recientes introducidos en la base rocosa. Se determinó que en promedio la vibración propia del suelo amplifica en un 65 % la señal sísmica introducida en la base rocosa.
Con el movimiento en la base del edificio (superficie del depósito de suelo) se realiza luego un análisis dinámico del edificio para conocer las fuerzas que la sacudida sísmica introduce en los diferentes elementos de la estructura. Con estas fuerzas se cuantifica luego la cantidad de refuerzo que deben tener cada uno de los elementos. Este proceso de diseño que es el usual en ingeniería estructural no garantiza la no existencia de daño en las diferentes partes de la estructura. En el caso del Nuevo Hospital de Alajuela se realizó un análisis del comportamiento y cuantificación del daño (análisis inelástico no-lineal). Este proceso utiliza las técnicas de análisis del daño desarrolladas por la ingeniería sismo-resistente en la última década. El procedimiento de cuantificación de daño va más allá de las metodologías indicadas por los códigos sísmicos pero está acorde con la filosofía general de dichos códigos.
Conocido el movimiento del edificio durante el sismo se conoce el efecto que este movimiento tiene sobre los componentes no estructurales. Estos efectos son luego comunicados al equipo de ingenieros electro-mecánicos para ser utilizados en el diseño de las sujeciones de los equipos e instalaciones. La ubicación de ductos y tuberías se hace considerando el movimiento relativo de los diferentes cuerpos del hospital, suficiente holgura de movimiento se deja en las zonas de intersección.
La circulación externa e interna de vehículos y peatones se estudia en condiciones de emergencia. Se estudian los flujos y los tiempos de llegada al hospital desde diferentes puntos de la ciudad y se hacen sugerencias de modificación de la red urbana e interurbana. Las modificaciones internas plantean una red con redundancia de accesos, áreas para máquinas extintoras de incendio, área de hospital de campaña, área de helipuerto y separación total del flujo vehicular y peatonal.
Se siguió un procedimiento multidisciplinario coordinado que conduce a un diseño global seguro el cual permitió identificar los riesgos a que estaría sujeta la obra y se propusieron medidas correctivas que redujeron dichos riesgos. Se espera, por lo tanto, tener una obra segura capaz de cumplir con su cometido cuando así se le exija.
Se ha mostrado que la vulnerabilidad sísmica de hospitales no reside únicamente en la vulnerabilidad estructural sino que involucra también la parte no estructural y operativa del hospital. Los daños más importantes en los hospitales costarricenses durante los sismos de 1990 y 1991 fueron los daños no estructurales, la pérdida del servicio y el desperdicio de recursos.
Las reestructuraciones probaron ser efectivas y en dos de los tres casos mencionados estas reestructuraciones redujeron sustancialmente los daños no estructurales. Las reestructuraciones resultan rentables si se comparan con las pérdidas sufridas durante los sismos, y por otro lado evitan el caos general ya que se mantiene el servicio hospitalario durante la emergencia.
Se recomienda que antes de iniciar un proceso constructivo se haga una planificación ordenada y coordinando con todos los sectores involucrados. Los carteles de licitación deben tener las cláusulas necesarias para evitar campos de no responsabilidad por parte del contratista. Tal es el caso de los procesos de refuerzo que a pesar de ser un trabajo principalmente estructural se deben incluir los aspectos arquitectónicos y electro-mecánicos correspondientes.
En el caso del hospital nuevo se ha seguido un procedimiento diferente al diseño convencional con tal de obtener un diseño global y una obra segura. El aspecto multidisciplinario se ha considerado desde lo sismológico y geofísico hasta lo arquitectónico y operativo.
Estos aspectos deben tenerse todos en cuenta a la hora de realizar un diseño seguro ante todo riesgo y las autoridades responsables de la puesta en marcha de un proyecto de interés comunitario deben exigir este tipo de enfoque. Se debe velar porque cada etapa del proceso de diseño sea realizada por el personal idóneo y coordinada por un encargado de proyecto que no abandone el enfoque de seguridad en la obra, para que la misma cumpla con sus propósitos cuando las emergencias se lo impongan.
En Costa Rica el proceso se inició con los estudios básicos de vulnerabilidad, continuó con la concientización de las autoridades políticas responsables del sistema de salud y ha seguido con los procesos de diseño de refuerzo de hospitales y la incorporación de nuevas tecnologías al diseño de hospitales nuevos.
1. Herrera G., C.E. y Quirós R., V. "Estudio de Vulnerabilidad Sísmica del Hospital México", Universidad de Costa Rica, San José, Diciembre 1986.
2. Cruz A., M.F. y Acuña P., R.F., "Estudio de Vulnerabilidad
Sísmica del Hospital México, II parte". Universidad de Costa Rica, Instituto
de Investigaciones en Ingeniería
San José, Junio 1987.
3. Cruz A., M.F. "Comportamiento de Hospitales en Costa Rica durante los sismos de 1990". Taller de Reducción de Desastres OPS-UNDRO, Bogotá, Colombia, Mayo 1991.
4. Cruz A., M.F. y Acuña P., R.F. "Diseño Sismo-Resistente del Hospital de Alajuela, un enfoque integrador". Earthquake Pronostics, San José, Setiembre 1994.
5. Cruz A., M.F. "Diseño de Obras Civiles Importantes, Tarea Multidisciplinaria". VI Seminario Latinoamencano de Ingeniería Sísmica, México D.F., Setiembre 1990.
6. Grases G., J. "Desempeño de instalaciones Hospitalarias
durante sismos". VI Seminario Latinoamericano de Ingeniería Sísmica, México
D.F., Setiembre
1990.
 |