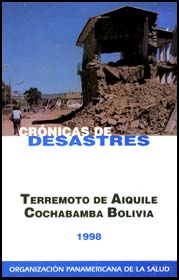
Si bien los desastres naturales que han ocurrido en Bolivia no han llegado a tener la magnitud del terremoto de Aiquile, siempre se cierne sobre el país la amenaza de que ocurra otro acontecimiento semejante o de mayor intensidad.
Cada año, dependiendo de la región geográfica y principalmente en el Oriente (departamentos de Beni y Santa Cruz), durante la época de lluvias se producen inundaciones de diversa magnitud que afectan a la población generando grandes pérdidas, que ya se pueden predecir. Estas situaciones llevan a movimientos solidarios por parte del resto de la población del país y de países vecinos, movilizando cantidades variables de recursos.
Al igual que en el Oriente, en forma cíclica, las regiones de Occidente y Centro, (principalmente los departamentos de Potosí, Cochabamba y Oruro) sufren periodos de sequía, que afectan la producción y empeoran la situación de poblaciones que ya viven en condiciones de extrema pobreza.
Generalmente los desastres de inicio súbito reciben una mayor proporción de ayuda, mientras que las sequías que son casi continuas, se perciben solamente cuando el Producto Interno Bruto se ve afectado en forma relevante. En los últimos años, gracias a la colaboración interinstitucional, ha mejorado el manejo de la información relacionada con las pérdidas ocasionadas por la sequía y estos datos están siendo utilizados en la toma de decisiones.
Por otra parte, existe un vacío importante en materia legal sobre desastres que requiere ser resuelto. Hasta el momento son cuatro los proyectos de reformulación a la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, el último de estos proyectos está bastante avanzado y adecuado a la realidad que vive el país. Éste ha sido elaborado por el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Defensa Civil del Ministerio de Defensa Nacional, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).
El hecho de que los desastres sean todavía considerados como un castigo divino, y no se tome en cuenta pueden ser causados por el desarrollo no planificado, o que existen acciones que permiten reducir el riesgo, como la mitigación de vulnerabilidades, debe ser resuelto.
Pese a las tendencias actuales de urbanización acelerada, más de 40% de la población continúa viviendo en áreas rurales, donde la implementación de infraestructuras básicas que mejoren la calidad y esperanza de vida, representan un gran esfuerzo para economías locales débiles cuyos habitantes son más vulnerables a enfermedades, discapacidades y muertes, incrementando las condiciones de pobreza.
Por esta razón, consideramos una prioridad trabajar en programas de prevención, mitigación y respuesta a desastres sobre la base de mapas de riesgos existentes o que deben elaborarse, en todo el país y principalmente en las zonas con antecedentes de vulnerabilidad.
Éste es y ha sido el marco de los desastres. Hoy se presenta con el nombre de Aiquile, un desastre que ha marcado un hito en la toma de decisiones por parte de las autoridades bolivianas para la elaboración de políticas, planes, normas y formulación de proyectos significativos para la gestión de los desastres naturales en el país. Esperemos mañana estar preparados y contar con los marcos e instrumentos que permitan una gestión eficiente de estos problemas.
Los objetivos de esta publicación son:
· Documentar la respuesta intersectorial al terremoto de Aiquile-Totora, desde la óptica del sector salud.· Documentar el trabajo de cooperación técnica de la OPS/OMS con el Sistema Nacional de Defensa Civil.
· Difundir alternativas tecnológicas a la problemática de los campamentos, desarrolladas por PROTESA/OPS (Proyecto de Tecnologías en Saneamiento Ambiental), que permiten brindar una respuesta rápida a los problemas de agua y saneamiento, con metodologías de participación comunitaria en la fase inmediata posterior a un desastre.
· Mediante la aplicación de los “Métodos Epidemiológicos para Desastres”, desarrollados por los CDC y el uso de encuestas rápidas sobre necesidades y cobertura:
1. Evaluar el impacto del terremoto en la salud de los pobladores afectados.2. Evaluar las necesidades de los campamentos y el impacto de la intervención de la OPS/OMS en la salud de los pobladores de ciertos campamentos, en comparación con otros en los que no hubo intervención.
3. Evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica y la administración de un instrumento de vigilancia activa/pasiva.
En una primera fase, esta publicación fue elaborada sobre la base de registros de los viajes efectuados a la zona del desastre, entrevistas con autoridades regionales y locales, elaboración de perfiles de proyectos de respuesta, gestión ante entidades financieras, participación en reuniones de coordinación interinstitucional, ejecución de proyectos y documentación de las actividades de respuesta por parte de la OPS/OMS.
En una segunda fase se realizaron diversas investigaciones de campo, una evaluación rápida de necesidades y evaluación de los daños en hospitales. Además se implemento el programa “Sistema de Manejo de Suministros” (SUMA) en los organismos nacionales de respuesta al desastre.
Finalmente se recopiló información y se realizó una revisión bibliográfica entre las instituciones que participaron en las distintas etapas de respuesta a este desastre.
Durante todo este período se contó con el apoyo de la OPS/OMS, que hizo posible la presencia en Bolivia de asesores internacionales, tanto de FUNDESUMA (Costa Rica) como del Centro Colaborador para la Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud (Universidad de Chile), facilitando además la contratación de un consultor que completó la evaluación rápida de necesidades.
Esta publicación fue estructurada en cinco partes principales:
Introducción y antecedentes
Respuesta de las instituciones nacionales, organismos internacionales y ONG
Acciones de respuesta de la OPS/OMS
Evaluación del impacto del terremoto en la salud de las poblaciones afectadas
Conclusiones y recomendaciones.
 |
 |