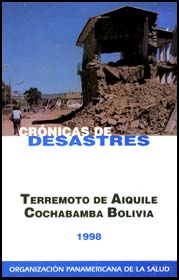
El viernes 22 de mayo, a las 0:15 horas ocurrió un sismo de intensidad 5,5 según la escala de Richter, posteriormente, a las 01:45 horas, se produjo un terremoto de intensidad 6,8 según la misma escala. El Observatorio San Calixto ubicó su epicentro a 18° S de latitud, 65° O de longitud y 35 Km de profundidad. El terremoto se sintió en todo el eje central del país y en los dos meses siguientes el Observatorio San Calixto había registrado más de 2.600 réplicas.
El terremoto afectó a 3 provincias (Carrasco, Campero y Mizque), seis municipios, alrededor de 300 comunidades y se sintió en casi todo el país. Las poblaciones Aiquile, Totora y Mizque, que cuentan con el mayor número de habitantes, fueron las más afectadas. La ayuda se dirigió principalmente a las dos primeras localidades debido a la magnitud de los daños ocurridos en éstas.
La mayoría de las personas que resultaron heridas o muertas dormían cuando ocurrió el sismo. El traumatismo y las lesiones físicas fueron las principales causas de morbilidad y mortalidad.
A pesar de haber sido afectada por dos sismos en años anteriores y de tener conocimiento que una falla geológica cruza esta comunidad, no se había tomado ninguna medida de precaución. No se contaba con plan de emergencia, como es el caso de la mayoría de las poblaciones del país y, una vez ocurrido el desastre, las autoridades locales no supieron cómo responder.
Las medidas inmediatas de atención a la emergencia fueron brindadas por los sobrevivientes, que se organizaron en forma ejemplar.
En las poblaciones rurales aledañas a Aiquile y Totora la situación era aún más grave, debido a las características montañosas de la región y a la dispersión de la población. Según las versiones de los damnificados, la noche era oscura y fría y sólo se oían algunos quejidos. Entre los escombros se encontraban familias enteras que habían quedado enterradas bajo las viejas estructuras de adobe y teja, construidas sin ninguna resistencia a los movimientos sísmicos.
El Hospital Bertol de Aiquile, perteneciente al Arzobispado, se constituyó en el eje de la respuesta del sector médico, debido a que el Hospital Carmen López sufrió daños de consideración.
Un informe de la Defensa Civil explica que algunos deslizamientos habían bloqueado la carretera, lo que obligó a un comando de las fuerzas especiales, entrenado para formar parte de las Fuerzas de las Naciones Unidas, a acceder a la zona en paracaídas para proporcionar la ayuda necesaria a la población. El coronel al mando de este contingente, fue nombrado por el Presidente de la República como comandante de la zona de emergencia y tomó el rol de líder, coordinador y consejero.
Posteriormente y en forma paulatina fueron llegando equipos de rescate del Grupo SAR, Unidad Departamental de Salud, Cruz Roja, estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Simón y otros.
Con el transcurso de las horas, se estableció un puente aéreo entre Aiquile y la ciudad de Cochabamba que permitió evacuar a los heridos más graves. En Cochabamba ya se contaba con un plan de emergencia del sector salud apoyado por el Ministerio de Salud y Previsión Social y la OPS/OMS y una red de servicios operativos que facilitaron la asistencia a los heridos. La población entera se volcó en este centro asistencial, ocasionando un tumulto que llegó a entorpecer las acciones del equipo encargado de admisiones.
La fase de emergencia duró tan solo un día. Los equipos de rescate inicialmente concentrados en Aiquile y Totora comenzaron el rastrillaje de las áreas rurales en cerca de 99 comunidades, una labor muy sacrificada ya que no contaban con vehículos para movilizarse y las condiciones eran difíciles.
Según información proporcionada por (CENCAP) Centro Nacional de Formación y Capacitación de Educadores, Niños, Adolescentes y Población en Circunstancias Especialmente Difíciles, pasada la emergencia, se inició una segunda fase en la que la población comenzó a organizarse en campamentos de acuerdo a vecindarios, grupos familiares, amigos y otros, llegando a constituirse, en una primera fase, cerca de 30 campamentos ubicados en diferentes zonas de este municipio. El problema principal en esta fase fue la falta de alimentos y agua potable. La ausencia de letrinas en estos campamentos llevó al cabo de 3 días a situaciones de riesgo sanitario, al aumentar la disposición inadecuada de las excretas y la proliferación de vectores (moscas). Este problema empeoró cuando se iniciaron los trabajos de demolición, porque debido a la falta de humedad ambiental se formaban nubes de polvo con partículas de heces en suspensión. Conocedoras de este riesgo, las autoridades del Ministerio de Salud y Previsión Social y del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, solicitaron la intervención de la OPS/OMS, nombrando a la OPS/OMS coordinadora de saneamientos básicos y responsable de la respuesta interinstitucional en este sector.
 |
 |