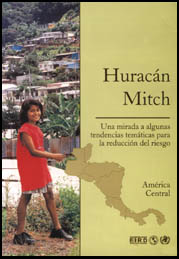
Horacio Alejandro Chamizo García
Consultor
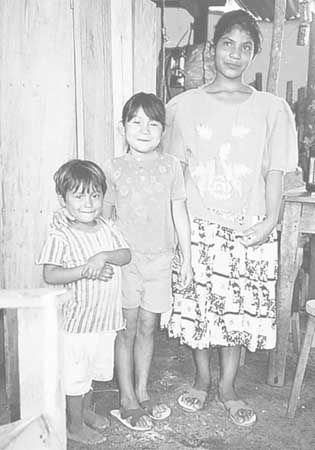
Figure
La conferencia de las Naciones Unidades efectuada en Río de Janeiro en el año 1992, tuvo como uno de sus resultados más importantes el Programa 21, donde se establecen criterios que deberían cumplir los países con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible y la preservación de la humanidad. La reducción de los desastres y sus impactos negativos sobre el ambiente y la salud adquiere notable importancia para lograr procesos de satisfacción de necesidades sostenibles en el tiempo. En este sentido la participación social se está concibiendo como un elemento fundamental de la gestión del riesgo y la reducción de los desastres.
Desde finales de la década de los sesenta, y sobre todo a partir de la reunión de Estocolmo en 1972 el ser humano ocupa un posición central dentro del concepto de desarrollo. Se plantea entonces la necesidad de lograr altos niveles de coherencia ecológica en el proceso de satisfacción de sus necesidades, lo que significa rescatar los valores y normas sociales más positivos que regulen las relaciones con el ambiente y los recursos de cada comunidad. El saber popular y la cultura de cada comunidad, ocupa desde hace varias décadas, un lugar trascendente dentro del concepto de ecodesarrollo, y en el de desarrollo sostenible.
La dimensión cultural y psicosocial de los problemas ambientales globales y locales, ha cobrado cada vez mayor trascendencia cuando se trata de aportar soluciones, aquí radica el carácter decisivo de la participación de la población con igualdad de derechos en la gestión de sus propias necesidades. En este sentido se demanda incrementar el nivel de conocimientos sobre los procesos ambientales para lograr intervenciones eficientes. La identificación y divulgación de las lecciones y experiencias exitosas sobre las relaciones sociedad-naturaleza deben contribuir a la contrastación con la manera de pensar que tiene la sociedad sobre el ambiente y los desastres, y a la transformación cultural positiva de la población y el territorio donde se inserta y al cual pertenece.
El Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas para 1990-1999, dedicó su campaña mundial del año 1998 a la comunicación social en el marco de la prevención de desastres y la gestión del riesgo, con el objetivo de promover la discusión y la ejecución de acciones sobre este tema (DIRDN, 1999). La vulnerabilidad ante las amenazas naturales y antrópicas tiene una explicación socioeconómica y su reducción en el sentido de la prevención y mitigación de daños, depende en gran medida de la transformación positiva de la conciencia ambiental.
La adecuada labor de gestión preventiva, y para la mitigación de daños en situaciones de desastres, depende básicamente del nivel de conciencia ambiental de los ciudadanos. La sistematización de las experiencias sociales, para conocer sus aportes positivos y actuar sobre los negativos y las carencias de conocimiento, resulta fundamental. La notable amplitud y complejidad que entraña la explicación de la vulnerabilidad ante las amenazas naturales y antrópicas se fundamenta también en el esfuerzo por identificar, sistematizar y difundir las lecciones aprendidas sobre eventos desastrosos, con el propósito de prevenir y mitigar los daños en el futuro.
Se ha reconocido el papel de la organización de la sociedad en la mitigación de los daños producidos por los huracanes Mitch y Georges, antes, durante, y posteriormente a la incursión de estos eventos meteorológicos. La provisión de la atención médica y psicológica, el manejo de los suministros, la vigilancia y control de enfermedades, la información pública, y la necesidad de garantizar alimentación agua potable e información fiable y oportuna; se consideraron como aspectos que evidenciaron deficiencias en la organización social de los países afectados (OPS/OMS, 1999).
La reunión de evaluación de los preparativos y respuesta a los huracanes Georges y Mitch efectuada en febrero de 1999 (OPS/OMS, 1999) evidenció que aún se necesita trabajar para reducir la vulnerabilidad de la sociedad, pero también es posible disminuir la probabilidad y la magnitud con que se manifiestan las amenazas naturales y tecnológicas. Respecto al impacto en el medio ambiente, en la reunión de expertos se debatió que la frecuencia y la magnitud de los desastres están vinculados a la degradación ambiental provocada entre otros factores por la falta y escasa eficiencia del ordenamiento territorial, la deforestación, y los sistemas actuales de producción y consumo.
Sin embargo es necesario analizar otras dimensiones de la vulnerabilidad ante las amenazas de cualquier tipo. La discusión sobre las consecuencias del huracán Mitch en El Salvador comienza por caracterizar el contexto ambiental (físico y psicosocial) del país, y visualiza los efectos observados estrechamente ligados a una sociedad vulnerable desde múltiples ángulos (Gobierno de El Salvador, 1999). Comenzando desde el punto de vista político, debido a la excesiva centralización, en el nivel local existen escasas posibilidades de respuesta debido a la falta de competencias para la toma de decisiones y la disponibilidad de recursos. Desde el punto de vista ecológico se manifiesta una amplia gama de conflictos relacionados con la poca coherencia entre la capacidad funcional del ambiente y las exigencias que plantea la actividad económica y social, denotando serios problemas de gestión ambiental y específicamente de conciencia ambiental, de legislación, e información de la población y sus instituciones y organizaciones.
Los sistemas ambientales son susceptibles de ser gestionados para lograr procesos de satisfacción de necesidades más eficientes y sostenibles en el tiempo. El término sistema implica la necesidad de coordinar acciones entre los sectores de la sociedad y las organizaciones implicadas en la reducción de desastres. Es por esto que los planes para reducir desastres no deben tener un carácter únicamente sectorial, mucho menos cuando el propósito es prevenir o mitigar los impactos en la salud de la población. A pesar de que este concepto se aplica actualmente con relativa claridad, se necesita en primer lugar continuar desarrollando la educación de las autoridades y la sociedad en general de manera permanente.
El análisis de las lecciones aprendidas debe propiciar la identificación de vacíos relativos de conocimiento sobre la gestión del riesgo y la reducción de desastres a todos los niveles, desde el central hasta el local. La reflexión en este sentido puede ofrecer elementos para enfatizar los esfuerzos hacia una dirección u otra para la disminución de la vulnerabilidad ante las amenazas.
El trabajo que se presenta considera los aspectos más relevantes de una investigación reciente cuyo propósito principal fue el de recopilar, analizar y sistematizar el conocimiento en la gestión de las relaciones ambiente-salud desarrollado a partir de las experiencias del huracán Mitch en Centroamérica, y aportar recomendaciones que contribuyan a fundamentar y divulgar acciones para la prevención y mitigación de los desastres en la región.
El estudio se fundamentó en el análisis de las lecciones aprendidas por parte de las organizaciones ocupadas de realizar intervenciones a diferentes niveles para la reducción de los desastres. A continuación se detallan los argumentos metodológicos utilizados.
A continuación se presentan y discuten los conceptos básicos de la investigación, así como las categorías que sirven como fundamento del análisis y sistematización de las lecciones aprendidas sobre la incursión y consecuencias del huracán Mitch en Centroamérica. La metodología utilizada se considera apropiada para la investigación de la categoría vulnerabilidad a partir de las lecciones aprendidas por la sociedad.
El análisis de las lecciones aportadas por Mitch puede ser enfocado a partir del concepto de riesgo ambiental, para producir un análisis sistemático de sus diferentes elementos explicativos: desastre, vulnerabilidad, y amenaza.
La amenaza se refiere a un peligro latente originado por un evento natural, social o tecnológico que dada su condición inestable puede activarse en cualquier momento afectando a la comunidad. Desde el punto de vista frecuentista el peligro se manifiesta con cierta probabilidad. Se ha entendido la amenaza natural o antrópica como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un período o espacio de tiempo limitado (A. Rodríguez, 1999).
El riesgo, desde una óptica ambiental, se considera como la probabilidad que tiene una comunidad, región o país (o cualquier territorio) de sufrir un desastre debido a la existencia y manifestación de un evento natural o antrópico.
Las probabilidades que tiene un territorio de sufrir un desastre no dependen exclusivamente de la existencia de una amenaza, sino de otros aspectos ambientales físicos construidos y de carácter psicosocial que determinan su vulnerabilidad ante el peligro. De manera que la valoración del riesgo ambiental significa un análisis conjunto de las amenazas a la que se encuentra sometido un territorio y la vulnerabilidad que caracteriza a su población (UNDRO, 1979) (K. Smith, 1992). Bajo este criterio las posibilidades de acción ante desastres como el producido por Mitch, la limitaremos a la intervención para reducir la vulnerabilidad, antes, durante, e inmediatamente después de ocurrido el evento.
La vulnerabilidad de la población ante los desastres es una categoría socioambiental, y puede ser analizada desde diferentes puntos de vista: organización social, educación, física, ambiental o ecológica, tecnológica, ideológica o cultural.
La vulnerabilidad organizativa se entiende como la falta de organización social para enfrentar los desastres. La organización social para los desastres se define como la articulación entre los diferentes organizaciones e instituciones privadas o estatales que intervienen ejecutando acciones para minimizar los impactos en el ambiente y la salud. Las acciones se ejecutan en diferentes escenarios que puede ser el local, el regional y el nacional, y en distintos momentos: antes de que se manifieste la amenaza, y posterior a ella durante la respuesta y la rehabilitación. Las acciones coordinadas intersectorialmente expresan la respuesta social ante las amenazas y son uno de los componentes más importantes del concepto de vulnerabilidad.
Como parte de la categoría organizativa de la sociedad ante los desastres se han reconocido los siguientes elementos o grupos de tareas: atención médica y psicológica, vigilancia y control epidemiológico, manejo de suministros de agua, alimentos y otros productos básicos, provisión de saneamiento básico, manejo de la evacuación de la población, manejo de la información, la evaluación de los daños, y la reconstrucción o rehabilitación de las condiciones de vida. Estos han sido mencionados como los más relevantes e influyentes en la situación de vulnerabilidad de la población ante la incursión de los huracanes Mitch y Georges (OPS/OMS, 1999). En este sentido interesa conocer las experiencias desarrolladas en Centroamérica a partir de Mitch, referentes a cada uno de estos elementos o grupos de tareas, y responder a la pregunta: ¿cómo organizar y desarrollar de la manera más efectiva los suministros, servicios básicos, y la información para prevenir y mitigar los desastres?
Una dirección importante dentro de la dimensión organizativa de la vulnerabilidad, son los aspectos políticos, los que están relacionados con el exceso de centralización de recursos que dificulta el acceso a estos por parte de los niveles regional y local dentro de cada país. La dificultad para acceder a los recursos, y la falta de competencias para la toma de decisiones a nivel local hace más vulnerable a la población porque dificulta la actividad preventiva y las acciones para mitigar los posibles daños. Se necesita despejar las interrogantes: ¿se está desarrollando un proceso de descentralización y desconcentración socioeconómica del Estado?, ¿a qué nivel se encuentra descentralizada la sociedad y la economía?, y de existir un proceso de descentralización ¿qué características tiene?, ¿la reducción de desastres se ha entendido como un proceso de participación social?
Los aspectos mencionados implican una labor previa a la situación de desastres, e integran las actividades propias de la gestión de riesgos ambientales. En este sentido se necesita conocer además la existencia de políticas nacionales y locales para la prevención y mitigación, los planes correspondientes para la implementación de esas políticas, así como el control del desempeño de las organizaciones para su cumplimiento. Estos aspectos se manifiestan a través de la educación de la población, la capacitación y formación del personal a todos los niveles, la formulación y aplicación de leyes o decretos que favorezcan la realización de los grupos de tareas mencionados, y la disposición de recursos materiales necesarios. En este sentido interesa responder a la preguntas: ¿qué políticas se han desarrollado para garantizar los suministros, servicios y la información para la mitigación de los desastres?, y ¿cómo se realiza su implementación a nivel central, regional y local?
La vulnerabilidad educativa se relaciona con la falta de una conciencia ambiental. Esta puede ser entendida como el conjunto de manifestaciones que caracterizan el comportamiento de las personas y de la sociedad en general, y está sustentada en el saber o conocimientos sobre el ambiente y la racionalidad (Trellez Solis, 1995). De manera que para lograr actitudes positivas hacia el ambiente, lo que significa prevenir desastres, no solo basta con lograr una adecuada percepción sobre las amenazas, sino alcanzar una coherencia con la manera de actuar; se trata propiciar un comportamiento racional.
La racionalidad ambiental es una parte del saber ambiental que se construye y concreta en una interrelación permanente entre teoría y practica, se constituye así en un instrumento que transforma el concepto y la teoría a través del proceso mismo de sus aplicaciones. Las personas y la sociedad para lograr un nivel de conciencia que los haga menos vulnerables ante las amenazas ambientales, no solo necesitan conocer el funcionamiento del ambiente, sino necesitan saber cómo modificar su dinámica, gestionarlo. En este sentido se disponen de instrumentos como el ordenamiento territorial, la legislación ambiental y de la salud, la inspección ambiental, y los estudios y evaluaciones del impacto ambiental. La implementación del SUMA expresa racionalidad en la toma de conciencia sobre la necesidad de los suministros durante la respuesta y la rehabilitación.
Respecto a la vulnerabilidad educativa se deben analizar como indicadores de proceso las acciones educativas formales e informales que se realizan a todos los niveles de la sociedad. Como indicadores de impacto de estas acciones se encuentran los aspectos relacionados con la percepción de las amenazas, sobre todo a nivel local y regional, y la racionalidad de las acciones que se llevan a cabo por parte de la sociedad y las personas, para su modificación positiva. En este sentido se pretende responder a las preguntas: ¿cómo se ha transformado el nivel de conciencia ambiental de la sociedad a partir de la experiencia de Mitch?, ¿qué acciones educativas han propiciado esta transformación?
La falta de coherencia ecológica ha sido señalado como uno de los factores que más afecta la sostenibilidad del proceso de desarrollo en América Latina (CEPAL, 1994), y tiene la tendencia a empeorar cada vez más debido a la tenencia privada del suelo y la falta de capacidad y en ocasiones de voluntad política para regular esta problemática. Esta situación determina la vulnerabilidad físico-ambiental ante las amenazas. La falta de coherencia ecológica se manifiesta a partir de la incompatibilidad entre el uso socioeconómico que se da al suelo, los recursos naturales, y al ambiente en general, y su aptitud funcional o capacidad de uso. Ante las amenazas naturales o antrópicas, la falta de coherencia ecológica repercute en el incremento de la magnitud y probabilidad de ocurrencia de la amenaza ambiental, y se manifiesta a través de una cadena de impactos negativos. Se necesita responder a la pregunta: ¿cómo se aplican los instrumentos de gestión ambiental a partir de la experiencia de Mitch?
Se entiende a la salud como una consecuencia del proceso de adaptación social e individual al ambiente. La armonía que se logre entre la actividad socioeconómica y el ambiente tiene un impacto en la salud. Los desastres pueden generar epidemias y aumentar la frecuencia de enfermedades en la población, pero además producen insatisfacciones básicas que afectan su bienestar y su salud. La localización de la infraestructura de atención médica en sitios inapropiados es un ejemplo de falta de coherencia ecológica, la que se expresa en una mayor vulnerabilidad de la población ante las amenazas, y puede afectar la provisión de este servicio básico en condiciones de respuesta y rehabilitación. La mayor producción de enfermedad puede entenderse entonces como un desequilibrio ambiental.
Los instrumentos de gestión ambiental como el ordenamiento territorial y la inspección, así como la legislación ambiental y los estudios de impacto ambiental (EIA), deben propiciar un acercamiento entre la aptitud del ambiente y el uso que hace la sociedad de él. Cualquier deficiencia en la gestión del ambiente hace más vulnerable a la sociedad ante los desastres, a todos los niveles o escalas de análisis.
La dimensión tecnológica de la vulnerabilidad ambiental se relaciona con el nivel de fragilidad de la tecnología que proporciona satisfacción básica a la población. Tiene que ver con la infraestructura y su adecuación a las exigencias ambientales. En este caso se necesita responder a las preguntas: ¿qué cambios tecnológicos han sido introducidos para proteger la infraestructura y garantizar la sostenibilidad de la satisfacción de necesidades básicas de la población?, ¿se ha manifestado un verdadero proceso de transferencia tecnológica hacia el nivel local, que sea coherente con las amenazas que existen en cada comunidad?
La dimensión ideológica y cultural de la vulnerabilidad está relacionada con aquellos valores y normas sociales que determinan una mayor exposición a las amenazas ambientales y por lo tanto hacen más vulnerable a la población. Se trata de la manera de percibir y organizar el entorno que tiene raíces históricas y pertenece a territorios específicos; en este sentido interesa responder: ¿ha cambiado la manera de percibir y organizar el entorno por parte de la población a partir de las experiencias de Mitch?, ¿los cambios producidos han sido en el sentido de prevenir los desastres?
Los valores y normas sociales sobre el entorno se relacionan en gran medida con el nivel de conciencia ambiental de la población. El conocimiento de las particularidades culturales de la población sobre su territorio y sobre las amenazas, es un elemento fundamental y determinante de los mensajes y la forma de realizar la comunicación durante e inmediatamente después de producido el desastre. La vulnerabilidad ante las amenazas está permeada de elementos culturales como el machismo, la violencia intradomiciliaria, la solidaridad comunitaria, entre otros aspectos que regulan las relaciones entre las personas antes, durante, y después de los desastres.
Cada una de las categorías de análisis que se han explicado (ver el cuadro 1) se estructura en la dimensión temporal que define la condición de vulnerabilidad en dos momentos: antes, y durante e inmediatamente después del desastre. Cada una de las categorías de análisis está en estrecha interrelación con el resto, y no se concibe su explicación individualizada de manera exclusiva.
Cuadro 1. Categorías de análisis de la vulnerabilidad
|
Análisis de la vulnerabilidad |
(Lecciones aprendidas) |
|
Categorías de análisis |
Subcategorías |
|
Organización social |
Atención médica y psicológica |
| |
Vigilancia y control epidemiológico |
| |
Manejo de suministros de alimentos y otros satisfactores |
| |
Provisión de agua potable y saneamiento básico |
| |
Evaluación de daños |
| |
Manejo de la información |
| |
Rehabilitación de infraestructuras |
| |
Evacuación de la población |
| |
Disposición de recursos para situaciones de desastres |
| |
Política intersectorial para la mitigación de daños |
| |
Desempeño de la política intersectorial para la mitigación de daños |
|
|
Proceso de descentralización del estado. |
| |
Proceso de descentralización del estado. |
|
Educación |
Educación formal |
| |
Capacitación de las organizaciones de emergencias |
| |
Educación informal: educación ambiental comunitaria |
|
Física-ecológica |
Aplicación de los instrumentos para la gestión del ambiente: |
| |
Ordenamiento territorial, inspección ambiental, EsIA, EIA |
|
Tecnológica |
Transferencia y acceso a tecnología para la prevención y la mitigación de daños |
|
Ideológica y cultural |
Normas y valores sobre el ambiente y la salud |
| |
Mensajes y comunicación |
La categoría educativa o de conciencia ambiental se considera como fundamento del análisis de la vulnerabilidad pues debe garantizar la percepción de los conceptos que definen el resto de los componentes de análisis y determina que se puedan realizar desde el momento previo al desastre.
La conciencia ambiental depende de la realización correcta del resto de las acciones de prevención y mitigación que se describen a través de las otras categorías de análisis (ver el gráfico 1) (H. Chamizo, 1999). El conocimiento y las lecciones aprendidas por la sociedad y los individuos sobre los desastres no es únicamente perceptual sino que se manifiesta en el comportamiento que debe ser racional, o coherente con los nuevos conceptos asimilados.
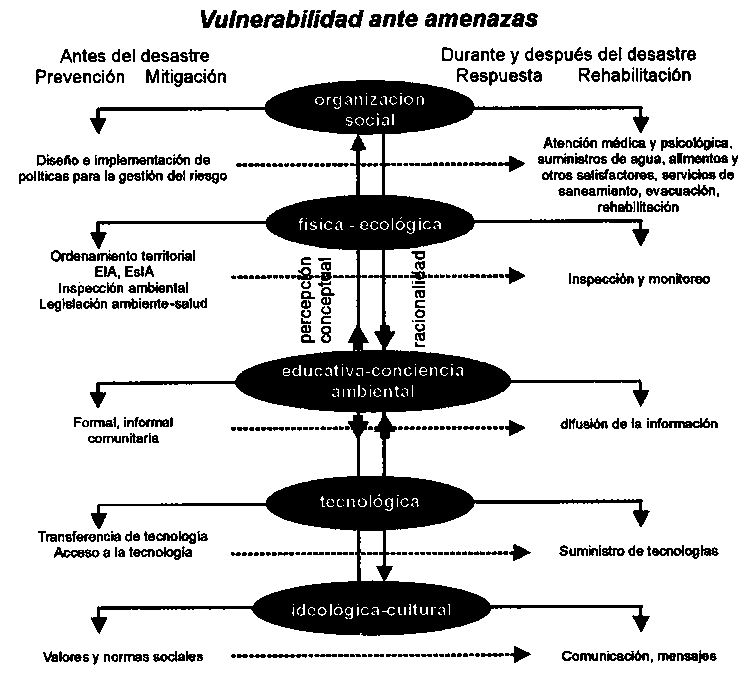
Gráfico 1. Categorías de análisis de
la vulnerabilidad.
Cada categoría de análisis se manifiesta a través de un momento previo al desastre, que describe la prevención y la mitigación de los daños y determina las acciones durante y posteriores al mismo. Por ejemplo, la definición de una política para la gestión de riesgos y su implementación, que significa el monitoreo y la evaluación de su desempeño a todos los niveles (local, regional, y nacional), determina evidentemente la efectividad de las acciones de suministro de servicios y otros satisfactores durante e inmediatamente después del desastre. También la organización de un sistema de inspección ambiental orientado al monitoreo de la contaminación, previo al desastre, facilita las acciones de vigilancia y control durante e inmediatamente después.
De manera que las lecciones aprendidas de los desastres deben expresar un vínculo entre sus diferentes momentos: anterior al desastre, que significa la posibilidad de intervenir en prevención y mitigación; y durante y posterior al desastre, que es el momento de responder y rehabilitar. La falta de ese vínculo o coherencia entre los dos momentos puede significar una disminución de la eficiencia en la manera de actuar ante otras situaciones de amenaza, profundizando el ciclo de los desastres.
La otra dimensión de análisis complementaria a la temporal es la espacial. No se puede dejar de abordar el concepto de región en el análisis de la vulnerabilidad. En este caso no se intenta explicar la región como entidad político-administrativa, concepto clásico de dominio público, sino la región como estructura espacial dotada de cohesión debido a sus relaciones culturales y funcionalidad económica. Cada territorio local o comunidad se encuentra vinculada cultural y económicamente con otras, y todas pertenecen a un país el que está dotado de un gobierno central donde se establece la política. Las políticas se realizan a todos los niveles incluyendo el local, entonces la capacidad de respuesta social ante los desastre depende en gran medida de la articulación entre los diferentes niveles espaciales, y de las condiciones de vulnerabilidad del territorio local.
La disminución de la vulnerabilidad de un país se materializa en la disminución de la vulnerabilidad de cada una de sus comunidades, lo que depende de la fortaleza y eficiencia de los vínculos del nivel local con lo nacional y viceversa.
El análisis de la vulnerabilidad ante amenazas debe considerar las dimensiones espacio y tiempo como componentes fundamentales explicativas de este concepto, y por supuesto de los desastres.
Desde el punto de vista metodológico la investigación se estructuró en tres momentos fundamentales: la definición de las categorías y dimensiones de análisis de la vulnerabilidad, y dentro de cada una las posibles direcciones en que se pueden agrupar las lecciones aprendidas; un segundo momento que incluye el trabajo de campo y la sistematización de las lecciones aprendidas; y el tercero que se trata del análisis para identificar la fortalezas y los vacíos de conocimiento en cada uno de los países considerados, y en toda la región. En este trabajo solo se ofrecen resultados a nivel de la región centroamericana.
La recopilación de la información objeto de análisis consistió en la revisión de documentos e información secundaria o publicada, y en la aplicación de metodologías intensivas como son la entrevista abierta y el paquete tecnológico de las historias orales y de vida.
La revisión de documentos o información secundaria consideró el material bibliográfico publicado sobre los acontecimientos del huracán Mitch en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y Guatemala, así como la documentación disponible en estos países sobre leyes y decretos, formulación de políticas, planes, y la evaluación de su desempeño, programas educativos a todos los niveles y modalidades, testimonios escritos, y datos del contexto ambiental físico y socioeconómico. En total se analizaron más de 26 documentos en los que se identificaron experiencias recientes sobre las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad.
La entrevista abierta y el paquete tecnológico de historias orales y de vida son otros procedimientos que complementaron la información necesaria para el análisis. Se realizaron 26 entrevistas, de ellas 11 en el nivel local o regional y 15 en el nivel central.
La entrevista abierta se realizó básicamente en el nivel central de los países mencionados: en los Ministerios de Salud, Educación, Planificación, y en organizaciones gubernamentales como la Comisión de Emergencias o la Defensa Civil, según cada país. Se abordó a informantes en otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales implicadas en la gestión del riesgo.
El perfil del informante clave, en el caso de la entrevista abierta, se correspondió con funcionarios de las instituciones del estado, u organizaciones no gubernamentales, vinculadas en planes de emergencia o a la temática de desastres en los respectivos países. Las personas seleccionadas ocupan u ocuparon puestos clave o de reconocida importancia a nivel nacional o regional en sus respectivas organizaciones, y tienen años de experiencia en la temática de desastres.
El paquete tecnológico de historias orales y de vida se aplicó básicamente a nivel local, en las comunidades que han sufrido desastres o se encuentran amenazadas de una u otra manera. Consistió en recopilar la información temática que aportaron ciertos informantes clave seleccionados, sobre las vivencias de la comunidad en la situación previa y posterior al desastre. Estos datos temáticos sobre desastres fueron complementados con datos autobiográficos de los informantes seleccionados, que mostraron las lecciones aprendidas por ellos y la sociedad local. Ambas técnicas se controlan recíprocamente y se manejan como un único paquete, para mitigar los sesgos de memoria a pesar de que los sucesos del Mitch son cercanos temporalmente y socialmente significativos.
El perfil de los informantes clave, en el caso de las historias de vida, se corresponde con personas cuya vida haya estado muy vinculada a las comunidades objeto de estudio. El objetivo es conocer momentos autobiográficos que describan el concepto de vulnerabilidad en toda su extensión, para identificar las modificaciones y lecciones aprendidas a partir de los sucesos del Mitch.
El perfil de los informantes clave, en el caso de las historias orales, se corresponde con personas que hayan vivido situaciones de desastre o que estén o hayan estado vinculadas a la organización de comités locales de emergencia, en las comunidades objeto de investigación. Se trata de identificar, a partir de los relatos temáticos sobre los desastres, y en especial los provocados por el Mitch, aspectos que describan el concepto de vulnerabilidad y las lecciones aprendidas al respecto.
Estas aplicaciones, de carácter abierto, cualitativo, e intensivo, se fundamentan en el hecho de que se trata de indagar sobre experiencias que constituyen parte de los valores y normas que caracterizan la cultura, entendida como la manera en que perciben, entienden, y organizan el entorno los sujetos a estudiar. Es decir, aquí lo que interesa es identificar el conocimiento social, propósito que deja sin sentido cualquier voluntad metodológica de limitarlo a partir de la definición de indicadores cerrados por parte del propio investigador.
El análisis de la información es básicamente cualitativo, y se identifican del discurso y los documentos, los datos correspondientes a cada una de las categorías de análisis que se han mencionado y explicado. La información se ordenó inicialmente, para cada categoría y dimensiones de análisis en la siguiente matriz (gráfico 2).
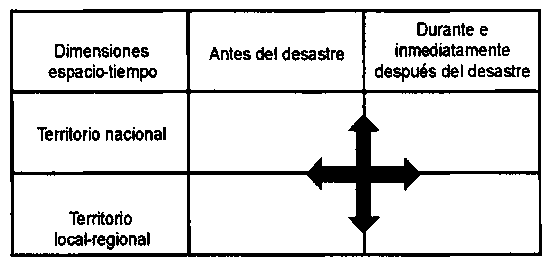
Gráfico 2. Matriz de Análisis -
Análisis de la vulnerabilidad (dimensiones espacial y
temporal)
La matriz de análisis considera en las columnas las fases en la gestión del riesgo que se cumplen antes, y las que se cumplen durante y después. En las filas aparecen los niveles de acción o dimensión espacial, llamado central al tomador de decisiones básicamente, y local al que se considera fundamentalmente operativo.
En el análisis de contenido, en primer lugar se consideró por separado cada una de las celdas de la matriz para identificar las lecciones aprendidas de los sucesos del Mitch, y posteriormente se evaluaron los vínculos en las dos dimensiones previstas: la espacial que se verifica en el sentido de las filas para las dos escalas espaciales, y la temporal que se verifica en el sentido de las columnas. Finalmente se emitieron conclusiones independientes para cada una de las categorías de análisis por países, y considerando las experiencias de los cinco estudios de casos en conjunto. La presentación de los resultados y su discusión se organizó por dimensiones espaciales: nivel central y local, y según las categorías de análisis de la vulnerabilidad.
Para cada una de las categorías de análisis del concepto de vulnerabilidad se identificaron las principales direcciones en las que se orientan las lecciones aprendidas, con el propósito de comparar la importancia relativa de cada una dentro del discurso emitido en las entrevistas y los documentos revisados. Esto permitió identificar las fortalezas y debilidades en las lecciones aprendidas y por lo tanto en el conocimiento en la temática de la reducción de desastres que se ha adquirido en cada país y en la región de manera conjunta por parte de las organizaciones ocupadas en estas funciones. El análisis se realizó además, de manera comparativa entre el nivel local y el nivel central, con el propósito de describir su nivel de coherencia y por lo tanto las posibilidades inmediatas y a mediano plazo de continuar su aplicación y desarrollo.
Se analizaron también los vínculos entre los diferentes componentes de la vulnerabilidad: la organizacional, física-ecológica, la educativa, tecnológica, y la ideológica cultural. En este documento solo se presentan los resultados más importantes a nivel de la región centroamericana.
Los resultados del análisis de las lecciones aprendidas del huracán Mitch y la cadena de eventos desastrosos en la región centroamericana, sirvieron para emitir recomendaciones que se espera sean útiles para la gestión del riesgo y la reducción de desastres en la región.
Las lecciones aprendidas más relevantes se presentan y analizan según las categorías del concepto de vulnerabilidad que se discutieron en el epígrafe anterior. Para cada una de las categorías, las experiencias reveladas se han agrupado en subcategorías o direcciones principales, para los niveles central y local. En este sentido se incluyen gráficos que evidencian el desarrollo desproporcional del conocimiento sobre la gestión del riesgo y la reducción de desastres, lo que contribuye a la identificación de fortalezas y debilidades en la región centroamericana.
A continuación se presentan las principales lecciones aprendidas en esta categoría de análisis según las dimensiones espacial y temporal (ver el cuadro 2).
En esta categoría de la vulnerabilidad se aprecian lecciones aprendidas que consideran la importancia de las actividades educativas e informativas de carácter formal, generales y específicas en la temática de los desastres, así como las de carácter informal y las comunitarias. También es evidente la necesidad de la formación profesional.
Cuadro 2. Principales lecciones aprendidas en la dimensión de conciencia y educación ambiental y para la salud, según niveles de acción y fases correspondientes a la gestión del riesgo (dimensiones espacial y temporal).
|
Nivel |
Antes |
Durante y después |
|
Central |
· Se debe continuar desarrollando la capacitación de las organizaciones de emergencias a nivel central. |
· La participación comunitaria es esencial para responder ante los desastres. Se debe promover esta actitud en las comunidades. |
| |
· Se debe continuar desarrollando la capacitación de las organizaciones de emergencias a nivel regional y local. |
· Las intervenciones en salud deben priorizar la promoción y la prevención, especialmente en los albergues de damnificados, como complemento de las acciones de saneamiento básico. |
| |
· La presencia de la temática de desastres en el curriculum de los estudiantes a todos los niveles debe ganar importancia. | |
| |
· La educación de las comunidades es vital para lograr una mejor respuesta ante los desastres. |
|
| |
· Es necesario garantizar la educación comunitaria para la prevención del riesgo de enfermar. | |
|
Local |
· Se necesita desarrollar aun más el nivel de conocimientos de la organización de emergencias. |
· Se debe promover la adecuada percepción del riesgo entre la población, para facilitar su evacuación. |
| |
· Se debe educar mejor a la población para atender las alertas y desastres. |
· La educación para la salud en zonas endémicas es fundamental para reducir el riesgo de enfermar. |
| |
· La educación ambiental es importante para concientizar a la población sobre los riesgos. La limpieza, reforestación, entre otras acciones pueden contribuir a este esfuerzo. | |
Una de las lecciones aprendidas más importantes en Centroamérica respecto a la problemática de los desastres se refiere a la necesidad de continuar desarrollando el cambio en la percepción y las acciones que ejecutan las organizaciones de emergencias a nivel central y local. Esto es posible en la medida que se amplíe la capacitación del personal involucrado y se mejore su formación profesional.
Se ha reconocido que la movilización constante y la realización de ejercicios aumenta la capacidad resolutiva del personal involucrado en estas acciones. Sin embargo se advierte la necesidad de que exista una política nacional respecto a la formación de las organizaciones de emergencias para garantizar la priorización de ciertos temas como el Programa de Manejo de Suministros y Materiales, SUMA, la evaluación de daños, y mejorar el acceso eficiente a los recursos humanos que se formen en estas direcciones.
En el caso específico de Guatemala donde no se ha podido desarrollar el SUMA, en las entrevistas realizadas se evidencia la carencia de políticas en la formación de recursos humanos en este sentido: “... en Guatemala se capacitaron más de setenta personas en SUMA, pero en el momento del huracán Mitch no se pudo contar con uno solo ...”, “... este ha sido el único país centroamericano que no logró implementar el SUMA ...”, “... la capacitación en SUMA debe ser organizada con mayor eficiencia ...”
Las lecciones aprendidas en torno a la formación profesional se concentran en primer lugar en la temática de evaluación de daños, y el SUMA. A esto se le asigna una importancia clave para efectuar una transición rápida de la respuesta a la rehabilitación.
La capacitación y profesionalización de la atención prehospitalaria es también una demanda formativa y otro de los condicionantes educativos para mejorar en la gestión de los desastres. Otras direcciones de la formación profesional consideran la importancia de formar epidemiólogos para que trabajen a nivel regional y local.
A nivel central se ha planteado la necesidad de capacitación de las organizaciones de emergencia a nivel regional y local, sobre todo porque este es un nivel eminentemente operativo y el primero en asumir las labores de respuesta. Durante Mitch se demostró cómo un desastre de grandes magnitudes puede dejar territorios aislados, y estos deben ser capaces no solamente de asumir la respuesta durante los primeros días, sino también las acciones de rehabilitación.
En torno a la capacitación de las organizaciones locales se ha planteado la importancia de que estas tengan productos concretos como son en primer lugar los planes de emergencias, y la organización de los sistemas de alerta temprana. Esto significa asignar un carácter práctico y en consecuencia racional a la educación, lo que beneficia el aprendizaje y al mismo tiempo quedan establecidos y supervisados los instrumentos para la gestión del riesgo.
La educación formal es otra de las direcciones importantes que se ha señalado. A pesar de que se reconocen avances en todos los países centroamericanos en la incorporación de la temática de desastres en el curriculum de los estudiantes a todos los niveles aún se necesita continuar su desarrollo. La situación más grave está en las universidades donde resulta más difícil introducir estos temas en las carreras, sobre todo las que se imparten en los centros privados. A nivel universitario se evidencian esfuerzos aislados, y el trabajo educativo para la gestión del riesgo depende más de la voluntad personal de algunos docentes.
La educación informal comunitaria es también evidente en las lecciones aprendidas de Mitch a todos los niveles. Se advierte la necesidad de informar mejor a las comunidades en la temática de desastres, pero esta lección se refiere más hacia la preparación y respuesta que hacia la educación ambiental y para la salud preventiva. Sin embargo se reconoce el impacto de la educación para la salud en zonas endémicas y su contribución en la reducción del riesgo de enfermar. El nivel de percepción del riesgo que se puede lograr en la población se considera puede facilitar las acciones de evacuación que muchas veces se ven frustradas por la posición negativa de las personas a abandonar sus casas de habitación en situaciones de emergencias y desastres.
En las acciones de respuesta se ha reconocido la importancia de la participación comunitaria, cuya fuerza se considera decisiva para realizar la rehabilitación y la recuperación ante los daños producidos. Sin embargo se considera oportuno la educación para la salud con un enfoque eminentemente preventivo. Las acciones del sector salud en las fases de respuesta y rehabilitación deben tomar en cuenta la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, a pesar de que la atención de enfermos en ciertos momentos es un tema prioritario. Esta lección significa asumir un concepto de atención de la salud mucho más amplio e integral, en el que la educación para la salud ocupa un lugar de privilegio.
La adopción de un enfoque de promoción de la salud entre la población damnificada, es una lección extraordinariamente positiva, sobre todo si los albergues de afectados prevalecen durante mucho tiempo, como es la situación posterior a Mitch en Honduras y Nicaragua. Sin embargo esto depende si se asume o no un concepto de salud que no se reduce solo a la ausencia de enfermedad y tiene un carácter mucho más amplio e integral. Se trata de transformar la concepción eminentemente biologista que se extiende desde hace siglos. Esta es una discusión que se mantiene en el plano académico, es responsabilidad de las autoridades de salud, y su transformación evidentemente no se logra en el momento de la respuesta y la rehabilitación sino a través de un enfrentamiento permanente.
A pesar de que la necesidad de ir cambiando de manera positiva la conciencia ambiental a mediano y largo plazo es una lección indiscutible que ha dejado el huracán Mitch Centroamérica, se ha hecho más evidente la demanda de un cambio rápido en la forma de percibir y comportarse, es decir, a corto plazo. La mayor parte de las experiencias se establecen en torno a la necesidad de formar, es decir, integrar equipos de respuesta con profesionalidad para que sean más eficientes, y equipos de personas que integran los comités de emergencia más preparados y con mayor capacidad resolutiva. Se trata de un predominio de las experiencias en torno a la formación profesional, sobre las de educación formal e informal comunitario como muestra el gráfico sobre las lecciones aprendidas a nivel central.
En esta dimensión de la vulnerabilidad, las lecciones aprendidas identificadas se han agrupado en cuatro subcategorías o direcciones principales, como se muestra en el gráfico 3: la capacitación de las organizaciones de emergencias, educación formal, educación informal comunitaria para la respuesta ante desastres, y la educación informal comunitaria para la prevención.
La dirección más importante que siguen las lecciones aprendidas es en torno a la capacitación de las organizaciones de emergencias a todos los niveles, en segundo lugar se aborda el tema de desastres en la educación formal y la educación informal comunitaria para la respuesta ante desastres. En último lugar se han identificado algunas lecciones relativamente escasas respecto a la educación informal comunitaria para la prevención.
Es evidente que la concientización en torno a los desastres ha sido enfocada sobre todo hacia la orientación de la percepción y el comportamiento de las organizaciones de emergencia y la población para lograr cada vez una respuesta más eficiente. La educación ha estado dirigida considerablemente en menor medida hacia la prevención de los desastres, lo que significa un obstáculo para lograr un conocimiento superior sobre las relaciones ambiente-salud, y una mayor armonía en la interacción sociedad-naturaleza.
El hecho de que la participación comunitaria sea mucho más significativa durante la respuesta evidencia el predominio de una conciencia reactiva ante una situación desastrosa que la afecta directamente, pero también un nivel de conciencia ambiental y para la salud insuficiente para prevenir esto. La participación social depende en gran medida del nivel de compromiso de la población, pero este a su vez del conocimiento y la conciencia sobre los beneficios a obtener. El impacto del huracán Mitch y otros eventos significa una oportunidad para movilizar a la población en torno a acciones preventivas y educativas como son la protección de fuentes de agua potable o los sistemas de alerta temprana.
A nivel local las lecciones aprendidas varían de dirección. La dimensión priorizada sigue siendo la capacitación de las organizaciones de emergencia aunque con menor importancia relativa que la observada a nivel central, en segundo lugar la educación informal comunitaria, y con menor importancia la educación formal, como se muestra en el gráfico 3.
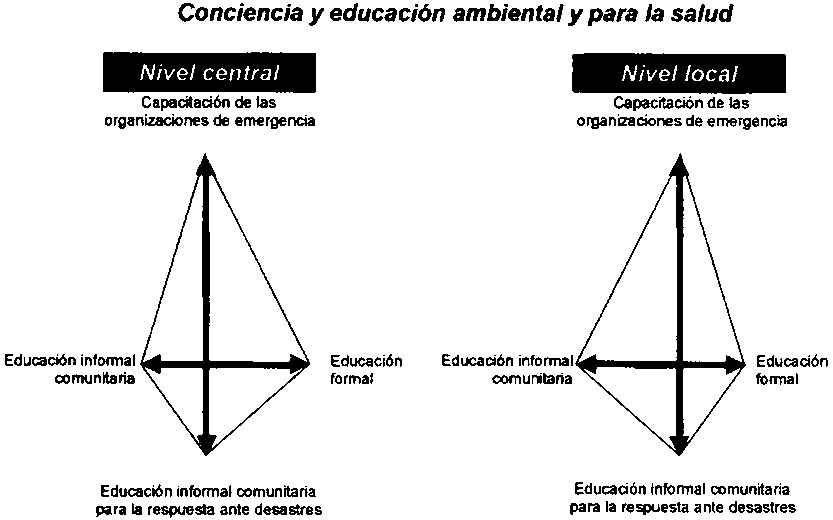
Gráfico 3. Direcciones principales de
las lecciones aprendidas en la categoría de conciencia y educación ambiental y
para la salud a nivel central y local.
Las necesidades formativas de las organizaciones locales son evidentes por ellas mismas, es una de las grandes lecciones dejadas por Mitch. Sin embargo estas se concentran más que nada hacia la planificación de emergencias, y no hacia aspectos de carácter preventivo, e incluso son relativamente escasas las lecciones aprendidas sobre algunas acciones de mitigación de desastres. Se ha planteado la necesidad de superación en el manejo de albergues mucho más que en la evaluación de daños y sobre todo, que en el manejo de la logística. Estas funciones tradicionalmente le han correspondido más al nivel central, al extremo de que a nivel local prácticamente no se conoce lo que es el SUMA.
La educación informal comunitaria a nivel local tiene un mayor peso relativo que a nivel central en cuanto a las lecciones aprendidas, evidentemente porque se trata de un nivel más operativo y cercano al trabajo con la población. Sin embargo en algunas comunidades las organizaciones locales no identifican sus funciones con la educación de la población, a pesar de que de cierta forma la comunidad realiza acciones de prevención.
En la comunidad de Chilanguera, departamento de San Miguel, uno de los más afectados por Mitch en El Salvador, a través de las historias orales y de vida se explica con claridad las causas del desastre en la comunidad y la importancia de las relaciones que sostiene la comunidad con el ambiente natural: “... esto sucede porque el hombre tiene poca conciencia ecológica..., se ha deforestado mucho ...”. Sin embargo, no consideran la educación comunitaria como una función del comité de emergencia local: “... nuestra función es estar alerta y evacuar a la población ...”. En la visita a la comunidad se apreció la existencia de cultivos en espacios con escasa aptitud y su distribución en el sentido de la pendiente, favoreciendo el drenaje hacia el asentamiento. Se trata de acciones que pueden ser corregidas con una mejor información.
A nivel local las lecciones aprendidas en torno a la educación formal son menos importantes relativamente, esto es porque se trata de programas curriculares que usualmente son dictados por el nivel central. Estos programas suelen ser demasiado rígidos para pretender que puedan incorporar las especificidades locales o interacturar con el saber popular de tanta relevancia para actuar frente a desastres y prevenirlos, o al menos son interpretados de esta manera a nivel local.
Las conclusiones más importantes dentro de esta categoría de análisis se resumen a continuación:
· Las lecciones aprendidas que han sido reveladas abarcan completamente el concepto de conciencia y educación ambiental aunque lo abordan desproporcionadamente con mayor énfasis en la formación profesional.· Se ha reconocido que es imprescindible la formación de recursos humanos en SUMA, pero en todo caso es evidente que debe existir una política nacional que asegure que estos recursos estarán accesibles.
· Se ha considerado que el personal se capacite en la temática de desastres, y que como resultado se deben obtener productos concretos, específicamente planes de emergencias.
· En educación formal se ha planteado que se debe avanzar en los niveles primario y secundario, pero también a nivel universitario. En este último no existe una política nacional en cada país, sino esfuerzos puntuales y aislados en algunas universidades.
· La necesidad de fortalecer la educación comunitaria ha sido planteada, en algunos países, en torno a la implementación de los acueductos rurales. Se está siguiendo una política muy acertada que implica también la construcción de obras sanitarias para el manejo de desechos y la educación para la salud integralmente.
· No se ha reconocido la importancia de la temática de educación ambiental a pesar de que se identifica como lección aprendida la necesidad de educación para la salud a nivel comunitario. La necesidad de proteger las fuentes de agua implica adquirir este conocimiento.
· Las lecciones aprendidas correspondientes a la categoría educativa de la vulnerabilidad a nivel local son coherentes con lo que se ha planteado a nivel central. Se da prioridad a la formación del personal y la educación formal, sin embargo la educación comunitaria pasa a un segundo plano.
En esta categoría de la vulnerabilidad, tan estrechamente relacionada con las acciones de educación, es posible agrupar las lecciones aprendidas que se han identificado en dos direcciones fundamentales: las que expresan un aprendizaje en torno a la comunicación social (mitigación, rehabilitación, y respuesta), y las relacionadas con el conocimiento del conjunto de normas y valores que expresan la cultura de la población y la difusión de mensajes preventivos. Las principales lecciones aprendidas según dimensiones en la gestión del riesgo se muestran en el cuadro 3.
Cuadro 3. Principales lecciones aprendidas en la categoría ideológica cultural, según dimensiones correspondientes a la gestión del riesgo.
|
Nivel |
Antes |
Durante y después |
|
Central |
· Se debe promover una campaña que contribuya a una nueva culturización sobre los desastres en la población. |
· Es necesario mantener la información constante a la población para disminuir el riesgo de enfermedades y disminuir los daños. |
| |
· La aplicación de instrumentos para la gestión del riesgo contribuye a lograr su mejor percepción en la población. |
· Se debe garantizar constantemente que las personas tengan una adecuada percepción de los riesgos que enfrentan. |
| |
· Se debe contar con personal especializado en comunicación social para la divulgación de la información. | |
|
Local |
· Se necesita implementar campañas de divulgación a nivel local utilizando información gráfica para llegar a la población analfabeta y de pocos estudios. |
· La voluntad de ayuda y solidaridad que desarrollan las personas durante los desastres es una oportunidad para la respuesta y rehabilitación. |
| |
· La seguridad de los albergues para damnificados puede contribuir a lograr una evacuación más efectiva de la población. |
· La escuela cumple una función primordial en la difusión de mensajes a la población. |
| |
· Se debe promover una conciencia preventiva en la población. | |
A nivel central en los países centroamericanos se ha considerado como una de las lecciones aprendidas más importantes el papel que desempeña la comunicación con la población, objeto central de las intervenciones que se realicen para reducir los daños que ocasionan los desastres. Se ha planteado que se debe continuar desarrollando el adiestramiento de la población en torno al sistema de alarma de colores que prepara a la sociedad ante un desastre. Se piensa que la prensa se encuentra familiarizada con el código de colores, lo cual fue muy útil durante Mitch y las emergencias posteriores, pero esta estrategia debe establecerse aún mejor en la población. En todo caso se demanda personal especializado para el diseño de campañas que sean verdaderamente efectivas en la población.
Las lecciones aprendidas en esta dimensión del concepto de vulnerabilidad, respecto a las acciones que se realizan antes de los desastres, condicionan la efectividad de la comunicación con la población durante la respuesta y la rehabilitación a la capacitación que debe recibir de manera permanente. Se ha considerado que las campañas nacionales deben adiestrar a la población ante las amenazas y que los sistemas de alerta temprana contribuyen en gran medida para lograr este propósito. En las entrevistas realizadas a nivel central en El Salvador se ha planteado: “... los sistemas de alerta temprana que se organizan con los recursos propios de la comunidad tienen una gran efectividad para responder ante las amenazas ...”. Esto representa un esfuerzo más por desarrollar normas y valores positivos en la reducción de desastres.
Los sistemas de alerta temprana vinculados a la planificación de emergencia, se ha considerado que contribuyen de una manera efectiva en la movilización y organización de la población para la respuesta. Sin embargo estas labores se concentran radicalmente hacia la mitigación de daños, es decir, la comunicación se orienta a la disminución de la vulnerabilidad de la población ante las amenazas a las que se encuentra expuesta.
Las lecciones aprendidas en torno a la comunicación social reconocen que se debe concientizar a la población respecto a la manera más adecuada de solicitar sus recursos. Muchas veces los líderes comunitarios demandan recursos por su cuenta, sin considerar los esfuerzos de las organizaciones de emergencias. Esto es porque se piensa que mientras más recursos, y más rápido mejor, pero realmente se crean superposiciones y desorganización, y en ocasiones derroche. Sería apropiado trabajar más en el sentido de fortalecer la imagen de las organizaciones de emergencias, a nivel nacional como ocurre en Honduras con el Comité de Preparación para Emergencias y Contingencias (COPECO) o en Guatemala con el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), pero en todo caso se necesita mantener a la población informada constantemente en esta dirección.
Se ha reconocido la importancia de difundir información en situación de desastre sobre las enfermedades más importantes que se pueden constituir en epidemias y especialmente sobre sus determinantes ambientales, para poder reafirmar su visión preventiva y la percepción de las amenazas en la población. En este último aspecto se abre un espacio de trabajo importante para el sector salud en la prevención de desastres además de las acciones de mitigación que ya son habituales.
A nivel local, el planteamiento sobre la mayor efectividad de utilizar medios gráficos para llegar con mensajes a la población es coherente con lo que se ha expresado a nivel central, pero en este caso cabe la pregunta: ¿a nivel local se cuenta con el personal especializado en propaganda gráfica para realizar esto?, ¿se dispone de recursos para diseñar y ejecutar una campaña sobre la base de la propaganda gráfica?
Se ha planteado que se debe mejorar la información hacia las personas, hay que avanzar en la calidad de los mensajes, lección que es coherente con lo que se ha planteado a nivel central. Las historias orales realizadas en El Salvador evidencian que “... la gente se evacua hasta cuando tiene el agua al cuello, las personas adultas son difíciles, ... son muy apegados a sus bienes... les falta información ...”. En Costa Rica se confía en los Comités Locales de Emergencia (CLE), quizás por su mejor conocimiento de las cualidades culturales de la población, y por lo tanto de sus posibilidades de “traducir” o adecuar mejor el mensaje a la realidad local.
Otro aspecto de carácter cultural que ha contribuido a la incomunicación durante e inmediatamente después de los desastres, es el escaso conocimiento de la localización geográfica que poseen numerosas personas. Los mensajes transmitidos desde el nivel central no cuentan con las limitaciones de conocimientos de muchas personas, que finalmente no los entienden quedando más expuestos a los riesgos. Si consideramos que las personas más expuestas a las amenazas son muchas veces los más vulnerables desde muchos puntos de vista incluyendo el educativo, se necesita ajustar el contenido de los mensajes a los receptores potenciales de estos.
Se ha considerado la necesidad de microlocalizar sitios seguros para albergues en caso de desastres, por la importancia que tiene esto para lograr una evacuación más efectiva de la población. Esta lección se sustenta en que la población ofrece resistencia a evacuarse debido a la inseguridad que siente sobre el sitio de asentamiento temporal. La posibilidad de solventar esto no solo radica en un mayor conocimiento de las amenazas y la definición de normas de seguridad interna para los albergues que ejecute la organización local de emergencias, sino en la difusión de esta información como parte de las acciones de mitigación que se debe tomar en cuenta para la planificación.
Existe coincidencia entre lo que se plantea a nivel local y central sobre la importancia de los sistemas de alerta temprana para la movilización de la población en su autocuidado. Se reconoce que esto demanda un proceso arduo de reconocimiento detallado del riesgo, pero más aún de organización de la población. Estos aspectos forman parte de los esfuerzos en comunicación por fomentar una conciencia preventiva en la población.
Un aspecto cultural importante se refiere al estrecho vínculo de la comunidad con la escuela, sobre todo en áreas rurales “... en muchas comunidades el maestro de la comunidad es el que está al frente del comité ...”, muchas personas ven al maestro con gran respeto, en este sentido se convierte en un elemento importante para la comunicación. La escuela se ha convertido en un instrumento para la difusión de información de todo tipo, incluyen la prevención, así como para la promoción de las relaciones de solidaridad entre las personas para actuar en este sentido.
Respecto a las lecciones aprendidas a nivel local se ha planteado que la voluntad de ayuda que desarrollan las personas es algo con lo que se debe contar durante la respuesta y la rehabilitación. Las historias orales realizadas en Costa Rica evidencian esta afirmación “... Guanacaste es uno solo... algo gratificante en situaciones de emergencia es la solidaridad y la voluntariedad... la gente llega a ofrecerse ...”. Las personas somos solidaridarias ante las amenazas, y esto promueve la participación social, sin embargo esta no es una experiencia que se desarrolla en acciones de prevención porque no se suele tener previsión de las causas de las amenazas, las acciones ambientales reactivas superan muchas veces a las de carácter proactivo.
Al analizar las lecciones aprendidas en esta categoría se manifiesta un notable predominio de la experiencia con que se cuenta en la comunicación social y específicamente en la difusión de mensajes para la mitigación de daños así como para la respuesta. Sin embargo, las experiencias en torno al conocimiento de los valores y normas sociales que expresan la manera de entender y organizar el ambiente por parte de la población y la manera de incidir sobre esto de manera preventiva ha tenido proporcionalmente mucha menor presencia en las lecciones aprendidas. Esto se manifiesta de manera similar a nivel central y local según se muestra en el gráfico 4.
A nivel local algunas las lecciones aprendidas reconocen la necesidad de crear una conciencia ambiental mucho más preventiva en la población. Las historias orales revelan que en la actualidad las personas vinculan los desastres a las acciones de respuesta y rehabilitación de manera directa, y solamente cuando se les pregunta por la prevención comienzan a establecer vínculos con nociones de ordenamiento territorial y educación ambiental.
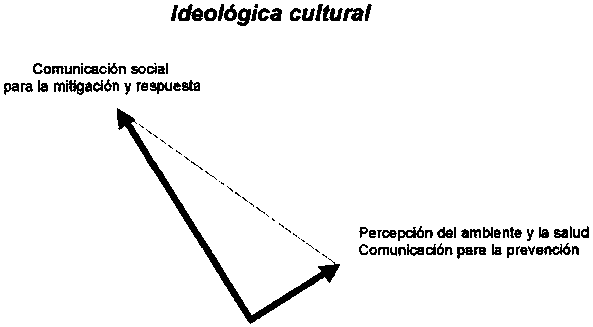
Gráfico 4. Direcciones principales de
las lecciones aprendidas en la categoría ideológica cultural a nivel central y
local.
Se reconoce que la manifestación de los desastres históricamente ha ido contribuyendo a crear una conciencia ante ellos, entre la población y las instituciones: “... se ha ido mejorando la organización, hace un año no había un Comité Local de Emergencias en Guanacaste, Costa Rica, y ahora todos los cantones cuentan con uno ...”, sin embargo la realización de la actividad preventiva y de mitigación no se puede quedar en un desarrollo espontáneo, se necesita de una orientación que depende de la difusión de mensajes con un alto contenido o referencia a los riesgos locales y a los comportamientos cotidianos saludables de la comunidad. Esto se relaciona o sirve de complemento a las acciones informales de educación comunal sobre el ambiente y la salud que se han mencionado.
No se han identificado apenas lecciones aprendidas en la dimensión de la comunicación social en torno a la prevención, esto es posible porque las tareas de prevención históricamente han tenido mucha menor presencia en la planificación. Las acciones que movilizan a la población en la reducción de amenazas no se han considerado con fuerza en la planificación de emergencias, y no hay lecciones concretas en este sentido. Esto es muy coherente con lo señalado anteriormente sobre el déficit en educación ambiental y la carencia de educación formal e informal, por ejemplo en la protección de fuentes de agua para consumo humano.
Por ejemplo, a pesar de que la mayor parte de la población guatemalteca se concentra en el ambiente rural, que es abastecida por acueductos de administración comunitaria en el mejor de los casos, y que la disposición de desechos sólidos y líquidos (el alcantarillado es casi inexistente) es objeto de alarma nacional, no se reconoce un énfasis en la difusión de mensajes que contribuyan a transformar valores y normas sociales en la protección de fuentes de agua.
El hecho de que la población tenga una capacidad de movilización muy superior para la respuesta y la rehabilitación, evidencia una conciencia reactiva ante desastres, lo que significa un bajo nivel de conocimientos sobre la prevención de amenazas e incluso sobre la mitigación. Estos dos últimos aspectos deberían entonces tener una relevancia mayor en la difusión de mensajes en torno a los desastres. Se ha reconocido que la población acude a la construcción de muros de contención y obras de mitigación poco efectivas, lo que reafirma el planteamiento anterior. En gran medida en la fase de rehabilitación se advierte también la carencia de lecciones aprendidas.
Hasta ahora se ha reconocido como un elemento de incomunicación la imposición de esquemas centrales de manejo del riesgo, esto contradice muchas veces el conocimiento popular sobre las amenazas y resta credibilidad a las autoridades centrales o locales que los adopten. Las posibles causas de esta situación es la reproducción a nivel local de la concepción predominante a nivel central, estrictamente normativa sobre la planificación para la gestión del riesgo con el reconocido privilegio de las acciones eminentemente de respuesta ante desastres, y la hegemonía absoluta del saber profesional sobre el conocimiento popular. En consecuencia se observa la carencia de procesos participativos, construidos sobre el conocimiento histórico popular y la realización de acciones que comienzan con la prevención de los desastres. ¿Cuál será la nueva culturización sobre desastres que se pretende difundir?
Las conclusiones más importantes del análisis dentro de esta categoría se resumen a continuación:
· La comunicación, según se ha planteado, debe estar en manos de profesionales con gran preparación, ya que la población más amenazada posee pocos estudios, es analfabeta, o se comunica en diversos idiomas. Existe una notable demanda de recursos humanos capacitados en este sentido.· La labor de comunicación se concentra radicalmente hacia la mitigación de daños. No se reconocen lecciones aprendidas en la dimensión de la comunicación social en torno a la prevención.
· Las lecciones aprendidas en torno a la categoría ideológica reconocen que se debe concientizar a la población respecto a la manera más adecuada de solicitar sus recursos.
· El hecho de que la población tenga una capacidad de movilización muy superior para la respuesta y la rehabilitación, evidencia una conciencia reactiva ante desastres, lo que significa un bajo nivel de conocimientos sobre la prevención de amenazas.
· Existe coincidencia entre el nivel central y el local sobre la importancia de los sistemas de alerta temprana para la movilización de la población en su autocuidado. Se reconoce que esto demanda un proceso arduo de reconocimiento detallado del riesgo, pero más aun de organización de la población. La comunicación gráfica se ha reconocido como más efectiva en este sentido.
Las lecciones aprendidas en esta categoría pueden ser agrupadas en cuatro direcciones principales: marco legal y fortalecimiento de las organizaciones de emergencias municipales, la planificación para la gestión del riesgo, vulnerabilidad del sistema de atención de salud, y la evaluación de daños y manejo de suministros. Las experiencias más relevantes según las dimensiones en la gestión del riesgo se resumen en el cuadro 4.
Cuadro 4. Principales lecciones aprendidas en la categoría de organización social, según dimensiones correspondientes a la gestión del riesgo.
|
Nivel |
Antes |
Durante y después |
|
Central |
· Se debe continuar ampliando el proceso de descentralización de funciones en la gestión del riesgo y fortalecer los niveles regional y local. |
· La evaluación de daños debe ser una actividad multidisciplinaria e interinstitucional. Su realización adecuada es fundamental para lograr un rápida y efectiva rehabilitación. |
| |
· Es necesario contar con un marco legal más flexible y eficiente para actuar en prevención y mitigación de desastres. |
· La atención de las personas damnificadas debe concebirse y realizarse de manera integral. |
| |
· Es necesario reglamentar la participación intersectorial e interinstitucional y definir responsabilidades. |
· La organización comunitaria y la participación social son fundamentales en la respuesta ante desastres y la rehabilitación. |
| |
· La planificación de emergencia es fundamental para lograr una gestión del riesgo más eficiente. | |
| |
· La planificación de emergencia debe permitir definir y realizar acciones de prevención y mitigación, con carácter intersectorial e interorganizacional. | |
| |
· Se debe definir una política nacional respecto al empleo del SUMA. | |
| |
· La incorporación y el manejo de la información ambiental es fundamental para hacer más eficiente el sistema de vigilancia epidemiológica. |
|
|
Local |
· La planificación de emergencias es fundamental para lograr una respuesta y rehabilitación eficiente. |
· Se debe propiciar una mejor coordinación interinsitucional e interorganizacional para el manejo de suministros y de ayuda humanitaria. |
| |
· Se necesita dar una mayor relevancia a la prevención, y la rehabilitación de desastres dentro de la planificación. |
· La organización de la población es fundamental en la respuesta y la rehabilitación. |
| |
· El municipio y las organizaciones de emergencias a nivel regional y local necesitan más recursos para realizar una adecuada gestión. |
· Las acciones del sistema de vigilancia epidemiológica son fundamentales para la prevención de enfermedades. |
| |
· Se demanda una mayor cantidad de recursos. humanos para la atención de la salud. | |
La descentralización, proceso del que no escapa Centroamérica al igual que casi todos los países de América Latina, se ha entendido como una oportunidad para desarrollar acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres. Las barreras que dificultan la capacidad de tomar decisiones a nivel regional y local se visualizan como una de las limitaciones más importantes que hacen más susceptible a la población de recibir impactos negativos. Se ha planteado que el municipio y las organizaciones locales de emergencias deberían tener mayores posibilidades de decidir y manejar recursos para gestionar sus propios riesgos, sobre todo porque el huracán Mitch demostró que las comunidades pueden quedar aisladas durante muchos días en situación de desastre.
Se ha reconocido que el desarrollo comunitario alcanzado en la región aumenta la capacidad movilizadora de las organizaciones locales, porque significa un nivel superior del compromiso de los ciudadanos y de sus líderes por ofrecer una gestión más eficiente. En este sentido se consideró la necesidad de continuar la capacitación de la población y el fortalecimiento de los comités departamentales en cada uno de los países estudiados. En las entrevistas realizadas a nivel central en Guatemala se planteó: “... se debe organizar el Ministerio de Salud Pública para que funcione sistemáticamente en prevención y respuesta a nivel local de manera relativamente autónoma ...”. También en Honduras se mencionó: “... el municipio no debe asumir tampoco todas las funciones, hay que delimitar ...». Sin embargo las frases “hay que delimitar competencias” y “relativamente”, establecen varias incógnitas: en primer lugar se ha reconocido que el municipio carece de los recursos necesarios de todo tipo, y esencialmente el recurso humano, y lo más importante es que se necesita identificar qué funciones, y en consecuencia qué recursos y competencias debe asimilar y asumir el municipio y cuáles debe conservar el nivel central, para la gestión de los desastres. Estas interrogantes aún no han sido despejadas según se evidencia en las lecciones aprendidas rescatadas de las entrevistas a los funcionarios del nivel central.
El “cómo” organizarse es algo mucho más claro en las lecciones aprendidas. Se ha reconocido la necesidad fundamental de planificar las acciones. Una experiencia importante es que la planificación debe incluir actividades que se cumplen antes de que ocurran los desastres, que es necesario realizar simulacros y que la movilización constante de las organizaciones de emergencias a todos los niveles ha sido básica para lograr que su activación sea cada vez más eficiente. Otro aspecto importante es la participación de una amplia diversidad de actores sociales del desarrollo, garantizando la constante comunicación e incluyendo a las organizaciones internacionales que se involucran tradicionalmente en todas las acciones de gestión.
Por ejemplo, entre el conjunto de acciones de respuesta ante los desastres se ha advertido como una de las principales lecciones en el manejo de albergues, que se debe identificar la estructura organizativa de la población para hacer más efectivas las intervenciones sobre estos grupos de personas. Se tiene la experiencia que el desastre puede llegar a tener una magnitud tal como Mitch, y esto implica la atención de miles de familias en condiciones muy difíciles desde el punto de vista material y psicosocial, y durante mucho tiempo. Se reconoce que no es posible responder eficientemente ante los desastres si no es con la participación social de los actores implicados. Acciones como la vigilancia epidemiológica, o el suministro de recursos resultan poco efectivas si no se conoce la estructura organizativa de la población, pero más aún si no se logra su participación.
A nivel central se ha reconocido la necesidad de poder contar con un marco legal mucho más sólido y que respalde al conjunto de actividades de gestión, enfatizando más en aquellas de carácter preventivo y de mitigación, como se ha mencionado en Nicaragua: “... la prevención ha de ser la línea más sólida y ha de fortalecerse sostenidamente ...”, y además se evidencia la necesidad de que el municipio tenga una mayor presencia en cada una de estas tareas.
La definición de las competencias que tienen los niveles nacional, regional y local, en la gestión del riesgo y por supuesto el acceso a los recursos necesarios, así como el establecimiento de mecanismos que garanticen la participación social, se han señalado como los dos pilares fundamentales para garantizar el fortalecimiento de las organizaciones de emergencias sobre todo las que operan localmente.
La planificación de las actividades para la gestión del riesgo es otra de las direcciones fundamentales dentro de la categoría organización social. Una lección importante respecto a los planes de emergencia es la necesidad de que estos sean documentados, actualizados constantemente, y difundidos a todos los niveles. En especial, se advierte que el sector salud debe garantizar sistemáticamente la capacidad de los laboratorios para realizar pruebas diagnósticas de las enfermedades más frecuentes en la población, y garantizar la existencia y renovación de la reserva de medicamentos para intervenir sobre estas enfermedades.
A nivel central se ha reconocido que las organizaciones de emergencias tienen como principio fundamental la planificación, y esta debe tener como requisito básico que las acciones que se definan sean intersectoriales e interorganizacionales, y al mismo tiempo consideren la dimensión temporal en toda su dimensión: antes y durante y después de los desastres. Esto último significa que en los planes de emergencia deben definirse no solamente acciones de respuesta, y mitigación, sino también de rehabilitación, y sobre todo de prevención que tradicionalmente han tenido menor presencia.
Respecto a la vulnerabilidad del sistema de atención de salud se han identificado lecciones que deben reducirla desde el punto de vista infraestructural y no infraestructural. Si el sistema de salud debe mantener sus funciones para dar respuesta ante un desastre y garantizar la rehabilitación, se ha reconocido en primer lugar la necesidad de realizar estudios y establecer normas de acreditación respecto a la vulnerabilidad hospitalaria. Los centros de salud también deben contar con planes de emergencias ante diferentes amenazas, garantizar la disponibilidad de medicamentos, y sobre todo se debe fortalecer la atención prehospitalaria profesionalizando al personal.
La reducción de la vulnerabilidad del sistema de salud ha sido enfocada también desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Este es otro de los sistemas informativos y de acción que se ha planteado como prioridad para ser desarrollado, aplicando Sistemas de Información Geográfica (SIGs) e integrando la información ambiental explicativa de los acontecimientos en salud. Se ha reconocido la importancia de contar con datos epidemiológicos a través del Sistema de Información para la Gestión de Servicios de Salud (SIGSA) y que la periodicidad con que estos se reportan debe ser variada durante desastres al cambiar la periodicidad de los brotes. Los SIGs deben aportar la información ambiental sobre los problemas de salud, necesaria para priorizar acciones de intervención y prevenir enfermedades.
A nivel central el manejo de suministros y la evaluación de daños es una de las direcciones más importantes a partir de la cual se ha explicado la vulnerabilidad organizativa de la región centroamericana. La coordinación de las acciones de respuesta para la atención de la salud, y la ayuda humanitaria ante un desastre de grandes proporciones como Mitch, ha evidenciado grandes dificultades generando duplicidades, desorganización y pérdida de la efectividad. Se ha reconocido que se debe controlar la distribución de los medicamentos, ya que estos pueden llegar a escasear debido a la sobreatención médica que genera el relativamente fácil acceso a este tipo de atención en condiciones de desastre. Este planteamiento es coherente con el criterio mencionado en Nicaragua: “... el país debe prepararse gerencialmente para asumir la ayuda internacional ...”.
Se ha planteado que los medicamentos son otro de los insumos imprescindibles para la respuesta que se debe encontrar accesible, y se debe publicar un listado de los más usados según las enfermedades más frecuentes, además de disponer también de un listado de los proveedores según criterios de efectividad de las entregas que realizan y la eficiencia y eficacia de sus productos.
En cuanto a los instrumentos de gestión como el SUMA, se ha planteado la necesidad de otorgarle una mayor relevancia nacional. Casi todos los países centroamericanos tuvieron la experiencia en el manejo del SUMA al menos a nivel central, y existe coincidencia en la necesidad de continuar su desarrollo. Sin embargo esto debe expresarse en un política de estado para difundir y organizar este sistema. Por ejemplo en Honduras se ha elevado este sistema informativo al nivel de dirección en el esquema organizativo de Comité de Preparación para Emergencias y Contingencias (COPECO), con el propósito de asignarle una mayor importancia nacional.
A nivel local las lecciones aprendidas se concentran en el fortalecimiento del papel del municipio, y la necesidad de la reforma del estado a favor de la descentralización socioeconómica. Esto se ha relacionado con la falta de recursos para responder de manera inmediata en situaciones de desastres. Se demanda planificar atendiendo a todas las etapas para la gestión del riesgo incluyendo la fase tardía, pero estos planes no resultan reales por la escasa disponibilidad y acceso a los recursos económicos.
Se ha identificado la debilidad del nivel local para garantizar respuestas organizadas, las duplicidades y la improvisación, así como la falta de recursos. Aunque estas lecciones resultan coherentes con lo que se ha planteado sobre las dificultades del municipio para acceder a los recursos económicos y la necesidad de un proceso de descentralización más profundo, también tiene que ver con la falta de planificación local para la gestión del riesgo.
En la planificación de emergencias se ha planteado con fuerza la necesidad de reforzar las acciones que se realizan antes de los desastres, y que tienen que ver con la prevención y la mitigación. Sin embargo también se ha identificado la necesidad de que la planificación incluya la respuesta tardía y las acciones de rehabilitación, aspectos que tradicionalmente tampoco se han tomado en cuenta con énfasis.
La importancia de definir sitios seguros para la microlocalización de albergues para damnificados es otra de las lecciones más relevantes identificadas a nivel local. Este planteamiento es coherente con lo que se ha reconocido a nivel central. Se necesita establecer criterios sanitarios y sobre equipamiento básico según se ha dicho explícitamente en las entrevistas, pero también hace falta contar con mapas de amenazas, y de riesgos y recursos más detallados o de mayor resolución espacial. Sin embargo en esto último no se advierten notables lecciones aprendidas.
Las lecciones aprendidas sobre las acciones de respuesta y rehabilitación se concentran casi exclusivamente hacia las acciones de respuesta. Estas reconocen la importancia de lograr un trabajo más efectivo en los albergues de damnificados, el que debe ser un complemento de la labor de los médicos, el personal de saneamiento, y los promotores de salud. La atención psicológica y de la salud mental es fundamental. En este sentido se ha resaltado la importancia de la participación social en la respuesta y la rehabilitación, fuerza con la que no se puede dejar de contar debido a las carencias de recursos a nivel local.
Al analizar las lecciones aprendidas en la categoría organización social a nivel central se observa un considerable predominio de aquellas orientadas hacia el reconocimiento de la importancia que tiene para la gestión del riesgo en los países, el fortalecimiento del municipio y de las organizaciones de emergencias a nivel regional y local. En segundo lugar se considera el papel de la planificación de las acciones, en las que se prioriza la prevención, como se puede apreciar en el gráfico 5. Se destaca también la dirección de evaluación de daños y el manejo de suministros, y la menos importante de las direcciones, en relación con las demás, es la relacionada con la vulnerabilidad del sistema de atención de salud.
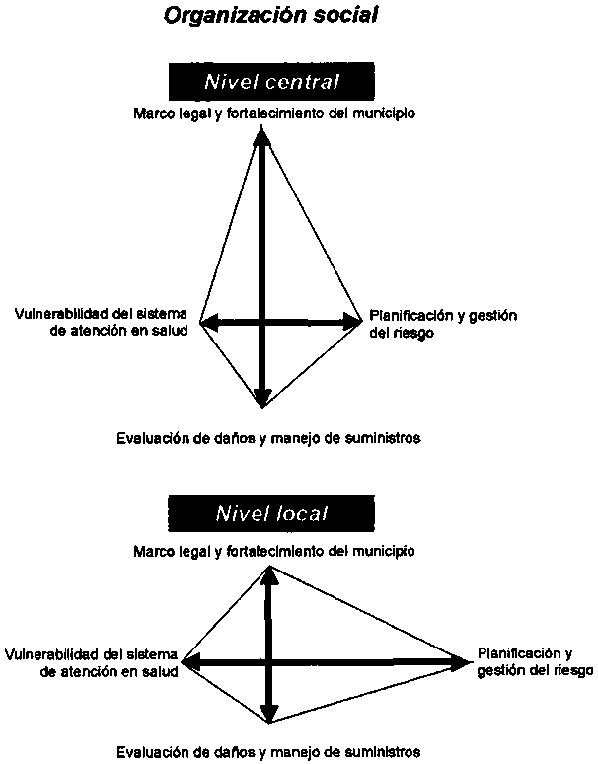
Gráfico 5. Direcciones principales de
las lecciones aprendidas en la dimensión de organización social a nivel central
y local.
A nivel local la dirección más importante es en el tema de la planificación, seguida del reconocimiento de las necesidades de fortalecimiento del municipio y la organización de emergencia a este nivel. Las otras dos direcciones aparecen con una menor importancia relativa.
En las lecciones aprendidas se evidencia la importancia que se da central y localmente al fortalecimiento de la organización de emergencia en el nivel más operativo, esto significa fortalecer organizativamente a los países para la gestión del riesgo, porque ya se ha avanzado a nivel nacional en cada uno de ellos. Sin embargo a nivel local se da mayor énfasis a la planificación de las acciones, y esta es una de las lecciones más grandes que se han revelado en las entrevistas, como lo que se advierte en una de las realizadas en el departamento de Usulután, en El Salvador: “... Mitch nos sorprendió desprevenidos, ahora ya es diferente, y en este invierno la preparación y la respuesta fue mucho más eficiente...”.
La menor importancia relativa que se ha observado la tienen las direcciones de evaluación de daños y manejo de suministros, así como la vigilancia epidemiológica. Es posible porque se trata de acciones ejecutadas principalmente por el nivel central. A nivel local, en estas direcciones no se aprecian las lecciones aprendidas más significativas.
A pesar de que a todos los niveles se ha reconocido la importancia de la participación social esta se concibe más bien en la ejecución de las tareas que en su propia concepción. ¿Cómo lograr entonces el compromiso necesario de los actores sociales?, ¿qué se entiende por descentralización? No se ha identificado ninguna lección aprendida sobre el mecanismo más adecuado en la planificación para lograr la participación de todos los actores sociales, incluyendo a la comunidad. Parece que esto se ha dejado a la capacidad movilizadora que representa la memoria del impacto del Mitch, de gran magnitud, pero cada vez más lejano en el tiempo. ¿Se necesita un marco legal que regule este proceso?, ¿es importante desarrollar un programa de educación ambiental que permita la visualización de cada actor en la reproducción de los riesgo para la salud y el ambiente?
La implementación de sistemas de alerta temprana es una posible respuesta a las anteriores interrogantes, sin embargo se reconoce que aún deben ampliarse además para otras amenazas que no sean solamente las inundaciones, en las que ya existen algunas experiencias aisladas. A pesar de que se ha planteado la necesidad de organizar a la sociedad en torno a la información para la gestión del riesgo, se trata de experiencias que se han establecido de manera de iniciativas aisladas, y aún están por desarrollarse.
A pesar de que se ha otorgado una relevancia al conocimiento de la organización social de la población para la respuesta y la rehabilitación no se advierte con énfasis entre las autoridades del nivel central que este debe ser un proceso que se inicia desde antes de los desastres, en el momento de organizar los sistemas de alerta temprana, o los planes de emergencia. En este sentido se puede interrogar: ¿es posible lograr respuestas eficientes y rápidas si no se conoce la organización y no se ha fomentado la participación social, de la población amenazada?, ¿se están concibiendo los planes de emergencia o los de alerta temprana sin la participación de la población?
Se ha reconocido la necesidad de la planificación de emergencia y el “cómo” debe hacerse, es importante que participen todas las instituciones y organizaciones de la sociedad, en un proceso de comunicación fluida. En todo caso se menciona que debe prevalecer la decisión del comité de emergencia regional o local.
Las lecciones aprendidas identificadas refuerzan el criterio de que se ha desarrollado más la concepción normativa o “vertical” de la planificación sobre la estratégica u “horizontal”. No se reconoce explícitamente la participación de la comunidad en la planificación de acciones para lograr una gestión efectiva, aunque sí se espera y demanda su presencia en la ejecución de tareas.
A nivel local las lecciones aprendidas respecto a las acciones de prevención y mitigación resultan coherentes con el conocimiento identificado a nivel central. Las experiencias se concentran más hacia la mitigación que hacia la prevención, a pesar de que se planteado la importancia de prevenir. En El Salvador, a través de las historias orales, se conoció que las personas no identifican lecciones que les haya dejado el Mitch específicamente en prevención: “... el comité de emergencia está organizado desde el 1996, muy fuerte podrá ser pero ante Mitch no pudo hacer nada...”, “... las funciones del comité de emergencia son estar alerta, dar primeros auxilios y evacuar a la gente...” A pesar de que el comité local de emergencias de Chilanguera ostenta un liderazgo notable en esta comunidad, y se identifican las causas del desastre con la deforestación y el mal uso del suelo, no concibe la proyección de sus acciones hacia la prevención. En todo caso sí han trabajado en acciones de mitigación: “... no ha habido más inundaciones por la borda que se ha colocado para evitar las llenas... “ ¿Podrían orientarse los esfuerzos, aprovechando la fuerza de esta organización en la resolución de problemas, hacia la prevención del impacto en el ambiente y la salud para una mejor gestión del riesgo? Se advierte una toma de conciencia sobre la necesidad de la planificación pero la mayor experiencia está en la respuesta, que hacia la prevención de los desastres.
Un aspecto coincidente en las lecciones aprendidas en ambos niveles, local y central, es el hecho de que el municipio necesita contar con recursos y autonomía para enfrentar la gestión del riesgo. Si se considera la carencia de recursos humanos que ha caracterizado históricamente al municipio latinoamericano, contexto en el que se piensa que Centroamérica no es la excepción, entonces cabría la pregunta: ¿se encuentra preparado el nivel local para asumir las demandas que se plantean de alcanzar cierto nivel de autonomía en la gestión del riesgo?
Las conclusiones más importantes dentro de esta categoría de análisis se resumen a continuación:
· Se debe avanzar más en la definición de competencias y el acceso a recursos para la gestión del riesgo y la reducción de desastres a todos los niveles: nacional, regional y local. Se deben incrementar las posibilidades de tomar decisiones y realizar acciones por parte de las organizaciones locales de emergencias.· La planificación es una actividad fundamental para la reducción de desastres que se debe desarrollar a todos los niveles, especialmente a nivel municipal y local.
· Las acciones de prevención y rehabilitación deben ganar un mayor peso en los planes de emergencia a todos los niveles, esto debe tener un respaldo legal en cada país.
· Se ha reconocido la necesidad de establecer vínculos interinstitucionales entre las organizaciones de emergencia, las de medio ambiente, y las de acueductos, específicamente en el tema de agua potable. Esto es con el propósito de coordinar acciones más efectivas para la identificación detallada de los amenazas y riesgos ambientales.
· Se ha reconocido el significado que tiene que a nivel nacional exista un política de estado y gobierno que manifieste el interés por la implementación del SUMA en todo el país.
· La planificación para la reducción de desastres a nivel central y local se concibe como normativa y de escasa participación de la población hasta en el nivel más operativo. El enfoque estratégico en la planificación de emergencias, aun en el nivel más operativo, está ausente y no se reconocen lecciones aprendidas que reconozcan la necesidad de implementarlo.
· La participación de las organizaciones nacionales de medio ambiente y de emergencias, durante la etapa de rehabilitación, se ha entendido como fundamental para que esta sea desarrollada con un concepto de sostenibilidad. Sin embargo no se ha establecido con claridad qué herramientas o mecanismos se necesitan implementar esto.
· A nivel local se ha planteado que los sistemas de alerta temprana significan un oportunidad para la organización comunal en la reducción del riesgo.
Las lecciones aprendidas en esta categoría del concepto de vulnerabilidad se pueden agrupar en tres direcciones principales: los sistemas de información para la gestión del riesgo, la vulnerabilidad infraestructural, y el acceso a los medios de comunicación y otros equipos. Las experiencias más relevantes según las dimensiones definidas sobre la gestión del riesgo se resumen en el cuadro 5.
A nivel central la vulnerabilidad desde el punto de vista tecnológico ha sido explicada a partir de aspectos relacionados con carencias de equipamiento de distinto tipo y consecuentemente con la necesidad de recursos para la comunicación, como es Internet, y la radio. Se ha reconocido también las serias limitaciones que presentan los países para acceder a vehículos apropiados para la atención prehospitalaria, pero también para el transporte del personal especializado en labores de respuesta y rehabilitación como es la evaluación de daños.
La vulnerabilidad tecnológica ha sido explicada también a partir de las carencias de los sistemas de información como el SUMA, los sistemas de alerta temprana o los Sistemas de Información Geográfica (SIGs). Estos tienen como premisa que no deben ser implementados exclusivamente a nivel central, sino que las terminales y toda la red debe comprender también los niveles regional y local dentro de cada país.
La necesidad de implementar sistemas de información a todos los niveles para la valoración de los riesgos y las necesidades de abastecimiento de la población es una lección importante dentro de esta dimensión. Dentro de los sistemas que se esperan desarrollar se cuenta el SUMA, los sistemas de alerta temprana, y los Sistemas de Información Geográfica (SIGs), pero se necesita impulsar el desarrollo de las redes de información desde el punto de vista técnico.
A pesar de que el SUMA no se logró implementar totalmente existe voluntad para hacerlo, sin embargo se reconoce la falta de equipamiento para establecer la red. Este es un sistema que en Centroamérica existe casi en todos los países aunque en diferentes estadios de desarrollo, pero en todos los casos se ha evidenciado centralmente la necesidad de extender esta red hasta el nivel local. Sin embargo se reconocen las serias limitaciones para su operación, no solo por la falta de recursos humanos, sino técnicos.
Cuadro 5. Principales lecciones aprendidas en la categoría de tecnología, según las dimensiones de la gestión del riesgo.
|
Nivel |
Antes |
Durante y después |
|
Central |
· Se necesita contar con una dotación adecuada de medios técnicos como son los medios de comunicación, vehículos automotores, equipos adecuados para la atención prehospitalaria, para realizar una respuesta eficiente ante desastres. |
· Los proyectos de rehabilitación no deben enfocarse únicamente a la restauración sino al avance y el crecimiento, y el desarrollo social |
| |
· Se debe crear una organización a escala nacional para que el SUMA opere oportunamente con todas las facilidades técnicas. | |
| |
· Los sistemas de alerta temprana pueden ser más eficientes cuando se utilizan medios locales. | |
| |
· Se necesita desarrollar los SIGs para la evaluación permanente de los riesgos. | |
|
Local |
· Las municipalidades carecen de los medios técnicos adecuados como son equipos de comunicación, y equipamiento de todo tipo para la respuesta y rehabilitación. |
· Se carece de la tecnología adecuada para la comunicación, y para romper el aislamiento informativo. |
| | |
· La radio es el medio de comunicación más eficiente para mantener comunicada a la población. |
La difusión de los sistemas de alerta temprana evidencia también las carencias tecnológicas y la inaccesibilidad de carácter económico por parte de los países centroamericanos. Es imposible implementar sistemas de alerta temprana desde el punto de vista organizativo, si no se puede realizar el monitoreo instrumental de las diversas amenazas. Por otra parte, los sistemas de información se organizan desde el nivel local; en este sentido se demanda equipamiento, y comunicación, aspectos que se han reconocido entonces como carentes.
Los sistemas de alerta temprana de carácter “artesanal” representan una posible solución respecto a equipamiento para la mitigación de desastres. Esto es porque no solo son más accesibles desde el punto de vista económico para su implementación e incluso para su mantenimiento, sino porque potencian el conocimiento ambiental de la población que pertenece a los territorios amenazados, y expresa su identidad cultural. Sin embargo se demanda de un esfuerzo económico para su realización, y en este sentido se han logrado financiar algunos de estos proyectos comunales a través de la cooperación externa.
Los SIGs se han reconocido también como una herramienta tecnológica de gran valor, por su capacidad para gestionar datos útiles explicativos de los riesgos. A pesar de que a nivel central ya se ha iniciado su implementación, es evidente que se encuentran en una fase incipiente. Se trata de una tecnología relativamente barata para el nivel central de gobierno pero de cierta forma inaccesible para los niveles regionales y locales. Sin embargo existe el consenso de que su utilización podría contribuir decisivamente en la planificación de acciones de gestión del riesgo.
Por otra parte las lecciones aprendidas sobre las acciones de rehabilitación infraestructural reconocen la necesidad de integrar la tecnología con otras intervenciones que promuevan un desarrollo humano, y la disminución sostenida de la vulnerabilidad. Sin embargo, es difícil la concepción de acciones integradas para la rehabilitación, si estas no comienzan y se hacen tradicionales desde la fase preventiva.
Las limitaciones tecnológicas se extienden también a la inapropiada infraestructura para la construcción de puentes y carreteras y las carencias de medios de comunicación a escala nacional. Todo esto unido a las limitaciones materiales para establecer acueductos locales evidencia un alto nivel de vulnerabilidad de los municipios y comunidades que en caso de quedar aisladas se podrían potenciar y prolongar los impactos negativos en situación de desastre.
Respecto a la vulnerabilidad infraestructural de los centros de atención de la salud, se ha reconocido la importancia de realizar estudios utilizando los recursos humanos disponibles en las universidades, y establecer normas de acreditación que permitan uniformar los criterios de valoración de este importante aspecto.
Una lección importante relacionada con la disminución de vulnerabilidad infraestructural se refiere a la necesidad de limitar la microlocalización de los centros asistenciales de salud en las zonas amenazas, sobre todo por el impacto que puede ocasionar su destrucción o daño parcial en una situación de respuesta. Esta restricción en el uso del suelo implica la necesidad de conocer la cobertura de las amenazas y su zonificación, cuestión que se relaciona con la categoría ecológica de la vulnerabilidad que se explica más adelante, pero también tiene que ver con las limitaciones tecnológicas que dificultan el acceso al conocimiento.
A nivel local las lecciones aprendidas se limitan al reconocimiento de la necesidad de superar ciertas carencias básicas como son las lanchas y los radios para enfrentar de una manera más adecuada las labores de respuesta. Al igual que a nivel central no se reconocen las necesidades tecnológicas para una prevención más efectiva de los desastres, posiblemente porque se visualiza las labores de respuesta como más importantes.
En la categoría tecnológica del concepto de vulnerabilidad las lecciones aprendidas se concentran a nivel central y local, de manera predominante, sobre los problemas de acceso al equipamiento que se utiliza sobre todo para responder ante los desastres. Sin embargo a nivel central se le otorga mayor relevancia que a nivel local, proporcionalmente, a los sistemas de información, y al tema de la vulnerabilidad infraestructural, como se muestra en el gráfico 6.

Gráfico 6. Direcciones principales de
las lecciones aprendidas en la dimensión tecnológica a nivel central y local.
La menor importancia relativa que se otorga a nivel local a los sistemas de información es posible porque se trata de acciones que comienzan a tener un desarrollo en los países centroamericanos, y en ocasiones se demandan ciertos recursos para acceder a tecnologías que difícilmente pueden disponer los municipios y menos aún las comunidades. Si a esto se le agrega la necesidad de recursos humanos especializados para operarlos, entonces sí que su desarrollo parece algo que quedará pospuesto. Sin embargo lo que más preocupa es que en ciertos municipios no se tiene ni idea de que estas herramientas existen.
Las lecciones aprendidas sobre la fase de rehabilitación reconocen la necesidad de construir obras protectoras para las instalaciones de salud con el objetivo de disminuir su vulnerabilidad, sin embargo se trata de una acción sobre el ambiente físico construido excesivamente carente de un enfoque sistémico y desligada de la actividad de gestión ambiental. En las historias orales realizadas en la comunidad de Chilanguera, el Salvador, del departamento de San Miguel, una de las más afectadas por Mitch, se ha revelado lo siguiente: “... no ha habido más inundaciones por la borda colocada para evitar las llenas...”. Este planteamiento evidencia la falta de visión a nivel operativo sobre la necesidad de vincular la reconstrucción de infrestructuras con los planes integrales de gestión ambiental.
Se ha señalado que la construcción de muros de contención como parte de las acciones de rehabilitación de las comunidades, se ha convertido en una de las acciones preferidas a nivel local. Este planteamiento no solo evidencia un bajo nivel de conciencia ambiental de muchas comunidades que desconocen la posibilidad de prevenir las amenazas con soluciones posiblemente más sostenibles, sino un vacío de conocimiento por parte de las autoridades locales sobre los procesos ambientales y el impacto de la actividad socioeconómica.
Respecto a las lecciones aprendidas, dentro de esta dimensión tecnológica, relacionadas con la respuesta de rehabilitación y reconstrucción, se reconoce la prevalencia de un concepto de sostenibilidad y una amplitud en la cultura de los desastres: “... no se trata de restablecer lo que había antes, sino modernizar ...”, es decir, no se puede restablecer la condición de vulnerabilidad tecnológica. Pero en este sentido cabe la pregunta: ¿cuando se habla de modernizar se está pensando en una reconstrucción integral?, ¿esta visión incluye un enfoque de gestión ambiental integral, o se refiere a la inversión en infraestructura cada vez más costosa e insostenible sin intentar disminuir la probabilidad de retorno de las amenazas?
Las conclusiones más importantes dentro de esta categoría se resumen a continuación:
· La vulnerabilidad tecnológica ha sido explicada a partir de la carencia de equipamiento para la comunicación y el transporte, y también debido a la inaccesibilidad para establecer hasta el nivel local los sistemas de información como es el SUMA, los SIGs y los sistemas de alerta temprana.· Respecto a los sistemas de alerta temprana se ha reconocido la importancia de implementar los de carácter artesanal, no solo porque son más accesibles desde el punto de vista económico, sino porque potencian el conocimiento ambiental de la población.
· Se reconoce la necesidad de continuar el desarrollo del SUMA, y extenderlo a todos los niveles, pero la falta de equipamiento para establecer la red se ha señalado como una limitación importante.
· Las demandas tecnológicas se relacionan más con acciones de mitigación, equipamiento para la respuesta, y una mejor infraestructura para rehabilitar lo dañado que para la prevención y para generar un mejor conocimiento sobre las amenazas y riesgos ambientales.
Las lecciones aprendidas como parte de la categoría física ecológica se pueden agrupar en cuatro direcciones principales: el concepto de ambiente en la gestión del riesgo y la reducción de desastres, el ordenamiento territorial, la gestión del recurso hídrico y el saneamiento básico, y la operacionalización de otros componentes de la gestión ambiental (ver el cuadro 6).
Cuadro 6. Principales lecciones aprendidas en la categoría física ecológica, según las dimensiones correspondientes a la gestión del riesgo.
|
Nivel |
Antes |
Durante y después |
|
Central |
· El incremento de los períodos de retorno de las amenazas aumenta la probabilidad de que ocurra un desastre por lo que actualmente la inversión en prevención resulta mucho más rentable a corto plazo. |
· La recuperación no consiste en proporcionar viviendas dignas solamente, sino desarrollo social. |
| |
· Se debe fortalecer el componente de prevención en la planificación de las acciones para la reducción de desastres. |
· Se debe evitar la relocalización de asentamientos en zonas amenazadas. |
| |
· Es necesario definir políticas en ambiente y salud a todos los niveles. Se deben fortalecer los EsIA. |
· El monitoreo del agua debe continuarse e incrementarse después de un desastre ya que pueden haber variado las condiciones de las fuentes. |
| |
· Uno de los problemas ambientales más serios es la falta de ordenamiento del territorio. | |
| |
· El abastecimiento de agua potable debe concebirse de manera integrada a la disposición de desechos y la educación ambiental. | |
|
Local |
· Se necesita contar con mapas sobre amenazas y riesgos a nivel regional y local. |
· Se debe evitar la relocalización de asentamientos en zonas amenazadas. |
| |
· La identificación de zonas de riesgo es fundamental para planificar las intervenciones. |
· Es necesario fortalecer el muestreo de la calidad del agua. |
| |
· Se deben definir sitios seguros para la evacuación en zonas de alto riesgo. | |
| |
· Poder contar con un plan de ordenamiento territorial es fundamental para prevenir y mitigar los desastres. | |
A nivel central se ha reconocido la trascendencia que tiene el conocimiento de las amenazas y el riesgo en la planificación de acciones por parte de los comités de emergencia a todos los niveles. Los mapas de amenazas y riesgos, y la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIGs) se consideran instrumentos esenciales para realizar este propósito. La aplicación de los SIGs se ha considerado como un herramienta esencial para la explicación ambiental de los problemas de salud, y la definición de zonas endémicas con un concepto ecológico, lo cual representa una oportunidad para la gestión de acciones preventivas por parte del sector salud.
Se ha considerado la asociación causal de los desastres por inundación con la transmisión de enfermedades que pueden ser prevenidas en una proporción significativa si se zonifica el riesgo previamente al desastre. Esta lección es coherente con lo explicado sobre la necesidad que se manifiesta de explicar ambientalmente los problemas de salud y aplicar instrumentos informativos y de análisis como son los mapas y los SIGs.
La utilización de los SIGs como instrumento que genera conocimiento para la gestión de las relaciones ambiente-salud, no solo se está concibiendo por sus posibilidades informativas sino por las de análisis explicativo de los problemas de salud, y fundamento para la organización de la vigilancia epidemiológica desde antes que ocurra un desastre.
Las lecciones aprendidas en esta dimensión del concepto de vulnerabilidad específicamente sobre las acciones de respuesta y rehabilitación advierten la necesidad de que mantenga el carácter intersectorial en primer lugar. Las experiencias consideran la oportunidad que ofrecen las acciones de rehabilitación para propiciar un desarrollo sostenible, esto significa pensar con mayor integralidad y con carácter sistémico al intervenir sobre el ambiente.
Se ha planteado la importancia de la participación social en las acciones de respuesta y rehabilitación, no así en las fases preventivas, al menos de manera explícita. Es evidente el compromiso notable que adquiere la población con las acciones de rehabilitación y más aún de respuesta. La concientización que se puede lograr a través de una correcta educación ambiental y para la salud, comunitariamente, no solo debe propiciar una mayor y mejor participación social en la prevención y la mitigación sino elevar esta a niveles superiores de organización y eficiencia en las fases posteriores a los desastres.
Sobre el ordenamiento territorial se ha planteado la necesidad de que debe ser impulsado a través de la definición de leyes y reglamentos más fuertes, y de manera paralela que este esfuerzo sirva para implementar modelos de agricultura sostenible y en general de desarrollo local. Se ha reconocido que la debilidad institucional se traduce en un crecimiento urbano desordenado que no cumple con las características básicas de satisfacción de necesidades y no expresa desarrollo humano, y como manifestación más evidente las carencias de saneamiento básico. Esto no solo es un determinante decisivo de desastres sino un obstáculo para el sector salud durante las fases de respuesta y rehabilitación.

Foto 1. Urbanización próxima a los
márgenes del río Damas, Cantón de Desamparados, Costa Rica. Las disposiciones
legales sobre el uso del suelo prohiben la construcción a menos de 25 metros del
cauce.
Se ha reconocido la importancia de tomar en cuenta los sitios seguros para la reubicación de la infraestructura de salud, lo que es coherente con la relevancia que se ha dado al ordenamiento territorial como parte de las acciones preventivas que involucran de manera activa al sector salud dentro de la gestión ambiental. La inversión de recursos en la reconstrucción o en la disminución de la vulnerabilidad infraestructural de las instalaciones de salud, deben dejar de ser acciones aisladas del sector salud e integrarse a los planes de gestión ambiental del territorio cuando estos se pongan en marcha.
Se ha mencionado con fuerza la necesidad de microlocalizar sitios seguros para la ubicación de albergues para damnificados, e incluso esto se concibe como parte de las acciones de mitigación, de reducción de la vulnerabilidad, e integra las funciones de los comités de emergencia locales antes de producirse un desastre: “... se deben identificar sitios que cumplirán funciones de resguardo de la población, y garantizar que cumplan con las características básicas para asegurar la satisfacción de necesidades de la población damnificada ....”. Sin embargo no se ha asociado suficientemente este esfuerzo con la necesidad del ordenamiento territorial, lo cual significa definir el desarrollo concibiendo siempre la probabilidad de que ocurra un desastre. Por ejemplo, en Costa Rica se está concibiendo la participación de los comités locales de emergencia en los Planes de Reguladores, que cumplen la función permanente de ordenamiento territorial en el país.
En el tema de ordenamiento territorial se han reconocido las grandes limitaciones en la región, las que comienzan por la falta de una política en este sentido, y como se mencionó, existe una legislación muy débil y desestructurada. La falta de previsión sobre el avance de la frontera agrícola y la inadecuada planificación de los asentamientos humanos, son los principales procesos socioeconómicos a los que se le atribuye la mayor responsabilidad. Aunque esta actividad se encuentra incipientemente desarrollada en Centroamérica, su avance no es equitativo en los diferentes países estudiados. La situación es una muestra de las desigualdades económicas aún vigentes en la región.

Foto 2. Campamento de damnificados
del huracán Mitch, Departamento de Chinandega, Nicaragua. Esta foto, tornada a
más de un ano de los sucesos del Mitch (noviembre de 1999).
El saneamiento básico, la protección de las fuentes de agua, y de manera general la gestión de cuencas hidrográficas es otra de las direcciones generales en las que se agrupan las lecciones aprendidas en la categoría física-ecológica. Estas lecciones se fundamentan en la visualización del recurso hídrico como una fuente de amenazas para la salud y el ambiente, tal y como se manifestó durante los sucesos del Mitch. El monitoreo constante del agua antes del desastre, y posterior al mismo se ha planteado como un instrumento fundamental para el control de la contaminación, esto es así cuando se acompaña de acciones de gestión de un recurso cuya jurisdicción es multisectorial. La gestión del recurso hídrico que tradicionalmente ha realizado el sector salud, reducida al saneamiento básico, se ha reconocido que resulta parcial y por lo tanto insuficiente. La gestión del recurso hídrico es por naturaleza intersectorial, y en consecuencia se ha planteado la necesidad de readecuar el marco legal de la ley de ambiente y propiciar una mayor participación de las autoridades sanitarias en esta labor.
Las lecciones aprendidas en el tema de gestión del recurso hídrico no solo reconocen los impactos negativos en los procesos ambientales que generan la sedimentación en los cauces de los ríos y la notable recurrencia y magnitud de las inundaciones, sino la problemática actual del agua potable. Específicamente en el tema de calidad del agua, en Guatemala, se ha planteado que el establecimiento de acueductos rurales, más vulnerables por el acceso limitado a recursos y conocimientos de las comunidades, deben formar parte de proyectos integrales. Esto significa que no se aprobarán acueductos rurales que no consideren además del acueducto con participación comunal y de la municipalidad, la implementación de sistemas de disposición de desechos y la educación sanitaria de la población beneficiada. Este planteamiento resulta notablemente positivo por considerar el ciclo de la gestión del agua potable de manera bastante completa, lo que debe tener un impacto positivo en la reducción de enfermedades transmitidas por el agua, y en la salud de la población beneficiada y no beneficiada por el sistema. Sin embargo, no se ha mencionado de manera explícita la proyección del sector salud en la protección de las fuentes de agua, en una región donde abundan las de tipo superficial, y donde predominantemente no se cuenta con sistemas de disposición de desechos. Esto las convierte a priori en fuentes muy vulnerables más aún en situación de desastre.
Se ha reconocido que en Guatemala no existe una sólida legislación ambiental que facilite las acciones de gestión de las relaciones ambiente-salud. Específicamente se ha mencionado la carencia de una ley del agua que regule las competencias de las diferentes instituciones al respecto, y asegure la adecuada utilización del recurso para diferentes usos y en especial para consumo humano. Esta situación ha impedido al sector salud, en gran medida, implementar una gestión adecuada del agua destinada al consumo humano, según se refleja en las entrevistas realizadas: “... se necesita realizar una reforma en torno al recurso hídrico, y esta tiene que comenzar por profundos cambios legales ...”.
La inadecuada gestión de desechos sólidos, otra de los componentes de la gestión ambiental, que predomina en los países centroamericanos se visualiza como otro de los problemas en ambiente y salud más serios. En primer lugar se señala la asociación entre la inadecuada manipulación de los desechos y de los alimentos que se expenden a la población, lo que genera un impacto negativo de gran magnitud en la frecuencia de enfermedades transmitidas por esta vía. En segundo lugar se reconoce su impacto en la acelaración del proceso de sedimentación de los cauces de los ríos y en las inundaciones.
A nivel local, la necesidad de asumir la función de ordenamiento se manifiesta a través de la importancia que se le ha asignado a la definición de sitios seguros para asentamientos humanos, y albergues de damnificados. Resulta positivo que esta función se conciba como parte del accionar del comité departamental a pesar de que no se ha mencionado la importancia del ordenamiento territorial en la prevención de desastres, y no se tome en cuenta otros posibles vínculos del comité departamental con este instrumento de gestión ambiental.
A nivel local, según las historias orales, a pesar de que se ha atribuido los efectos de Mitch a explicaciones mágico religiosas como las mencionadas en Honduras: “... solo podía ser detenido por la voluntad de Dios ...”, también recae la responsabilidad en las malas acciones del hombre. Sin embargo es evidente que en la practica el comité local no considera la actividad preventiva de desastres, como es el caso del comité de Chilanguera una de las comunidades más afectadas por Mitch en El Salvador: “... nuestra función es el rescate ...”, y por otra parte no aplican procedimientos preventivos básicos a la hora de planificar sus cultivos. A pesar de que se trata de una zona amenazada por inundaciones, no se percibe la acción del comité departamental.
A pesar de que a nivel nacional no se aprecia claridad sobre la función del ordenamiento territorial, a nivel local se ha identificado aisladamente la necesidad de definir un política en este sentido. Se ha reconocido la necesidad de controlar el crecimiento urbano de una manera ordenada, incluso se está definiendo la voluntad de que cada urbanización que se construya debe garantizar la implementación de satisfactores básicos como son algunos servicios, áreas de recreación, y sobre todo su localización debe contemplar la mitigación de los riesgo ambientales. En este sentido se necesita zonificar el riesgo ambiental previamente, y poder contar entonces con mapas de riesgos suficientemente detallados.
Existe claridad sobre la necesidad de contar con fuentes seguras de agua potable pero esto se relaciona más que nada con la existencia del acueducto y la cloración del agua, y no se identifican lecciones específicas en la protección de las fuentes y la gestión de cuencas. Las lecciones en el tema de gestión de cuencas se asocia con la amenaza de inundaciones e incluso se ha planteado la necesidad de reforestar. La calidad del agua y la necesidad de mantener un monitoreo constante es otro punto de coincidencia en las lecciones aprendidas a nivel local y central, se ha vinculado a la prevención de las enfermedades transmitidas por esta vía.
Las lecciones aprendidas en esta categoría correspondientes a la respuesta y rehabilitación se han relacionado con la necesidad del dragado de los ríos para restablecer la capacidad de drenaje de los cursos naturales de agua.
Un punto de coincidencia entre el nivel central y el local es el reclamo del ordenamiento territorial como instrumento de gestión ambiental, pero se reconoce su debilidad y las necesidades de desarrollo.
Las lecciones aprendidas en la categoría física ecológica se concentran en torno a la componente ambiental en la gestión del riesgo, para el nivel central y el local, como se muestra en el gráfico 7. Existe la tendencia a no relacionar la gestión del recurso hídrico, y otros componentes de la gestión ambiental con la función de prevención de desastres por parte de las organizaciones de emergencia a nivel central y local. Esto es evidente en el desarrollo desproporcional de las diferentes direcciones que abordan las lecciones aprendidas en la dimensión física ecológica, es decir, no existe mucha claridad y coincidencia de opiniones sobre como realizar intervenciones sobre el ambiente, aunque se reconoce la necesidad de entender su funcionamiento para la reducción de los desastres.
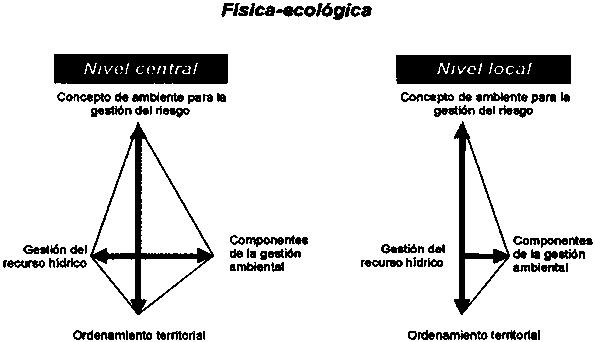
Gráfico 7. Direcciones principales de
las lecciones aprendidas en la dimensión física-ecológica a nivel central y
local.
La tendencia a no asociar la gestión del recurso hídrico, no solo con la propia función de las organizaciones de emergencias, sino con la temática de desastres, es aún más notable a nivel local, lo que se evidencia en la comparación de ambos gráficos. Esto es posible por el vacío de acciones de prevención que tradicionalmente han tenido las organizaciones de emergencias sobre todo en los niveles regional y local, y por su relativa debilidad en los niveles más operativos. Se trata de organizaciones que no se han concebido para la prevención, sobre todo a nivel local, lo que se muestra explícitamente por su propio nombre: “organizaciones de emergencias”.
A pesar de que las lecciones aprendidas en la dimensión física-ecológica expresa un conocimiento adquirido profundo aún se identifican vacíos importantes. No se advierten experiencias en torno a la actividad de inspección ambiental que tiene un carácter eminentemente preventivo, pero sobre todo no se ha reconocido la importancia de la educación ambiental y para la salud y sus vínculos con la participación social. La participación social y la educación son elementos esenciales para la implementación de políticas ambientales y de salud.
En relación al recurso hídrico, a pesar de que se plantea un modelo muy adecuado de gestión del agua potable en acueductos rurales, en el caso de Guatemala, no se ha mencionado el concepto de cuenca hidrográfica y por otra parte se reconocen grandes limitaciones en ordenamiento territorial. Estas cuestiones resultan básicas para pensar en la reducción de la vulnerabilidad de los acueductos no solo desde el punto de vista físico sino en términos de calidad del agua. En las entrevistas realizadas se evidenció la notable vulnerabilidad de los acueductos: “... durante Mitch se afectaron 401 acueductos rurales en todo el país ...”.
A pesar de que se reconoce parcialmente la función de la gestión de cuencas, no se menciona el papel del comité departamental de emergencia dentro de ella. Por ejemplo, en El Salvador se ha mencionado la importancia de coordinar acciones de gestión del recurso hídrico y en específico de saneamiento básico con Honduras, donde se localiza el origen de una buena parte de las amenazas que se producen en el bajo Lempa salvadoreño. Esto último requiere la competencia del nivel central pero no se conocen proyectos de gestión de cuencas transfronterizas en las que participe el sector salud.
A pesar de que a nivel departamental deben concebirse las funciones del comité de emergencias de manera mucho más operativas que a nivel central, tampoco se reconoce la importancia de la participación social y de la educación ambiental y para la salud dentro de las lecciones aprendidas en esta dimensión. Existe coincidencia a nivel central y local sobre la necesidad de conocer el riesgo de manera detallada, en este sentido se le atribuye notable importancia a los mapas como herramienta metodológica. Sin embargo en ambos casos, así como para toda la actividad de gestión ambiental no se identifica el papel de la participación de la población y su relación con la temática de educación ambiental.
Se ha considerado que los SIGs pueden contribuir decisivamente con la parte informativa y el análisis ambiental para suplir el conocimiento que se necesita en el país para la gestión del riesgo. Los mapas de riesgos muestran información básica para la gestión, y los SIGs contribuyen decisivamente en su optimización. A pesar de que algunas organizaciones del nivel central pretenden su desarrollo, estos siguen siendo esfuerzos muy aislados y todavía incipientes. Las posibilidades de implementar esta herramienta son mínimas a nivel local en la actualidad, según se ha identificado implícitamente en las opiniones reveladas en los diferentes países.
Durante la respuesta y la rehabilitación la lección aprendida más evidente es la necesidad de fortalecer el muestreo de la calidad del agua, pero no se aporta nada concreto sobre las tareas de rehabilitación en la categoría ecológica-ambiental por parte de los comités departamentales. Se ha mencionado el carácter limitado a la hora de entender y actuar sobre el ambiente por parte de las organizaciones regionales y locales. Las acciones como la inspección ambiental y el monitoreo, así como los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) se han reconocido a nivel central, pero no se identifican como funciones y no se han hecho explícitas las lecciones en el nivel local. Esto se puede explicar por el escaso acceso a recursos y la falta de competencias del nivel local.
Los EsIA, el monitoreo, y la inspección ambiental, aunque actualmente se realizan en los países centroamericanos, se ha planteado que deben desarrollarse mucho más. Los ministerios u organizaciones que atienden el ambiente en casi todos los países centroamericanos se han pronunciado, pero se plantea que su capacidad es muy limitada para acometer el trabajo que se necesita. La mayor parte de las veces su trabajo se limita al ambiente natural y no han mostrado grandes fortalezas para concebir la incorporación del elemento antrópico como parte del funcionamiento del ambiente y como receptor de una buena parte de los impactos, incluso a corto plazo. En este sentido aún prevalecen muchas dudas sobre las funciones de las organizaciones de emergencias en prevención, y el papel del sector salud como parte de ellas en las tareas para la reducción de desastres.
Se puede afirmar que existe una mayor conciencia sobre la necesidad de desplazar esfuerzos hacia la prevención de desastres. Las fuentes de información reflejan la anterior afirmación, y se ha llegado a plantear como una de las lecciones más importantes en este sentido que: “... las inversiones destinadas a la prevención parecen hoy más rentables al acortarse el período de retorno de las amenazas...”. La necesidad de que el sector salud pueda ganar un mayor peso específico por su accionar preventivo es una realidad a pesar de que los efectos de estas acciones se manifiesten fuera de los períodos políticos que sirven de referencia a muchos de los tomadores de decisiones.
Las conclusiones más importantes dentro de la categoría de ambiente físico y ecología se mencionan a continuación.
· Los mapas de riesgo se han concebido como un instrumento básico para generar el conocimiento sobre las relaciones ambiente-salud, y eficiente para la planificación de acciones de gestión del riesgo y la reducción de desastres.· A nivel local, a diferencia del nivel central, se ha planteado la necesidad de generar un mayor conocimiento sobre el ambiente. Se señala como una de las limitaciones locales para obtenerlo el difícil acceso a los instrumentos para monitorear los procesos ambientales, y a herramientas como los SIGs.
· Se ha advertido que en la mayoría de los países centroamericanos no existe una sólida legislación ambiental que facilite las acciones de gestión de las relaciones ambiente-salud. Por ejemplo: se ha mencionado la carencia de una ley del agua que regule las competencias y asegure la adecuada utilización del recurso.
· Acciones como la inspección ambiental y el monitoreo, así como los EsIA se han reconocido a nivel nacional, pero no se identifican como funciones de las organizaciones de emergencia, y sobre todo a nivel local no se han hecho explícitas las lecciones aprendidas. Esto puede ser por la escaso acceso a recursos y la falta de competencias del nivel local.
· Los SIGs se han reconocido como una herramienta importante a nivel central, a pesar de que se encuentra también en un estadio inferior de desarrollo y no existe la coordinación necesaria entre instituciones. Sin embargo a nivel local se advierte su desarrollo como una vaga idea a pesar de que se le ha dado relevancia al ordenamiento territorial y la planificación urbana.
· Las funciones del sector salud como parte de las organizaciones de emergencia a todos los niveles no están definidas claramente para la gestión preventiva en la temática de desastres.
Las propuestas que aporta este trabajo se concentran sobre todo hacia la orientación de las acciones de prevención y mitigación del riesgo ambiental y para la salud, y las de rehabilitación después de los desastres, más que a las propias de la respuesta que tradicionalmente se han desarrollado dejando valiosas lecciones aprendidas. Se han estructurado según sus posibles niveles de ejecución central y local, considerando los vacíos de conocimiento identificados a través del análisis de las lecciones aprendidas.
El sector salud, por sus responsabilidades y competencias en la salud pública debe integrar la gestión intersectorial e interorganizacional en la prevención y mitigación de los desastres de acuerdo con los siguientes lineamientos generales que se recomiendan:
Nivel central.
· Definir una política de formación del personal que priorice temas y garantice la aplicación sostenida y la multiplicación de los contenidos impartidos a todos los niveles.· Continuar desarrollando la formación de personal en la temática de desastres a nivel nacional y local. Se consideran áreas prioritarias las siguientes: planificación para la reducción de desastres, evaluación de daños, SUMA, comunicación social, gestión ambiental.
· La capacitación del personal y las organizaciones implicadas en la reducción de desastres debe garantizar el carácter aplicado del conocimiento a través de productos concretos como son: planes para la reducción de desastres, mapas de riesgos y recursos, sistemas de alerta temprana.
· Desarrollar la educación ambiental y para la salud a nivel formal, definiendo una política de estado que promueva la incorporación de la temática vinculada a los desastres en el curriculum de los estudiantes a todos los niveles.
· Promover el desarrollo de la educación informal a nivel comunitario en un proceso de realización de acciones preventivas y de mitigación que garantice la participación social.
· Desarrollar estrategias de comunicación social en las áreas de prevención, mitigación, y rehabilitación, que garanticen su efectividad en la población más vulnerable.
· Promover el desarrollo del marco legal sobre desastres que garantice la posibilidad de actuar preventivamente, así como en la mitigación y rehabilitación ante desastres, garantizando la gestión del riesgo intersectorial e interinstitucionalmente.
· Promover la planificación para la reducción de desastres propiciando la participación intersectorial e interinstitucional, así como el enfoque estratégico fundamentalmente a nivel local.
· Garantizar la inclusión de acciones en todas las fases de la prevención del riesgo enfatizando en las preventivas, de mitigación, así como las de rehabilitación.
· Promover el desarrollo del SUMA a nivel nacional y local.
· Garantizar que los planes de reconstrucción de infraestructuras, incluyendo las del sistema de salud, se vinculen a las propuestas de ordenamiento territorial y a los planes de gestión ambiental de los territorios, con el propósito de disminuir su vulnerabilidad.
· Desarrollar el conocimiento de las amenazas y riesgos, y la explicación ambiental de los problemas de salud a través del empleo de mapas y Sistemas de Información Geográfica, propiciando el trabajo a escalas de máximo detalle.
· Propiciar la incorporación del componente de salud en las evaluaciones y estudios de impacto ambiental, e incorporar personal capacitado en la realización de estos estudios.
· Promover la actividad de ordenamiento territorial y la participación de las organizaciones locales de emergencias y la representación del sector salud como parte de ellas.
· Promover la difusión social de la información sobre estudios y evaluaciones ambientales para el conocimiento y control ciudadano del impacto negativo en la salud de la población.
Nivel local.
· Promover la incorporación de los temas de educación ambiental y para la salud vinculados a los desastres en el curriculum de los estudiantes, con información específica y acciones para la reducción de los riesgos locales.· Desarrollar la educación informal comunitaria en los temas de ambiente y salud vinculados a los desastres, propiciando la participación de todos los actores sociales (incluyendo a las empresas que se asienten en los territorios) y la realización de acciones concretas de gestión ambiental, mapas de riesgos y recursos, sistemas de alerta temprana, y planes para reducir desastres con un marco estratégico.
· Identificar estrategias de comunicación social para reducir desastres, las cuales deben estar ajustadas a las condiciones específicas de las comunidades.
· Desarrollar la planificación de emergencias con enfoque estratégico, que garantice la participación de todos los actores sociales del territorio, y enfatice en las acciones preventivas, de mitigación y rehabilitación.
· Promover el desarrollo del SUMA y la formación del personal en la evaluación de daños.
· Desarrollar los sistemas de vigilancia en salud a nivel local garantizando la explicación ambiental de los problemas de salud y proponiendo acciones para su solución. Se recomienda la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica.
· Propiciar el conocimiento de los riesgos ambientales y promover la implementación de sistemas de alerta temprana que potencien el conocimiento ambiental local, y consideren los valores y normas que identifican al territorio.
· Promover la implementación de modelos integrales de gestión ambiental y de la salud que prioricen el ordenamiento territorial, así como la gestión de desechos y recursos, y que garantice la educación y la participación social.
El modelo integral para la gestión de las relaciones ambiente-salud puede considerar los siguientes elementos que se detallan a continuación:
No se ha considerado apropiado realizar recomendaciones aisladas, sino mostrar sus vínculos a través de un modelo de gestión de las relaciones ambiente-salud con énfasis en un marco territorial. La vinculación de las acciones de gestión ambiental bajo una concepción sistémica tiene el propósito de potenciar sus efectos, en este caso para la reducción de desastres y sus impactos en la salud de la población.
La aplicación de modelos de gestión de las relaciones ambiente-salud no es nueva. El 6 de abril de 1992 se reveló por primera vez en el mundo una norma de administración ecológica, se trata de la BS 7750 lo que significó un paso concreto en la gestión ambiental para las organizaciones empresariales. El Instituto Británico de Normas (BSI) fue el virtual inventor de las normas a finales de la década de los setenta. Desde la creación de BS 5750 y su conversión posterior en ISO 9000 (B. Rothery, 1998) esta institución británica ha sido el líder mundial de normas para la calidad y la administración ecológica, y en el Reino Unido y Europa se han producido decenas de miles de certificaciones. Puede asegurarse que en el futuro estas normas serán generalmente obligatorias, y que todas aquellas empresas que pretendan comercializar sus productos en cualquier parte del mundo deberán someterse a esa normativa, como garantía necesaria de calidad (Alfredo Elizondo, 1997).
Sin embargo la gestión ambiental territorial no ha tenido similar desarrollo y difusión que el alcanzado al nivel de las organizaciones empresariales donde se ha plantea una metodología detallada para la implantación de los Sistemas de Gestión Ambiental. En el territorio las líneas de acción mencionadas se continúan concibiendo de manera individualizada o sectorializada, y excesivamente centralizadas, lo cual dificulta la participación social y la eficiencia de la propia actividad de gestión. Se demanda aún un mayor avance en los aspectos teóricos y metodológicos que propicien una actividad de gestión ambiental armónica con un profundo sentido ecológico, lo que significa una verdadera integración del elemento antrópico al entorno al cual pertenece. Esto quiere decir propiciar un verdadero proceso de participación social. (H. Chamizo, 1998)
El ambiente humano es un sistema de relaciones en equilibrio, muy complejo (físico, químico, biológico, sociocultural) de una gran sensibilidad a la variación de uno solo de sus factores constitutivos. Todos los elementos del ambiente, incluido el antrópico, forma parte del equilibrio dinámico del sistema ambiental al que pertenecen, es decir, integran una unidad dialéctica que condiciona el desarrollo de cada uno a la evolución del resto.
Por ejemplo, frente a la diversidad de ambientes en la tierra existe una diversidad humana que se expresa biológica y socioculturalmente adaptándose a condiciones diversas: factores climáticos, biológicos, de paisaje en general y por lo tanto a condiciones naturales que determinan la vida de microorganismos patógenos, y también a carencias alimentarias e insatisfacción de necesidades habitacionales y educacionales. De manera que el ambiente donde vive y trabaja la población humana ha ganado considerable importancia al ser considerado de manera holística como explicación de las conocidas variaciones de los perfiles de salud entre grupos poblacionales.
La observación de las variaciones de los problemas de salud ha inducido la necesidad de intervenir para eliminar o reducir aquellos que constituyen inequidades. En este sentido se precisa una adecuada labor de gestión ambiental orientada a disminuir la prevalencia de los riesgos para la salud de la población, considerando no solo los propios del ambiente físico (natural y construido) que sirve de hábitat a la población humana, sino los psicosociales relacionados con los determinantes de la percepción y el comportamiento.
La gestión de las relaciones ambiente-salud puede ser definida, entonces, como el conjunto de acciones encaminadas a conocer y actuar sobre los procesos ambientales para reducir los impactos negativos y potenciar los positivos de la actividad socioeconómica, propiciando interacciones armónicas fundamentadas en una coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana. La gestión ambiental debe abordar el manejo de los riesgos ambientales para la salud, especialmente sus tendencias para prevenirlos. Por otra parte las acciones propias de la rehabilitación, que tradicionalmente se han concebido en gran medida a través de la reconstrucción de infraestructuras, deben visualizarse más como rehabilitación ambiental. No se puede dejar de analizar el problema con una visión de sistema.
Las entrevistas realizadas evidenciaron cierta concepción sistémica de las relaciones ambiente-salud: “... si llueve un poquito fuera de lo normal tenemos serios problemas de inundaciones, pero si deja de caer un poco de lluvia entonces tenemos una terrible sequía ...” (entrevista en el nivel central, Honduras). Se ha planteado que este invierno evidenció una mayor fragilidad de las cuencas hidrográficas ante las lluvias cuya intensidad no ha sido superior a la de otros inviernos, sin embargo la capacidad de los cauces superficiales para evacuarlas ha quedado disminuida. “... La reconstrucción habrá de abordarse de manera integrada pues esta debe considerar la verdadera causa del problema ..., es decir, la reconstrucción deberá contemplarse dentro de los planes de gestión ambiental de manera integrada ...” (entrevista en el nivel central, Nicaragua). “... El huracán no pasó por acá, pero la lluvia tiene a veces efectos más desastrosos que los vientos ...”, “... desde pequeño supe que la siembra de algodón indiscriminada se está volando los palos ...” (entrevista con la población damnificada del Cerro Casitas, Nicaragua), “... hay varios factores (que explican el desastre), puede ser que la gente que está a la orilla del río, la pobreza los hace ir a lugares de peligro ...” (entrevista con la población damnificada, Tegucigalpa, Honduras).
Debido a las interrelaciones entre los elementos naturales y socioeconómicos que integran el ambiente, evidentes en la causalidad extraordinariamente compleja de los desastres, no se debe concebir su gestión sin abordar un enfoque sistémico. La gestión de las relaciones ambiente-salud, por su diversidad y complejidad, no debe ser un proceso espontáneo constituido por acciones aisladas, sino que estas deben ser concebidas y ejecutadas a través de un Sistema de Gestión Ambiental.
El gráfico 8 muestra los fundamentos de un Sistema de Gestión Ambiental (H. Chamizo, 1998). En el círculo interior se localizan los conceptos centrales o más importantes que deben garantizar su sostenibilidad, al ser la base de la política ambiental, el desempeño y la posibilidad de lograr las metas propuestas. En el círculo exterior se localizan los tradicionales instrumentos que generan información o representan acciones concretas para la toma de decisiones en la gestión del ambiente y la salud. Ambos círculos se encuentran en estrecha interdependencia lo que determina la existencia y sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental.
La participación social es el eje central de la actividad de gestión ambiental. Se refiere a las posibilidades de intervención de personas o grupos en aspectos relativos a la toma de decisiones y a la realización de acciones concretas que tienen que ver con sus 'propios intereses, pero también tiene que ver con las posibilidades de recibir beneficios por semejantes acciones (E. Trellez Solis, 1995). En el caso de la gestión ambiental se plantean beneficios relacionados con una mayor satisfacción de necesidades, desde una menor probabilidad de enfermar y un ambiente más sano y libre de amenazas y de la posibilidad de que ocurra un desastre, hasta la autosatisfacción personal por la acción realizada.
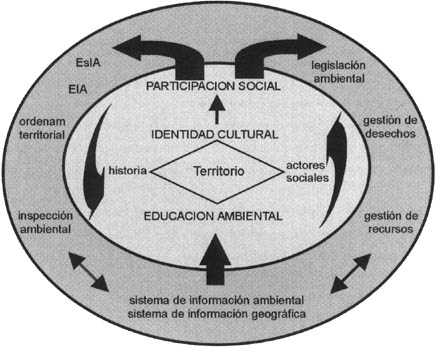
Gráfico 8 Sistema de gestión
ambiental
La identificación de intereses y beneficios que producen las acciones ambientales, por parte de los individuos y grupos están evidentemente relacionadas con su conciencia y la formación ambiental. Se refiere al conjunto de manifestaciones que caracterizan el comportamiento de las personas y de la sociedad en general respecto a una situación ambiental, incluyendo los aspectos formativos que determinan el quehacer profesional en la toma de decisiones. En todo caso la conciencia y la formación ambiental están íntimamente relacionadas con la actividad educativa en todas sus modalidades. La educación en todas sus modalidades es una dimensión de la vulnerabilidad ante los desastres, y agrupa un conjunto de acciones transformadoras de la conciencia de la población en el sentido positivo.
La educación ambiental es un proceso que consiste en reconocer los valores y las normas de los individuos y grupos de población para aclarar los conceptos orientados a fomentar sus actitudes y aptitudes con el ambiente en el que se integran y pertenecen.
La educación ambiental es el eje previsto para garantizar la participación de los actores sociales en la implantación del sistema de gestión ambiental, es un proceso concebido desde la cotidianidad de los ciudadanos identificados culturalmente con el territorio al que pertenecen, y donde se verifica el momento esencial del proceso de satisfacción de sus necesidades (T. Quirós, 1998). La educación ambiental, como actividad que garantiza la toma de conciencia en torno al ambiente, es una actividad mucho más efectiva cuando se construye en estrecha relación con la transformación positiva de la realidad. Es decir, no se concibe la participación social sin educación ambiental, pero ¿cómo entender el beneficio de una gestión del ambiente positiva y por lo tanto la propia participación, sin un proceso de toma de conciencia?
La participación social en la gestión del ambiente y la salud no se concibe sin el incremento de la conciencia ambiental de los actores sociales involucrados en el escenario que representa su territorio, pero sobre todo, resulta imprescindible establecer los nexos entre el conocimiento teórico y el quehacer práctico, se trata de la construcción de la racionalidad ambiental.
Las comunidades manejan una buena parte de la información necesaria para realizar una gestión del ambiente adecuada. Se trata de un conocimiento ancestral del territorio, transmitido generacionalmente, acentuado en un proceso histórico de acumulación de normas y valores constituyendo la identidad cultural.
En la construcción de la racionalidad ambiental, la esfera de la racionalidad cultural ocupa entonces un papel súmente trascendente (E. Trellez Solis, 1995). Aprender significa establecer nexos sólidos entre lo que ya se conoce con el nuevo conocimiento, y al mismo tiempo visualizar su utilidad. Los instrumentos de gestión mencionados en el círculo más externo garantizan la racionalidad del proceso educativo, y no se pueden entender desvinculados de este: los estudios y evaluaciones del impacto en el ambiente y la salud, el ordenamiento territorial, la inspección ambiental, el SUMA, son instrumentos que generan conocimientos y permiten prevenir y mitigar los desastres, al mismo tiempo que resultan básicos durante la rehabilitación.
Bajo la óptica de la gestión ambiental entendemos la identidad cultural como un sistema de normas y valores construido socialmente a través de un proceso histórico, que define la manera de entender y organizar (percibir y comportarse) el ambiente en el territorio al cual pertenece y se identifica un grupo de población. Constituyen categorías básicas de este enunciado los conceptos de actor social, historia, y territorio (Arocena, 1995).
El territorio, desde el punto de vista humano, se define como aquel espacio de inserción de una comunidad cultural. Es el espacio geográfico portador de una identidad cultural colectiva, y en consecuencia delimitado local y regionalmente por un sentimiento de pertenencia. Representa el escenario de manifestación de una sociedad que se expresa a través de relaciones de poder en torno al proceso de generación de riquezas y satisfacción de necesidades. Lo histórico considera el proceso de consolidación del sistema de normas y valores dentro del marco espacial que establece el territorio local y regional. Es un proceso que vincula el pasado, en este caso relacionado con una historia de desastres, con las acciones presentes que realiza la comunidad, y las perspectivas de éxito. Se trata de la manera que tiene la población de percibir y comportarse, en este caso respecto a su ambiente de pertenencia, que por lo tanto los identifica geográficamente.
Entre las lecciones aprendidas en la dimensión ideológico cultural, se ha entendido que el conocimiento social de las comunidades sobre su entorno resulta una oportunidad en todas las acciones de gestión del riesgo: en las entrevistas realizadas se mencionó: “... no se puede pensar que uno llega a enseñar a las comunidades ...”, lo que se trata es de entender la concepción de los actores y fortalecer lo positivo, y hacerlo más racional produciendo un verdadero proceso de participación.
Los actores sociales son los individuos, grupos de individuos, instituciones u organizaciones que representan grupos de interés o de poder respecto a la generación de riquezas (incluyendo la satisfacción de necesidades) que se manifiestan dentro de los límites del territorio establecidos por ellos mismos (Arocena, 1995). La calidad de su acción, si impacta positivamente, determina si son actores del desarrollo (entendido como desarrollo humano), lo que es importante a la hora de planificar la actividad de gestión ambiental.
El concepto de territorio resulta trascendental en la construcción del proceso de participación social, ya que al expresar una comunidad cultural orienta el tipo y el carácter de las acciones de gestión del ambiente. Pero también el sentimiento de pertenencia o involucramiento del sistema de actores sociales tiene un potencial movilizador.
Las tradicionales herramientas y métodos para la gestión ambiental ocupan el círculo externo, y no se conciben sino como eminentemente participativas, en las que se genera un compromiso sobre la base de un liderazgo establecido por alguno de los actores sociales. En este caso las organizaciones locales de emergencia, que más que llamarse así deberían ser de desarrollo o para la reducción de desastres, están involucradas bajo el nuevo marco legal que se impulsa en Centroamérica a asumir responsabilidades en este sentido.
En todo caso la educación ambiental, actividad principal de la gestión ambiental, pero todas las actividades a desarrollar se deben a la recepción, manejo, y presentación adecuada de la información sobre los procesos ambientales. La construcción de la racionalidad ambiental demanda de un trabajo educativo que maneje la información específica y oportuna sobre los procesos ambientales, y de satisfacción de necesidades propias del territorio. Es la única opción para lograr la vinculación eficiente entre conceptos y acciones prácticas.
Los sistemas de información no constituyen exclusivamente un conjunto de equipos informáticos y programas, sino el personal implicado, la información, y sus flujos. Se trata de una información específica necesaria para establecer y sostener cualquier Sistema de Gestión Ambiental. Es una información que permite verificar con sistematicidad el desempeño en torno a la prevención de desastres y al mismo tiempo nutre de conocimiento a la labor educativa.
Los estudios y evaluaciones del impacto de la actividad socioeconómica sobre el ambiente y la salud resultan actividades básicas pues generan el conocimiento científico fundamental para emprender acciones coordinadas bajo una política ambiental. La definición de objetivos y el establecimiento de las metas ambientales, fases lógicas para la operacionalización de cualquier política ambiental (organizacional o territorial), demanda de un conocimiento sobre aquellos aspectos del ambiente físico y psicosocial que deben ser priorizados para prevenir o mitigar el impacto.
Otro de los elementos que ha sido reconocido como fundamental en la implementación de la política ambiental es el ordenamiento legal. Esto implica la adecuada interpretación de la actual regulación, orientada indentificar aquellos elementos del desempeño ambiental de una organización o territorio que deben ser revisados y rectificados a través de la redefinición de la política. La legislación ambiental y de la salud constituye así un fundamento, al igual que la educación ambiental, que coordina la gestión de la interfase ambiente-salud.
Las actividades de ordenamiento y gestión de recursos y desechos son instrumentos que permiten hacer realidad la política ambiental. Son actividades eminentemente participativas sobre la base de un conocimiento racional y organizado en los sistemas de información. El ordenamiento y la gestión de desechos son conjuntos de acciones eminentemente correctivas de las disfuncionalidades ambientales y previenen el impacto ambiental en la salud.
La inspección ambiental organizada con un enfoque eminentemente territorial, se trata de una actividad vital que garantiza el sostenimiento del sistema de gestión ambiental. Se orienta hacia la verificación de indicadores concretos que expresan el avance de la organización o el territorio hacia el cumplimiento de las metas establecidas en la política. Es una actividad que debe garantizar la gestión eficiente de la política para la prevención y mitigación de los desastres.
Los elementos fundamentales de la gestión de la interfase ambiente salud, y los instrumentos para realizarla forman parte de una unidad denominada Sistema de Gestión Ambiental. La aplicación de cada uno de los instrumentos de gestión como el ordenamiento territorial y la gestión de desechos, constituyen procesos de participación social, y no se deben concebir desligados de la política. La gestión de la interfase ambiente-salud se expresa a través de una política que debe dar coherencia e integración a todas las acciones, garantizando así que el enfoque sistémico trascienda el momento conceptual y metodológico para convertirse en algo práctico o aplicado.
Aunque actualmente se tiene conciencia de la aplicación de estos instrumentos, se necesita observar su vinculación en un sistema, para alcanzar los desempeños más altos en la prevención de los impactos negativos como son los desastres.
Arocena, J. El desarrollo local. Un desafío contemporáneo. Nueva Sociedad. Universidad Católica de Uruguay. 175 p. 1995.
CEPAL. Los factores críticos de la sustentabilidad ambiental. 1994.
Chamizo García, Horacio. Gestión ambiental en microcuencas hidrográficas: optimizando la interacción ambiente-salud en la microcuenca del río Damas. Inédito. Proyecto de investigación-acción, Universidad de Costa Rica-Organización Panamericana de la Salud. 1998.
Chamizo García, Horacio. Introducción a la interfase ambiente-salud, conceptos básicos, los paradigmas del proceso de enfermar. Conferencia. Programa de Maestría en Salud Pública. 1999.
Chamizo García, Horacio. El enfoque ecológico en la evaluación del impacto del ambiente en la salud de la población. Conferencia. Programa de Maestría en Salud Pública, Escuela de Salud Pública, Universidad de Costa Rica. 1998.
DIRDN. Guía para la Comunicación Social y la Prevención de Desastres (DIRDN): La prevención de desastres comienza con la información. La comunicación social en la reducción del riesgo. 1999.
Elizondo, Alfredo. Manual ISO 9000. Uso y aplicación de las normas de aseguramiento de calidad ISO 9000. Ediciones Castillo. México. 126 p. 1997.
Gobierno de El Salvador. Transformando El Salvador para reducir sus vulnerabilidades. Estocolmo, Suecia, 1999.
ISO 9000 News. SA 8000 Management System Standard for Social Accountability. 5, 1998.
OPS/OMS. Reunión de Evaluación de los preparativos y respuesta a los huracanes Georges y Mitch. Conclusiones y recomendaciones. 16-19 de Febrero 1999. Santo Domingo, República Dominicana. 1999.
OPS/OMS. The impact of hurricane Mitch on health in Central America. Washington, DC. 1999.
Rothery, B. ISO 14000. Panorama. 291 p. 1998.
Rodríguez, A. C. ¿Qué tan naturales son los desastres naturales? En: Huracán Mitch, Reflexiones y Lecciones. Memorias de un foro desde la sociedad civil. Nicaragua. 41-51. Red por la Democracia y el Desarrollo Local. 1999.
Smith, K. Environmental Hazards. Assessing Risk and Reducing Disaster. Routledg, London, New York, 1992.
Sayre, Don. Dentro de ISO 14000. La ventaja competitiva de la gestión ambiental. Ediciones Castillo. México. 191 p. 1997.
Trellez Solís, E., Quirós Peralta, César. Formación ambiental participativa. Una propuesta para América Latina. Centro Ambiental Latinoamericano de Estudios Integrados para el desarrollo sostenible. Perú, 1995.
CEPAL. Honduras: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. CEPAL, 1999.
CEPAL. Nicaragua. Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. Marzo, 1999.
CEPAL. Costa Rica. Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. Marzo, 1999.
CEPAL. El Salvador: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. 1998.
CEPAL. Guatemala: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. 1998.
Comité de Emergencia Nacional, Ministerio de Salud Pública, OPS/OMS. La tormenta tropical Mitch en El Salvador. Efectos, respuesta y análisis de experiencias. San Salvador. Febrero, 1999.
Centro de Protección Para Desastres. Prevención de desastres. Efectos de Mitch en El Salvador. Boletín de Extensión Cultural del Centro de Protección para Desastres. Edición especial. No 23. Diciembre, 1998.
DIRDN. Guía para la Comunicación Social y la Prevención de Desastres (DIRDN): La prevención de desastres comienza con la información. La comunicación social en la reducción del riesgo. 1998.
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. El sector agua y saneamiento rural en respuesta después de Mitch. Diciembre, 1998.
Gellert, G. Iniciativas urbanas locales para construir comunidades sostenibles. Seminario: El impacto de los desastres naturales en áreas urbanas y salud pública urbana en Centro América y el Caribe. The Woodrow Wilson Center. Enero, 2000.
Gobierno de la República de Honduras. Honduras: Necesidades urgentes y lineamientos del plan maestro de la reconstrucción nacional. Diciembre, 1998.
Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Propuesta de organización y funcionamiento, presentada al señor ministro de salud pública y asistencia social. Guatemala. Enero, 2000.
OPS/OMS. Reunión de evaluación de los preparativos y respuesta a los huracanes Georges y Mitch. Conclusiones y recomendaciones. 16-19 de Febrero 1999. Santo Domingo, República Dominicana.
OPS/OMS. The impact of hurricane Mitch on health in Central America. Washington, DC. 1999.
OPS/OMS. “ Desastres, Preparativos y Mitigación “. Boletín N° 74- Octubre 1998.
OPS/OMS. Suplemento de Desastres: Preparativos y Mitigación en las Américas el boletín trimestral de la OPS/OMS - Enero 1999
OPS/OMS, «El impacto del huracán Mitch en Centroamérica», Boletín Epidemiológico de la OPS, Vol. 19, No. 4. 1999.
OPS/OMS. Respuesta del sector salud ante el huracán Mitch. Nicaragua. Febrero 1999.
OPS/OMS. Joint response and recover Mission to Central America, as fall up to hurricane Mitch. February, 1999.
OPS/OMS. Taller nacional: Respuesta del Sector Salud al huracán Mitch “Daños, acciones y lecciones aprendidas”. Tegucigalpa. Febrero, 1999.
OPS/OMS. Respuesta del sector salud ante el huracán Mitch, Nicaragua. Informe. Managua, Nicaragua. Febrero, 1999.
OPS/OMS. Crónicas de desastres. Huracanes Georges y Mitch. Washington DC. Setiembre de 1999.
PED/OPS. El huracán Mitch en Guatemala. Serie Crónicas de Desastres OPS. 1998
Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Nacional. Huracán Mitch, reflexiones y lecciones. Memorias de un foro desde la sociedad civil. Editronic. 1999.
United Nations. Natural Disasters and Vulnerability Analysis. Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator (UNDRO) 1979.
UNICEF. Respuesta frente al huracán Mitch. San Salvador. Febrero, 1999.
 |
 |