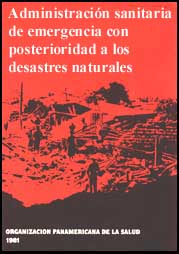
Es frecuente creer que los desastres naturales repentinos causan no solo un gran número de muertes sino también una enorme perturbación social, brotes de enfermedades epidémicas y hambre, que dejan a los sobrevivientes dependiendo por entero del socorro exterior. Sin embargo, el análisis sistemático de los efectos de los desastres sobre la salud humana lleva a conclusiones muy distintas, tanto respecto de los efectos de los desastres sobre la salud como en relación con las medidas más eficaces para proporcionar socorro. Si bien todos los desastres son singulares, por cuanto afectan a zonas con distintos antecedentes sociales, médicos y económicos, se observan similitudes entre los desastres que, si se tienen en cuenta, permitirán perfeccionar la administración del socorro sanitario y el empleo de los recursos (véase el cuadro 1). Cabe señalar los siguientes puntos:
1) Existe una relación entre el tipo de desastre y su efecto sobre la salud. Esto es particularmente cierto en cuanto al impacto inmediato en las lesiones: los terremotos causan por lo común muchas lesiones que requieren atención médica, en tanto que las inundaciones y los maremotos causan relativamente pocas.
2) Algunos efectos constituyen más una amenaza potencial que una amenaza inevitable a la salud. Por ejemplo, los movimientos de población y otros cambios del medio ambiente pueden dar lugar a un riesgo más intenso de transmisión de enfermedades, si bien, en general, los desastres no son causa de epidemias.
3) Los riesgos reales y potenciales de salud con posterioridad al desastre no ocurren al mismo tiempo; en cambio, tienden a presentarse en distintos momentos y con distinta importancia dentro de la zona afectada por un desastre. Por ejemplo, las lesiones personales ocurren por lo general en el momento y lugar del desastre y requieren atención médica inmediata, en tanto que los riesgos de una mayor transmisión de enfermedades tardan más tiempo en desarrollarse y adquieren máxima intensidad cuando hay hacinamiento y los niveles de higiene han declinado.
4) Las necesidades de alimentos, vivienda y atención primaria de salud creadas por los desastres no son, por lo común, totales. Incluso las personas desplazadas pueden muchas veces salvar algunos de los elementos de primera necesidad. Además, la población, en general, se recupera rápidamente de su trauma inmediato y se asocia espontáneamente a las actividades de búsqueda y salvamento, transporte de heridos y otras actividades privadas de socorro.
Cuadro 1. Efectos a corto plazo de los grandes desastres naturales.
|
Efectos |
Terremotos |
Vientos huracanados (sin inundaciones) |
Maremotos/ Inundaciones súbitas |
Inundaciones |
|
Defunciones |
Numerosas |
Pocas |
Numerosas |
Pocas |
|
Lesiones graves que requieren atención intensiva |
Cantidad abrumadora |
Cantidad moderada |
Pocas |
Pocas |
|
Aumento del riesgo de enfermedades transmisibles |
Riesgo potencial con posterioridad a todos los desastres de gran
magnitud (La probabilidad se acrecienta en función del hacinamiento y el
deterioro de la situación sanitaria) | |||
|
Escasez de alimentos |
Infrecuente |
Infrecuente | ||
|
(puede ser causada por factores distintos a la insuficiencia de
alimentos) |
Común |
Común | ||
|
Grandes movimientos de población |
Infrecuentes |
Infrecuentes | ||
|
(pueden ocurrir en zonas urbanas que han sufrido grandes
daños) |
Comunes |
Comunes | ||
En consecuencia, la administración eficaz del socorro sanitario depende, por un lado, de prever, y por el otro, de identificar los problemas, a medida que se plantean, y de distribuir suministros específicos, en la oportunidad precisa y en los sitios en los cuales son necesarios. La capacidad para transportar el máximo de suministros y personal a la zona del desastre es mucho menos esencial.
Reacciones sociales
El comportamiento de la población después de un gran desastre rara vez asume las formas de pánico generalizado o actitud de espera sobrecogida. A medida que los sobrevivientes se recuperan con rapidez de su trauma inicial y ponen manos a la obra para lograr propósitos definidos, se emprenden actividades individuales espontáneas, aunque muy organizadas. Los sobrevivientes de terremotos suelen comenzar las actividades de búsqueda y salvamento minutos después del desastre y, en pocas horas, se organizan en grupos para transportar a los heridos hasta los puestos médicos. Solo en circunstancias excepcionales se observa un comportamiento activamente antisocial, como el pillaje en gran escala.
Aunque todo el mundo piensa que sus reacciones espontáneas son completamente racionales, bien pueden ser contrarias a los intereses más elevados de la comunidad. Las funciones antagónicas de una persona como jefe de familia y funcionario de salud, por ejemplo, han dado lugar en algunos casos a que funcionarios claves en las actividades de socorro no se presenten a cumplir sus obligaciones hasta tener a salvo a sus parientes y bienes.
Los rumores abundan, especialmente respecto de las epidemias. En consecuencia, las autoridades pueden verse sujetas a una considerable presión para adoptar medidas de socorro, como la vacunación colectiva contra la fiebre tifoidea o el cólera, pese a la ausencia de una razón técnica justificada. Además, la población puede estar renuente a aceptar las medidas de socorro que las autoridades consideran indispensables. Por ejemplo, después de los terremotos o ante inundaciones previstas, la población se muestra renuente a evacuar el lugar, aun cuando sus hogares hayan quedado completamente destruidos o exista tal posibilidad.
De estos patrones de conducta se desprenden dos importantes consecuencias para quienes adoptan decisiones con respecto a los programas de socorro. Primera, los patrones de conducta y las demandas de socorro se pueden controlar y modificar manteniendo informada a la población y obteniendo la información necesaria antes de emprender amplios programas de socorro. Segunda, la población misma puede aportar la mayor parte del socorro y los primeros auxilios, transportar los heridos a los hospitales si estos son accesibles, construir albergues temporarios y realizar otras tareas esenciales. En consecuencia, los recursos adicionales se debieran destinar a satisfacer las necesidades que los propios sobrevivientes no pueden atender.
Enfermedades transmisibles
Los desastres, por lo común, no dan lugar a brotes de enfermedades infecciosas, si bien en ciertas circunstancias intensifican el potencial de transmisión mórbida. Los aumentos de morbilidad observados con más frecuencia se deben a la contaminación fecal del agua y los alimentos, lo que da lugar mayormente a enfermedades entéricas.
El riesgo de enfermedades transmisibles epidémicas es proporcional a la densidad y el desplazamiento de la población, puesto que esto aumenta la carga sobre el agua y los alimentos y el riesgo de su contaminación, tal como ocurre en los campamentos de refugiados, desorganiza los servicios sanitarios existentes (tuberías de agua y alcantarillado) e impide mantener o restablecer los programas ordinarios de salud pública en el período inmediatamente posterior al desastre.
A más largo plazo, en algunas zonas puede haber un aumento de las enfermedades transmitidas por vectores debido a la desorganización de las actividades de lucha antivectorial. Es posible que las lluvias arrastren los insecticidas residuales de las paredes de los edificios y que aumente el número de criaderos de mosquitos. Por ejemplo, en Haití, en los cinco meses siguientes al huracán que asoló al país el 3 y 4 de octubre de 1963, se produjeron 75.000 casos de malaria.
Desplazamientos de la población
Cuando ocurren grandes movimientos espontáneos u organizados de población surge la necesidad apremiante de proporcionar socorro. Puede que la gente se traslade a zonas urbanas en las cuales los servicios públicos no darán abasto, con el posible resultado de un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Por ejemplo, en Dacca, Bangladesh, después de las inundaciones de 1974 se produjeron 6.000 muertes innecesarias. Cuando la destrucción de viviendas es muy grande es posible que haya grandes movimientos de población dentro de las zonas urbanas, pues los habitantes tratarán de buscar albergue en casa de parientes y amigos. Las encuestas realizadas en asentamientos y pueblos en los alrededores de Managua, Nicaragua, con posterioridad al terremoto del 23 de diciembre de 1972, pusieron de manifiesto que de un 80 a un 90% de los 200.000 habitantes desplazados residían con parientes y amigos, un 5-10% habitaba en los parques, plazas y lotes baldíos y el resto se alojaba en escuelas y otros edificios.
Exposición climática
Los riesgos para la salud derivados de la exposición a los elementos son reducidos, incluso después de los desastres en países de clima frío. Mientras la población esté vestida con ropas secas y relativamente apropiadas y pueda protegerse de los vientos, la muerte por causa de exposición a los elementos no parece un riesgo importante. En consecuencia, la necesidad de proporcionar albergues de emergencia varía mucho según las condiciones locales y puede obedecer a otras razones.
Alimentación y nutrición
Inmediatamente después de un desastre puede haber escasez de alimentos por dos razones. La destrucción de las existencias de alimentos en la zona del desastre puede reducir la cuantía absoluta de alimentos disponibles; por otra parte, la interrupción de los sistemas de distribución puede disminuir el acceso a los alimentos, incluso si no hay una escasez absoluta. A raíz de los terremotos no se producen escaseces generalizadas de alimentos de gravedad suficiente como para causar problemas nutricionales.
Las inundaciones y marejadas suelen dañar las existencias alimentarias de los hogares y las cosechas, causar perjuicios al sistema de distribución y dar lugar a importantes insuficiencias locales. La distribución de alimentos, por lo menos a corto plazo, con frecuencia es una necesidad importante y apremiante, aunque no siempre es necesaria la distribución en gran escala.
Salud mental
La ansiedad, las neurosis y la depresión no constituyen problemas de salud pública importantes y agudos con posterioridad a los desastres, y las familias y los vecinos pueden hacerles frente temporariamente. Dentro de lo posible, se debe tratar de conservar las estructuras sociales de la familia y la comunidad. Se debe desalentar seriamente el empleo indiscriminado de sedantes y tranquilizantes durante la fase de socorro de emergencia. En los países desarrollados se ha observado que los problemas de salud mental son importantes durante la fase de rehabilitación y reconstrucción a largo plazo, y acaso deban ser atendidos durante dicha fase.
Terremotos
Por lo común debido a la destrucción de las viviendas, los terremotos pueden producir muchas defunciones (más del 10% de la población) y lesionar a un gran número de personas. El número de muertos y heridos depende fundamentalmente de tres factores.
El primero es el tipo de vivienda. Las casas construidas de adobe o piedra en seco, aunque sean de un solo piso, son muy inestables y al derrumbarse causan muchas muertes y heridas. Se ha comprobado que las formas de construcción más livianas, especialmente la construcción de entramado de madera, son mucho menos peligrosas. Por ejemplo, después del terremoto de 1976 en Guatemala, una investigación puso de manifiesto que en una aldea de 1.577 habitantes todos los muertos (78) y personas con lesiones graves se encontraban en edificios de adobe, en tanto que todos los residentes en casas de entramado de madera habían sobrevivido. El segundo factor se vincula con la hora del día en la cual ocurre el temblor. El tercer factor es la densidad demográfica, pues el número total de defunciones y lesiones probablemente será mucho más elevado en las zonas densamente pobladas.
Se ha comprobado que la relación muertos/heridos con posterioridad a los terremotos es de 1:3 cuando las muertes y lesiones se deben al impacto primario.
Se observan grandes variaciones dentro de las zonas afectadas por los desastres. En los pueblos cercanos al epicentro de un terremoto la mortalidad a veces puede llegar hasta el 85%. Por ejemplo, en el terremoto de septiembre de 1978 en Tabas-e-Golshan, Irán, perecieron 11.000 de los 13.000 habitantes de la ciudad. La relación muertos/heridos disminuye según aumenta la distancia en relación con el epicentro. Algunos grupos de edad se ven más afectados que otros, pues los adultos sanos se salvan con más frecuencia que los niños pequeños y los ancianos, que tienen menos habilidad para protegerse.
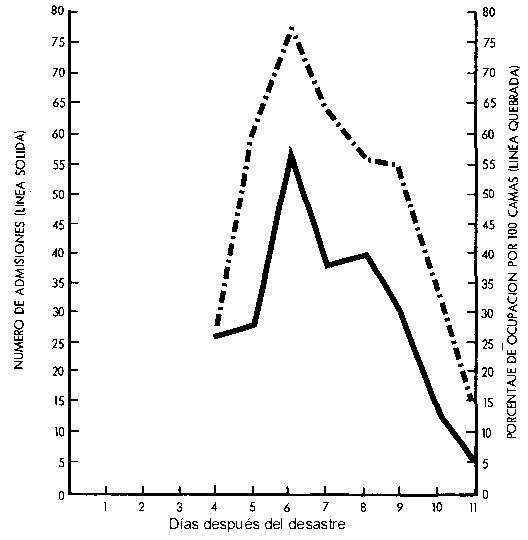
Figura 1. Tasas de admisión y
ocupación de camas en un hospital de campo de Chimaltenango, Guatemala,
1976.
Después de los terremotos pueden producirse desastres secundarios que aumenten el número de heridos que necesitan atención médica. Históricamente, el mayor riesgo es el de incendio, aunque en los últimos decenios han sido pocos los incendios posteriores a los terremotos que hayan causado un gran número de heridos.
Se dispone de muy poca información con respecto a la clase de lesiones derivadas de los terremotos, pero sea cual fuere el número de heridos, la pauta general probablemente sea la de un grupo numeroso de personas heridas con cortes y contusiones de menor importancia, un grupo más pequeño afectado con fracturas simples, y otro grupo con fracturas múltiples graves o lesiones internas que requieren atención quirúrgica u otro tipo de tratamiento intensivo. Por ejemplo, después del terremoto de 1968 al sur de Khorasan, Irán, solo 368 (3,3%) de 11.254 pacientes tratados por los servicios de emergencia (incluidos algunos casos de rutina) necesitaron hospitalización.
La mayor demanda de servicios de salud tiene lugar en las primeras 24 horas. Los heridos suelen presentarse a los servicios médicos solo durante los tres a cinco primeros días, y después de ese período el ritmo de la consulta médica casi recobra su normalidad. Un buen ejemplo de la importancia crucial de la atención de emergencia oportuna se observa en el número de admisiones a un hospital de campo después del terremoto de 1976 en Guatemala, que se presenta en la figura 1. A partir del sexto día, las admisiones disminuyeron de manera extraordinaria, pese a una búsqueda intensiva de damnificados en las zonas rurales remotas.
De ordinario, los pacientes se presentan en dos grupos: el primero compuesto de los heridos provenientes de la zona inmediata al establecimiento médico y el segundo compuesto de los casos enviados al establecimiento a medida que se van organizando las operaciones de socorro en zonas más distantes.
Vientos destructivos
Salvo cuando su acción se complica por la presencia de desastres secundarios, como las inundaciones o marejadas, que suelen acompañarlos, los vientos destructivos causan un número relativamente pequeño de muertos y heridos. Por ejemplo, el gran ciclón que en 1974 destruyó gran parte de la ciudad de Darwin, Australia, un centro de 45.000 habitantes, causó solo 51 defunciones y produjo un total de 145 admisiones en hospitales, de las cuales 110 correspondieron a laceraciones graves y otros traumas relativamente moderados. Los avisos eficaces antes de las tormentas de viento limitarán la morbilidad y la mortalidad, y la mayoría de las lesiones serán relativamente de poca importancia.
Inundaciones súbitas y marejadas
Estos fenómenos pueden causar gran mortalidad, pero dan lugar a un número relativamente pequeño de lesiones graves. Las defunciones se derivan fundamentalmente de la asfixia por ahogamiento, y son más comunes entre los miembros más débiles de la población. Por ejemplo, el desastre combinado de ciclón y marejada que en noviembre de 1977 afectó a una población de 700.000 habitantes en Andhra Pradesh, India, causó la muerte de no menos de 10.000 personas, pero solo dio lugar a 177 casos ortopédicos (en su mayoría fracturas de brazos y piernas) que requirieron evacuación.
Inundaciones
Las inundaciones lentas causan limitada morbilidad y mortalidad inmediatas. Se ha notificado aunque no se ha comprobado un leve aumento de las defunciones por picaduras de ofidios venenosos, y las lesiones traumáticas causadas por las inundaciones requieren solo una atención sanitaria limitada.
 |
 |