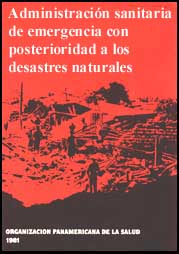
Con posterioridad a un desastre natural se movilizan todos los recursos del país afectado, y con frecuencia se les pone bajo la dirección de un órgano nacional único, de conformidad con la legislación de emergencia que se haya adoptado de antemano.
Un comité de emergencia o un organismo de la defensa civil, adscrito por lo general a la presidencia o a los ministerios de defensa o gobernación, asumirá la coordinación general y, a veces, la dirección de las actividades de emergencia vinculadas con la salud.
Es probable que el comité de emergencia se organice como se indica en la figura 2. La organización adoptada en cada país reflejará su peculiar estructura administrativa, social y política. Es probable que la responsabilidad última por el equipo, como los vehículos pesados y las telecomunicaciones, y las facultades para solicitar o aceptar asistencia externa y distribuir comunicados de prensa sobre cuestiones sanitarias correspondan a órganos distintos de los del sector de la salud.
Dentro del sector de la salud, es esencial establecer un solo punto focal de coordinación, a fin de asegurar el empleo óptimo de los recursos de atención de la salud al alcance del ministerio de salud, el organismo de seguridad social, las fuerzas armadas y el sector privado. Como parte de la planificación de previsión de desastres de un país se deberá designar un coordinador del socorro sanitario. De haberse omitido esta providencia, es menester nombrar a un alto funcionario que represente al sector de la salud en el seno del comité de emergencia, dirija las actividades de socorro del sector y establezca sus prioridades, dé su visto bueno a los comunicados de prensa, apruebe las solicitudes de cooperación externa y acepte o rechace las ofertas de asistencia.
La coordinación de todos los componentes - públicos y privados - del sector de la salud requiere la formación de un pequeño comité que colabore con el coordinador. Los representantes de los principales organismos gubernamentales que prestan servicios de atención de la salud, la Cruz Roja, los organismos voluntarios y quizá la comunidad internacional se reunirán de manera periódica o constante a fin de asesorar al coordinador e integrar las actividades de sus respectivos organismos dentro del esfuerzo general de socorro y rehabilitación.
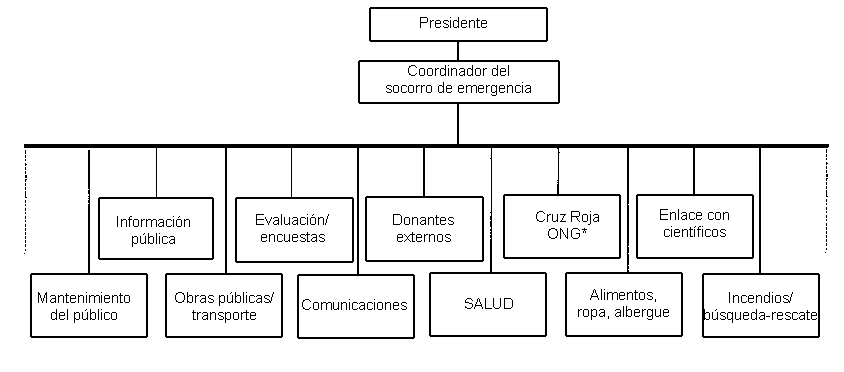
Figura 2. Organización de un comité
nacional de emergencia
* ONG = Organismos no gubernamentales (llamados también organismos voluntarios).
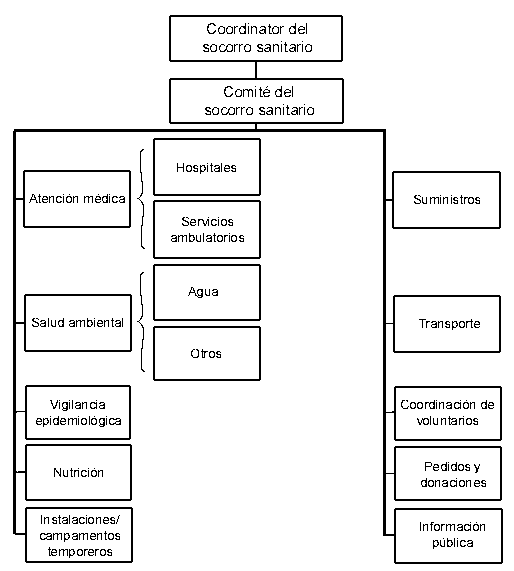
Figura 3. Coordinación de las
actividades de socorro sanitario.
La figura 3 ilustra las diversas esferas funcionales que el coordinador y el comité debieran considerar al organizar las operaciones de socorro. Varias actividades, como las de transporte, suministros y coordinación de voluntarios, se deben integrar con las esferas correspondientes representadas en el comité nacional de emergencia (figura 2). Por ejemplo, la unidad de transporte sanitario colaborará estrechamente con la sección de transporte del comité nacional de emergencia y estará bajo su control.
El principal problema administrativo en operaciones previas de socorro ha sido el gran número de informes conflictivos y a veces exagerados acerca del alcance y los efectos del desastre. Habrá que contar con una información objetiva a fin de atender tres objetivos principales: determinar la población afectada, identificar y anticipar sus necesidades insatisfechas (cosa que se realiza mediante la evaluación del alcance de los daños y de los recursos humanos y materiales existentes en el plano local), e identificar los posibles riesgos secundarios para la salud. El coordinador del socorro sanitario necesitará contar también con información a fin de mantener al corriente a la comunidad internacional de socorro en lo que concierne a los cambios en la situación, con objeto de que esta pueda responder adecuadamente, proporcionar datos verificados a los medios nacionales e internacionales de comunicación, para evitar noticias carentes de fundamento (como las que se refieren a brotes de enfermedades, que puedan estimular reacciones inapropiadas), y mantener bien informada a la población local respecto de los servicios disponibles, y prevenir o refutar rumores.
Las figuras 4 y 5 muestran los probables cambios en las necesidades y prioridades del socorro en distintos períodos posteriores a terremotos e inundaciones, respectivamente. Los principales requisitos de información para proporcionar socorro de emergencia, después de distintos tipos de desastre, son: 1) la zona geográfica afectada, un cálculo de la población y su ubicación dentro de la zona afectada; 2) la situación del transporte (ferrocarriles, caminos y transporte aéreo) y los sistemas de comunicación; 3) la disponibilidad de agua potable, existencias de alimentos, instalaciones sanitarias y habitación; 4) el número de heridos; 5) la situación y capacidad de los hospitales y otras instalaciones de salud en la zona afectada y sus necesidades específicas de medicamentos y personal; 6) la ubicación y el número de personas que han abandonado sus hogares (por ejemplo, los que se han trasladado hacia las zonas urbanas, a la vera de los caminos o terrenos de más altura), y 7) un cálculo del número de muertos y desaparecidos. Esta última información tiene baja prioridad cuando el problema principal radica en prestar servicios esenciales a los sobrevivientes.
En los primeros días, la provisión de socorros inmediatos y la recolección de información serán actividades simultáneas. A medida que se vayan satisfaciendo las necesidades apremiantes de socorro se podrá ir recogiendo información sobre asuntos específicos, a fin de determinar mejor las otras prioridades de socorro.
Las actividades de recolección e interpretación de información se simplifican cuando la información básica se lleva de una forma resumida y de fácil acceso (exhibida, dentro de lo posible, en la forma de mapas), como parte de la planificación prevista para casos de desastre.
Dicha información debe indicar el tamaño y la distribución de la población en la zona, las principales líneas de comunicación y la topografía, la distribución y los servicios de las instalaciones de salud, con indicación de las que podrían ser particularmente vulnerables a los desastres naturales de conformidad con estudios previos de ingeniería, la ubicación de existencias grandes de alimentos y medicinas en almacenes del gobierno, depósitos de mayoristas y principales organismos voluntarios e internacionales, las personas y organizaciones claves que están realizando actividades de socorro y la ubicación de posibles zonas de evacuación.
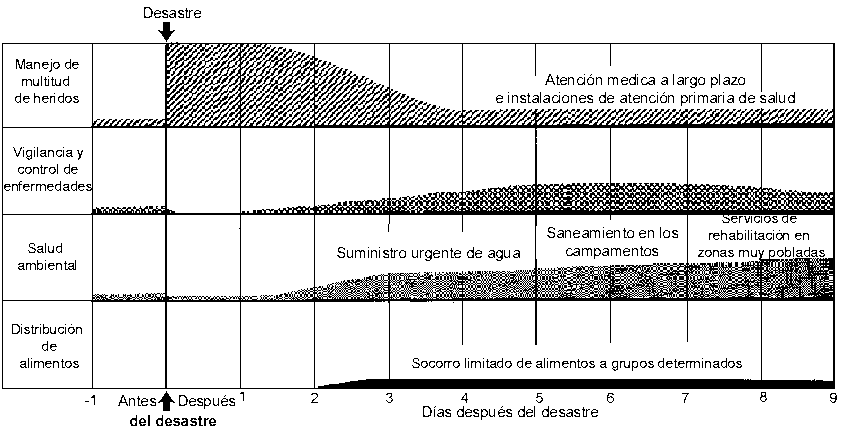
Figura 4. Necesidad y prioridades
cambiantes después de los terremotos
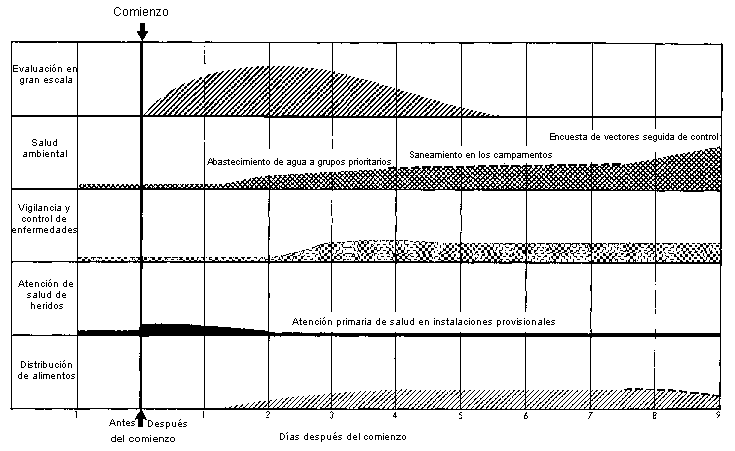
Figura 5. Necesidad y prioridades
cambiantes después de inundaciones y
marejadas.
La información obtener de cuatro formas principales: observación aérea (aeronaves ligeras, helicópteros y satélites); informes suministrados directamente por la comunidad y el personal de socorro; sistemas ordinarios de información respecto de datos específicos, y encuestas.
Observaciones aéreas
Si se cuenta con aeronaves ligeras o helicópteros, con los sobrevuelos a baja altura, se puede obtener información rápida respecto del alcance geográfico de los daños y de los principales daños causados a puentes, caminos y otros medios específicos de comunicación. Esta información es de uso limitado para determinar la capacidad operativa de las instalaciones y los daños causados a las instalaciones subterráneas. Dada la gran flexibilidad operativa de los helicópteros, es aconsejable que el personal de salud trate de utilizarlos lo antes posible para evaluar las necesidades.
Las fotografías aéreas provenientes de satélites y vuelos a gran altura tienen escaso valor en lo que concierne a reunir información de salud, en las primeras semanas siguientes al desastre. Aunque la tecnología de fotografías a gran altura y fotografías obtenidas mediante satélites se está modificando con rapidez y es cada vez más flexible, es probable que su principal aplicación corresponda a la esfera de la planificación anterior al desastre, como la cartografía de zonas anegables y la recolección de informaciones destinadas a las tareas de reconstrucción a largo plazo.
Informes de la comunidad y el personal de socorro
Los informes que se reciben de los dirigentes de la comunidad, los administradores y las autoridades locales suelen adolecer de graves deficiencias, pues no incluyen información respecto de comunidades aisladas que se han visto gravemente afectadas. A veces, la persona entrevistado tiene muy poca información y exagera la importancia o el apremio de algunas necesidades. Cuando exista una duda razonable, el comité de socorro sanitario no debiera aceptar a ciegas peticiones de socorro en gran escala sin tratar de descubrir por qué se dice que existe una determinada necesidad. Asimismo, a los equipos de socorro enviados a las comunidades afectadas se les debe dar instrucciones para que suministren una información básica respecto de sus necesidades de salud y su capacidad para satisfacerlas.
Informes ordinarios de los establecimientos existentes
Cuando es posible restablecer rápidamente las comunicaciones, se debe tratar de obtener información directamente de los centros administrativos, los hospitales públicos y privados, y otros organismos técnicos respecto de las necesidades inmediatas de atención médica, agua, alimentos y saneamiento.
Cuando se prevé un gran número de víctimas, por ejemplo, los informes diarios deben comenzar a recolectarse de las principales instalaciones de salud a la brevedad posible después del desastre, a fin de determinar su capacidad para atender una mayor carga de trabajo y sus necesidades de apoyo. Para los informes de todos los elementos de cada organismo (ministerio de salud, organismo de seguridad social, fuerzas armadas, organismos voluntarios y sector privado) se deberían emplear registros con formato uniforme. La información debiera incluir el número de víctimas que acuden diariamente a solicitar tratamiento, otros pacientes, admisiones, camas desocupadas y defunciones. Dentro de lo posible, las consultas ambulatorias y las admisiones se deben notificar de acuerdo con categorías generales de edad y diagnóstico.
Se debe informar, también, si existe escasez de materiales esenciales, como yeso o películas radiográficas, y problemas específicos en materia de alimentos, agua y electricidad. Como se señala en el Capítulo 3, sobre la vigilancia de las enfermedades, las técnicas epidemiológicas son especialmente útiles para recolectar y evaluar esta información.
Encuestas
La información objetiva y cuantificada respecto de ciertas necesidades de salud solo se puede obtener mediante investigaciones sistemáticas. Cuando las fuentes existentes de información son inadecuadas o inexactas, es menester realizar encuestas adecuadas lo más pronto posible. Después de un gran desastre se pueden organizar investigaciones en tres etapas, como se indicará seguidamente.
En una primera etapa, una encuesta inicial rápida de las necesidades, generalmente mediante observación aérea, delimita la zona afectada mediante el examen de todas las zonas potencialmente afectadas. Es preciso hacer una evaluación rápida de las condiciones físicas de las instalaciones de salud, transporte y comunicaciones y de la situación de las actividades de socorro. Esta evaluación será suficiente para determinar los tipos de problemas que se han planteado, y servirá de base para emprender actividades específicas de socorro y elaborar estudios más completos. La investigación inicial, por lo general, está a cargo de las fuerzas armadas.
Es sumamente importante estar familiarizado con la zona que se estudiará. Aunque valiosa, la participación de los profesionales de la salud en la investigación no es esencial, ya que los datos, que no son sumamente técnicos, pueden ser recopilados por otras personas.
En general, existe un conflicto entre la necesidad de evaluar el problema global y la necesidad de ofrecer ayuda humanitaria inmediata. Para resolver este conflicto, debe prohibirse, cuando sea posible, que el personal de vigilancia preste atención médica, estableciendo un sistema reforzado de asistencia médica.
En una segunda etapa se debe realizar una encuesta multidisciplinaria detallada que trate de incluir todas las zonas afectadas. Algunos de los datos que se mencionan seguidamente, que no están directamente vinculados con la supervivencia, deben recopilarse mediante encuestas por muestreo elaboradas con el concurso de estadísticos.
En los primeros días la investigación en las zonas cercanas debe incluir una evaluación del número de muertos y heridos. La investigación de las necesidades de salud debe formar parte de la atención de emergencia, de modo que el equipo investigador pueda solicitar un refuerzo médico inmediato. Se deben recolectar datos sobre: 1) el número total de heridos; 2) el número de personas que se deben evacuar y sus principales categorías de diagnóstico; 3) el número de pacientes que requieren tratamiento local; 4) la disponibilidad de suministros y personal de salud esenciales; 5) atención ulterior continua que necesitarán los que reciben tratamiento de emergencia, y 6) necesidad de habilitar o reconstruir instalaciones médicas locales.
En la encuesta detallada se tratará de evaluar el impacto inmediato del desastre sobre la calidad y la disponibilidad del agua. El propósito consiste en calcular en qué medida los daños causados a las redes de abastecimiento de agua y otros servicios sanitarios aumentan de inmediato los riesgos para la salud, en relación con las condiciones anteriores al desastre, y no en evaluar su calidad absoluta.
Asimismo, se deben evaluar las necesidades de alimentos, habitación y ropa protectora.
A diferencia de la investigación rápida inicial, es esencial que los profesionales de salud más calificados con cuyo concurso se cuente participen en esta investigación, pues los principales planes de socorro se basarán en sus hallazgos. Por lo menos uno de los integrantes del equipo investigador se debe escoger en razón de su conocimiento de las condiciones locales. Sin embargo, puesto que la competencia técnica y la experiencia previa en la evaluación de desastres son elementos muy importantes, acaso sea necesario solicitar el concurso de personal regional o internacional, a fin de que presten los servicios especializados que no se puedan obtener en el ámbito local. Antes de que se presenten desastres, los países vecinos debieran considerar la conveniencia de aunar esos recursos, de acuerdo con el principio de la cooperación técnica entre países en desarrollo.
Deberá otorgarse máxima prioridad al transporte de los equipos investigadores puesto que la competencia con otras actividades de socorro para utilizar los medios de transporte disponibles se intensificará. En especial, si los equipos de investigación carecen de sus propios medios de transporte, se tratará de obtener espacio en los otros equipos de socorro. Para estas investigaciones el helicóptero es el medio más flexible y útil de transporte.
En una tercera fase, las encuestas de problemas específicos se deben realizar al mismo tiempo que los otros estudios. Técnicos e ingenieros competentes deben analizar los daños causados a las instalaciones sanitarias y los servicios públicos conexos en toda la zona afectada. Estas investigaciones servirán de base para efectuar los cálculos de costos de la actividad de reconstrucción. Cuando no se dispone rápidamente de esos cálculos de costos, es imposible encauzar de manera apropiada los limitados recursos del socorro internacional hacia las esferas prioritarias del sector de la salud. Por último, estas investigaciones comenzarán la actividad de vigilancia continua necesaria para orientar racionalmente las actividades de socorro.
Es probable que solo después de ciertos tipos de desastre sea necesario proporcionar tratamiento médico y atención de enfermería a un gran número de heridos. La mayor parte de las lesiones ocurren durante el impacto inicial y, por ende, la mayor necesidad de atención de emergencia corresponde a los primeros dos días.
La carga de organizar y poner en marcha los servicios de transporte, primeros auxilios, atención médica y suministros, por lo tanto, recae sobre el país afectado. Es posible que durante el período de máxima necesidad se reciba poca ayuda efectiva de los organismos internacionales ya que se requiere cierto tiempo para responder a emergencias.
El manejo de una multitud de heridos se divide en tres categorías principales: búsqueda, salvamento y primeros auxilios; traslado hasta las instalaciones de salud, y tratamiento y redistribución de los pacientes entre los hospitales, cuando es necesario.
Después de un gran desastre, es posible que la necesidad de realizar actividades de búsqueda, salvamento y primeros auxilios sea tan grande que los servicios organizados de socorro no puedan atender más que a una pequeña fracción de la demanda. La ayuda más rápida provendrá de los sobrevivientes que han salido ilesos, los que tendrán que prestar los primeros auxilios que estén a su alcance. El mejoramiento de la calidad de los servicios inmediatos de primeros auxilios deberá depender de un aumento de la capacitación de esas personas, por ejemplo, mediante cursos de la Cruz Roja.
Los heridos deben ser tratados cerca de sus propios hogares, siempre que sea posible, para evitar las perturbaciones sociales y el mayor gasto de recursos que se derivan de su traslado a las instalaciones centrales. Si existen razones médicas importantes para justificar esa evacuación, el organismo de socorro debe adoptar las providencias necesarias para llevar nuevamente el (o la) paciente a su hogar.
La mayor parte de los heridos que se encuentran cerca de una instalación de salud, por lo general acudirán a ella sin tener en cuenta su situación operativa, recurriendo a los medios de transporte que hubiere disponibles; algunos, sin embargo, evitarán la atención médica o no podrán buscarla, razón por la cual la búsqueda activa de casos es un componente importante del socorro a los heridos. Esta es razón suficiente para crear equipos móviles de atención de salud, además de los puestos fijos de primeros auxilios ubicados cerca de las instalaciones de salud existentes.
Para proporcionar tratamiento adecuado a los heridos es menester que los recursos de los servicios de salud se reorienten hacia esta nueva prioridad. El número de camas y los servicios quirúrgicos se deben ampliar mediante el alta selectiva de los pacientes hospitalizados ordinarios, el reajuste de las admisiones e intervenciones quirúrgicas no prioritarias y la utilización exhaustiva del espacio y el personal disponible.
Será menester efectuar una amplia delegación en personal no médico de las funciones que normalmente incumben a los médicos. Se debiera establecer un centro, atendido durante las 24 horas del día, a fin de responder a las indagatorias de los parientes y amigos de los pacientes; este centro podría ser atendido por personas no profesionales idóneas. Es posible que la Cruz Roja esté bien equipada para dirigir esta función centralizadora.
Dentro de lo necesario se deben adoptar providencias para proporcionar alimentos y albergue al personal de salud. Se deben proporcionar espacios y servicios apropiados para el entierro de cadáveres.
Triage 1
1
Palabra francesa que significa la
clasificación y selección de heridos de guerra o de un desastre para determinar
la prioridad de necesidades y el lagar adecuado de tratamiento.
Solamente la cantidad de heridos que necesitan distintos grados de atención médica durante el primer día después de un desastre grave hace necesario que la profesión médica adopte una filosofía de tratamiento distinta de la que aplica normalmente.
En su obra Disaster Management: Comprehensive Guidelines for Disaster Relief (Berna, Hans Haber, 1979), Edwin H. Spirgi ha definido claramente el triage o la selección de pacientes observando que "el principio de 'el primero que llega, el primero que se trata', que se aplica en la atención médica ordinaria, resulta inadecuado en las emergencias que afectan a grandes masas de población". Spirgi dice, además, que el triage tiene por objeto dosificar rápidamente a los heridos en función del beneficio que presumiblemente podrán obtener de la atención médica y no de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.
Se concede la prioridad más alta cuando una simple atención intensiva puede modificar dramáticamente la prognosis inmediata o a largo plazo. A los pacientes moribundos que requieren mucha atención para obtener un beneficio dudoso se les atribuye la prioridad más baja. El triage es el único procedimiento que permite dar un máximo de beneficio a la mayor parte de los heridos en una situación de desastre.
Asimismo, observa que algunos médicos pueden considerar cuestionable, desde el punto de vista ético, el tratar a pacientes a quienes se puede salvar antes que a las personas gravemente heridas, pero moribundas, aunque esa estrategia, después de un desastre, es la única válida para el bien del mayor número de personas.
Aunque en algunos países se han adoptado y todavía se emplean distintos sistemas de triage, la clasificación más común está compuesta de tres categorías de pacientes: los que no pueden beneficiarse del tratamiento disponible en condiciones de emergencia; los gravemente heridos, que deben ser atendidos en primer término, y los pacientes ambulatorios o cuyas heridas son menos graves. Después de los primeros auxilios iniciales, la última categoría puede esperar para recibir atención médica a que se haya atendido a las personas con lesiones graves.
El triage se debe realizar en dos etapas: en el lugar del desastre, a fin de determinar la necesidad de trasladar al paciente, y al admitirlo al hospital o centro terapéutico, con objeto de volver a evaluar sus necesidades y la prioridad de la atención médica correspondiente. Lo ideal es enseñar de antemano los principios del triage al personal local de salud, a fin de facilitar el proceso cuando ocurra un desastre. En ausencia de una capacitación adecuada del personal de salud sobre el terreno, un oficial de triage y el personal de primeros auxilios deben acompañar a todos los equipos de socorro al lugar del desastre para efectuar esas evaluaciones. En el hospital el triage debe estar a cargo de un clínico muy experimentado, ya que ello puede significar la vida o muerte del paciente y determinará las actividades de todo el personal.
Identificación de pacientes
A todos los pacientes se les debe identificar con brazaletes de identificación que indiquen su nombre, edad, sexo, lugar de origen, categoría de triage, diagnóstico y tratamiento inicial. En el marco del plan nacional para casos de desastres se deben seleccionar o diseñar por anticipado brazaletes de identificación uniformes. El personal de salud debe estar completamente familiarizado con su uso apropiado.
Estructura institucional
Como señala Spirgi, el manejo adecuado de un gran número de heridos requiere una organización de los servicios muy diferente de la que se observa en tiempos ordinarios. Este autor comenta que "un plan de organización del hospital en tiempo de desastre designa la estructura de comando que se debe adoptar en esos casos... [Un] equipo de comando (compuesto de funcionarios de alto rango en las esferas médicas, administrativas y de enfermería)... dirigirá al personal a fin de que realice sus actividades de conformidad con el plan y movilizará el personal y los recursos adicionales que se necesiten. El funcionario principal... debiera tener un grado de autoridad lo más parecido a la autoridad militar que se conozca en la práctica médica".
Utilización de procedimientos terapéuticos sencillas y uniformes
Los procedimientos terapéuticos deben ser económicos, tanto en recursos humanos como en recursos materiales. Se debe simplificar el tratamiento médico de primera línea, con el objetivo de salvar vidas e impedir grandes complicaciones o problemas secundarios. La formulación y difusión de procedimientos uniformes, un uso amplio del desbridamiento, el aplazamiento del cierre de heridas primarias o el uso de férulas en lugar de enyesados circulares, pueden traducirse en una disminución notable de la mortalidad y los impedimentos de larga duración. Como dice Spirgi:
Esas medidas se pueden ejecutar rápidamente y, en muchos casos, pueden ser aplicadas por personas con formación limitada. Por otra parte, algunas técnicas más complejas que requieren el concurso de personal muy capacitado, equipo complejo y una gran abundancia de suministros (por ejemplo, para el tratamiento de quemaduras graves) no constituyen una inversión inteligente de recursos en el contexto del manejo de un gran número de heridos. Para muchos médicos no es fácil cambiar su modo de pensar y actuar de su práctica corriente al que se requiere en la atención médica de masas.
Aunque las instalaciones de atención de salud dentro de una zona afectada por un desastre pueden haber recibido daños y estar recargadas por el gran número de heridos, los establecimientos fuera de la zona del desastre bien pueden estar en condiciones de atender una carga de trabajo mucho mayor o prestar servicios médicos especializados, como la neurocirugía. La decisión de trasladar pacientes a hospitales fuera de la zona del desastre se debe considerar cuidadosamente, porque una evacuación no planificada y posiblemente innecesaria puede crear más problemas de los que resuelve. Se debe mantener un buen control administrativo sobre los traslados, a fin de restringirlos a un número limitado de pacientes que necesitan una atención especializada no disponible en la zona del desastre.
El coordinador del socorro sanitario debe tener particularmente presentes las consecuencias sociales, administrativas y legales de la evacuación internacional. Los equipos de socorro médico de otros países no suelen estar al tanto de la existencia de instalaciones complementarias en el país afectado por el desastre y pueden proponer el traslado de los heridos que no se pueden atender o necesitan atención especial a los servicios de salud de sus países de origen. Las directrices y políticas en esta materia deben ser claras y ponerse en conocimiento de todos los equipos de socorro.
La mejor manera de equiparar los recursos con las necesidades es utilizar un gráfico similar al de la figura 6, cuya versión ampliada se puede colgar de una pared. Los hospitales se enumeran de acuerdo con su ubicación geográfica, a partir de los que están más cerca de la zona del desastre. La presentación visual del número de camas disponibles, el personal médico o de enfermería necesario para un servicio de 24 horas, los suministros médicos esenciales que escasean y otras necesidades le permitirá al coordinador del socorro sanitario orientar la asistencia externa hacia los lugares en los cuales las necesidades y los beneficios previsibles sean mayores. El análisis de los datos permitirá identificar las pautas de redistribución de los recursos o pacientes. Esa vigilancia de los recursos de los hospitales será sumamente útil en caso que la atención médica se necesite por un período prolongado.
Si el coordinador del socorro sanitario comprueba que la capacidad total de atención de la salud de su país es insuficiente para las necesidades derivadas del desastre, se deben considerar varias posibilidades.
El medio más apropiado es la expansión acelerada de las propias instalaciones permanentes y del personal del país, que tiene la ventaja de satisfacer las necesidades inmediatas y, al propio tiempo, produce beneficios de carácter permanente.
En caso de no ser factible esta posibilidad, una segunda posibilidad radica en contar con hospitales móviles de emergencia, autónomos y con su propia dotación de personal, que puedan ser proporcionados por los organismos gubernamentales, las fuerzas armadas, la Cruz Roja o el sector privado. De necesitarse un hospital de esta índole, se debe pensar en primer lugar en los del propio país o de un país vecino de igual idioma y cultura, considerando en segundo lugar los de países más distantes geográfica, cultural o tecnológicamente.
Figura 6. Vigilancia de recursos hospitalarios.
|
1 NOMBRE - LUGAR |
2 ESPECIALIDAD |
3 CAMAS |
4 CIRUJANOS |
5 ANESTESIOLOGIA |
6 Otro personal médico necesario |
7 Enfermeras necesarias |
8 Artículos esenciales |
9 Otras necesidades o contratos | |||
|
a |
b |
a |
b |
a |
b | ||||||
|
Total |
Disponible |
Actuales |
Necesarios |
Actuales |
Necesarios | ||||||
|
Hospital "A" Ciudad Desastre |
General |
850 |
8 |
5 |
4 |
5 |
4 |
2 pediatras Igineeol |
5 |
Material Para suturas películas para rayos X |
Generador |
|
Hospital "X" pueblo normal |
Traumatologia |
450 |
145 |
5 tr. |
- |
3 |
- |
Igineeol |
1 |
Ropa blanca |
Instalaciones de cocina limitadas |
Los hospitales móviles extranjeros pueden adolecer de diversas limitaciones. Primera, el plazo necesario para establecer un hospital móvil en perfectas condiciones de prestar servicio puede ser de varios días, si bien la mayor parte de los heridos se producirán como resultado del impacto inmediato y necesitarán tratamiento en las primeras 24 horas. Segunda, el costo de un hospital de esa índole, especialmente cuando se transporta por vía aérea, puede ser prohibitivo y con frecuencia se deduce del volumen total de asistencia proporcionada por el organismo gubernamental o privado de socorro que aporta dicho hospital. Tercera, esos hospitales suelen ser bastante avanzados desde el punto de vista tecnológico, lo que hace que aumenten las esperanzas de la población en cuanto a su utilidad hasta un punto que a las autoridades locales les será difícil, si no imposible, satisfacer durante el período de recuperación. Por último, se ha de reconocer que esos hospitales son de mucho valor para las relaciones públicas del organismo donante que, en consecuencia, acaso insista inapropiadamente en su empleo.
Existen varias fuentes que pueden ofrecer una tercera posibilidad: el hospital transportable para desastres (PDH), si bien su empleo en la fase de emergencia se debiera considerar con prudencia por varias razones. Primera, se necesita amplia capacitación para instalar y operar estas unidades y se debe contar con edificios adecuados para alojarlas. El funcionamiento de un hospital de esta índole puede demorarse por varias semanas. Segunda, parte del material del hospital puede ser anticuado, encontrarse en condiciones deficientes o ser inapropiado para las necesidades del país receptor, pues la mayor parte de estas unidades se prepararon a principios del decenio de 1950 con objeto de utilizarlas con posterioridad a desastres nucleares en las naciones desarrolladas. Tercera, el costo de transporte aéreo de esos hospitales a un país receptor es prohibitivo en relación con su beneficio en las operaciones de socorro.
Con todo, algunos componentes de este equipo se pueden utilizar en la fase de reconstrucción a largo plazo. Antes del envío de este equipo, el organismo receptor debe estudiar cuidadosamente esta posibilidad, siendo lo ideal que realice una inspección in situ del equipo. A menos que las aerolíneas privadas que colaboren en las actividades de socorro absorban los costos de envío, el equipo debe enviarse por transporte de superficie y no por vía aérea.
* Se agradece profundamente la asistencia recibida del Dr. Karl Western, del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Bethesda, Maryland, EUA, en la preparación de la versión final de este capitulo.
Los desastres naturales suelen ir seguidos de rumores de epidemias (fiebre tifoidea o cólera) o condiciones desusadas, como un aumento de las picaduras de ofidios. En realidad, los epidemiólogos han confirmado muy pocos de estos rumores cuando los han investigado sobre el terreno. Sea cual fuere la falta de fundamento de los rumores, un desastre natural puede modificar el riesgo de contraer enfermedades prevenibles. La probabilidad de una mayor transmisión se vincula con cambios adversos en las cuatro esferas siguientes:
1) Densidad demográfica. El propio hecho de que exista un contacto humano más estrecho aumenta la difusión potencial de enfermedades transmitidas por el aire. Además, los servicios de salud disponibles suelen ser inadecuados para atender las necesidades de una población que ha crecido repentinamente.2) Desplazamientos de población. El desplazamiento de los sobrevivientes de un desastre hacia las zonas adyacentes puede dar lugar a la introducción de enfermedades transmisibles a las cuales sean susceptibles las poblaciones migratorias o autóctonas.
3) Desorganización de los servicios de salud existentes. Es frecuente que las instalaciones de salud existentes sean físicamente dañadas por el desastre natural. Las redes de abastecimiento de agua y electricidad son particularmente vulnerables a estos fenómenos.
4) Desorganización de los programas ordinarios de salud pública. Con posterioridad a un desastre es corriente que el personal y los fondos de programas esenciales de salud pública se destinen a otras actividades. Si dichos programas no son mantenidos o por lo menos restablecidos a la brevedad posible, se observará un aumento de las enfermedades transmisibles en la población desprotegida.
Las enfermedades observadas con más frecuencia en el período posterior a un desastre son las dolencias entéricas, que están muy vinculadas con los tres primeros factores indicados antes. Las consecuencias a largo plazo, como el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores y las enfermedades infantiles prevenibles mediante vacunación, se derivan del cuarto factor.
Los principios para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles después de un desastre son: 1) adoptar todas las medidas administrativas y de salud pública que sean razonables para disminuir el riesgo de transmisión mórbida, teniendo en cuenta que puede aumentar debido a uno o más de los cuatro factores indicados; 2) investigar sin tardanza los informes sin confirmar de brotes de enfermedad, a fin de impedir una dispersión innecesaria de recursos escasos y la desorganización de los programas ordinarios, y 3) organizar o utilizar un sistema de notificación de enfermedades más confiable, para identificar con rapidez los brotes de enfermedad, instituir medidas de control y evaluar los programas sanitarios o de salud pública en marcha.
Lo ideal sería no necesitar un sistema de vigilancia aparte después del desastre, porque ya esté funcionando un sistema adecuado a las necesidades de la vigilancia vinculada con los desastres. La mayoría de las comunidades conocen lo que ocurre en sus propias zonas y cuentan con métodos para compartir localmente esa información; sin embargo, con frecuencia las autoridades centrales de salud carecen de un mecanismo establecido para compilar esa información, en los planos regional y nacional, de una manera racional y científica.
Se debe tener presente que vigilancia significa la recopilación de datos médicos de distintas fuentes, convencionales y no convencionales. Incluso en circunstancias normales, el sistema institucionalizado de registro de datos acaso no sea el medio por conducto del cual las autoridades reciben informes importantes. En consecuencia, cuando no existe un sistema uniforme de información o este solo existe en forma rudimentaria, es inútil tratar de establecerlo o mejorarlo en el período inmediatamente siguiente al desastre. El coordinador del socorro sanitario debiera reconocer que las noticias de los periódicos y la información proveniente de fuentes políticas, por ejemplo, pueden ser tan importantes o más que los sistemas ordinarios de transmisión de los datos sanitarios. Se debe utilizar la información no convencional, que ha de incluir las fuentes de las comunidades.
Los sistemas de recopilación de datos con posterioridad a los desastres se clasifican en tres categorías: la vigilancia ordinaria existente, las fuentes oficiosas de la comunidad y los informes del personal de socorro. Desde el punto de vista administrativo, los datos de todos estos sistemas se deben enviar directamente al coordinador del socorro sanitario, de modo que se puedan adoptar las medidas apropiadas de la manera más expeditiva. La mayoría de las veces los datos serán más bien cualitativos que cuantitativos.
A fin de recopilar, cotejar e interpretar los datos es esencial contar con los servicios de un epidemiólogo nacional que disponga de suficiente personal epidemiológico y administrativo con facilidades para trasladarse al campo y acceso prioritario a los laboratorios públicos o privados. Además del personal epidemiológico nacional, las dependencias universitarias, los centros de investigación y los organismos bilaterales o internacionales pueden proporcionar epidemiólogos capacitados y servicios nacionales o regionales de laboratorio. El epidemiólogo nacional debiera ser el secretario de un subcomité de vigilancia y control de enfermedades dependiente del comité de socorro sanitario, con la participación de altos representantes del ministerio de salud, los servicios de saneamiento y agua, los principales organismos voluntarios reconocidos y otros ministerios relacionados con los programas de socorro sanitario. Por conducto de este subcomité se pueden elaborar informes resumidos de los hallazgos técnicos del sistema de vigilancia, y poner en ejecución las medidas necesarias de control cuando estas no sean responsabilidad inmediata de los epidemiólogos (por ejemplo, los grandes programas de saneamiento); asimismo mediante el comité nacional de emergencia se puede divulgar al público general y al extranjero informes sobre los riesgos y la existencia o no de enfermedades utilizando la radio y otros medios de comunicación. El subcomité puede proporcionar información directa a los hospitales y otras instalaciones de salud que realizan el acopio de los datos de vigilancia.
En condiciones normales los sistemas de vigilancia incluyen enfermedades endémicas en la zona, susceptibles de control, de importancia desde el punto de vista de la salud pública o de notificación internacional obligatoria. Si dicha actividad se ha llevado a cabo regularmente, se debe continuar durante el período del desastre, siempre que sea posible. Cuando no ha habido vigilancia o esta se ha desorganizado como resultado directo del desastre, se debe instituir un sistema de vigilancia basado en los síntomas y con un enfoque más preciso. Este sistema se debe concentrar en enfermedades producidas presumiblemente por el desastre o que son factibles de controlar.
El epidemiólogo nacional y el coordinador del socorro sanitario deben determinar los complejos de síntomas o enfermedades que se incorporarán en el sistema. Los complejos de síntomas que podrían ser importantes comprenden la fiebre, la fiebre y la diarrea, la fiebre y la tos, el trauma, las quemaduras y el sarampión. El sistema se debe instituir en todos los establecimientos que atiendan pacientes. Los informes de las unidades de registro aumentan, en realidad, cuando estos se simplifican y se precisan sus objetivos de la manera descrita, utilizando un formulario uniforme (véase el modelo de la figura 7). El epidemiólogo nacional deberá distribuir, explicar y supervisar la recopilación de estos formularios. Esto, además de facilitar la retroinformación rápida a las unidades de registros, servirá para superar cualquier renuencia de estas a llenar los formularios.
De lo antes expuesto es obvio que la vigilancia posterior al desastre no proporcionará una información precisa sobre la incidencia de una enfermedad. En circunstancias normales es bastante difícil determinar las tasas de incidencia (el número de casos nuevos en una población conocida) y probablemente será imposible y carecerá de valor hacerlo con posterioridad a un desastre. Lo que sí será posible es tener indicación de que en una zona afectada se ha presentado un determinado complejo de síntomas o de enfermedades. Esta indicación servirá de base para realizar una investigación más a fondo y, en caso necesario, se traducirá en medidas específicas de control. Cuando la población afectada está bien definida, como es el caso de la población alojada en campamentos, será importante que el epidemiólogo nacional determine las tasas respectivas.
Figura 7.
|
INFORME DIARIO DE LA VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES |
Síntomas o enfermedades fáciles de reconocer
|
Instalación de salud | |
|
o | |
|
Grupo de socorro...................... |
Fecha:................... |
|
CASOS |
DEFUNCIONES | |||
|
Menores de 15 años |
Mayores de 15 años |
Menores de 15 años |
Mayores de 15 años | |
|
Fiebre (sin diarrea/tos) 1 | ||||
|
Fiebre con diarrea 2 | ||||
|
Fiebre con tos 3 | ||||
|
Sarampión | ||||
|
Meningitis | ||||
|
Mordedura de perro | ||||
|
Mordedura de serpiente | ||||
|
Quemaduras | ||||
|
Trauma | ||||
|
Malnutrición energético-proteica | ||||
|
Otra | ||||
|
Total diario | ||||
Comentarios: ..............................
1 Indicativa de malaria, dengue
2 Puede
subdividirse en base a sangre, mucus, vómito
3 Indicativa de
infección respiratoria
Si el sistema antedicho funciona con eficacia, invariablemente dará lugar a un aumento en el número de notificaciones de enfermedades comunes y no comunes, porque habrá aumentado el número de unidades de registro y el conocimiento e interés público. Ello no significa necesariamente que ha habido una mayor morbilidad, sino que es resultado de una búsqueda más intensa de casos en comparación con el sistema existente antes del desastre.
Debido a que los informes negativos tienen tanta importancia como los positivos, cada unidad de registro debe presentar informes, haya o no observado una enfermedad. Los informes negativos demostrarán que la unidad está en pleno funcionamiento y que los recursos de atención se pueden destinar a otras actividades.
El epidemiólogo más próximo a la unidad local de registro debiera investigar los presuntos brotes mórbidos detectados por el sistema de vigilancia, a la brevedad posible. Hasta que no se reciba asistencia epidemiológica, la investigación y medidas de control iniciales están a cargo de la unidad de salud local. Antes de un desastre, el epidemiólogo nacional debe formular y distribuir a las unidades de registro e instalaciones de salud en el campo, las normas que se emplearán cuando se produzca el desastre para investigar y controlar los complejos de síntomas básicos.
Aunque el acceso a unos servicios exactos, fidedignos y rápidos de laboratorio es esencial en la administración de la salud pública, el número de pruebas de laboratorio necesarias no será elevado. Cuando no sea posible garantizar ese acceso a los laboratorios locales, acaso será necesario recurrir a otros, incluidos los laboratorios de referencia. Algunas pruebas de diagnóstico (huevos y parásitos en las heces y frotis de sangre) se pueden efectuar con un mínimo de tecnología apropiada en unidades sobre el terreno; sin embargo, ciertas pruebas bacteriológicas y virológicas necesarias en la actividad de vigilancia se deben realizar en laboratorios de referencia.
Es común que las autoridades médicas estén sujetas a considerable presión por parte de la ciudadanía y los medios políticos con objeto de que emprendan programas masivos de vacunación, por lo general contra la fiebre tifoidea, el cólera y el tétanos. Esta presión puede aumentar como consecuencia de una notificación exagerada de los riesgos de esas enfermedades en la prensa nacional e internacional y debido a la fácil disponibilidad de vacunas provenientes del extranjero.
La fiebre tifoidea y el cólera
Las campañas masivas de vacunación contra la fiebre tifoidea y el cólera, improvisadas con rapidez, se deben evitar, por varias razones:
1) No ha habido, con posterioridad a desastres naturales, brotes documentados de gran escala.2) La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso rutinario de las vacunas contra la fiebre tifoidea y el cólera en las zonas endémicas. Las vacunas contra la fiebre tifoidea y el cólera solo confieren una baja protección individual a corto plazo y muy poca inmunidad contra la propagación de la enfermedad. En las zonas endémicas, en las cuales la población ha estado previamente expuesta a la enfermedad, habrá una inmunidad mayor y de más larga duración que, con todo, será insuficiente para impedir la difusión de la enfermedad. El control médico adecuado debe depender de una actividad eficaz de identificación, aislamiento y tratamiento de casos.
3) Probablemente sea imposible lograr, en un lapso razonable, una cobertura completa de la población, incluso si solo se administra una dosis. Será más difícil obtener una cobertura adecuada con una segunda o tercera dosis posteriores, cuando el interés del público haya disminuido. La experiencia general ha sido que en condiciones de emergencia, en las cuales resulta imposible la vigilancia ulterior sistemática, no es posible efectuar un registro adecuado de los individuos vacunados. Este problema se agrava cuando son varios los organismos que realizan programas de vacunación, sin comunicación o coordinación entre sí y, en algunos casos, sin tener en cuenta las políticas del gobierno sobre la materia.
4) Los programas de vacunación requieren una gran cantidad de personal que bien se podría emplear más provechosamente en otras actividades.
5) La calidad de la vacuna disponible, especialmente si se la ha obtenido con rapidez de fuentes no habituales, suele ser insatisfactoria.
6) Salvo cuando la vacunación se puede administrar sin agujas, utilizando, por ejemplo, inyectores de alta presión, la vacunación en masa probablemente dará lugar a la utilización repetida de agujas que no están bien esterilizadas, y que pueden transmitir la hepatitis B. Incluso cuando se cuenta con equipo desechable, acaso sea imposible vigilar de manera apropiada las técnicas de inyección.
7) Los programas de vacunación en masa pueden producir una falsa sensación de seguridad respecto del riesgo de enfermedad y llevar a un descuido de las medidas eficaces de lucha.
El componente paratifoidea AB de las vacunas combinadas (la vacuna TAB) es ineficaz y confiere poca o ninguna protección individual.
Tétanos
Existen dos preparaciones que confieren protección antitetánica. La primera es el toxoide tetánico, un agente inmunizador eficaz utilizado rutinariamente para vacunar niños y mujeres en edad de procrear. La mejor protección contra el tétanos es el mantenimiento de un alto nivel de inmunidad en la población general mediante la vacunación rutinaria antes del desastre y una limpieza adecuada e inmediata de las heridas. Si un paciente que ha sufrido una herida abierta muestra un alto nivel de inmunidad, el refuerzo de toxoide tetánico es una medida preventiva eficaz. La segunda preparación, la antitoxina tetánica, se debe administrar solo a discreción de un médico a pacientes heridos que no hayan estado inmunizados previamente.
Con posterioridad a los desastres naturales no ha habido aumentos importantes de tétanos. La vacunación en masa de las poblaciones contra el tétanos, con toxoide tetánico, resulta innecesaria, no cabiendo esperar que reduzca el riesgo de tétanos en los heridos.
Los programas de vacunación pueden justificarse en los campamentos y otras zonas densamente pobladas en las que hay un gran número de niños pequeños, que podría ser aconsejable vacunar contra el sarampión, la tos ferina y posiblemente la poliomielitis y la difteria, y en los lugares donde se llevan a cabo corrientemente programas de vacunación rutinaria (por ejemplo, antidiftérica y antisarampionosa). Si la función administrativa es adecuada, se puede aprovechar la oportunidad para continuar los programas ordinarios mediante la vacunación de los grupos de edad apropiados, medida que puede servir para mitigar el temor del público.
Importación y almacenamiento de vacunas
La mayor parte de las vacunas y, en especial, la antisarampionosa, requieren refrigeración y cuidadosa manipulación para mantener su eficacia. Si las instalaciones de la cadena de frío son inadecuadas, se debe procurar adquirirlas al mismo tiempo que las vacunas. Los donantes de vacuna deben cerciorarse, antes de despachar las vacunas, de que el país cuenta con instalaciones de refrigeración apropiadas. Durante el período de emergencia quizá sea aconsejable que todas las vacunas importadas, incluidas las destinadas a organismos voluntarios, se almacenen en instalaciones gubernamentales.
La política de inmunización que se adapte se debe determinar en cl plano nacional solamente. Los organismos voluntarios individuales no deben decidir sobre la administración de vacunas por si solos. Lo ideal es formular una política nacional como parte de la planificación preventiva en casos de desastre.
*En la preparación de la versión final de este capitulo se agradece profundamente la colaboración del Sr. Pierre Leger, Director de la División Internacional, Desarrollo de la Atención Médica.
La salud ambiental reviste importancia fundamental en la administración de los servicios de emergencia con posterioridad a un desastre natural. Los detalles técnicos se pueden consultar en M. Assar, Guía de saneamiento en desastres naturales (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1971).
Dentro de la zona afectada, estas actividades se deben orientar hacia localidades específicas, en el siguiente orden:
|
Densidad demográfica |
Grado de desorganización de los servicios
existentes |
Prioridad |
|
densa |
grave |
I |
|
densa |
moderado |
II |
|
dispersa |
grave | |
|
dispersa |
leve |
III |
A fin de decidir cuáles serán las medidas que se adoptarán, deben considerarse los siguientes factores:
Zonas prioritarias de intervención
Se debe dar primera consideración a las zonas en las cuales se han intensificado los riesgos de salud. Se debe dar prioridad a las zonas periurbanas, los campamentos y los albergues temporarios.
Servicios prioritarios de salud ambiental
Se debe conceder consideración primaria a los servicios esenciales para proteger y asegurar el bienestar de las personas en las zonas de alto riesgo. Las medidas de salud ambiental posteriores a los desastres se pueden clasificar en dos prioridades. La primera corresponde al abastecimiento adecuado de agua pura, instalaciones de saneamiento básico, eliminación de excreta y desechos líquidos y sólidos, y albergue.
La segunda prioridad corresponde a las medidas de protección alimentaria, el establecimiento o continuación de medidas de control de vectores y el fomento de la higiene personal.
Recursos humanos
La disponibilidad de especialistas pertinentes en salud ambiental constituirá un factor restrictivo cuando se trata de dirigir una situación de emergencia. En consecuencia, se debe dar primera consideración al empleo de los recursos humanos disponibles en el medio local. La población local debiera participar activamente, procurándose su cooperación para prestar los servicios necesarios. Debe dejarse claramente establecido que todas las actividades inmediatas o a corto plazo se orientan a restablecer los servicios de salud ambiental que había antes del desastre. El mejoramiento de esos servicios no debe ser el objetivo de las actividades de socorro inmediatas. Los expertos, como el personal extranjero de socorro, que no están familiarizados con los servicios locales anteriores de salud ambiental, puede que proporcionen asesoramiento deficiente en cuanto a las prioridades de socorro.
En el cuadro 2 figura una lista de las posibles situaciones de desorganización de los servicios de salud ambiental.
A fin de garantizar el abastecimiento de agua inocua en cantidad suficiente, alojamiento adecuado e instalaciones de saneamiento básico en la zona afectada, particularmente con destino a los refugiados, se recomienda adoptar las siguientes medidas de higiene del medio:
1) Realizar una investigación inicial encaminada a determinar el grado de daño causado a la red pública de abastecimiento de agua, el sistema de eliminación de desechos y los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de alimentos.2) Levantar un inventario de los recursos disponibles (por ejemplo, existencias de alimentos no contaminados, recursos humanos y materiales, equipos y suministros de disponibilidad inmediata).
3) Obtener información sobre los movimientos de población en la zona o cerca de ella (por ejemplo, campamentos de refugiados, zonas parcial o totalmente evacuadas y campamentos para el personal de socorro). Esta información servirá para determinar las zonas a las cuales se debe conceder prioridad, basándose en la densidad demográfica y el elevado riesgo de morbilidad.
4) Determinar las necesidades inmediatas de la población afectada en lo que se refiere a la provisión de agua, instalaciones de saneamiento básico y vivienda.
5) Satisfacer las necesidades de los usuarios esenciales, tan pronto como sea posible, después de atender las necesidades básicas de las personas. Por ejemplo, los hospitales y otros establecimientos de salud pueden necesitar un volumen mucho mayor de agua debido al gran número de heridos por tratar, al igual que la requieren las plantas generadoras de energía para poder funcionar.
6) Asegurar que los refugiados estén debidamente alojados y que los centros de refugiados cuenten con elementos de primera necesidad como agua salubre y alimentos, unidades de eliminación de excretas e instalaciones para la eliminación de desechos sólidos.
7) Asegurar que determinadas zonas de alto riesgo, como las de alta densidad demográfica, cuenten con un suministro de agua pura y con instalaciones de emergencia para la eliminación de excretas.
Estas medidas requerirán la ejecución de actividades en los campos que se mencionan a continuación.
Será menester realizar una investigación de todos los abastecimientos públicos de agua, dando prioridad a las redes de distribución de agua potable. Habrá que determinar si el abastecimiento de agua ha sido contaminado (por ejemplo, por aguas negras). Si se sospecha que el agua contiene un contaminante químico, como los metales pesados que forman parte de las erupciones volcánicas, se debe procurar obtener otras fuentes de abastecimiento. El agua debe ser analizada lo antes posible. Si se descubren contaminantes bacterianos, se debe proceder a la desinfección del agua, antes de distribuirla, aumentando la cloración residual y la presión en el sistema de distribución.
Cuadro 2. Matriz de efectos de los desastres naturales.
|
Efectos más comunes sobre la salud ambiental |
Terremoto |
Huracán/tornado |
Inundación |
Tsunami | |
|
Abaste cimiento de agua y eliminación de aguas
servidas |
Daños a las estructuras de ingeniería civil |
· |
· |
· |
o |
|
Rupturas de cañerías maestras |
· |
- |
- |
o | |
|
Interrupciones del suministro de electricidad |
· |
· |
- |
- | |
|
Contaminación (biológica o química) |
- |
· |
· |
· | |
|
Desorganización del transporte |
· |
· |
· |
- | |
|
Escasez de personal |
· |
- |
- |
o | |
|
Sobrecarga de las redes (debido a los movimientos de
población) |
o |
· |
· |
o | |
|
Escasez de equipo, repuestos y suministros |
· |
· |
· |
- | |
|
Daños a las estructuras de ingeniería civil |
· |
- |
- |
o | |
|
Manejo de desechos sólidos |
Desorganización del transporte |
· |
· |
· |
- |
|
Escasez de equipo |
· |
· |
· |
- | |
|
Escasez de personal |
· |
· |
· |
o | |
|
Contaminación del agua, el suelo y la atmósfera |
· |
· |
· |
- | |
|
Daños a las instalaciones de preparación de alimentos |
· |
· |
- |
o | |
|
Manipulación de alimentos Inundación de las
instalaciones |
Desorganización del transporte |
· |
· |
· |
- |
|
Interrupciones del suministro de electricidad |
· |
· |
- |
- | |
|
o |
· |
· |
· | ||
|
Contaminación/degradación de los alimentos de socorro |
- |
· |
· |
- | |
|
Proliferación de criaderos de vectores |
· |
· |
· |
· | |
|
Control de vectores |
Aumento de los contactos entre las personas y los
vectores |
· |
· |
· |
- |
|
Desorganización de los programas de control de las enfermedades
transmitidas por vectores |
· |
· |
· |
· | |
|
Destrucción de las estructuras o daños en las
estructuras |
· |
· |
· |
· | |
|
Higiene del hogar |
Contaminación del agua y los alimentos |
- |
- |
· |
- |
|
Desorganización de los servicios de electricidad, calefacción,
agua o eliminación de desechos |
· |
· |
· |
- | |
|
Hacinamiento |
o |
o |
o |
o | |
· Posibilidad grave.
- Posibilidad menos grave.
o
Posibilidad mínima.
Cuando se realizan reparaciones, se debe dar primera prioridad a la reparación y restablecimiento de las redes de suministro de agua. Se recomienda limpiar y desinfectar debidamente todas las cañerías maestras, embalses, depósitos de tratamiento u otras instalaciones que hayan sido reparadas.
La cloración sistemática de todos los pozos y sistemas de agua de lluvia no es esencial, salvo cuando hay que repararlos o limpiarlos. Tal vez las condiciones higiénicas de muchas de estas estructuras hayan sido deficientes antes del desastre, y si la concentración demográfica de la población servida ha cambiado, su desinfección tendrá valor limitado y no constituirá un uso eficaz de los recursos. Por ejemplo, si existe un campamento de refugiados cerca de un pozo, se debe pensar en protegerlo tan pronto como se pueda.
Si la red de distribución de agua está parcialmente dañada, el suministro de agua de emergencia se puede captar en un punto del sistema de distribución para transportarla a las zonas carentes de agua. Se pueden obtener camiones cisterna para el transporte de agua de las empresas locales de distribución comercial de agua y leche a granel y de las de agua, cerveza y leche embotellada. Por regla general, se debe evitar el adaptar los camiones de gasolina, productos químicos o aguas servidas para transportar agua. Todos los camiones se deben inspeccionar a fin de determinar si sirven; además, se deben limpiar y desinfectar antes de utilizarlos como vehículos de emergencia para el transporte de agua.
Es frecuente que en los alrededores de una comunidad afectada por un desastre existan sistemas o fuentes privadas de abastecimiento de agua. Estos sistemas suelen pertenecer a las plantas de productos lácteos, cervecerías, plantas de elaboración de alimentos y bebidas y otros establecimientos industriales y agrícolas. La fuente de abastecimiento suele ser un pozo privado o una planta privada de tratamiento. Con una cloración adecuada, el agua de esas fuentes se puede transportar hasta los puntos de distribución de emergencia.
Si la localidad cuenta con unidades móviles de purificación de agua es posible utilizarlas en situaciones de emergencia. Sin embargo, esas unidades solo pueden producir volúmenes limitados de agua potable y requieren el concurso de trabajadores calificados. No debiera dárseles consideración prioritaria, especialmente si para transportarlas y hacerlas funcionar se requiere mucho espacio y dinero que se podría emplear mejor en adquirir suministros de emergencia más necesarios.
La distribución masiva de desinfectantes, en forma de tabletas, polvo o líquidos, solo se debe considerar cuando pueda acompañarse de varias medidas, como una vigorosa campaña de educación sanitaria para instruir a la población en su uso; la distribución de recipientes para el almacenamiento de agua; la asistencia de los trabajadores de salud pública o trabajadores auxiliares para asegurar el uso continuo y apropiado de las tabletas, y una red de distribución para tener la certeza de que se distribuirán suministros adicionales en la medida necesaria, durante toda la fase de emergencia y durante la primera parte de la fase de rehabilitación.
En general, esos desinfectantes se pueden distribuir a personas individuales en grupos limitados y controlados, a fin de que purifiquen pequeños volúmenes de agua potable para una o dos semanas. Debe hacerse todo lo posible por restaurar las instalaciones ordinarias de cloración a su funcionamiento normal o proteger los pozos y cisternas individuales mediante medidas tales como la obturación de fisuras en los entubados de pozos o el mejoramiento del drenaje en torno de un pozo.
Salvo cuando no se haya tenido ninguna experiencia previa con estas unidades, las letrinas de emergencia se deben poner a disposición de los residentes, los refugiados y los trabajadores de socorro en las zonas en las cuales se hubieren destruido esas instalaciones. Se deben elaborar sistemas de recogida de residuos sólidos o de eliminación sanitaria de residuos para las zonas asoladas. Se recomienda enterrar o quemar los residuos sólidos. Se debe informar al público acerca del tratamiento sanitario de los residuos cuando no se disponga de ese servicio.
Las aguas de lluvia o de crecida depositadas sobre el suelo o en receptáculos vacíos y en otros medios, además de crear condiciones antihigiénicas, por cuanto recogen escombros y desechos sólidos, hacen proliferar las poblaciones de insectos y roedores. El objetivo de las actividades realizadas durante una emergencia debe ser el control de las enfermedades transmitidas por vectores, especialmente en las zonas en las cuales se conoce la prevalencia de esas enfermedades. Las medidas de control de vectores debieran acompañarse de otras medidas de salud, como la quimioprofilaxis malárica, a fin de reducir o eliminar los riesgos de infección.
Seguidamente se mencionan las medidas esenciales de control de vectores en situaciones de emergencia:
1) Informar al público de las medidas que se deben adoptar para eliminar los criaderos y protegerse contra las enfermedades transmitidas por los vectores.2) Inspeccionar los campamentos y otras zonas densamente pobladas a fin de identificar posibles criaderos de mosquitos.
3) Eliminar los criaderos de manera permanente, dentro de lo posible, vaciando, llenando o volteando los receptáculos, etc.
4) Reanudar el rociamiento del interior de las viviendas en las zonas anegadas, si ya se utilizó rutinariamente ese método de control.
5) Una actividad bien organizada de control de criaderos de mosquitos reduce mucho la necesidad de rociar el exterior de las viviendas, pero si las encuestas indican lo contrario, se deben emplear recursos locales. No se recomienda el uso de equipos y suministros complejos, debido a su alto costo y a su efímero y escaso beneficio.
6) Desinfectar a los refugiados en los campamentos y asentamientos temporarios en las zonas donde se ha presentado tifus.
En los primeros momentos después de un desastre natural es casi imposible controlar adecuadamente las moscas domésticas y los roedores. Las únicas medidas aceptables contra estos vectores son el saneamiento del medio y la higiene personal. El agua y los alimentos se deben almacenar en lugares cerrados; las basuras y otros residuos sólidos se deben recoger y eliminar higiénicamente a la brevedad posible, pues este es el medio más efectivo de controlar la proliferación de esas plagas.
El aseo personal tiende a disminuir después de los desastres naturales, especialmente en zonas densamente pobladas, como los campamentos de refugiados. Se recomienda adoptar las siguientes medidas de higiene: proporcionar instalaciones de lavado, limpieza y baño a los refugiados; suministrar agua a las personas que residen lejos de los asentamientos y cuyo suministro ha sido interrumpido; evitar el hacinamiento en los dormitorios e informar y alentar a la población para que se ocupe de su aseo personal.
Es posible que las autoridades de salud pública tengan que encargarse de combatir los riesgos para la salud derivados de disponer de los cadáveres o que se solicite su asesoramiento para ello. Los riesgos vinculados con los cadáveres sin enterrar son mínimos. Es muy improbable que los cadáveres causen brotes de enfermedades como el tifus, el cólera o la peste, especialmente si la causa de defunción ha sido resultado de un trauma, pero si estos contaminan cursos de agua, pozos u otras fuentes de agua pueden transmitir gastroenteritis o el síndrome de intoxicación alimentaria a los sobrevivientes.
Pese al insignificante riesgo de salud que representan, los cadáveres constituyen un delicado problema social. Dentro de lo posible, se debe utilizar el método común local de entierro o cremación. El entierro es el método más sencillo y apropiado si resulta ritualmente aceptable y físicamente posible. La cremación no se justifica por razones de salud, y las cremaciones en masa requieren grandes volúmenes de combustible.
Antes de disponer de los cadáveres, se los debe identificar, y llevar un registro de esa identificación.
En muchos países la eliminación de cadáveres debe ir precedida del certificado de defunción o de una autopsia. Debiera considerarse la conveniencia de incorporar un párrafo de dispensa de ese requisito en la legislación relativa a las emergencias causadas por desastres.
Además de los detalles específicos mencionados en las secciones anteriores, se debe suministrar al público información respecto de los servicios y recursos disponibles de salud ambiental y su ubicación, los campamentos de refugiados, y las autoridades a las cuales se deben notificar los problemas que se presenten. De este modo se ayudará al público a comprender el alcance de la emergencia, se reducirá la confusión y se mejorará la eficacia de las actividades de saneamiento del medio durante el período de emergencia.
Alimentación y nutrición*
*Se agradecen profundamente las contribuciones de los Dres. Miguel Gueri y Curtís McIntosh, del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, a la preparación del presente capítulo.
No todos los grandes desastres producen una escasez de alimentos lo suficientemente grave como para causar cambios nocivos en el estado nutricional de la población. La naturaleza de los problemas que se presenten dependerá del tipo, la duración y el alcance del desastre, así como también de las condiciones alimentarias y nutricionales existentes en la zona antes de la catástrofe. La distribución de alimentos en gran escala no es siempre una prioridad inmediata de las actividades de socorro, y su ejecución a largo plazo puede causar, en realidad, efectos indeseables.
Para poder determinar la clase y oportunidad del socorro que se necesita en materia de alimentos, los coordinadores del socorro sanitario deben estar familiarizados con los resultados previsibles de determinados tipos de desastres. Esta regla empírica se podrá ir modificando de conformidad con las circunstancias de la zona involucrada. Las primeras medidas encaminadas a asegurar la eficacia de un programa de socorro alimentario consisten en evaluar las existencias de alimentos disponibles después del desastre, identificar las necesidades nutricionales de la población afectada, calcular las raciones diarias de alimentos y las necesidades de grandes grupos de población y, por último, vigilar el estado nutricional de la población afectada. Se debe consultar e incluir en las actividades de planificación y ejecución del socorro a un oficial de nutrición, que haya recibido formación en estas materias.
La consecuencia más probable de cualquier tipo de desastre será la desorganización de los sistemas de transporte y comunicaciones y la perturbación de las actividades sociales y económicas ordinarias. Por lo tanto, incluso cuando haya existencias alimentarias, es posible que estas con frecuencia sean inaccesibles, debido a la desorganización del sistema de distribución o a la pérdida de ingresos para adquirir alimentos. Cuando ocurre una destrucción de magnitud superior, con muerte de ganado, pérdida de cosechas y existencias, el problema a corto plazo puede dejar tras sí una crisis más grave de larga duración. Además, suele ser necesario proceder a la evacuación y el reasentamiento de comunidades durante el período posterior al desastre, lo que crea lugares a los que habrá que abastecer totalmente de alimentos mientras dure el campamento. Asimismo, los hospitales y otros establecimientos pueden necesitar suministros alimentarios de emergencia.
Si bien las situaciones antes descritas pueden ocurrir con posterioridad a cualquier desastre, cabe esperar ciertas diferencias en los efectos a largo y corto plazo según el tipo de desastre. Los terremotos, por ejemplo, generalmente tienen muy poco efecto sobre la disponibilidad total de alimentos a largo plazo. El terremoto no afecta a los cultivos sin cosechar y, a veces, es posible rescatar existencias alimentarias de los almacenes familiares y de los establecimientos mayoristas y minoristas. Por otro lado, pueden presentarse problemas temporarios como consecuencia indirecta de la desorganización de los sistemas de transporte y comercialización. Si el terremoto se produce durante un período de gran actividad, como durante la cosecha, la pérdida de trabajo como resultado de fallecimientos y de la reorientación de las labores hacia otras actividades distintas de la agricultura puede causar escaseces similares a corto plazo.
A diferencia de los terremotos, los huracanes, inundaciones y marejadas afectan directamente la disponibilidad de alimentos. Los cultivos sin cosechar pueden quedar enteramente destruidos y, si no ha habido un período de aviso, también se pueden perder las existencias de semillas y las existencias familiares de alimentos.
La decisión de distribuir grandes cantidades de alimentos es responsabilidad de las autoridades más altas y debe estar basada en la información más exacta que sea posible obtener. Es posible que la recuperación sea más difícil si en una zona se introducen cantidades innecesariamente elevadas de alimentos. La distribución de alimentos requiere recursos de transporte y personal que bien se pueden emplear con más provecho en otras actividades, y los pequeños productores agrícolas pueden pasar dificultades debido a una baja de precios del mercado. Acaso el efecto secundario más grave sea que la distribución gratuita de alimentos, cuando no se acompaña de elementos esenciales como las semillas y herramientas necesarias para reactivar la economía local, acostumbra a la población a depender del socorro.
A fin de resolver los problemas de alimentación, las prioridades deben ser las siguientes: 1) suministrar inmediatamente alimentos donde parece haber una necesidad apremiante, a saber, las poblaciones aisladas, las instituciones y el personal de socorro; 2) hacer un cálculo inicial de las posibles necesidades de alimentos en la zona, a fin de adoptar las medidas pertinentes de adquisición, transporte, almacenamiento y distribución; 3) identificar o adquirir existencias de alimentos y evaluar si son aptos para el consumo, y 4) evaluar la información sobre las necesidades a fin de que las adquisiciones, la distribución y otros programas se puedan modificar en función de los cambios habidos en la situación.
En los primeros días, por lo común caóticos, con posterioridad a un desastre, se desconoce la magnitud exacta de los daños, las comunicaciones son difíciles y el número de damnificados parece duplicarse de hora en hora. La distribución de alimentos se debe comenzar lo más pronto posible; sin embargo, debido a la gran variedad en calidad y cantidad de los productos enviados por los gobiernos, los organismos públicos y privados y las personas particulares, la distribución de alimentos es una actividad que al principio cambia de día a día. Durante este período es imposible planificar lógicamente las raciones de alimentos. Lo más importante durante esta "etapa caótica" es proporcionar un mínimo de 6,7 a 8,4 megajulios (de 1.600 a 2.000 kcal) por día a todos los habitantes, en cualquier forma (ya sea puré de manzana, pasta de hígado o zanahorias). Para una necesidad a muy corto plazo - una semana aproximadamente - una ración de emergencia de unos 7 megajulios (1,700 kcal) impedirá el deterioro nutricional grave y el hambre masiva.
Como medida inmediata de socorro se deben distribuir los alimentos disponibles al grupo más expuesto o que parece más necesitado, en cantidad suficiente (3 ó 4 kg por persona) para asegurar su supervivencia durante una semana. Por ejemplo, los alimentos se deben incluir automáticamente en los suministros enviados a las comunidades aisladas por un terremoto o desplazadas por las inundaciones. Cuando cabe prever falta de combustibles, acaso sea mejor distribuir alimentos cocidos, como el arroz hervido o el pan, en lugar de alimentos secos.
En las primeras dos o tres semanas no es necesario efectuar un cálculo detallado del contenido preciso de vitaminas, minerales o proteínas, pero los suministros deben ser aceptables y de sabor agradable. Lo más importante es que se proporcione suficiente energía. Si no se pueden obtener otros productos, la distribución de un cereal solo será suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales básicas. Si la población está en condiciones de valerse por sí misma para obtener algunos alimentos, acaso sea posible limitar la distribución a un solo artículo, como los frijoles, y solo suministrar parte de la ración.
Después de un desastre, se debe efectuar, a la brevedad posible, un primer cálculo aproximado del volumen probable de alimentos a granel que se necesitarán, a fin de que los administradores puedan adoptar las medidas necesarias para localizar y obtener existencias, depósitos y transporte.
El cálculo de las necesidades alimentarias, en ausencia de una información detallada, se ha de basar hasta cierto punto en una estimación, pero se han de tener en cuenta los siguientes factores: 1) el efecto probable del desastre sobre la disponibilidad de alimentos (por ejemplo, una marejada puede haber destruido todos los suministros domésticos); 2) el tamaño aproximado de la población afectada; 3) el abastecimiento normal de alimentos y las variaciones dentro de la zona (por ejemplo, los porcentajes aproximados de habitantes que son agricultores autosuficientes y los que dependen enteramente de alimentos comprobados), y 4) el efecto de los factores estacionales. Por ejemplo, en las zonas autosuficientes, inmediatamente antes de la cosecha, las existencias de los hogares y de los comerciantes pueden haberse agotado y la población encontrarse en una situación de mayor dependencia respecto del mercado.
El oficial de nutrición debe preparar un cálculo de los alimentos a base de una familia (que, por lo común, se estima está compuesta de cinco personas) para una semana y para un mes. Desde el punto de vista logístico se puede considerar que el sistema más práctico es la distribución de alimentos por familias, por períodos de un mes. El oficial de nutrición, además, debe elaborar cálculos de los productos requeridos por grandes grupos de población (por ejemplo, a base de 1.000 personas durante un mes). Seguidamente se mencionan dos reglas empíricas sencillas y útiles: 1) 16 toneladas métricas de alimentos dan sustento a 1.000 personas durante un mes, y 2) para almacenar una tonelada métrica de alimentos se necesita un espacio de 2 m3, aproximadamente. El almacenamiento apropiado es sumamente importante para evitar pérdidas de alimentos por lluvias, plagas o pillaje.
Al calcular la composición de las raciones diarias, se deben tener presentes los siguientes factores: 1) la ración debe ser lo más sencilla posible; 2) para facilitar el almacenamiento y la distribución, se deben elegir alimentos no perecederos que no ocupen mucho espacio, y 3) debe permitirse la posibilidad de sustituir artículos dentro de los diferentes grupos de alimentos.
La ración de alimentos se debe basar en tres grupos de alimentos, a saber: un alimento de consumo corriente, preferiblemente un cereal; una fuente concentrada de energía (una grasa) y una fuente concentrada de proteína.
Dentro de lo posible, los grupos vulnerables deben recibir un suplemento alimentario, además de la dieta básica. En este grupo se incluye a los menores de cinco años, que crecen con mucha rapidez y pueden sufrir un daño permanente si están malnutridos, y las mujeres gestantes y lactantes, que necesitan más nutrientes. La leche de la madre es el mejor alimento para los lactantes menores de seis meses, y los coordinadores del socorro sanitario no deberán permitir que la situación de emergencia se convierta en excusa para inundar el país con fórmulas para bebés.
Si el cálculo de los alimentos que se necesitan es superior a las existencias locales inmediatas, y se anticipa que habrá que distribuir alimentos durante varios meses, se deben adoptar medidas para obtenerlos de otras partes del país o del extranjero. Asimismo, se debe efectuar un cálculo aproximado del transporte local de alimentos que requiere esta contingencia.
En la primera fase de distribución de emergencia los alimentos se deben obtener del gobierno nacional o de las existencias de mayoristas o también de los organismos de desarrollo bilaterales o internacionales.
Cuando se necesitan grandes cantidades de alimentos del exterior, es posible que las adquisiciones y los embarques demoren varios meses. En consecuencia, las gestiones ante los organismos pertinentes debieran iniciarse lo más pronto posible. Es importante que los coordinadores del socorro sanitario pongan en conocimiento de los donantes potenciales los hábitos y preferencias alimentarias de sus poblaciones. Los alimentos que no se consumen carecen de beneficio nutricional.
Con frecuencia se exagera la necesidad de contar con alimentos especiales para lactantes ("alimentos para bebés") inmediatamente después de los desastres. El mejoramiento de la nutrición materna y la asistencia económica a las madres es un método que resulta más económico y seguro que el transporte por vía aérea de alimentos especialmente preparados para bebés. Por cuanto las necesidades vitamínicas no constituyen un problema durante la fase aguda de la emergencia, no se deben solicitar tabletas multivitamínicas entre los artículos destinados a las actividades de socorro.
Se debe vigilar el estado nutricional de la comunidad cuando se prevé la posibilidad de problemas de abastecimiento de alimentos a largo plazo, como ocurre en las zonas de agricultura de subsistencia y las zonas en las cuales las comunicaciones son deficientes. Con ese fin se deben efectuar mediciones físicas regulares de una muestra apropiada de la población. Puesto que los niños pequeños son los más sensibles a los cambios nutricionales, el sistema de vigilancia se ha de basar en ellos, recordando que la malnutrición más grave se deriva de una exacerbación aguda de la desnutrición crónica. En las situaciones de emergencia el criterio del peso según la altura constituirá el indicador más apropiado de cambios agudos en el estado nutricional, si bien se puede recurrir también a la medición de la circunferencia del brazo, que constituye un método simple y fácil.
Cuando se disponga de datos más exactos como resultado de las primeras encuestas de necesidades, se podrán ajustar los cálculos preliminares sobre el porcentaje de población que más necesita la distribución de alimentos a largo plazo. Las encuestas de las necesidades deben cubrir no solo la disponibilidad de alimentos, sino también identificar las localidades en las cuales se hayan planteado problemas de mano de obra, herramientas, comercialización y otras variables que afectan a la distribución. Tan pronto como una comunidad pueda reanudar los patrones normales de consumo, se debe descontinuar paulatinamente la distribución.
Para los detalles técnicos de la distribución de alimentos y las técnicas de alimentación, se puede consultar la publicación de C. de Ville de Goyet, J. Seaman y U. Geiger, The Management of Nutritional Emergencies in Large Populations (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978) y la del Grupo Consultivo sobre Proteínas y Calorías del Sistema de las Naciones Unidas, A Guide to Food and Health Relief Operations for Disasters (Nueva York, Naciones Unidas, 1977).
Durante la primera semana los suministros de socorro sanitario estarán compuestos principalmente de medicamentos y equipo médico para tratar a los heridos y prevenir las enfermedades transmisibles. Los suministros posteriores incluirán equipo de ingeniería sanitaria, vehículos, alimentos, materiales de construcción, etc.
Las necesidades inmediatas deben ser atendidas primordialmente por el país afectado, sus vecinos más cercanos o fuerzas armadas extranjeras bien equipadas. Los suministros de emergencia procedentes del extranjero suelen estar limitados a unos pocos artículos esenciales de relativamente poco tamaño.
Aunque algunas remesas de suministros médicos llegarán al aeropuerto principal dentro de las 24 horas, es probable que la operación de descargarlos, clasificarlos y entregarlos a los puntos en que se necesitan lleve mucho más tiempo. El grueso de los suministros de socorro se recibe, por lo común, después de que se han atendido las necesidades sanitarias más urgentes con los limitados medios locales.
En resumen, el problema principal no radica en adquirir grandes cantidades de nuevos suministros, sino en redistribuir los que están disponibles.
Todos los países cuentan con existencias operativas normales de medicamentos y otros materiales médicos en los almacenes de hospitales, los depósitos comerciales y gubernamentales y las reservas militares. Estos suministros en la zona afectada y fuera de ella suelen ser de volumen suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de medicamentos durante el período de emergencia, pues incluso cuando los almacenes han sido dañados es posible recuperar algunas existencias.
Las insuficiencias locales que se producen en el período de emergencia se deben a dificultades para localizar y transportar materiales dentro de la zona del desastre y a un consumo desproporcionadamente elevado de artículos, como películas radiográficas, yeso y vendas.
A fin de poder realizar una movilización eficaz de todos los recursos locales de medicamentos y materiales médicos será menester que el coordinador del socorro sanitario actualice o levante un inventario aproximado de los tipos de suministros disponibles y su ubicación y condiciones con posterioridad al impacto, tenga facultades para adquirirlos o requisarlos de proveedores privados y reasigne los recursos presupuestados a fin de atender las necesidades inmediatas.
Un Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud ha dicho lo siguiente:
Huelga decir que para el aprovechamiento óptimo de los limitados recursos financieros, el número de medicamentos disponibles debe restringirse a los de eficacia terapéutica probada e inocuidad aceptable, y que satisfagan las necesidades de salud de la población. Se califica de "esenciales" a los medicamentos seleccionados para indicar que son de la máxima importancia y que son básicos, indispensables e imprescindibles para atender las necesidades de salud de la población. (La selección de medicamentos esenciales. Informe de un Comité de Expertos de la OMS. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1977, Serie de Informes Técnicos de la OMS 615, página 10.)
Este enfoque, recomendado para situaciones normales, está adquiriendo carácter crítico para la administración sanitaria en situaciones de emergencia.
El UNICEF, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y su Oficina Regional, la Organización Panamericana de la Salud, y algunos organismos gubernamentales de socorro han elaborado listas de medicamentos esenciales para el socorro en casos de desastre. Si bien cada una de estas listas tiene por objeto satisfacer las necesidades de los países servidos y las funciones específicas de socorro del organismo, cabe decir que exhiben características comunes. Los medicamentos incluidos en las listas para situaciones de desastres se escogen de la lista modelo de medicamentos esenciales para situaciones normales elaborada por la OMS; contiene alrededor de 200 nombres genéricos, que son de eficacia terapéutica comprobada, útiles para atender un problema clínico o de salud pública de especial importancia después de un desastre y de diversidad y número limitados (por lo común, menos de 50 preparaciones).
Las listas internacionales debieran solo servir como modelo. Cada país propenso a los desastres debería preparar por anticipado su propia lista de suministros médicos básicos que se puedan obtener inmediatamente por conducto de las reservas locales, el aumento de los inventarios en los almacenes farmacéuticos o los hospitales estatales o los donativos con posterioridad a una gran catástrofe.
Por cuanto al momento del desastre puede que haya escasez de algunos artículos esenciales y las existencias de medicamentos y los presupuestos respectivos se agotarán rápidamente y serán inadecuados para iniciar la primera fase de rehabilitación y restablecer la atención primaria de salud normal, será menester recurrir a la asistencia externa.
A fin de que el país obtenga el máximo beneficio de la escasa asistencia internacional, deberían seguirse las siguientes directrices:
1) Un solo funcionario del gobierno debe ser la persona autorizada para encauzar todas las solicitudes internacionales de socorros de emergencia, pues de lo contrario habrá duplicaciones, confusión y deficiencias.2) Se debe pedir a los donantes potenciales que proporcionen cantidades grandes de unos cuantos artículos, pues esto simplifica y acelera el trámite para las adquisiciones y los embarques.
3) En la solicitud se deben indicar claramente el orden de prioridad, cantidades y formulación (por ejemplo, tabletas o jarabes). Se han de evitar las solicitudes imprecisas de "medicamentos antidiarreicos", "antibióticos" o "vacunas". Las cantidades solicitadas deben ser compatibles con el tamaño de la población afectada y los traumatismos y enfermedades previstos. Las solicitudes que los organismos y gobiernos extranjeros han considerado fuera de proporción en relación con la magnitud del desastre han resultado contraproducentes.
4) Las solicitudes se deben limitar a medicamentos de valor terapéutico comprobado y costo razonable. Las situaciones de emergencia no justifican la solicitud de medicamentos costosos y complejos (especialmente de antibióticos) y equipos que el país no había podido costear antes del desastre.
5) No deben solicitarse productos y vacunas perecederos si no se dispone de instalaciones de refrigeración y si no se pueden hacer arreglos de manipulación especial en el aeropuerto.
6) Si se cursa la misma lista a varios donantes los suministros se duplicarán. Algunos artículos podrán ser despachados por algunos proveedores y otros no podrán ser despachados en absoluto. La Organización Mundial de la Salud puede ayudar al país a evaluar con más precisión sus necesidades e informar a los donantes de la asistencia más apropiada. A veces como resultado de la falta de coordinación nacional en relación con los donativos de suministros de socorro ha habido necesidad de celebrar consultas directas y prolongadas con los gobiernos dispuestos a prestar asistencia, los organismos de socorro, la Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y la Organización Mundial de la Salud, a fin de determinar sus respectivos cursos de acción.
Algunos países y organismos donantes se muestran renuentes a reponer las existencias médicas locales que se han utilizado en actividades de emergencia y, en cambio, desean atender directamente las necesidades de la emergencia. Este problema se mitiga cuando se informa a los proveedores que las existencias locales agotadas durante la emergencia no permitirán la rehabilitación de los servicios médicos normales. Asimismo, los donantes deben comprender que sus despachos de suministros con frecuencia no se pueden recibir y distribuir a tiempo para usarlos en el tratamiento de los heridos.
Procedimientos para rotular y marcar los envíos*
*El texto se ha extractada del Anexo 8, Red Cross Disaster Relief Handbook (Ginebra, Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 1976).
Una larga experiencia en distintas operaciones internacionales de socorro ha demostrado que todos los organismos deben utilizar un sistema uniforme para marcar o rotular los envíos de socorros. Los gobiernos receptores y los donantes debieran adoptar los procedimientos que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha elaborado en coordinación con los organismos de las Naciones Unidas.
1) Código cromático. Los colores utilizados para los suministros de socorro que se necesitan con más frecuencia con posterioridad a los desastres son los siguientes: rojo para los productos alimentarios, azul para la ropa y equipo doméstico y verde para los suministros y equipo médicos.2) Rotulación. Los envíos de medicinas, identificados con color verde, deben llevar una indicación, en la parte exterior del embalaje, de la fecha de vencimiento de las medicinas y la advertencia de los controles de temperatura que sean necesarios. Aunque puede agregarse un segundo idioma, debiera utilizarse el idioma inglés en todos los rótulos y estarcidos. Es esencial que en la parte inferior del rótulo, en letras muy grandes, figure el destino final (o puerto de arribo).
3) Tamaño y peso. Los envases debieran ser de un tamaño y peso que permita su manipulación por un solo hombre (idealmente de 25 kg. hasta un máximo de 50 kg), pues rara vez se cuenta con dispositivos mecánicos de carga y descarga en el lugar de destino.
4) Contenido. Los suministros de socorro se deben siempre embalar de acuerdo con su tipo en envases separados. Los envíos mixtos crean muchos problemas de almacenamiento y distribución última en el lugar de destino. El código cromático recomendado pierde valor si los suministros médicos se embalan junto con alimentos, por ejemplo, en el mismo envase.
5) Notificación anticipada al consignatario y al coordinador del socorro sanitario. A fin de incluir en un solo documento todos los detalles necesarios para el transporte seguro y la fácil manipulación de los envíos en el lugar de destino, es esencial contar con la siguiente información: 1) nombre del remitente; 2) nombre del consignatario; 3) método de transporte, incluidos (cuando corresponda) el nombre del buque o el número de vuelo y su fecha y puerto o aeropuerto de partida; 4) una lista detallada del contenido, incluyendo peso, dimensiones y número y tipo de bultos; 5) valor expresado en la moneda del país remitente; 6) tipo de seguro, nombre de la compañía, etc.; 7) el agente del transportador, incluido el nombre de la persona con la cual se debe establecer contacto en el país receptor; 8) el tiempo calculado de arribo, y 9) las instrucciones o requisitos especiales de manipulación y almacenamiento de los suministros. Se debe observar que en la mayor parte de los casos las autoridades de los países remitentes o receptores, o ambas, exigen la presentación de una factura pro forma.
6) Acuse de recibo por el país receptor. Es importante que se envíe un acuse de recibo a los donantes a la brevedad posible después de recibirse las cargas respectivas.
Si bien la mayor parte de los proveedores internacionales responden solo a solicitudes específicas del gobierno nacional pertinente, algunos organismos más pequeños y los particulares despachan suministros médicos por su propia iniciativa.
Los suministros de medicamentos no solicitados suelen constituir un importante problema en las grandes operaciones de socorro. Las cantidades pueden ser muy elevadas (en un caso concreto pasaron de 100 toneladas) y de calidad muy variable: pequeñas cantidades de medicamentos mezclados, muestras gratuitas, medicinas parcialmente utilizadas o de fecha vencida, y medicamentos identificados solo por los nombres de fábrica o en idioma extranjero.
Los suministros indispensables solicitados por el país afectado competirán, en lo que concierne a su almacenamiento y transporte, con el grueso (hasta el 90%) de los suministros no solicitados de escaso valor. El gobierno receptor debiera adoptar una política firme en cuanto a la aceptación de suministros que no ha solicitado y sobre los que no se le ha notificado previamente. Esta política, en general, debería sugerir que no se envíe asistencia internacional como no sea en respuesta a una solicitud específica del gobierno nacional o después de una negociación con este. Se debe informar de dicha política a los representantes nacionales en el extranjero y a las misiones diplomáticas y organismos de asistencia en el país.
Dentro de lo posible, antes del envío se debe gestionar la inspección profesional de los suministros médicos donados por el sector privado en el extranjero.
Aun cuando exista una política como la antes mencionada, cabe prever que se recibirán suministros no solicitados y conviene instituir procedimientos para darles curso. Un representante del ministerio de salud debe estar presente en el aeropuerto para examinar los envíos, separar los que se identifiquen como aptos para uso inmediato y determinar los lugares de almacenamiento de los demás. Los envíos deben clasificarse inmediatamente si ello no interfiere con las actividades ni distrae recursos profesionales de tareas más productivas. En la clasificación de medicamentos los estudiantes de farmacia han resultado útiles y han adquirido así una valiosa experiencia.
Algunos de los suministros médicos que se reciban estarán consignados directamente a los organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, que realizan actividades en el país. En el período inmediatamente posterior al desastre probablemente sea más práctico entregar directamente los medicamentos al organismo respectivo que tratar de centralizar su almacenamiento y distribución, con excepción de las vacunas, pues los programas de vacunación, en todas las etapas, deben permanecer bajo la dirección y el control del gobierno (véase el Capítulo 3).
Se facilitará la distribución si los medicamentos que se reciben se clasifican y rotulan de conformidad con las clases terapéuticas y las necesidades (por ejemplo, rótulos que digan "para salvar vidas", "importantes" y "varios").
Es frecuente la donación u ofrecimiento de algunos medicamentos cuya fecha de vencimiento se aproxima o ya ha pasado. La fecha de vencimiento de algunos medicamentos se establece con un criterio muy conservador, pero si el almacenamiento es adecuado pueden conservar su inocuidad y actividad por un plazo mayor. Cuando los envíos son de gran volumen y el medicamento tiene especial utilidad, debe procurarse que un laboratorio de referencia los someta a prueba y expida una nueva certificación, para lo que se puede solicitar asistencia de las Naciones Unidas o de organismos bilaterales.
Es frecuente recibir del extranjero donativos de sangre total, si bien su necesidad médica es generalmente limitada. Los donantes internacionales de sangre debieran verificar si existe una necesidad que no se puede satisfacer localmente y si se dispone de instalaciones de refrigeración apropiadas. Se deben destruir los envíos de sangre sin refrigerar. Es preferible solicitar, o donar, equipo para recoger muestras de sangre o la provisión adecuada de sustitutos de sangre.
Por lo general, a petición del país afectado se envían a la zona del desastre por vía aérea grandes cantidades de sustancias intravenosas, tales como soluciones glucosalinas; con frecuencia en las situaciones de desastre se exagera la necesidad de contar con soluciones intravenosas aunque, en la mayoría de los casos, otros métodos de tratamiento resultan igualmente efectivos, y son más seguros y económicos. Un ejemplo de esto son las soluciones de rehidratación oral para los casos de diarrea.
Las demoras en las entregas y el alto costo de la carga aérea son factores adicionales que se deben considerar antes de presentar una solicitud o un pedido de envío de urgencia. Los gastos de carga aérea en que incurren los donantes se deducen, por lo general, de la cuantía total que estos destinan a un desastre determinado. Los fondos empleados en el transporte por vía aérea no se pueden utilizar para otras actividades de socorro.
El establecimiento y la gestión administrativa de los campamentos y asentamientos temporarios no es casi nunca responsabilidad directa de las autoridades de salud. Sin embargo, por cuanto muchos aspectos de la administración de los campamentos afectan a la salud de sus residentes, el coordinador del socorro sanitario debe participar desde el principio en la toma de decisiones.
Los asentamientos temporarios o los campamentos de carácter más permanente son el resultado de diversas situaciones.
Con posterioridad a las inundaciones es posible que la población se vea obligada a trasladarse a terrenos secos de mayor elevación. Esos asentamientos suelen dispersarse espontáneamente al retirarse las aguas, pero pueden adquirir permanencia cuando una inundación causa fuertes daños a las tierras agrícolas o a las viviendas.
Después de terremotos o vientos destructivos, puede que algunas de las personas que han perdido sus propios hogares no encuentren alojamiento con sus parientes y amigos. Cuando se producen temblores y se percibe un peligro constante, la población por lo general se traslada a espacios abiertos, parques y campos. Las tierras anteriormente habitadas por la población pobre bien pueden no ser utilizables para viviendas después de los terremotos. Los arrendatarios de casas quizás confronten la renuencia o lentitud de los dueños para reconstruir o que el alquiler de las viviendas que las sustituyen sea demasiado oneroso.
El socorro se debe prestar en los propios hogares o en el sitio en que estos se encuentren ya que, dentro de lo posible, se debe evitar el establecimiento deliberado de campamentos. Por lo general se crearán más problemas de los que se resuelven, porque los campamentos y asentamientos temporarios presentan el máximo riesgo posible de transmisión de enfermedades después de pasado el desastre inmediato y suelen convertirse en permanentes, incluso cuando no sea eso lo que se intentaba.
En cierto sentido, estos dos criterios son antagónicos, pues cabría esperar que la prestación de servicios a un campamento alentara a la población a permanecer en él y a depender de los socorros. Aunque así podrá ocurrir si pasa mucho tiempo, no es lo común a corto plazo. La población, en general, prefiere volver a su vida y medio normales y es la falta de otra alternativa la que la lleva a depender de los socorros.
El establecimiento de campamentos y asentamientos tiene dos finalidades. La primera es asegurar un nivel de vida a los habitantes que se aproxime, lo más posible, al de grupos similares en el país que viven fuera de los campamentos. En los asentamientos temporarios, en especial, los trabajadores voluntarios y los organismos con frecuencia tienden a proporcionar servicios, alimentos y viviendas mucho mejores que los que tenían los damnificados antes de la emergencia y que no tendrán después. Esto causa fricciones con la población vecina y hace nacer en los refugiados unas expectativas que las autoridades nacionales no están en condiciones de satisfacer. La segunda finalidad es reducir al mínimo los gastos recurrentes y de capital y el grado de la administración externa continua que requiere el funcionamiento de un campamento.
Se debe seleccionar lo antes posible un lugar apropiado para ubicar el campamento ya que esto influirá sobre todas las demás decisiones relacionadas con su establecimiento y con la provisión servicios. El lugar debe tener buenos drenajes, no ser propenso a anegaciones estacionales, corrimientos de tierras, maremotos o marejadas, y estar lo más cerca posible de un camino principal, a fin de reducir los problemas de abastecimiento. Cuando se prevé recibir apoyo internacional, debiera seleccionarse un lugar que tenga acceso conveniente a un puerto o aeropuerto. La ubicación de un campamento en un punto distante de las zonas urbanas existentes facilita el control del acceso y puede reducir al mínimo los problemas administrativos, si bien cuando se trata de asentamientos a largo plazo la selección de un lugar cercano a una comunidad existente facilita la provisión de transporte y empleo.
En los alrededores de las zonas urbanas, en las que hay una gran demanda para adquirir terrenos, bien puede que haya terrenos disponibles para los campamentos precisamente porque no son adecuados para uso residencial. Debe considerarse la posibilidad de adquirir terrenos ya sea mediante compra o porque pertenezcan al gobierno.
Las comunidades permanentes se caracterizan no solo por sus edificios y calles, sino también por su cohesión social. Como los habitantes comparten servicios y tienen necesidades comunes, desarrollan sistemas de obligaciones recíprocas que regulan el comportamiento en cuanto a la protección de la propiedad, eliminación de residuos y aguas negras, uso de letrinas y zonas de esparcimiento para los niños. En los barrios más pobres esos mecanismos suelen ser inadecuados, pero en los campamentos faltan por completo. Esa falta de cohesión social contribuye a la transmisión de enfermedades (por ejemplo, por el hecho de no emplearse letrinas) y hace más difícil la gestión administrativa del campamento. La atención adecuada y oportuna que se preste a la disposición física del campamento reducirá al mínimo esos problemas.
La planificación ideal de un campamento deberá hacerse de manera de agrupar a un pequeño núcleo de familias alrededor de los servicios comunales, con fácil acceso a estos. El acceso a un grupo de servicios (letrinas, toma de agua) se debe limitar a un grupo fijo de personas y las "comunidades" individuales en el campamento deben ser lo suficientemente pequeñas como para que las personas puedan conocer a sus vecinos y trabajar con ellos. Muchas tareas administrativas, como el mantenimiento de las letrinas y la vigilancia de las enfermedades, se pueden delegar parcialmente en estos grupos, en lugar de asignarlas a trabajadores contratados. El campamento se puede ampliar, sin reducir la calidad de los servicios, mediante la adición de unidades en la periferia.
Los planos en cuadrícula con zonas habitadas cuadradas o rectangulares, cruzadas por caminos paralelos, que se utilizaban mucho en el pasado, poseen la ventaja de que las redes de agua, drenaje y electricidad son fáciles de incorporar en la disposición del campamento y de que, cuando la tierra no abunda, pueden sostener una elevada densidad demográfica. Esta última ventaja también puede ser una desventaja, pues es probable que fomente la transmisión de enfermedades. Estos campamentos son relativamente inapropiados para familias y se deben evitar, especialmente si se van a utilizar por mucho tiempo.
Abastecimiento de agua
Si el campamento se encuentra próximo a un servicio de abastecimiento público de agua, acaso sea posible instalar una conexión y resolver así un problema importante. Aunque se pueden utilizar otros sistemas y fuentes como las bombas o purificadores autónomos, estas unidades son más costosas y requieren un mantenimiento regular. En algunas zonas los pozos excavados o con entubado pueden proporcionar agua potable de alta calidad a costo económico. Es común la contaminación del agua en depósitos temporales como los tanques plegables y los recipientes domésticos. Para impedir enfermedades se debe recurrir a una cloración adecuada del agua y a la determinación del cloro residual y el examen bacteriológico todos los días.
Eliminación de excretas
Debe haber por lo menos una letrina por cada 20 personas; las letrinas se deben emplazar en sitios de fácil acceso para todo el campamento, a fin de alentar su uso.
Servicios de salud
Si el campamento está bien organizado y son adecuados los niveles de saneamiento, provisión de agua y abastecimiento alimentario, las condiciones de salud serán similares a las de la población en general. Salvo cuando exista una evidente justificación médica, se debe evitar dar a los residentes de los campamentos un nivel de atención superior al que recibe la población en general. Los servicios de salud se pueden prestar asignando voluntarios o personal de salud pública al campamento o ampliando la capacidad de las instalaciones permanentes de salud más cercanas al campamento.
Otros servicios necesarios, como la eliminación de desechos sólidos, las instalaciones de lavado y limpieza, las áreas de esparcimiento y la electricidad se examinan en M. Assar, Guía de saneamiento en desastres naturales (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1971).
Comunicaciones y transporte*
*En la preparación de la versión final del presente capitulo resultaron particularmente valiosas las contribuciones del Sr. Milford R. Fink (comunicaciones), Jefe, Comunicaciones de Urgencia, Servicios para Desastres, Cruz Roja de los Estados Unidos de América, y el Sr. Robert Walker (transporte), Coordinador de Operaciones de Emergencia, UNICEF.
La gestión eficaz del socorro sanitario requiere tener acceso y control de los medios apropiados de transporte y comunicaciones. Los recursos del sector salud por lo común son insuficientes para atender esas necesidades. En consecuencia, el coordinador del socorro sanitario necesitará considerable apoyo del ministerio de obras públicas, las fuerzas armadas y, a veces, el sector privado a fin de llevar a cabo las tareas esenciales de socorro.
La responsabilidad por todas las actividades gubernamentales de emergencia en relación con el transporte y las comunicaciones deberá centralizarse en una sola oficina del comité nacional de emergencia, para que dichas actividades se puedan coordinar de acuerdo con las necesidades de socorro (véase el Capítulo 1).
A fin de mantener contacto con las instalaciones de salud y el personal de socorros sobre el terreno y con los organismos gubernamentales e internacionales es indispensable contar con medios apropiados de telefonía, teletipos y radio de emergencia.
En la mayoría de los países los gobiernos han asignado frecuencias y equipos radiales específicos a las fuerzas armadas, la policía, los servicios de bomberos, las ambulancias y otros organismos públicos, quienes también tienen acceso a los servicios comerciales de teletipos y teléfonos para enviar mensajes internacionales. Las comunicaciones de emergencia, por lo común, forman parte de la planificación preventiva en casos de desastre, pero de no ser así el coordinador del socorro sanitario necesitará asegurar un acceso continuo a esos medios.
Servicio de teléfonos
Incluso cuando el servicio de teléfonos no esté dañado, las líneas estarán recargadas con llamadas innecesarias. Para aliviar este problema, se puede recurrir a varias medidas. Será necesario instalar nuevas líneas a fin de contar con circuitos suficientes para las llamadas nacionales e internacionales, y será imprescindible notificar a todos los gobiernos y organismos interesados del extranjero de los nuevos números tan pronto como funcionen. Se debe asignar un número especial para las consultas del público, a fin de evitar confusiones y de no recargar otras líneas. Se debe pedir a la población, por la radio y los periódicos, no utilice el sistema telefónico para llamadas que no sean imprescindibles. Por último, es importante que el coordinador del socorro sanitario lleve un registro escrito, aunque breve, de todas las comunicaciones telefónicas.
Servicio de teletipos
Para las comunicaciones internacionales, dentro de lo posible, se debe recurrir a los teletipos. La constancia escrita creada por los teletipos disminuye al mínimo la posibilidad de malentendidos. Es posible que aun cuando las dependencias de salud no cuenten con estos equipos, las oficinas de las sociedades multinacionales, los hoteles, la Cruz Roja o los organismos de las Naciones Unidas si dispongan de teletipos. La planificación preventiva en casos de desastre facilitará que se disponga de estas unidades durante las emergencias.
Servicio de radioaficionados
En la mayoría de los países los gobiernos otorgan licencias a los radioaficionados para realizar transmisiones y, en casos de emergencia, estas pueden ser de gran utilidad. Con posterioridad a algunos desastres, los radioaficionados han sido el único nexo con el mundo exterior. Aunque la mayor parte de los radioaficionados demuestran un gran sentido de disciplina y responsabilidad, la exactitud de sus informes puede ser muy variable. En consecuencia, se les debe advertir por conducto de la prensa, la radio y la televisión locales, que no deben transmitir declaraciones independientes y que deben permanecer fuera del aire cuando sus servicios no sean necesarios para las comunicaciones de los organismos de socorro gubernamentales o debidamente habilitados. Si no se aplican estrictamente estas medidas, los radioaficionados pueden causar mayor confusión. El equipo radial de los aficionados sirve para transmitir comunicaciones por onda corta, intermedia y larga.
Radio de banda ciudadana (BC)
En muchos países se ha establecido este servicio de radio, y bajo reglamentación gubernamental, se concede licencia a personas y organismos para utilizar estaciones radiales de corto alcance en sus actividades comerciales o personales. En situaciones de emergencia los titulares de dichas licencias pueden transmitir comunicaciones urgentes, en distancias que cubren de una a 20 millas, con sus propias estaciones fijas y móviles. El equipo de BC debe funcionar siempre bajo el control de la persona autorizada. Se puede reclutar y enseñar a los operadores del mismo modo que se hace con los radioaficionados.
Donativos de transmisores - receptores
Con posterioridad a un desastre de gran magnitud suelen recibirse muchos ofrecimientos de asistencia o donativos de otros países, organizaciones y empresas comerciales. Aunque en estas ofertas a veces se incluyen equipos radiales suplementarios, con frecuencia las unidades de radio se entregan cuando ya no son necesarias. A fin de que la adquisición y despacho de las unidades de radio sea más rápida es necesario informar al donante el tipo de unidades radiales que se necesitan, las frecuencias autorizadas de transmisión y recepción, la potencia de transmisión (vatiaje), el número de unidades necesarias así como el tipo y número de antenas.
El establecer una comunicación eficiente después de un desastre no depende exclusivamente de la naturaleza y cantidad del equipo disponible, sino fundamentalmente de la disposición que tengan las autoridades de intercambiar con el público, otros organismos gubernamentales y la comunidad internacional informaciones específicas y detalladas.
Coordinación de los medios de transporte
Los dirigentes de un país generalmente son los que tienen autoridad para tomar decisiones en relación con los medios de transporte, frecuentemente con la participación de las fuerzas militares y la policía. En consecuencia, los ministerios de salud tendrán que coordinar sus necesidades de transporte y logística con esas autoridades.
Cuando ocurre una emergencia acaso lo más eficaz sea poner bajo el control de una autoridad central todos los vehículos de transporte colectivo como los autobuses y camiones, las existencias de combustibles y los grandes talleres automovilísticos públicos o privados. Esa oficina central deberá contar con representantes de organismos distintos del ministerio de la salud ya que, por ejemplo, las fuerzas armadas posiblemente no cedan el control que ejercen sobre el equipo que proporcionen durante las operaciones de socorro. No obstante, la oficina de transporte de emergencia debe reservarse el derecho de establecer prioridades para utilizar el transporte y asegurar que sus directivas se cumplan. Por tanto, las autoridades de salud deberán insistir en que se les faciliten los medios de transporte a fin de realizar una investigación a fondo de la zona del desastre y movilizar el personal médico.
Necesidades de equipo de transporte
Se necesitarán vehículos y otros medios de transporte para inspeccionar la zona del desastre, trasladar al personal de salud y de supervisión a la zona afectada, llevar equipos y suministros al sector de operaciones y a la zona del desastre, evacuar a los enfermos y heridos, despejar caminos, remover cadáveres humanos y animales y facilitar los medios para entrar y salir de la zona del desastre al personal local e internacional de los medios de comunicación y a los representantes de los organismos de socorros.
Inventario de recursos
Como parte de la planificación previa a un desastre se debe levantar un inventario de los vehículos en el país o provincia que se puedan requisar para las actividades de socorro posteriores al desastre. Si no se ha preparado de antemano, se debe levantar un inventario limitado cuando ocurra la emergencia, con particular referencia al transporte colectivo, los automóviles y camiones de tracción en las cuatro ruedas y los vehículos refrigerados. Con algunas excepciones, los vehículos donados provenientes del extranjero llegan tardíamente (a veces, varias semanas después de la emergencia).
Figura 8. Posibles usos y fuentes del equipo de transporte disponible durante el período inmediatamente posterior al desastre.
|
USOS |
FUENTES | ||||||||||||||||||
|
Tipo de vehículo |
Investigación del área del desastre |
Transporte de personal sanitario |
Evacuación |
Suministros al sector de operaciones |
Suministros al área afectada/dentro del área afectada |
Entierro de cadáveres |
Transporte/entierro de cadáveres animales |
Transporte de personal de los medios de comunicación |
Desmonte de caminos |
Suministro de agua |
Suministro de combustible |
Manipulación de suministros |
Vigilancia epidemiológica |
Ministerios funcionales |
Fuerzas armadas |
Concesionarios comerciales locales |
Propiedad de particulares/comercios |
Organismos/gobiernos extranjeros |
Cruz Roja y otros ONG |
|
Ambulancia |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||||||
|
Vehículos utilitarios con tracción en las cuatro ruedas. (Land
Rover o similares) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
Camión de reparto |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
Camionetas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||
|
Motocicletas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
|
Camiones medianos/ pesados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||
|
Bicicletas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||
|
Camiones cisternas |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||||||
|
Lanchas (fluviales) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||
|
Barcazas (+ remolcadores) |
- |
- |
- | ||||||||||||||||
|
Vehículos anfibios |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||||||
|
Helicópteros |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||
|
Aeronave. de despegue y aterrizaje especiales |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
|
Aviones de carga |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||
|
Aviones anfibios |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
|
Vehículos cisternas para combustible |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||
|
Motoniveladoras |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||||||
|
Grúas móviles |
- |
- |
- | ||||||||||||||||
|
Transporte para animales |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||||
Fuentes para la obtención de equipo
En la figura 8 se muestran los posibles usos y fuentes de vehículos y equipo de apoyo logístico que pueden estar disponibles para su utilización en el período inmediatamente posterior a un desastre. Los usos sugeridos son flexibles y dependen de la situación concreta (como el uso de embarcaciones en una inundación), y las fuentes potenciales variarán según los países. Con frecuencia es más atinado depender de las fuentes nacionales que de las internacionales.
Asimismo, el coordinador del socorro en casos de desastre debe prever el apoyo logístico que se necesitará para ejecutar una operación de socorro, incluyendo combustibles y lubricantes, equipo para despejar caminos y manipular cargas y conductores y mecánicos de automotores con la formación necesaria. Los mecánicos se necesitan a fin de asegurar que los vehículos que se reservan para emergencias están en buenas condiciones de funcionamiento.
La autosuficiencia nacional en las actividades de socorro en casos de desastre es un objetivo en cuya consecución deben empeñarse todos los países; sin embargo, la asistencia internacional puede proporcionar los recursos o técnicos que no se puedan obtener en el ámbito local para las labores de socorro y rehabilitación. Existen muchos organismos, asociaciones, grupos y gobiernos que prestan ayuda a los países afectados por desastres naturales; aunque sus objetivos son diferentes, todos facilitan expertos y apoyo financiero; en un desastre de gran magnitud es posible que más de un centenar de ellos participe en las actividades de socorro. Si el socorro internacional se coordina debidamente, resulta beneficioso para las víctimas de los desastres; de lo contrario, el caos y la confusión causarán un "segundo desastre". Los gobiernos nacionales deben estar preparados de antemano para hacerse cargo de la coordinación, ya que la improvisación después de un desastre difícilmente es eficaz.
Una medida primordial antes de que ocurra un desastre es designar a un alto funcionario de salud para que reciba el adiestramiento adecuado a fin de que pueda convertirse en el punto central de las actividades de preparación para las emergencias y que, con posterioridad al desastre, actúe como coordinador de las mismas.
Los organismos que llevan a cabo actividades de socorros de emergencia se clasifican en varias categorías: organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales (véase el Anexo 1).
La Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) es el organismo encargado de movilizar y coordinar los recursos internacionales de socorros de emergencia. A nivel de país, los aspectos operativos del socorro los realiza la oficina local o regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Una solicitud de asistencia a la UNDRO se considera como solicitud de asistencia a todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas. En asuntos relacionados con salud, la UNDRO depende de la habilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, por conducto de su Sede (Ginebra) u oficinas regionales, puede proporcionar cooperación técnica de emergencia (véase el Anexo 1).
Muchos gobiernos prestan asistencia a los países con posterioridad a desastres, ya sea de gobierno a gobierno (en el plano bilateral) o por conducto de grupos intergubernamentales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) o la Comunidad Económica Europea (CEE). Dicha asistencia se proporciona, por lo común, solo después de recibir una solicitud específica del gobierno del país afectado y se administra por conducto de un ministerio u organismo de desarrollo determinado.
En el plano mundial existen más de 400 organismos no gubernamentales dedicados por completo o parcialmente a las actividades de socorro internacional en casos de desastre, que proporcionan materiales, expertos o dinero en efectivo. Unas 100 organizaciones, aproximadamente, pertenecen al Consejo Internacional de Organismos Voluntarios (CIOV) y al American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service, una entidad miembro del CIOV que publica el Directory of U.S. Non Profit Organizations in Development Assistance Abroad, con actualizaciones frecuentes, y que tiene 50 miembros en los Estados Unidos. Muchos de estos organismos se sostienen con donativos del público, si bien en algunos países reciben también fondos del gobierno. Los organismos voluntarios se suelen denominar con la abreviatura telegráfica "Orgvol" o, en los términos empleados en las Naciones Unidas, "ONG".
Se observan considerables diferencias entre los organismos no gubernamentales en cuanto a las actividades de socorro en casos de desastre y a las contribuciones materiales que pueden efectuar.
Los organismos más importantes y con más experiencia y los que ya están realizando actividades de desarrollo en el país afectado, que tienden a tener una mejor percepción de la naturaleza de los problemas que se plantean, solo llevan a cabo actividades de socorros en casos de desastre cuando existe una necesidad aparente. Entre los organismos más experimentados, los más activos en socorros en casos de desastre han sido las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, un organismo internacional con sede en Ginebra.
Los organismos que no han estado relacionados con el país en cuestión por lo general tienen menos conocimiento de los problemas locales y, a veces, abrigan conceptos erróneos respecto de las necesidades creadas por un desastre. En consecuencia, puede que aumenten las dificultades del gobierno local si solicitan un apoyo operativo (por ejemplo, medios de transporte) que acaso sería mejor destinar a otro organismo.
Además, los "organismos especiales" - los establecidos, con frecuencia por personas sin experiencia, como resultado de un desastre específico - pueden constituir una pesada carga sobre los recursos operativos y la paciencia del gobierno de un país afectado. Con todo, algunos de estos organismos han hecho aportes valiosos.
La mayor parte de los organismos importantes cuentan con oficinas de socorros para desastres a las que se deben dirigir las indagaciones y solicitudes de asistencia. Las solicitudes debidamente formuladas se deben preparar a la brevedad posible después del desastre y enviarse al organismo que corresponda. Las posibilidades de un organismo para satisfacer una solicitud específica dependerán de sus recursos, medios de comunicación y restricciones.
Recursos
Los organismos pueden conceder subvenciones en efectivo, donar suministros, prestar asistencia técnica, proporcionar alimentos o conceder préstamos. Algunos se especializan solo en una de estas esferas, en tanto que otros tienen capacidades más generales. Una comprensión de estos recursos es esencial para evitar solicitar dinero en efectivo a un organismo que solo presta asistencia en especie o pedir suministros a un organismo que se especializa en asistencia técnica.
Canales de comunicación
Los canales de comunicación son importantes, pues puede que los organismos acepten solo las solicitudes de asistencia que se reciban de una entidad específica dentro del país afectado y solo prestarán asistencia por conducto de un agente o ministerio específicos en el país. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud solamente acepta solicitudes de asistencia de los ministerios de salud y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja únicamente por conducto de sus contrapartes nacionales. A pesar de esto, el ministerio de salud que, por lo común, es la máxima autoridad de salud en el país afectado, por medio del coordinador del socorro sanitario, debe recibir notificación y ejercer control sobre el tipo y la cantidad de asistencia sanitaria que se recibe.
Restricciones
Con frecuencia los organismos funcionan dentro de límites constitucionales o reglamentarios. Algunos exigen la declaración de un estado de emergencia o la presentación de una solicitud oficial por el gobierno antes de poder actuar. La mayor parte ha de justificar sus programas y gastos ante un órgano político supervisor o fiscalizadores públicos, razón por la cual los proyectos de alta visibilidad e interés humanitario son más fáciles de financiar que los proyectos de poca notoriedad.
Asimismo, los organismos pueden requerir evidencia directa o concluyente de la necesidad de socorros antes de incurrir en gustos o emprender la búsqueda de recursos, razón por la cual el ministerio de salud debiera organizar visitas de inspección de los representantes de los organismos a las zonas afectadas por los desastres.
El interés de la ciudadanía estimulará también a algunos gobiernos y organismos extranjeros a comprometer fondos o prometer apoyo con destino a proyectos o zonas específicos en la fase inicial de una emergencia, a veces unos pocos días después del impacto. La entrega efectiva de los suministros o la prestación de los servicios pueden demorarse por un plazo considerablemente más largo, y antes de que se haya hecho una evaluación a fondo de las prioridades del sector de la salud. En consecuencia, el sector de la salud debe preparar y presentar cálculos preliminares de costos de las necesidades de socorros y rehabilitación lo más pronto posible, antes de que se agoten los fondos disponibles.
Una última restricción que gravita sobre algunos organismos es el tiempo, pues su capacidad para responder con rapidez a una solicitud de asistencia varía mucho. Las demoras entre la identificación de las necesidades y la asistencia concreta son, en consecuencia, inevitables y a veces prolongadas. Es menester, pues, prever las necesidades futuras, tarea en la cual pueden colaborar, en caso necesario, la UNDRO, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
El país afectado debe establecer procedimientos administrativos precisos a fin de comunicarse con los organismos gubernamentales y no gubernamentales y coordinar y supervisar sus trabajos. La mejor manera de llevar esto a cabo es mediante la celebración de reuniones periódicas de un comité presidido por un miembro del comité nacional de emergencia y compuesto de un representante de cada uno de los organismos principales. Además, cada organismo deberá tener un enlace permanente con el comité nacional de emergencia, de modo de poder presentarle los problemas que se vayan planteando.
Como se señaló en el Capítulo 6, el gobierno debiera dejar claramente establecido que no se deben enviar suministros sanitarios o personal de emergencia si no se ha efectuado una solicitud específica. Esta declaración se debe distribuir a todos los organismos que puedan prestar asistencia y a sus propios representantes diplomáticos y consulares en el extranjero.
Pese a esa declaración, puede persistir el problema de que se reciba asistencia médica no solicitada, especialmente en la forma de médicos voluntarios. Por un lado, los equipos autosuficientes de países o regiones vecinos de igual cultura e idioma prestan una valiosa asistencia. Por otro lado, los voluntarios extranjeros individuales, desconocedores de las condiciones locales, desvinculados de un organismo reconocido y, en algunos casos, con antecedentes académicos sin confirmar han sido sumamente contraproducentes.
Acaso el método más sencillo al cual puede recurrir el país afectado para resolver este problema es negar la entrada a los voluntarios médicos que lleguen al país sin habilitación y apoyo institucionales. En consecuencia, cuando se autoriza la actividad en el país afectado, con posterioridad a un desastre, de médicos extranjeros y otro personal de salud, se debe establecer un sistema de registro temporario o dispensa del requisito de habilitación, con provisión o dispensa del seguro por negligencia en el ejercicio profesional, en caso necesario.
En las primeras semanas con posterioridad al desastre se modificará rápidamente la pauta de las necesidades sanitarias, pasando del tratamiento de los heridos a una atención primaria de salud de carácter más normal. Se deben reorganizar los servicios, porque con frecuencia muchas de las instalaciones permanentes sufren daños graves y existen serias restricciones financieras para reconstruirlas. Asimismo, se producirá un cambio en las prioridades, pasando de la atención de salud hacia las medidas de higiene del medio y albergues temporarios.
El coordinador del socorro sanitario tendrá que adoptar decisiones en tres esferas principales, que no se deben descuidar durante las operaciones de emergencia: los problemas a largo plazo causados por el desastre, el restablecimiento de los servicios ordinarios de salud y la evaluación y reparación o reconstrucción de instalaciones y edificios dañados.
Mayor necesidad de atención médica
Cuando el desastre ha producido un gran número de heridos, un porcentaje pequeño de estos heridos (probablemente menos del 1%) necesitará atención de enfermería a largo plazo en el hogar, atención institucional o rehabilitación especializada por varios meses o años, como por ejemplo los parapléjicos, los pacientes con lesión cerebral grave, los amputados y los pacientes con sepsis crónica. En los países donde los servicios especializados de atención y rehabilitación a largo plazo son limitados, esto significa una pesada carga para los servicios de salud.
El financiamiento de los programas a largo plazo con recursos internacionales puede resultar difícil ya que muchos organismos se muestran renuentes a encargarse de esos gastos. A la brevedad posible, se deben compilar estadísticas preliminares del número de pacientes afectados y elaborar cálculos de costos, y ponerlos a disposición de las autoridades y organismos interesados.
Vigilancia de las enfermedades transmisibles
Según van pasando las semanas después del desastre, es posible que el público se muestre progresivamente menos preocupado por el riesgo de enfermedades epidémicas, si bien todavía pueden ocurrir brotes, y que se desvanezca su entusiasmo inicial por prestar servicios de emergencia a los asentamientos temporarios. La vigilancia de las enfermedades seguirá siendo importante y deberá continuarse hasta que se puedan restablecer los sistemas ordinarios de notificación de enfermedades.
Atención de huérfanos
Un desastre importante con una elevada mortalidad deja tras de sí niños huérfanos cuya atención puede convertirse en responsabilidad de los organismos de salud. Debe recurrirse a la atención institucional como último recurso, debido a su costo recurrente, a las dificultades administrativas pertinentes y al perjuicio social que de ello se puede derivar para los niños huérfanos. Cada caso se debe analizar por separado, a fin de determinar si existen parientes sobrevivientes que puedan ocuparse de la atención del niño, cosa que en muchos países suele ser posible debido a la existencia de estructuras de familia extendida. Se puede solicitar asistencia a la Cruz Roja, que ha adquirido considerable experiencia en la identificación de niños desplazados. Se deben considerar con la mayor cautela las ofertas de organizaciones no gubernamentales de encargarse de tramitar rápidamente la adopción de los huérfanos en el extranjero.
Al restablecerse los servicios de salud al nivel que tenían antes del desastre se pueden plantear dos problemas. En algunos casos, los recursos presupuestados para un semestre o un año se agotan en unos pocos días en las actividades de socorros de emergencia, y en los desastres que atraen un gran volumen de asistencia voluntaria o de gobiernos extranjeros, el nivel de los servicios o la atención durante la emergencia puede ser superior temporariamente a lo que el país normalmente puede sufragar.
Por cuanto una gran parte de la asistencia en especie prometida inmediatamente después del impacto continuará llegando a la zona del desastre por varias semanas, el coordinador del socorro sanitario deberá tener en cuenta las necesidades previsibles de rehabilitación al formular su solicitud original. Como ya se señaló, la aceptación de algunas modalidades de asistencia, como los hospitales portátiles o los voluntarios, también se debe resolver a la luz de las necesidades a más largo plazo.
El período de rehabilitación constituye una oportunidad para introducir cambios importantes en los métodos de atención de la salud, pues durante ese período las personas se muestran receptivas a las ideas nuevas. Por ejemplo, como resultado indirecto de las inundaciones en las Américas se han fortalecido los programas de servicios de laboratorio, vigilancia epidemiológica, rehidratación oral de los pacientes de diarrea y ampliación de las inmunizaciones.
Cuando las redes de agua y alcantarillados, los hospitales y otras instalaciones de salud (incluidos los almacenes y edificios administrativos) han sido dañados, la sección de ingeniería debe ocuparse de realizar una investigación a fondo, a fin de complementar la evaluación preliminar y proporcionar cálculos detallados de costos.
Cuando se requiera asistencia internacional para los trabajos de reconstrucción, esos cálculos se pueden usar para elaborar proyectos, con objeto de gestionar el financiamiento o los préstamos necesarios. Los planes de proyectos deben ser lo más exactos y detallados posible y presentarse lo antes posible después del desastre, pues de este modo se realza la posibilidad de obtener fondos.
En la actualidad son pocas las catástrofes naturales que se pueden pronosticar con exactitud. Las excepciones son los maremotos y, en menor medida, los vientos destructivos. Si bien la trayectoria de los huracanes se puede vigilar por medio de satélites meteorológicos, su punto exacto de impacto sigue siendo incierto hasta poco antes de ocurrir.
Sin embargo, los terremotos, los vientos destructivos y las inundaciones ocurren en zonas bien definidas, particularmente propensas a los desastres naturales. En consecuencia, es factible la preparación para casos de desastre.
En lugares donde un desastre es una amenaza regular y recurrente, la planificación para casos de desastre se suele incorporar a la estructura gubernamental. En los países donde el riesgo de desastre es real, pero su ocurrencia infrecuente, se deben reconocer las dificultades y el costo que supone el mantenimiento de una estructura compleja de preparación para casos de desastre.
La preparación para casos de desastre es una actividad multisectorial permanente en la cual la contribución del sector de la salud es esencial. Seguidamente se indicarán los componentes de la preparación para casos de desastre.
Esta actividad la llevan a cabo fundamentalmente otros organismos gubernamentales y la responsabilidad del sector salud se limita, por lo común, a la vulnerabilidad de las instalaciones, edificios y servicios de salud, incluidas las redes de agua.
Para esto se requiere la adopción de leyes especiales y, con frecuencia, la creación de una oficina de la defensa civil. Deberá designarse a un funcionario de salud como punto focal de la preparación para desastres y como coordinador del socorro sanitario en casos de desastres (véase el Capítulo 1).
Acaso sea menester modificar la legislación de salud a fin de otorgar facultades extraordinarias para prescindir del certificado de defunción y otras formalidades vinculadas con las defunciones, habilitar a médicos extranjeros y otro personal de salud para que puedan ejercer legalmente en el país, eximir de las regulaciones de importación a ciertos suministros importantes, como determinados medicamentos, y requisar servicios o bienes privados.
La planificación anterioridad al desastre no consiste en la preparación permanente de un plan, sino en un proceso continuo en todos los sectores públicos esenciales, como los de salud, agua y electricidad. Debieran tenerse presentes las siguientes directrices:
1) Planifique la forma de enfrentar los probables problemas y las posibles necesidades de atención que se producirán en un desastre (véase la Parte I). Para que sea eficaz, la planificación debe estar orientada hacia objetivos específicos y realistas, tales como la forma de actuar ante la asistencia no solicitada y como aprovechar al máximo los recursos disponibles.2) Planifique las medidas administrativas necesarias, tales como la ubicación y los deberes generales de los funcionarios clave. Los planes no se deben complicar con detalles. Debe dejarse un margen para obrar en una forma pertinente e improvisada.
3) Los planes se deben subdividir en unidades autosuficientes. Por lo general, la preparación adecuada para un desastre no significa que los funcionarios especializados, como los administradores de hospitales, estén al tanto de todo el plan.
4) Se debe dar difusión al plan. A fin de poder aplicarlo debidamente, es menester que las personas a las cuales competan funciones en dicho plan estén enteradas de él, actividad que exige una formación considerable. Son muchos los planes satisfactorios que han fracasado durante las emergencias por falta de una difusión adecuada.
5) El plan se debe someter a prueba periódicamente, pues los planes no se ajustan a la realidad si no se ponen en práctica. El mejor plan abstracto no servirá de mucho si no se ha comprobado en la realidad.
Es esencial actualizar constantemente la información sobre la ubicación, el nombre, los números de teléfono, los domicilios y deberes de todos los funcionarios principales de los comités nacionales de emergencia y socorros sanitarios. Se debe registrar igual información sobre la estructura institucional y puntos de contacto de todos los servicios eleve del sector de salud y otros afines. Ejemplos de ello son los principales servicios de control de enfermedades, los servicios públicos urbanos, incluidos gas, agua, alcantarillados y eliminación de basuras; hospitales y clínicas; instalaciones privadas de salud; compañías farmacéuticas y almacenes de productos farmacéuticos; policía y fuerzas armadas, las Naciones Unidas y los principales organismos internacionales (véase el Anexo 1).
Se deben definir las funciones y responsabilidades respectivas de la defensa civil, las fuerzas armadas y la policía en relación con la salud y se debe establecer una jerarquía para el control de las unidades individuales. Es frecuente que la autoridad final se atribuya al comité nacional de emergencia o defensa civil. Se debe determinar la relación entre el personal civil y militar y prever específicamente el empleo de servicios militares, como los helicópteros, para efectuar investigaciones y evaluaciones.
Hospitales
En las zonas propensas a terremotos y vientos destructivos, cada hospital debe contar con un plan para casos de desastre elaborado con el fin de atender una súbita afluencia de heridos. En el plan del hospital se debe tener en cuenta la posibilidad de que su estructura y elementos de servicio sufran graves daños. Esta planificación consiste de cuatro componentes principales: la seguridad de los pacientes y el personal en casos de desastre; la atención de un gran número de heridos; el aviso al personal, reagrupación y distribución del mismo y control de las operaciones, incluyendo la información y las comunicaciones. Para una información más completa respecto de este tema, véase P. E. Savage, Disasters and Hospital Planning. A Manual for Doctors, Nurses and Administrators (Oxford, Pergamon Press, 1979).
Reserva de suministros
En las zonas en las cuales los desastres son infrecuentes y los presupuestos de salud reducidos, no resulta económico mantener una reserva de suministros para emergencias. Los gastos de almacenamiento y rotación de las existencias, a fin de mantener la calidad, aumentan sustancialmente los costos de los suministros. Existen varias posibilidades: se pueden reforzar las existencias operativas normales en las instalaciones de salud y depósitos gubernamentales, a fin de atender las necesidades inmediatas de emergencia; los países con riesgos similares en materia de desastres pueden establecer reservas regionales para efectuar entregas con rapidez a base de esos suministros, debido a que las distancias dentro de la región serán cortas; por último, se pueden utilizar las reservas militares por cuanto suelen incluir medicamentos y equipo aptos para emplearlos en la atención de urgencia.
Datos básicos e inventario de recursos
La evaluación de las necesidades y la interpretación de los datos con posterioridad al impacto y, en general, la administración adecuada de las operaciones de socorros requieren acceso a los datos básicos sobre la incidencia de las enfermedades transmisibles pertinentes, la situación nutricional, las instalaciones de comercialización y los almacenes de alimentos a granel, los métodos de abastecimiento de agua y saneamiento y las variaciones geográficas respectivas, los programas de lucha contra los vectores y de inmunización, y las posibles fuentes de asistencia especializada en nutrición, epidemiología y otras materias técnicas.
Los mapas topográficos que muestran los caminos, puentes, ferrocarriles e instalaciones de salud y los mapas demográficos que indican las variaciones aproximadas de la densidad total y relativa, las principales áreas económicas y raciales y los sitios sujetos a catástrofes naturales, como las inundaciones, suelen ser difíciles de obtener en el período posterior a un desastre y se debieran adquirir y almacenar por anticipado en un lugar accesible.
Resulta innecesario y poco realista levantar un inventario detallado de todos los recursos materiales. En general, es suficiente tener una guía de las fuentes familiarizadas con la información o los suministros respectivos.
Una preparación satisfactoria no se puede obtener solo mediante la elaboración de planes operativos, la acumulación de suministros y la compilación de datos. Los ministerios de salud de los países vulnerables a los desastres deben considerar la conveniencia de llevar a cabo un amplio programa de capacitación. Debe darse adiestramiento específico en las técnicas de primeros auxilios, búsqueda y salvamento e higiene pública a la población en riesgo, y debe actualizarse constantemente a los funcionarios de salud en sus respectivas esferas de competencia.
 |
 |