
Cuando ocurre un desastre, los profesionales de salud mental tienen frente a sí diversas preguntas, como las siguientes "¿dónde puedo encontrar información acerca de los tipos de problemas que experimenta la gente después de una catástrofe?", y: "¿quién me ayudará a comprender la forma en que suelen comportarse los sobrevivientes de un desastre? " En este capítulo se intenta responder a dicha pregunta y otras mediante el análisis de investigaciones sobre desastres en que se especifican los tipos de conductas observados en diversas condiciones, además de que se presentan dos modelos relacionados entre sí, ideados para explicar dichas reacciones.
No son muchas las investigaciones sobre las consecuencias emocionales de los desastres. En la mayor parte de la literatura existente se estudian las relaciones de conducta desde perspectivas diferentes, como la psicológica, intrapsíquica y sociológica. Para algunos autores, el concepto de cualquier respuesta psicológica grave a una catástrofe es tema de polémica considerable. Los investigadores en el área de salud mental no han dedicado atención suficiente a documentar estas respuestas, de modo que persiste la necesidad de investigaciones cuidadosas y continuas.
Muchas de las observaciones y estudios que se han hecho sobre los sobrevivientes de desastres señalan consecuencias emocionales específicas mediante el uso de un marco de referencia de fases de desastres. Estos elementos cronológicos consisten en las fases de preimpacto, impacto y posimpacto de una catástrofe natural. En otras palabras, la respuesta de la persona depende de las condiciones de la fase de que se trate. Este factor tiene gran importancia para los profesionales de salud mental que planean sus intervenciones terapéuticas.
Los autores tratan de integrar los conceptos básicos que se definen en el capítulo precedente con los diversos datos de las investigaciones que se estudian en este capítulo mediante dos modelos de conducta de los damnificados. En estos modelos, se incorporan las fases cronológicas citadas y los conceptos de crisis y estrés. pérdida y duelo, sistemas de apoyo y resolución de crisis, junto con otros factores psicológicos y sociológicos. El objetivo de este intento de síntesis es que los profesionales de salud mental empiecen a plantear algunas teorías causales de las consecuencias emocionales de un desastre
El tema de las consecuencias psicológicas de los desastres no ha sido un tema que atraiga mucho a los investigadores en salud mental. Gran parte de la literatura disponible al respecto se centra en variables sociológicas y hace énfasis en la organización de los servicios de emergencia, el impacto del desastre en la estructura social existente, los papeles de las víctimas y los trabajadores de los organismos asistenciales, y mejores formas de planear y organizar los programas de emergencia. Lo poco que se ha escrito acerca de la conducta de los damnificados no siempre ha sido sistemático ni comparable en cuanto a diseño, variables usadas o conclusiones generales. Algunos autores incluso afirman que un desastre natural tiene efectos psicológicos mínimos, si acaso, lo que les hace creer que el tema de las reacciones de conducta ante el desastre es, en el mejor de los casos, materia de controversia.
No obstante lo anterior, la literatura incluye datos que sustentan la opinión, común entre los profesionales de salud mental, de que un desastre sí origina efectos psicológicos graves. Lindemann fue uno de los primeros en explorar este tema, en su análisis de la conducta de las personas afectadas después del incendio del club nocturno Coconut Grove en Boston (Lindemann, 1944). Otros que han compartido su punto de vista son Lifton (1967), en su estudio sobre las víctimas de Hiroshima, desastre provocado por el hombre; Erikson (1976), con su trabajo después de la inundación de Buffalo Creek, y Cohen (1976), por un lado, y Ahearn y Rizo Castellón (1978), por el otro, en sus análisis sobre las hospitalizaciones psiquiátricas después del terremoto de Managua, Nicaragua. La pregunta que se plantea es: "¿Cómo reaccionan los individuos ante un evento que puede considerarse como cataclismo?"
Las consecuencias emocionales de un desastre dependen de muchos factores. Entre éstos se incluyen el tipo y duración del desastre mismo, de la fase de advertencia que le precede y de experiencias previas, así como la magnitud de la destrucción, el número de muertos y la forma en que los damnificados perciben e interpretan estos aspectos. Todos los factores citados pueden afectar la intensidad y magnitud de los efectos psicológicos (Fritz, 1967). La reacción inicial comúnmente observada es un estado temporal de choque, por lo que la gente puede experimentar confusión, aturdimiento y cierta desorientación, estado que puede persistir durante minutos u horas (Wallace, 1957).
En un estudio de las víctimas del huracán Audrey, se pidió que recordaran sus pensamientos durante el periodo de impacto. Muchos aparentemente habían superado el choque que les produjo la situación y la lucha por la supervivencia inmediata hasta el punto de que recordaron poco de lo que habían pensado durante tal periodo (Fogleman y Parenton, 1959). La reacción de choque puede considerarse como normal en el contexto de pérdidas y destrucción considerables. Desde el punto de vista psicológico, los desastres tienen un efecto "narcótico", que impide temporalmente que las personas asimilen el grado en que cambia su mundo y la posición que guardan en él (Moore, 1956).
Al momento de la catástrofe, cada individuo tiene frente a sí la dificultad de interpretar una realidad nueva y quizá aterrorizante. La tendencia común es relacionar los signos del desastre con eventos normales y familiares. Esta inclinación es particularmente común en desastres que ocurren sin previo aviso o en que se desconoce la causa desencadenante. En ocasiones, se da la advertencia de peligro inminente, pero es habitual que las personas hagan caso omiso de ella. Este problema de interpretación correcta de la realidad también se intensifica cuando el individuo no ha tenido otras experiencias en desastres (Kilpatrick, 1957; Fritz, 1961). Un ejemplo de esto se refleja en el siguiente estudio de caso:
Fue una pesadilla, la presa South Fork había estallado y el torrente de agua avanzó hacia el valle Conemaugh y la población de Johnstown. Se transmitió de inmediato la advertencia del peligo, por vía telegráfica. Tan pronto recibió el mensaje, la señora Ogle, jefe de la Western Union Office [oficina de telégrafos] salió para comunicar a los habitantes del pueblo las nuevas del peligro inminente, como lo habla hecho muchas veces en el pasado. ¿Por qué los habitantes de dicho poblado hicieron caso omiso de su advertencia, lo que dio por resultado 2 200 muertes? Según el periódico Harpers Weekly del 15 de junio de 1889: "Miles de personas no dieron crédito a la alarma porque era como muchas otras falsas advertencias que habían escuchado antes" (Gelman y Jackson, 1976).
A continuación se da otro ejemplo más reciente:
El huracán David tenía mucha fuerza cuando se acercó a Miami en septiembre de 1979. Con sus vientos de 220 a 240 kph, es la tormenta tropical más intensa que haya habido en el Caribe durante el siglo. Miles de personas murieron en las islas de Dominica, Española (República Dominicana y Haití), Santa Lucía, Barbados y Martinica.Cuando el National Hurricane Center [EE. UU.] dio la alarma de huracán en el condado de Dade, el personal gubernamental inició la evacuación de miles de ciudadanos. Unos 5 000 a 6 000 ancianos fueron llevados de South Miami Beach al refugio de la Cruz Roja. Otros 20 000 residentes buscaron refugio en otros centros, en espera de que pasara el huracán.
El huracán siguió un curso de norte a noreste, a unos 50 kilómetros al oriente de Miami. Se informó de algunas ráfagas de 115 kph en Miami Beach y la porción norte del condado de Dade, pero la región no se vio sometida a los efectos plenos del huracán.
Los funcionarios gubernamentales se sintieron complacidos al ver que David no se había dirigido hacia la región. También les agradó la eficacia de sus medidas de planeación y evacuación. Todo había transcurrido sin mayores problemas. Sin embargo, poco después un psicólogo indicó que el pequeño error había sido el escaso refuerzo psicológico para quienes habían escuchado la advertencia y aceptado la evacuación. Expresó su temor de que en futuros huracanes algunas personas hicieran caso omiso de la alarma considerándola poco seria.
Hubo quien empezó a preguntar qué efectos emocionales podría tener ese pequeño error. Nadie parece saberlo a ciencia cierta, pero se habla de que si ocurre algo. La reacción más notable después de este huracán fue de ira. Un varón de 70 años de edad afirmo, tras pasar la noche en un refugio, en condiciones de apiñamiento y olores desagradables: "Me la pasé mejor en las trincheras de la Primera Guerra Mundial" (Dade County Civil Defense Division Report, 1980).
Durante una crisis, es probable que ciertos mitos influyan en las percepciones que tiene un individuo. Uno de ellos es el mito de la invulnerabilidad personal, que hace que la persona crea que, si bien la fuerza destructiva es real, no le causará daños en lo personal. Cuando ya no es posible sostener este mito, suele ser reemplazado con la ilusión de posición central, o sea la sensación de que la fuerza destructiva está dirigida de manera exclusiva a la persona (McGonagle, 1964). Ambos mitos deforman la realidad y son dañinos hasta el punto de que pueden impedir que el individuo enfrente la realidad misma y hacer que adopte una conducta inapropiada. Resulta interesante que estos mitos suelen continuar mucho tiempo después del impacto del desastre e influyan sobre la conducta de las personas durante semanas e incluso meses ulteriores.
Además de los problemas de percepción, hay factores psicofisiológicos, que afectan la conducta personal poco después del desastre. Las respuestas emocionales varían de una persona a otra, pero parece haber consenso generalizado de que la emoción predominante que se expresa es el temor. Este suele manifestarse en la huida instintiva para salvarse a sí mismo y la familia, una sensación de seguridad al estar entre la muchedumbre y un estado de ánimo muy sugestionable. En casos más graves, la persona también experimenta petrificación por el miedo, alucinaciones y delirios (Fritz, 1961).
Los damnificados casi siempre tienen una actitud tranquila, comprensiva y considerada en su trato entre ellos y con los trabajadores que les ayudan (Wallace, 1957). Sin embargo, esta actitud dócil no debe equipararse con una de impotencia, irresponsabilidad y dependencia. Según Quarantelli (1960), esta "imagen de dependencia", en que se considera que los damnificados son impotentes e irresponsables, es una opinión errónea sobre su conducta.
La hostilidad e irritabilidad pocas veces se relacionan con la actitud tranquila y no exigente de muchas víctimas de desastres. Estas sensaciones, que se expresan inmediatamente después del cataclismo, suelen derivarse de un resentimiento generalizado que existía antes del desastre (Fritz y Williams, 1967). Debe agregarse que se trata de sensaciones que se vuelven más evidentes al cabo de semanas o meses, en especial si no se cumplen las promesas que hagan los trabajadores de los organismos que brindan asistencia a los damnificados.
Otra falsa idea de la conducta de los damnificados es la "imagen de pánico". La idea popular de que una catástrofe origina pánico por lo general se ha refutado en los estudios sobre la conducta de los damnificados. Cuando ocurre la reacción de huida, no se manifiesta en la forma que sugiere dicha imagen. El pánico, que es una forma relativamente infrecuente de conducta en el área de impacto de un desastre, ocurre sólo cuando la persona o el grupo se ven amenazados directamente por un peligro, o si el individuo considera que el escape es imposible en la situación. Una respuesta más frecuente al peligro es la de huir, que usualmente es la única elección razonable (Quarantelli y Dynes, 1970; Fritz, 1957).
Jack London, en su descripción como testigo presencial del terremoto de San Francisco, publicado el 5 de mayo de 1906 en el periódico Collier's Weekly, narra la ausencia de pánico como sigue:
Por increíble que parezca, la noche del miércoles, mientras la ciudad entera se derrumbaba estrepitosamente en ruinas, fue una noche serena. No hubo multitudes. Tampoco gritos ni gemidos. No hubo histeria ni desorden. Pasé la noche del miércoles en el camino de las llamas que avanzaban, y en todas esas terribles horas no vi una sola mujer que llorara, un sólo hombre que estuviera alterado, ni una sola persona que tuviera el más leve signo de pánico.
En términos generales, la conducta humana parece ser adaptativa. Las personas actúan para protegerse a sí mismas y a los demás, en vez de enfrascarse en actos irracionales que tiendan a aumentar el peligro. Gran parte de las tareas de rescate inicial con frecuencia son obra de los damnificados mismos; la ayuda mutua y a la propia persona son comunes. Incluso entre las personas que están en el epicentro de un cataclismo, las formas de conducta centrada en objetivos son mucho más frecuentes que las de tipo irracional e incontrolada (Fritz, 1957; McGonagle, 1964).
La tendencia general suele ser hacia la conducta adaptativa, pero se dispone de poca información que explique los tipos de problemas psicológicos que experimentan algunas personas. Las estadísticas generales que describen la respuesta humana a los desastres indican que un 15 a 25% de la población afectada puede evaluar su situación y tomar medidas prontas, eficaces, sostenidas y que corresponden a la conducta adaptativa. El resto permanece en un estado de aturdimiento y asombro durante periodos variables. Al cabo de una hora poco mas o menos después del impacto, la mayoría suele responder en forma apropiada, al tiempo que un 15% del total requiere uno o dos días para adoptar una conducta intencionada. Es en este último grupo que la desorientación, confusión, llanto, angustia paralizante e histeria hacen su aparición. Estas reacciones pueden persistir durante un periodo indeterminable (Fritz y Williams, 1957). El siguiente es un ejemplo de este tipo de personas:
La señora S. viuda de 45 años rescatada de un techo después de una inundación grave, había permanecido sola en la oscuridad durante cuatro horas, en espera de que la embarcación de rescate se acercara a su casa y la encontrara. Tenía en sus manos un pequeño perro, que pasó al bombero que le ayudó a entrar en la barca. El perro cayó en el agua, que todavía era un torrente, y desapareció. La señora S. trató de "ordenar" que la embarcación se diera la vuelta para buscar al perro y, cuando se le negó esta posibilidad, empezó a llorar en forma inconsolable e ininterrumpida durante el resto del viaje hasta el refugio. En éste, aceptó todas las órdenes y sugerencias con una actitud muy dócil pero caminó incesantemente de un lado a otro. Se rehusó a comer durante dos días y sólo hablaba acerca de la forma en que la habían rescatado. Después de permitirle que ventilara y compartiera sus sentimientos, empezó a planear los pasos necesarios para su reubicación.
Muchos estudios de la conducta relacionada con desastres se organizan con base en secuencias cronológicas. Aunque hay variantes, su forma general usualmente consiste en las fases de preimpacto, impacto y posimpacto. La primera fase, de preimpacto, incluye diversos factores importantes, como la duración de la advertencia sobre el desastre y la respuesta a ella, las experiencias anteriores de la persona con desastres y el grado de estrés presente en los sujetos antes de la catástrofe. La segunda fase, de impacto, abarca las respuestas de conducta inmediatas a los diversos tipos de desastres, al tiempo que la tercera, o de posimpacto, corresponde al grado de desorganización de la comunidad o la forma en que los damnificados continúan ajustándose. La comprensión de cada fase y su influencia en la conducta humana es importante para los profesionales de salud mental en cuanto a la planeación e intervención.
Son diversas las respuestas emocionales relacionadas con la fase de impacto que se señalaron ya en páginas previas. Estas reacciones, según muchos investigadores, continúan durante semanas y meses ulteriores, en el periodo de posimpacto. Los autores usualmente comentan la fase final del desastre como el periodo en que la víctima se enfrenta con la vida cotidiana en un ambiente que ha sufrido modificaciones radicales. La experiencia de peligro extremo y vulnerabilidad personal no pasa con el cataclismo, incluso para las personas que se han adaptado satisfactoriamente después de sobrevivir. Es algo que requiere tiempo para su asimilación. En el periodo que sigue a un desastre, los damnificados suelen estar afligidos por recuerdos atormentadores del evento y un temor intenso a que se repita (Wolfstein, 1957).
Según muchos expertos, la primera expresión emocional abierta ocurre durante el comienzo de la fase posimpacto, el así llamado "periodo de rebote". En dicho punto, la persona tiene necesidad de estar con otros y ventilar sus sentimientos relacionados con las sensaciones de pérdida que le causan conmoción o quizá de soledad (Tyhurst, 1951). Es usual que los damnificados sientan una gran necesidad de hablar y narrar sus experiencias relativas al desastre. Cuando se posterga la expresión emocional, los damnificados suelen manifestar hipoactividad, impotencia y un vagabundeo errático, apatía abrumadora o depresión. Una reacción extrema suele ser la respuesta de "choque", evidente cuando el individuo no puede comunicarse en forma normal (Healy, 1969). En este punto, tanto las características de sus respuestas y su tratamiento por el personal de socorro al parecer tienen importancia decisiva en los fenómenos psicológicos subsecuentes. Muchos expertos consideran que los servicios de salud mental profesionales en esta etapa facilitan la recuperación acelerada respecto de la desintegración temporal, además de ayudar a los damnificados afligidos (Tyhurst, 1951).
El periodo de rebote arriba descrito va seguido de lo que algunos denominan fase postraumática. Se ha planteado la hipótesis de que forma parte del periodo posimpacto y que puede continuar durante el resto de la vida de la persona. Las reacciones de esta fase abarcan la angustia fluctuante y transitoria, estado de fatiga, episodios psicóticos, pesadillas repetidas acerca de la catástrofe y reacciones depresivas. Las expresiones más graves y duraderas de estos síntomas han recibido los nombres de "síndrome traumático" o "neurosis postraumática" (Tyhurst, 1951).
Otro investigador, al describir esta fase, ha señalado que los damnificados suelen experimentar insomnio, molestias digestivas, nerviosidad y otros síntomas físicos. Algunas expresiones más graves de conducta podrían ser una reacción de depresión que se manifiesta por la falta aparente de emociones, una expresión ausente o inmovilidad. La respuesta de hiperactividad puede consistir en una actitud tendiente a discutir, habla rápida, pérdida del criterio, llanto inconsolable o vagabundear corriendo sin sentido aparente. También puede haber reacciones corporales como la náusea intensa, vómito e histeria de conversión (Healy, 1969).
El periodo de posimpacto o postraumático ha sido interpretado como una fase en que ocurren diversos problemas emocionales duraderos. Lifton, en su obra Death in Life, estudia los problemas psicológicos a largo plazo de los damnificados de un desastre causado por el hombre, el bombardeo de Hiroshima (Lifton, 1967). En su análisis, elabora cinco conceptos para comprender mejor la conducta de los sobrevivientes, a saber, huella de la muerte, sensación de culpabilidad relacionada con la muerte, aturdimiento, rechazo a la atención compensatoria, temor al contagio y definición de la propia persona.
La base de todos los conceptos acerca de los sobrevivientes es la "huella de la muerte". Con la conciencia vívida de ésta, los damnificados pueden responder con una mayor vulnerabilidad o con una sensación de invulnerabilidad reforzada a causa de haber enfrentado la muerte y haberla vencido. La huella de la muerte se relaciona con "fascinación por la muerte", que suele manifestarse en la forma de un gusto anormal por la escenas de muerte y más adelante, una imagen imborrable de encuentro con la muerte. Los síntomas iniciales de estas sensaciones se han descrito como características de pena aguda, que incluye preocupación por la muerte, sensación de culpabilidad, molestias corporales y conducta hostil.
La experiencia de sobrevivir usualmente se acompaña de una sensación intensa de culpabilidad. Esto puede ser resultado de sentir que se sobrevivió a expensas de otros. La defensa principal del damnificado contra la sensación de culpabilidad por la muerte es la interrupción de los sentimientos, o sea el aturdimiento psíquico. Este es un proceso que protege contra la impotencia total y contra una sensación de que una fuerza indomeñable ha invadido a la persona. Aunque el aturdimiento psíquico se inicia como un mecanismo de defensa, su fracaso suele abrumar al individuo con imágenes acerca de la muerte. Al quedar atrapado por "amenazas" o preocupación continua acerca de la muerte, el damnificado quizá sólo pueda expresar o disipar sus sentimientos por medios no verbales o con síntomas psiquiátricos adicionales.
El estado general del sobreviviente y sus relaciones personales pueden estar bajo la influencia de la sospecha de que se le brinda atención compensatoria y la percepción del temor que tienen otros al contagio. Esta sospecha puede hacer que la víctima sienta que todos abusan de ella, en particular quienes más ayuda le brindan. La angustia relacionada con el contagio suele fomentar una sensación de exclusividad entre los sobrevivientes, con base en sus experiencias compartidas y el "conocimiento de la muerte".
En última instancia, cada uno de los sobrevivientes debe enfrascarse en un proceso de formulación al reestablecer, desde su interior, una definición de la propia persona con respecto a la "nueva realidad". Esta es la manera en que el damnificado intenta recuperarse del trauma del desastre y poner en práctica la conducta de resolución de crisis necesaria para comenzar una nueva vida.*
*Evelyn J. Bromet y Charles Schulberg, investigadores de la University of Pittsburgh, han iniciado un estudio en Three Mile Island, acerca de las consecuencias psicológicas y aspectos sociales del accidente nuclear ocurrido en dicho sitio.
Diversos estudios de desastres contribuyen a nuestra comprensión sobre la etapa posimpacto. Uno es el fino análisis de Erikson sobre las consecuencias emocionales de la inundación de Buffalo Creek. El autor, al advertir la gama de problemas pisquiátricos presentes después de la catástrofe, llegó a la conclusión de que muchos eran resultado de la desorganización social causada por el cataclismo, si bien algunos eran resultado directo del desastre mismo. El proceso de reubicación el hecho de vivir en un ambiente no familiar y la necesidad de iniciar de nuevo la vida sin los seres amados ni trabajo fueron estreses adicionales que originaron problemas psicológicos. El impacto de la desorganización social en el periodo ulterior al desastre ha sido denominado "el segundo desastre" (Erikson, 1976).
Datos más específicos sobre las respuestas emocionales forman parte de un estudio de hospitalizaciones psiquiátricas después del terremoto de Managua, Nicaragua (Ahearn y Rizo Castellón, 1978). Estos investigadores, al comparar los números de hospitalizaciones antes y después del desastre en la única institución psiquiátrica del país, advirtieron un aumento del 27% después de la catástrofe. Este estudio confirmó investigaciones precedentes en el sentido de que los síntomas neuróticos son comunes tras un cataclismo. En Managua, las hospitalizaciones ulteriores al desastre motivadas por neurosis aumentaron 46% durante el año, si bien el incremento fue del 209% en el primer trimestre después del terremoto. Resulta interesante que las formas de neurosis con mayores aumentos incluyeron la angustia, reacciones depresivas e histeria. Los pacientes que tenían estos problemas por lo general fueron madres jóvenes.
Otros resultados del estudio de Managua son instructivos. Por ejemplo, los nuevos casos de psicosis disminuyeron 17%, al tiempo que las rehospitalizaciones de un mismo paciente aumentaron 49% en el año ulterior al terremoto. Por alguna razón, los desastres naturales no originan psicosis, aunque es evidente que las personas con antecedentes de trastornos psiquiátricos graves son mucho más vulnerables al trauma del desastre y sus posefectos. Otro resultado concuerda con la teoría del "segundo desastre" planteada por Erikson. Las hospitalizaciones ulteriores al cataclismo por síndromes orgánicos cerebrales aumentaron 42.4%, y las relacionadas con retardo mental, 35.4%. Dado que los desastres no originan ninguno de estos dos trastornos, ¿podría ser que estas hospitalizaciones hayan aumentado como resultado de la desorganización social después del terremoto? En las condiciones de vivienda temporal prevalecientes, ¿tuvieron las familias problemas especiales en la atención de uno de sus miembros porque tenían que vivir con parientes en una tienda de campaña o un campamento para refugiados? Además, es posible que la destrucción de otros recursos o servicios (como hospitales, farmacias y los servicios de médicos locales) haya hecho que las familias buscaran ayuda en la única fuente disponible y accesible, a saber, ¿el hospital psiquiátrico? Es indudable que esto podría ser cierto.
Por último, las hospitalizaciones por trastornos de la personalidad disminuyeron 34% durante el año ulterior a la catástrofe de Managua. La reducción en la conducta desviada se explicó con base en dos posibles factores: en primer término, se redujo la incidencia real de tales desviaciones, y en segundo lugar, las normas sociales se relajaron en el periodo ulterior al desastre hasta el punto de que las definiciones de desviación que se tenían previamente ya no eran funcionales.
La literatura sobre el tema es escasa y los estudios difieren en cuanto a su metodología y enfoque, pero parece haber datos cada vez más numerosos en el sentido de que los desastres causan problemas emocionales o influyen en la aparición de éstos. En esta sección se ha analizado la gama de conductas que suelen derivarse de los desastres. Los profesionales de salud mental deben familiarizarse con diversos tipos de respuestas o conductas posibles después de una catástrofe. También deben tener en mente que los problemas emocionales cambian con el tiempo y se relacionan con muchos otros fenómenos humanos, como los de crisis, estrés resolución de crisis y sistemas de apoyo, analizados en el capítulo precedente.
Los profesionales de salud mental usualmente afirman que los desastres naturales originan reacciones psicológicas en los damnificados o influyen en dichas reacciones, y los autores concuerdan con dicho planteamiento. No se han definido bien a bien las relaciones de causa a efecto, pero es frecuente que se empleen los conceptos de crisis y estrés pérdida y duelo, recursos sociales y emocionales, y resolución de crisis y adaptación para explicar las consecuencias emocionales de los cataclismos naturales.
Los autores presentan a continuación dos modelos con base en los conceptos descritos en el capítulo 2 y las experiencias aplicadas que se relatan en la primera parte del capítulo presente. Estos modelos explican la fenomenología de la conducta relacionada con desastres y pretenden servir como guía para la intervención. Aunque hay traslape entre los dos modelos, proporcionan dos enfoques distintos al lector.
La figura 1 es un diagrama sobre cada uno de estos elementos conceptuales con que se intenta explicar las consecuencias de un desastre en la conducta. Se parte del principio de que una catástrofe natural, como un terremoto, es un evento crítico que tiene impacto en el equilibrio personal y origina estrés intenso. Al momento del desastre, la conducta del damnificado depende de numerosos factores antecedentes, además de la interpretación y definición que confiera a este evento amenazante. Con antelación al desastre, ciertas personas están expuestas a otras crisis o eventos, como el divorcio, nacimiento de un hijo o mudanza, que son indicativos de su vulnerabilidad especial a otra crisis. Otro factor es el hecho de que el individuo haya tenido o no experiencias previas y exitosas de resolución de crisis, así como experiencias con desastres. Quienes han tenido las primeras suelen poseer habilidades adicionales que les permiten resolver en mejor forma la crisis originada por el desastre, mientras que las personas que ya han sufrido catástrofes suelen ser capaces de interpretar los signos del desastre en forma más satisfactoria y manejar con mayor eficacia el estrés relacionado con el desastre mismo. En efecto, las experiencias previas y el estado físico y emocional anterior al desastre influyen sobre la forma en que los damnificados enfrentan un desastre natural y sus consecuencias.
El impacto inicial de un desastre como un evento crítico suele originar estrés muy intenso (S1 en la figura 2). El hecho de que la víctima tenga o no reacciones psicológicas depende de varios factores:
· El tipo y duración del desastre;
· El grado de pérdidas sufridas;
· El papel social, las habilidades de resolución de crisis y el sistema de apoyo del damnificado, y
· La percepción e interpretación que el sobreviviente da a la catástrofe.
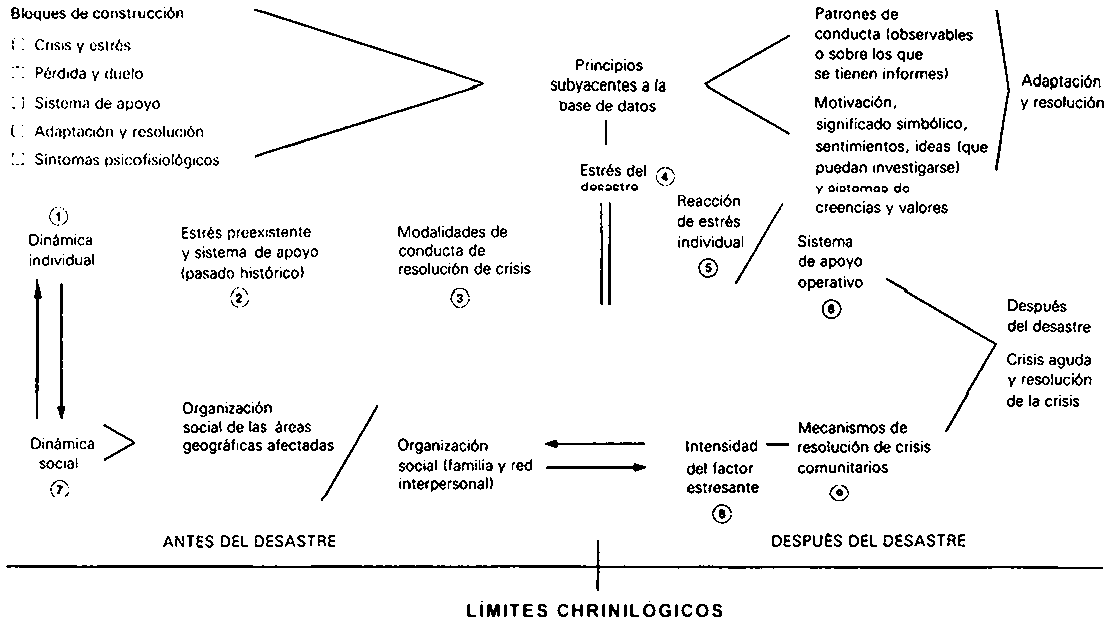
Figura 1. Paradigma de factores de
influencia en la conducta relacionada con desastres.
Algunas calamidades naturales, como los terremotos, son repentinas y de corta duración, mientras que otras, como las inundaciones y huracanes, se desarrollan con lentitud y tienen duración relativamente prolongada. Este segundo grupo de catástrofes naturales usualmente incluye advertencias, a las que comúnmente se reacciona con indiferencia o rechazo. Los individuos juzgan la gravedad del peligro según definan la naturaleza del desastre y sus posibles consecuencias para sí mismos y sus familias. Su conducta al momento del impacto y en las primeras horas o días después del mismo también se relacionan con:
· El grado de pérdidas que han sufrido (muerte de seres amados, pérdida de su hogar o trabajo);
· Su papel social y la conducta que otros esperan de ellos;
· La presencia o ausencia de recursos emocionales y una red de relaciones sociales, y
· Su habilidad y capacidad para resolver el estrés causado por el desastre natural.
Algún tiempo después, la víctima enfrenta la nueva realidad social de tener que ajustarse y comenzar una nueva vida. Este periodo, al que se hizo referencia en páginas precedentes como el "segundo desastre", origina estrés que se agrega al causado por la fase de impacto. En la figura 2, este estrés se indica con la S2. Su origen es la crisis que emana del entorno destruido y la desorganización social resultante. Los damnificados ya no tienen el ambiente familiar de su barrio y quizá tengan que enfrentar las dificultades de la reubicación. También es factible que continúen lamentando la pérdida de un ser amado, o que hayan perdido sus redes de apoyo social o sus trabajos. Cada uno de estos factores origina cambios bruscos en los papeles sociales y dificultades en el reajuste, además de modificar radicalmente las interacciones sociales. El estrés que resulta del periodo ulterior al desastre (S2) también puede ser causa de síntomas psicofisiológicos,
Es igualmente concebible que algunos individuos, no afectados inicialmente por el desastre, se vean expuestos a las condiciones prevalecientes en la fase posterior al desastre y experimenten crisis y estrés intenso, que se denota como S3. En desastres de gran magnitud, los habitantes de poblaciones vecinas suelen sentir los efectos de la reubicación de las víctimas cuando dan alojamiento a familiares o sus pueblos reciben cientos o miles de refugiados. Por añadidura, las personas no afectadas directamente por el desastre suelen sufrir la pérdida de su trabajo o reducción de sus ingresos si la economía de la región se ve afectada por el cataclismo. Además, las hay que han perdido seres amados y reaccionan con un proceso de pena tardía. Como se describe en la figura 2, estos individuos también suelen experimentar los efectos de crisis conforme el desastre los expone a estrés intenso.
El modelo conceptual de la figura 2 consiste en la organización y creación de una base teórica de conocimientos a efecto de comprender la relaciones que hay entre las fuerzas dinámicas, los recursos de resolución y las crisis que caracterizan a la persona después del desastre. El modelo incluye el uso de estos conocimientos para elaborar procedimientos y métodos de orientación en crisis.
Este modelo explica, mediante el empleo de varios conceptos relacionados entre sí, las crisis individuales después de un desastre y las áreas apropiadas de intervención psicológica. Los autores esperan que el modelo ponga de relieve la interacción dinámica de la catástrofe y sus efectos, las características de los damnificados y el ambiente en que ocurre el evento crítico. El modelo de referencia parte de las premisas siguientes:
· Las reacciones de luto y pérdida ocurren después de desastres cuando éstos afectan al individuo mediante la pérdida de personas, bienes materiales o su entorno;· Los individuos se adaptan de manera variable a las situaciones y ambientes nuevos;
· Los síntomas de crisis son a la vez causa y efecto de la desorganización social, psicológica y fisiológica, aspectos que pueden estudiarse como parte de un proceso interrelacionado;
· Los damnificados necesitan ayuda social, psicológica, fisiológica y económica, y
· Los posefectos de la resolución de crisis pueden ser de larga duración, además de ser moderados, mínimos o graves según ocurra la resolución adaptativa o inadaptativa de las demandas a que se ve sujeta la persona como resultado del desastre.
Estos principios deben considerarse al enlazar los conceptos presentados en la figura 2. Se tiene un cuerpo básico de conocimientos a partir del cual pueden correlacionarse estos conceptos para tomar en cuenta las relaciones sistemáticas y efectos interdependientes que influyen en la conducta de las personas después de un desastre. Los damnificados manifiestan conductas que indican el nivel de adaptación que pueden lograr mediante acciones personales, sensaciones (como las de esperanza o impotencia) y niveles de energía. El resultado de todo esto puede comprenderse de mejor manera si se investigan las variables antecedentes que caracterizan la constitución social, psicológica y fisiológica de la persona. Los humanos enfrentamos los desastres con un conjunto de mecanismos de resolución y eventos históricos personales que han dejado en nosotros diversos mecanismos adaptativos psicofisiológicos, El grado de desorganización funcional en que están inmersos los damnificados después del evento y las actividades subsecuentes de recuperación y restitución, que influyen en sus vidas, guardan relación causal con el desastre. El concepto de los sistemas de apoyo, ponderado contra los resultados de la crisis, se manifiesta con claridad en esta situación. La intervención psicológica debe dirigirse a dos niveles, el individuo y la comunidad. El objetivo principal de las actividades de los profesionales de salud mental es fortalecer los mecanismos de adaptación en el nivel individual y ayudar al desarrollo de los sistemas de recuperación y apoyo después del desastre en la comunidad, en una forma tal que se adecúe a las necesidades personales y facilite el progreso de la satisfacción de éstas.
En la figura 2 se presentan ordenamientos teóricos de los conocimientos básicos y se organizan los datos para que sirvan de guía al profesional en la elaboración de procedimientos para satisfacer este objetivo.
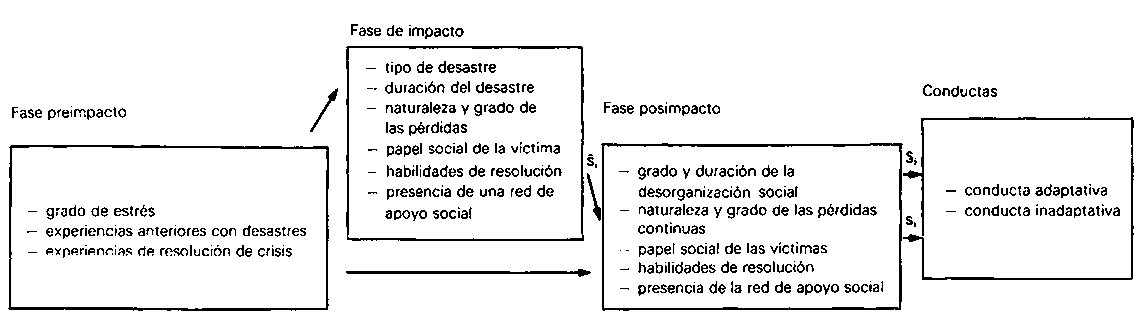
Figura 2. Modelo conceptual para la
intervención terapéutica en desastres.
S1, estrés. producido por el desastre
mismo
S2, estrés causado por el desastre y por la desorganización
comunitaria ulterior
S3, estrés resultante de la desorganización
comunitaria
Las personas cuyo modo de vida se ve alterado repentinamente por el cataclismo y a las que se ofrecen nuevas condiciones de vida tiene que desarrollar una conducta de resolución para adaptarse a la emergencia y la situación cambiante. Las técnicas de observación psicológica y entrevistas pueden usarse para comprender este conjunto de conductas, a fin de evaluar el grado de aflicción y brindar la asistencia y el apoyo necesarios. De esta manera, pueden recopilarse datos para identificar los aspectos siguientes, enumerados de manera tal que correspondan al modelo conceptual de la conducta de las víctimas de desastres. Dichos aspectos son:
1. Características de personalidad;2. El tipo de eventos históricos por los que la víctima ha logrado su nivel de desarrollo;
3. Los mecanismos de resolución usuales y métodos de que dispone la persona para enfrentar las crisis;
4. La historia del desastre y la forma en que afectó al individuo desde el punto de vista de este último;
5. La conducta reactiva y habilidades personales para adaptarse a la nueva situación que surge después del desastre;
6. Los sistemas de apoyo sociales y comunitarios de que disponen las víctimas y el uso que hagan de estos recursos;
7. El nivel de apoyo disponible a través de la comunidad y los organismos de ayuda en desastres, a la luz del grado de desorganización social;
8. La intensidad de los factores estresantes y su relación con el equilibrio entre la gravedad del desastre y la disponibilidad de recursos de apoyo.
9. La naturaleza de este equilibrio, que estimula u obstaculiza la calidad de los recursos de resolución de la crisis.
La información derivada de cada paso aclara la conducta del damnificado, así como su vulnerabilidad al estrés como resultado del desastre y sus necesidades específicas para recuperar el equilibrio. Además, es útil para comprender el entorno social y económico del que proviene y el nuevo entorno en que está inmerso. Este conjunto de variables es importante en la planeación de una estrategia de resolución de crisis.
En teoría, el individuo usa características de su personalidad para adaptarse. Si no puede hacer frente a los eventos múltiples que origina la catástrofe, en el siguiente término recurre a las fuentes de apoyo y acepta la ayuda de los organismos encargados de brindarla. Cuando estos recursos no están disponibles o son inadecuados para satisfacer las necesidades vitales afectadas por el desastre, el individuo emplea sus creencias, valores y símbolos culturales. En la conducta ulterior al desastre, se observa que las personas aprovechan los recursos disponibles en forma simultánea y complementaria.
En cada uno de estos aspectos, el profesional de salud mental tiene la oportunidad de brindar ayuda al individuo en su matriz social. El profesional advierte, en algún punto de la resolución de la crisis, una coyuntura que puede llevar por un camino patológico u otro saludable. El profesional de salud mental debe poseer los conocimientos y habilidades necesarios para evaluar la situación y poner en práctica procedimientos de intervención terapéutica que apoyen y guíen al damnificado en el logro del mejor resultado posible a la luz de la situación generada por el desastre en su comunidad.
En resumen, los trabajadores de salud mental deben suponer que habrá problemas emocionales como resultado del impacto de un desastre, en la medida en que los damnificados experimentan temor, choque, aturdimiento psíquico, angustia, depresión y síntomas psicosomáticos. En el periodo inmediatamente ulterior al desastre y conforme transcurren las semanas y meses, algunas personas no pueden resolver sus problemas y continúan manifestando angustia, depresión, ira, pesadillas, insomnio y dificultad en las relaciones personales. Además, en la fase posimpacto otras personas no afectadas directamente por el desastre quedan expuestas al estrés que origina éste y manifiestan problemas emocionales. Los parientes de damnificados, residentes de poblaciones vecinas y trabajadores de los organismos que brindan ayuda en el desastre son grupos vulnerables a las consecuencias del estrés. relacionado con el desastre mismo. Por último, los modelos que se presentan en las figuras 1 y 2 sirven con el fin de ensamblar la conducta relacionada con los desastres para el propósito de la intervención psicológica, si es necesaria.
 |
 |