
Luis Jorge Pérez Calderón
Existe el común acuerdo de que la palabra desastre es un término de acepción muy amplia. Tiene su origen etimológico en los vocablos latinos "des", que significa negativo o contrario y "astre" que equivale a estrella o astro, y así, denotaría un suceso adverso producido por los astros o estrellas (a su vez, sinónimo de los dioses). Naturalmente el sentido de ese término no tiene fundamento en la actualidad y, por consiguiente, la definición que utilizamos es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que define a un desastre natural como sigue:
...un acto de la Naturaleza, de tal magnitud que da origen a una situación catastrófica en la que súbitamente se alteran los patrones cotidianos de vida y la gente se ve hundida en el desamparo y el sufrimiento; como resultado de ello, las víctimas necesitan víveres, ropa, viviendas, asistencia médica y de enfermería, así como otros elementos fundamentales de la vida y protección contra factores y condiciones ambientales desfavorables, los cuales, en la mayor parte de los casos, deberán provenir de áreas que están fuera de la zona de desastre.
Esta definición pone de relieve dos conceptos básicos de la atención medica de emergencias después de un desastre: a) se produce un número considerable de víctimas que necesitan atención médica inmediata, y b) se requiere de una respuesta inmediata, la cual debe provenir de la misma comunidad o de otras zonas aledañas.
Podemos dividir los desastres en dos grupos: naturales y provocados por el hombre (facticios).
Los desastres naturales se dividen, según su origen, en:
|
Tectónicos: |
terremotos, maremotos o tsunamis y erupciones
volcánicas |
|
Meteorológicos: |
inundaciones, huracanes y sequías |
|
Topológicos: |
avalanchas y deslizamientos |
Los desastres provocados por el hombre no se han clasificado hasta la fecha de manera uniforme, pero por su naturaleza y el efecto que producen, se pueden dividir en:
· Contaminación química
· Intoxicaciones masivas
· Incendios
· Explosiones
· Accidentes masivos
· Violencia social
Cualquier desastre, natural o provocado por la mano del hombre, tiene cuatro fases básicas:(1)
· Fase de prevención o preparación
· Fase de emergencia
· Fase de recuperación o rehabilitación
· Fase de reconstrucción
Durante la fase de prevención o preparación se deben elaborar los planes operativos, basados en los estudios de vulnerabilidad de las zonas, y se debe iniciar y llevar a cabo la capacitación del personal que se pueda ocupar de las tareas de atención y coordinación de las labores de auxilio.
Tal vez la fase más crítica es la de emergencia o extrema urgencia, ya que todos los esfuerzas se canalizan hacia el rescate de los sobrevivientes y el suministro de atención medicoquirúrgica inmediata En esta fase se debe comenzar a brindar la atención primaria de salud mental, tanto en los centros de clasificación de heridos como en los centros o campamentos temporales de desplazados, damnificados o refugiados.
La fase que sin duda lleva más tiempo es la de recuperación, rehabilitación o reconstrucción, ya que en ella se toman las medidas que permiten a mediano plazo el retorno progresivo a una situación similar a la existente antes del desastre. Desde el punto de vista de salud mental, es tal vez la fase de mayor actividad, debido a que los damnificados presentan una gran cantidad de signos y síntomas psicosomáticos cuya atención y solución requieren la integración completa del equipo de salud.
Lógicamente, la fase de reconstrucción depende no sólo de la magnitud de los daños en la infraestructura y economía de la zona, y de los recursos disponibles para una rápida recuperación, sino también del estado físico y psíquico del personal que se dedicará a esa labor.
Los desastres generan un problema sanitario muy grave en todos los países, pero ello es mucho más visible y palpable en los del Tercer Mundo, de por si seriamente afectados por un gran número de problemas.(2) A causa de dicha situación preexistente, el impacto es mucho más grave, debido a que se pierden los escasos recursos existentes, y la rehabilitación y la reconstrucción son mucho más lentas y requieren de un mayor esfuerzo para no caer en retrocesos. Tal situación se ha evidenciado en los desastres que han afectado a Chile, México, Colombia, Ecuador y El Salvador en los últimos tres años, en que las personas más damnificadas fueron las de menores recursos económicos, que vivían en las zonas marginales en viviendas inseguras y precarias. Además, debemos estar conscientes de que, en términos generales, esas zonas son las más desprotegidas en casi todos los aspectos de salud, y en la mayor parte de los casos, no existe un programa de salud mental que se desarrolle en los puestos o centros de salud diseminados en las zonas marginales más desprotegidas y vulnerables. No obstante, la fase que sigue a un desastre se puede utilizar para modificar esa política, y durante la reconstrucción se pueden incluir los aspectos de salud mental primaria como parte integral de los servicios de salud primaria que se brindan a las comunidades afectadas.
La población que suele resultar más afectada en los desastres naturales en los países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo en el Tercer Mundo es la de menores recursos socioeconómicos, ya que por lo común vive en forma precaria en zonas altamente peligrosas, en viviendas construidas sin asesoría técnica y sin los servicios básicos mínimos. Este hecho de por si la convierte, desde el punto de vista epidemiológico, en una población de alto riesgo, no sólo en los aspectos de las enfermedades inmunoprevenibles y parasitarias, sino en los psicológicos.
Desde 1977, en que Brownstone y colaboradores(3) propusieron que se concediera a los aspectos de salud mental la misma importancia que se brindaba a la atención pública "corriente" de urgencia a las víctimas y sobrevivientes de los desastres, se ha progresado algo, y desde las catástrofes que afectaron a México y Colombia en 1985, los aspectos psicológicos de urgencia han venido a ocupar el lugar adecuado.(4,5)
Como se admite ampliamente después del creciente número de desastres en el Continente Americano en las últimas décadas (tabla 1), tales calamidades aparecen en forma súbita e inesperada, y en muchos casos trastornan gravemente los servicios de salud establecidos, inclusive aquellos que tienen una planificación preventiva previa.
La experiencia ha demostrado que se cometen errores cuando no existe una organización adecuada a todos los niveles y el personal del Sector Salud no está preparado para actuar según un plan preconcebido, más aún si no existe coordinación entre las diferentes agencias de socorro. Todo este caos incrementa la confusión, la demora para brindar una respuesta adecuada y el abuso por personas ajenas al sector salud, y duplica o triplica los esfuerzos y funciones, generalmente en sitios donde privaba anteriormente una situación precaria.(6)
Por consiguiente, es indispensable que los servicios de salud en su totalidad se organicen y preparen para responder a las emergencias y desastres cuando sucedan y no solamente con planes para la atención "rutinaria" de las urgencias diarias.
El Plan de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Desastres del Sector Salud debe formar parte del Plan Nacional para estas situaciones, que debe ser del conocimiento de todos los integrantes del Comité Nacional de Emergencias, para que sepan realmente cuáles son las funciones del Sector Salud y no traten de incluir en sus planes respectivos las áreas que son responsabilidad de tal sector.
Tabla 1. Desastres más importantes durante los años 1982-1988
|
Fecha |
Lugar |
Tipo de desastre |
|
1982 | ||
|
Marzo |
Popayán, Colombia |
Terremoto |
|
1983 | ||
|
Octubre |
Ecuador, Perú y Bolivia |
Inundaciones por el fenómeno "El Niño" |
|
Diciembre |
Sao Paulo, Brasil |
Explosión en Cubatao |
|
1984 | ||
|
Junio |
Colombia |
Inundaciones |
|
Noviembre |
México, D.F., México |
Explosión de depósitos de gas (San Juanico) |
|
1985 | ||
|
Marzo |
Santiago, Chile |
Terremoto |
|
Mayo |
Buenos Aires, Argentina |
Inundaciones |
|
Septiembre |
México |
Terremoto |
|
Noviembre |
Tolima, Colombia |
Erupción volcánica |
|
1986 | ||
|
Febrero |
Bolivia y Perú |
Inundaciones |
|
Abril |
Cuzco, Perú |
Terremoto |
|
Octubre |
El Salvador |
Terremoto |
|
1987 | ||
|
Febrero |
Chosica, Perú |
Avalancha |
|
Marzo |
Ecuador |
Terremoto |
|
Julio |
Chile |
Inundaciones |
|
Agosto |
Arica, Chile |
Terremoto |
|
Octubre |
Venezuela |
Avalancha |
|
1988 | ||
|
Febrero |
Río de Janeiro, Brasil |
Inundación |
Desafortunadamente la salud mental ha sido relegada en la mayor parte de los países a un segundo plano dentro de la estructuración de los Planes de Emergencias del Sector Salud, y apenas hace unos años que se le ha comenzado a brindar la verdadera importancia que tiene. Aunque se han tomado unas pocas iniciativas en algunos países de América Latina, no debemos olvidar que el patrón cultural en el Continente es muy variado debido a los diferentes orígenes étnicos, y por consiguiente, es necesario que cada país o región adapte su plan de salud mental a su propia realidad.(7,8)
Hay que diferenciar entre el lugar en que se presenta el desastre, el compromiso que éste tiene para el Sector Salud, y la clase específica de ayuda que deberá brindarse. De todos modos, se debe establecer un primer nivel de atención médica en el sitio del desastre, el cual tendrá a su cargo las labores de socorro y primeros auxilios de las víctimas. Si el desastre sucede en una zona metropolitana, como la Ciudad de México, San Salvador o Santiago, la primera fuente de atención partirá de los centros hospitalarios no afectados, cuerpo de socorristas de la Cruz Roja, defensa civil, fuerzas policiales y demás personal médico y paramédico disponible. Si, por lo contrario, el desastre se presenta en una zona despoblada o rural, la asistencia inmediata provendrá inicialmente de los mismos sobrevivientes, y luego del personal médico y paramédico de los puestos y centros de salud más cercanos.(9)
Para que pueda proporcionarse atención médica adecuada, se requieren organización y coordinación mínimas en el lugar del desastre. De la misma forma en que se deben seguir ciertas pautas en la atención medicoquirúrgica de las víctimas, se llevará a cabo en forma simultánea una "tría" o selección psicológica, durante la que se tomarán decisiones rápidas y se evaluarán prioridades para escoger los recursos farmacológicos o psicológicos que deben emplearse. Más adelante, durante el periodo de rehabilitación y reconstrucción, se intentará continuar la vigilancia psicológica con sesiones individuales, si el caso es viable, o en forma comunitaria.
Si se tiene en cuenta que el número de psiquiatras y psicólogos es pequeño en América Latina, la atención psicológica primaria después de un desastre tendrán que brindarla, en la mayor parte de los casos, los médicos generales que lleguen primero con los grupos de rescate.
Los médicos reciben su preparación en la Facultad de Medicina a través de los textos y principalmente de la atención de pacientes, mientras que los "especialistas" que deben atender a los sobrevivientes de un desastre y que participan en este tienen un entrenamiento similar, a través de alguien que estuvo en él o de la experiencia que se adquiere en el propio hecho. Son pocos los médicos que han tenido tal entrenamiento, ya que los desastres, afortunadamente, no se presentan todos los días. Por tal motivo, es de enorme importancia recopilar todas las experiencias del personal de salud que vive directamente un desastre.
Los grandes desastres son situaciones que ponen a prueba a todos los profesionales de la salud, inclusive los que están mejor preparados para resolver urgencias médicas, quirúrgicas y traumáticas. Por consiguiente, cl médico que asume el papel de líder en el lugar de los hechos debe tener estabilidad emocional probada.
El terremoto del 19 de septiembre de 1985 en México y la erupción volcánica el 13 de noviembre del mismo año en Colombia han sido estudiados desde múltiples aspectos, incluido el de la salud mental, y los hallazgos y conductas de asistencia han sido muy diferentes por haber ocurrido el primero en una gran ciudad y el segundo en una zona rural. Un común denominador es que en ambos casos era muy probable que quedara una proporción muy grande de población afectada psicológicamente en diferente grado. Uno de los aspectos más importantes que se buscaron fue facilitar la comunicación a través de la catarsis y el inicio de actividades varias que no permitieron inactividad, ya que la gran mayoría, por no decir la totalidad de los damnificados, había sufrido más de una pérdida, personal, económica, familiar o social.
1. Organización Panamericana de la Salud: Organización de los servicios de salud para situaciones de desastres. Publicación Científica No. 443. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1983.
2. Serra I: Salud pública y desastres naturales. Cuadernos Médico-Sociales 27:5-11, 1986.
3. Brownstone J.; Perrick EC, Larcen SW, et al: Disaster relief training and mental health. Hosp Comm Psychiatry 23:30-32, 1977.
4. Organización Panamericana de la Salud: Terremotos 1985, México. Crónica de Desastres 3. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1988.
5. Organización Panamericana de la Salud: Erupción volcánica, 1985 Colombia. Crónica de Desastres 4. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1988.
6. Organización Panamericana de la Salud: Asistencia internacional de socorro sanitario. San José, Costa Rica, Organización Panamericana de la Salud, 1986.
7. Cohen RE: Desastres: Teoría y práctica en Psiquiatría. Editado por Vidal G. Alarcón RD. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 1986.
8. Sánchez García J: Rol de la psiquiatría en los desastres. Necesidad de preparación del personal y de utilizar criterios preventivos. Diagnóstico 17:124-135, 1986.
9. Pérez Gómez G: Administrador Sanitario en situaciones de emergencia con posterioridad a desastres. Cuadernos Médico-Sociales 27:23-27, 1986.
Renato D. Alarcón
El estudio objetivo y sistemático de los efectos de desastres (naturales o inducidos por factores humanos) en la salud de las poblaciones data apenas de las dos últimas décadas. El interés teórico y el enfoque descriptivo han existido desde mucho tiempo atrás, pero las publicaciones reflejaban, en buena medida, hechos aislados y más bien anecdóticos. Entre los factores más importantes del resurgimiento del interés por este tema se cuentan el mayor refinamiento conceptual y técnico de los profesionales dedicados a él, el progreso tecnológico en materia de medición de los fenómenos y de comunicación a nivel internacional y la toma de conciencia por parte de políticos y gobernantes, así como de la sociedad en su conjunto, del enorme costo en vidas humanas y pérdidas económicas que representan los desastres. En consecuencia, se piensa que la acumulación de información científicamente procesada puede contribuir en forma definitiva al alivio de las secuelas y, de ser posible, a la prevención de los desastres mismos.
El interés creciente en la investigación sobre desastres se refleja en la creación de centros especiales en universidades, organismos estatales de investigación, dependencias ministeriales y agencias internacionales.(1) Mediante el trabajo conjunto de numerosos grupos se espera aminorar el enorme impacto de los diversos desastres en la vida de países y comunidades. En Estados Unidos, tan sólo los daños en propiedades causados por inundaciones o desbordamientos superan los mil millones de dólares anuales.(2) En ese país, el promedio de muertes como resultado de desastres naturales ha ido en aumento y se calcula en más de 8000 al año. El panorama es, sin embargo, mucho más devastador en los países en desarrollo, en los cuales ocurre más del 86% de los desastres comunicados, que afectan a más del 57% de las poblaciones, con 78% de las muertes, cifra diez veces mayor por la misma causa que en países desarrollados.(3) Seaman(4) señala con claridad que los países del llamado Tercer Mundo están expuestos a un peligro mucho mayor de sufrir aún peores calamidades, debido a su economía endeble, su caótico movimiento poblacional y su inestabilidad política.
Superadas las etapas retórica o anecdótica (o ambas) en la descripción de los efectos de los desastres en la salud de los grupos humanos afectados, los estudiosos han extendido también la exploración de tales efectos al área de la salud mental. Las publicaciones sobre el "impacto psicológico" de un desastre en individuos, grupos y comunidades son también relativamente recientes. Por fortuna, se cuenta ya con estudios primordiales en torno a metodología,(1,5-8) hallazgos clínicos, intervención de los diversos trabajadores del equipo de salud mental y planificación y ejecución e intervenciones terapéutico-preventivas. No obstante, en este proceso se tiene la impresión de que, al igual que en otros aspectos, los países en desarrollo y entre ellos los latinoamericanos, han seguido dependiendo de los países desarrollados, en lo que se refiere a las estrategias de afrontamiento del problema, reunión de datos y estilo de intervención, y ello puede deberse también a lo relativamente nuevo de este tipo de investigaciones a nivel mundial.
Lo anterior no significa que no se hayan hecho esfuerzos pioneros en América Latina. Por el contrario, existen pruebas del desarrollo gradual de un modelo de trabajo que utiliza justamente la situación colectiva generada por un desastre como el "laboratorio natural" para llevar a la práctica medidas de atención primaria de salud mental por parte de miembros del equipo de salud.(9-11) El perfeccionamiento de este modelo podría constituir una excelente aportación latinoamericana a la conservación de la salud mental en casos de desastre.
El presente trabajo busca establecer las líneas conceptuales que vinculan la experiencia del desastre con la fenomenología clínica y paraclínica resultante de alteraciones de la salud mental en individuos y grupos afectados. Es importante delinear las rutas a través de las cuales desastre y salud mental se relacionan teórica y racionalmente, para luego usar técnicas provechosas tendientes a clarificar los limites y los alcances de esa relación, así como ayudar en la solución de los efectos perjudiciales de la catástrofe. Se trata, en suma, de ir más allá de la ecuación simplista desastre-enfermedad mental, cimentada voluntaria o involuntariamente a lo largo de los años en la literatura sobre el tema.
Una definición adecuada del término "desastre", en lo que se refiere a este trabajo, es la propuesta por Kinston y Rosser,(12) que lo describen como una situación de estrés colectivo que afecta toda una comunidad o segmentos considerables de ella, de manera tal que los individuos expuestos pueden sufrir consecuencias físicas y mentales potencialmente dañinas. Conviene señalar que el marco conceptual que vincula los desastres con la salud mental entraña aspectos histórica y epistemológicamente complejos, que van desde la nosología clásica hasta la definición multifacética de estrés y el desarrollo concomitante de la teoría de la crisis. A través de dicho recorrido, la vinculación comentada abarcó también los no menos importantes aspectos de la caracterización demográfica, la perspectiva psicoanalítica, y en la actualidad, los avatares de la nueva nosología clínica. Examinaremos someramente las estaciones de ese itinerario conceptual.
Nosología clásica y moderna
Al amparo de la noción casi intuitiva de que un desastre natural no podía dejar de generar patología mental, las primeras vinculaciones entre desastres y salud mental se basaron en la búsqueda de etiquetas clínicas definidas, por un lado, y en "explicaciones" fundadas más bien en escritos clásicos sumamente influyentes, por el otro. Entre aquellas abundan entidades caracterizadas de modo muy amplio: ansiedad, trastornos oníricos, alteraciones de memoria y cognición, manifestaciones depresivas crónicas y enfermedades psicosomáticas, v.gr.: tensión muscular, cefaleas, síndromes alergiformes y "equivalentes ansiosos".(13,14) Si bien esta modalidad clasificatoria relativamente simple puede atribuirse en parte a la carencia de instrumentos precisos de evaluación, cuantificación y tipificación clínica, lo importante para los propósitos de esta exposición es que el proceso de observación y estudio parecía obedecer exclusivamente a aquella noción absoluta de determinismo causal. Aun en años recientes tal tendencia no incluía los beneficios de una mejor instrumentación heurística, al describir, por ejemplo, síntomas como ansiedad, fobias, pasividad y alucinaciones(15) o señalar recaídas de enfermedad bipolar preexistente, luego de un huracán, al amparo de conceptos afincados como "vulnerabilidad".(16)
Al inicio de este tipo de indagación, los escritos de Le Bon(17) en torno a los fenómenos de psicología colectiva sirvieron también para caracterizar, en parte, la vinculación entre desastres y salud mental. Los dos conceptos fundamentales de la perspectiva leboniana fueron la caracterización de la multitud como un ente homogéneo y la de sus actos como conductas invariablemente emocionales e irracionales. Ante la realidad de un desastre, el grupo humano afectado (generalmente grande, "multitudinario" para seguir con el uso de términos caros a esta perspectiva), experimenta, por lo menos en estadios iniciales, una "unidad mental" caracterizada por elementos como "simpatía primitiva",(18) "reacciones circulares",(19) "facilitación social",(20) o "contagio",(17) instintos cargados de emociones primarias e impulsos específicos capaces de excitar fenómenos similares en otros individuos "a base de adaptaciones congénitas de tales instintos en su aspecto cognitivo o perceptual". Algunas décadas después, Turner y Killian(21) y otros cuestionaron la suposición básica de Le Bon (irracionalidad e irresponsabilidad como características fundamentales de la conducta colectiva) y la remplazaron por criterios como "espontaneidad" y "no sujeción" a normas institucionalizadas. Sea como sea, la noción clásica de la psicología de masas postula que un número grande de personas con un impulso o conflicto común, en intercomunicación constante y con la posibilidad física de actuar con arreglo a tal impulso, descarta un implícito "contrato social", actúa fría, despiadada y egoístamente, "entra en pánico" y genera fenómenos de escape y crisis. Desde la posición estructural, Smelser(22) arguye que deben existir elementos tales como las posibilidades de escape y de atrapamiento. Que estas circunstancias existen en una situación de desastre y que ésta genera conductas y emociones incontrolables, deja relativamente pocos ángulos cuestionables a esta manera de concebir las consecuencias de un desastre con respecto a la salud mental de los afectados. Este punto de vista, válido en su sencillez descriptiva, es incompleto en cuanto a que deja de lado otros aspectos de la experiencia, incluidos los psicobiológicos, fisiológicos, intrapsíquicos y aún interpersonales.
En las últimas dos décadas y gracias a los avances nosológicos señalados, los efectos de un desastre en la salud mental de individuos y comunidades han dejado de ser presentados de modo genérico o simplemente sintomático, para asumir formas más estructuradas, inscritas en el modelo médico como entidades clínicas definidas operativamente.(23) Un desastre natural, en tanto que fenómeno de gran magnitud, genera cuadros clínicamente definibles, que pueden ser caracterizados con mayor precisión. El modelo médico considera, pues, al desastre como un factor patógeno, productor de enfermedades.
Mediante el uso de instrumentos medidores de la intensidad sintomática y de afinidad sindrómica, varios autores consideran hay que el trastorno mental (o etiqueta nosológica) más explícitamente aplicable a las consecuencias emocionales de los desastres es el síndrome de estrés postraumático, o SEPT.(23-25) Madakasira y O'Brien(26) lo observaron en 59% de las víctimas de un tornado en Carolina del Norte y lo vincularon con niveles inadecuados de respaldo social. Shore et al(27) señalaron hallazgos similares entre víctimas de la erupción del volcán St. Helen en el estado de Washington, y acuñaron el concepto de respuesta sintomática contingente a diversas "dosis" de exposición al desastre. En realidad, la idea ha estado presente en la literatura desde hace años, habiéndose utilizado nombres diversos, incluido el de "síndrome de desastre"(23-30) para tipificarla. Las fases de este síndrome serían la inmediata o "heroica", la de optimismo o "luna de miel", la de desilusión (con amargura e insatisfacción como componentes principales), y la de reconstrucción.
Existe otra denominación nosológica, en el DSM-III, potencialmente aplicable a las reacciones posdesastre: reacción de ajuste o adaptación, acompañada de diversos componentes anímicos y caracterizada fundamentalmente por constelaciones sintomáticas abigarradas que siguen inmediatamente a un hecho perturbador, y que se resuelven con mayor o menor rapidez por cesación del factor desencadenante, por ajuste individual a niveles más bajos pero estables de funcionamiento, o por ambos mecanismos.(23,31) Desde el punto de vista de investigación, una reacción de adaptación bien podría preceder al SEPT: como lo señala Krause,(7) son cruciales el tiempo transcurrido entre el acaecimiento del estresor y la aparición de síntomas, así como el curso que ella sigue.
La "personalidad premórbida"
Personalidad es el conjunto de rasgos que definen la manera habitual de comportarse de un individuo en diferentes situaciones, o con relación a ciertos objetos; la descripción de estos rasgos permite identificar a la persona distinguiéndola de otras de su entorno.(32) Por "premórbido" se entiende el despliegue cotidiano de las características de personalidad que preceden a los cambios causados por hechos perturbadores internos o externos. Se acepta hoy que en la conformación de la personalidad individual intervienen diversos factores de orden genético, constitucional, ambiental y cultural.
Existen dos líneas conceptuales en torno a la definición y clasificación de la personalidad: tipológica y dimensional. El criterio tipológico es esencialmente descriptivo, cualitativo, clínico, de categorización, y de fácil utilización, pero de relativo valor predictivo. El criterio dimensional es espacial, dinámico, basado en la idea de un "continuo" preferentemente cuantitativo, y de mayor utilidad heurística.(33) La literatura más reciente sobre psicología de la personalidad normal parece preferir el criterio dimensional, el cual también resulta más apropiado en el estudio del impacto que tienen los desastres en la salud mental.
Por mucho tiempo se ha aceptado la influencia de la personalidad en el tipo de respuesta a fenómenos estresantes. El criterio general parece ser que cuanto más "normal" sea la personalidad premórbida, menor será el efecto nocivo del desastre en el individuo. Esta afirmación se basa en conceptos como "fortaleza del yo", tolerancia a la frustración, y localización de mecanismos de autocontrol, autoimagen y autoestima, muy conocidos incluso en la psicología de divulgación masiva. Resulta, sin embargo, muy difícil documentar esta hipótesis, porque es casi imposible contar con estudios de personalidad premórbida en individuos y poblaciones que han sido luego víctimas de un desastre natural. Lo más cercano a una concepción global del rol de la personalidad premórbida frente a esterases más o menos intensos procede de la literatura "psicosomática", como la que analiza el destino personal y ocupacional de una cohorte de estudiantes de medicina,(34) o la que examina la respuesta de grupos de pacientes con diagnóstico de cáncer.(35) Otra correlación indirecta pero ciertamente relevante es la basada en datos de mortalidad debida a ataque cardiaco en personas con enfermedad arteriosclerótica durante los días y semanas siguientes a desastres como el terremoto de Atenas en 1981.(36,37) En la misma línea se tienen estudios de aumento de la frecuencia cardiaca, niveles séricos de colesterol y de triglicéridos luego de un terremoto en Italia;(38) aumento de hipertensión arterial, trastornos gastrointestinales y diabetes entre las víctimas de incendios forestales en el sur de Australia en 1983;(39) aumento en la frecuencia de leucemia, linfoma y aborto espontáneo en una comunidad de la parte occidental del estado de Nueva York luego de inundaciones subsecuentes a un huracán en 1978,(40) y aumento de casos de infarto miocárdico en Rhode Island después de una intensa tormenta invernal.(41) Lo sugestivo de todos estos comunicados es que el tipo de patología descrito ha sido, por largo tiempo, vinculado a variedades más o menos específicas de personalidad,(42) cuya mayor vulnerabilidad puede inducir no sólo cuadros físicos graves, sino secuelas emocionales duraderas, no siempre bien estudiadas, por estar disimuladas por el padecimiento somático. Debe añadirse, sin embargo, que no todos los informes coinciden en señalar incremento de la patología física como resultado de desastres naturales(43-46) y que existen críticos acerbos de estos intentos de correlación.(47) Este punto de vista, eminentemente sociológico, se basa en el concepto de "matriz o reservas sociales" y postula que el impacto psicológico negativo de los desastres es mínimo, y que ha sido exagerado.(48)
El concepto de personalidad premórbida que influye en el grado de perturbación de la salud mental como resultado de desastres, se inscribe, a pesar de su lenguaje psicologizante, en la perspectiva biomédica. En efecto, este punto de vista (llamado por algunos del "trauma individual")(48) asevera que los desastres dan lugar a consecuencias psicológicas profundas y duraderas que pueden causar daño en el ajuste a corto y largo plazo de individuos susceptibles; v.gr.: portadores de alguna patología premórbida de la personalidad.
Factores socioculturales
La salud mental de las personas afectadas por desastres naturales puede ser también perturbada por diversos factores sociales y culturales. Se ha efectuado un buen número de estudios en relación con diversos grupos de edad, con especial énfasis en ancianos, niños y adolescentes Bell,(49) por ejemplo, observó que las víctimas más jóvenes experimentaron más cambios que las mayores de 50 años en las esferas de familia, amigos y vecinos, y en su nivel de ansiedad no necesariamente en relación con la intensidad del daño. Melick y Logue(50) advirtieron también niveles menores de ansiedad y depresión en mujeres de 65 años y más, víctimas de inundaciones en Wyoming Valley, Pensilvania, comparadas con personas no afectadas en la misma comunidad. Entre las víctimas de inundaciones en Brisbane, Australia,(51) mujeres menores de 65 años tuvieron también más síntomas psiquiátricos que mujeres mayores y que varones. En niños, los hallazgos no son menos sorprendentes: McFarlane et al(52) señalaron que la prevalencia de problemas emocionales en niños de 5 a 12 años afectados por incendios forestales fue menor que la de un grupo testigo a los dos meses del siniestro, pero se incrementó a los 8 y 26 meses. Burke et al(53) indicaron hallazgos similares, insistiendo, además, en la tendencia de los padres a negar la existencia de problemas conductuales o emocionales en los niños después de un desastre. Existen también informes de trastornos del sueño, quejas somáticas y variados sentimientos de culpa, pánico y tensión en niños afectados por varios tipos de catástrofes.(53-55)
Otros factores socioculturales y demográficos estudiados incluyen grado de educación,(56) con implicaciones predictivas directas en relación con la percepción de un desastre natural, su ocurrencia, y al final, la adopción de medidas preventivas. En apocas recientes se ha añadido el estudio de las necesidades de los discapacitados, en especial sus posibilidades de autovalimiento y establecimiento de prioridades en caso de desastre.(57) La percepción cultural de los hechos cotidianos puede también cambiar de modo radical el influjo de calamidades como un terremoto, incluso en comunidades similares, y con ello ocasionar el incremento de necesidades físicas o corporales en detrimento de aspectos interpersonales o dinámicos, como lo demostraron claramente Janney et al.(58) Las razones del estudio específico de factores demográficos y socioculturales en la experiencia de desastres, estriban fundamentalmente en el más amplio concepto de estilos de enfrentamiento (coping). Individuos en el periodo tardío de la vida adulta parecen requerir menor tiempo para resolver ansiedades vinculadas con la experiencia de un desastre. El hecho real pero difícilmente mensurable de los "años vividos", así como factores del tipo de la clase social, nivel educacional o ambos, tienen un valor significativo en la forma y el grado de daño de la salud mental causado por un desastre.(49) Varios autores especulan en torno a la existencia y al uso de las llamadas "redes de apoyo social" por grupos de edad y sociodemográficos distintos.(1,49) Desde una perspectiva heurística, Logue et al(1) llaman a estos factores variables intermedias, las cuales engloban conceptos como riqueza de recursos psicosociales e integración social.(59-61) Igualmente importantes son aspectos como estado civil y pertenencia a iglesias y grupos informales.(62,63) El punto cardinal es que un apoyo social tangible atempera la influencia estresante del desastre natural y regula el grado de respuesta emocional;(9) también es cierto lo opuesto. Por otro lado, el papel social es también un factor que puede influir en la respuesta a experiencias de estrés durante y después de un desastre. El rol social, funcional u organizacional puede chocar muchas veces con el rol individual primario, y agravar las consecuencias del desastre en la homeostasia emocional del individuo.(64) Conceptualmente, los factores socioculturales han contribuido de manera más que casual a la expansión de la consideración teórica de personalidad (concepto relativamente estático), en favor de términos e ideas mejor cimentados como estilos de enfrentamiento (afronte) y estrés.
Estilos de enfrentamiento
El concepto de estilos de enfrentamiento o "afronte" (coping) supera (con sus orígenes y consecuencias multisistémicas) pero no rechaza la más estrecha noción de mecanismos de defensa, postulada por las escuelas psicoanalíticas. Como se indicó en párrafos anteriores, incluye también factores demográficos y socioculturales, y representa el primero de los dos componentes de la ecuación de estrés que hoy se considera de importancia capital en el estudio que nos ocupa. El afronte no debe entenderse como antagónico, sino por el contrario, como modalidad de "abordaje" de todo tipo de situaciones en el decurso de la experiencia humana. Recoge también aportes de la teoría de la personalidad, de la secuencia del desarrollo ontogenético, del campo de las relaciones interpersonales y de la teoría del aprendizaje.(65) No puede desestimarse su accesibilidad a la valoración heurística instrumental (por medio de numerosas escalas de medición de varios o todos sus componentes) e incluso de la exploración clínico-descriptiva. En suma, la caracterización de los estilos de enfrentamiento o afronte del individuo, del grupo, de la comunidad y aún de la subcultura en cuestión, fue un avance conceptual importante en la generación de un marco teórico que liga la experiencia de desastres con los cambios en la salud mental de las entidades afectadas.
Lazaras y col. publicaron en 1974 una monografía sobre el enfrentamiento (coping)(66) proponiendo, entre varias, la hipótesis de que la adaptación al desastre recibe definitivamente la influencia de los estilos de afronte, medidos con un instrumento por ellos señalado.(67) El enfrentamiento puede focalizarse en el problema (con claros intentos de solución) o en emociones concomitantes al desastre (fenómenos subjetivos; v.gr.: sueños, fantasías). Stewart(68) sometió a prueba esta hipótesis en 37 familias cuyos hogares fueron destruidos por un tornado en Woodstock, Canadá en 1979 y a las que entrevistó dos años después del desastre. El estilo de enfrentamiento se correlacionó con el uso de servicios medicas: las mujeres (que por lo general buscaron ayuda de manera más inmediata que los varones) con puntuación alta en el "afronte centrado en emociones" no usaron servicios de consejo psicológico para su beneficio y, mostraron efectos emocionales negativos mayores y más duraderos que requirieron intervenciones ulteriores; por el contrario, las que demostraron tener un estilo fiscalizado de estrategias de solución de problemas (capacidad de concentrarse en las etapas subsiguientes de un continuo proceso de decisiones, de aceptar soluciones negociadas, de pensar en opciones o alternativas disponibles, de cambiar ellas mismas o algo de su entorno en busca de solución de problemas) utilizaron ventajosamente tales servicios y retornaron a niveles de funcionamiento normal en lapso relativamente corto.
Se ha mencionado la influencia de factores como edad, estado civil, nivel educacional y clase social en la forma de afronte de individuos y grupos.(50) Al incluir no solo recursos o reservas emocionales, sino también la habilidad de percibir, identificar, experimentar y superar el estrés y todas sus ramificaciones, el concepto de afronte cubre de manera muy activa (operativa) una variedad de dimensiones intraindividuales e interpersonales. No otro razonamiento guió a Patrick y Patrick(15) en el análisis de dos grupos de reactores (inmediatos y tardíos) ante la experiencia del ciclón de 1978 en Sri Lanka. Las mujeres fueron la mayoría de los que reaccionaron tardíamente. El hallazgo quizá se debió a factores como preocupación inicial e inmediata por otros seres queridos, distinciones en la percepción de las pérdidas ocurridas y, por último, la percepción final de sus propias pérdidas y de la permanencia en el escenario mismo del desastre. La reacción de duelo, por otro lado, al demostrar una clara relación con el estilo de afronte del estrés se convierte a su vez en variable intermedia en la producción y perpetuación de conductas anormales, trastornos de salud mental o cuadros eminentemente patológicos.(43,69-71)
La precisión de los diversos aspectos de cada modalidad de enfrentamiento tiene enorme importancia para los aspectos de intervención o tratamiento de las víctimas de desastres. Para superar crisis subsecuentes, señala Rosenfeld,(71) los sobrevivientes deben aprender a asimilar sentimientos penosos, resolver problemas y ejecutar tareas importantes, aún cuando se sientan todavía confusos, apesadumbrados o desplazados. De otro modo, el fracaso en el ajuste y el afronte subsecuente conduce a una espiral viciosa de pérdida de autoestima, desconfianza hacia el ambiente, y abandono de roles sociales previamente funcionales. En otra perspectiva, Janis y Mann(72) postulan que sólo un afronte alerta y vigilante basado en la apreciación de riesgos inherentes a la inacción, del "manejo" apropiado de la esperanza y la información, y del uso adecuado del tiempo, permitirá la toma de decisiones eficaces, en casos de urgencia. Si no fuera así, el patrón defectuoso que puede surgir conducirá a la evitación defensiva, a hipervigilancia y acciones mal adaptativas.
Estrés y teoría de la crisis
Desde una perspectiva de salud pública, el concepto de estrés ha servido (a pesar de las controversias en torno a su definición, alcances y límites) para unificar varias de las estrategias teóricas resumidas en párrafos anteriores. Se define al estrés como una exigencia o demanda impuesta sobre el organismo que no puede ser dominada o controlada en un lapso razonable. Existe acuerdo en que un desastre natural representa y produce un estrés de magnitud extrema que genera, por lo mismo, y por las bases biológicas, histórica y heurísticamente válidas desde los tiempos de Selye(73,74) diversas reacciones psicobiológicas, en el plano individual, y sociocomunitarias, en el plano grupal. Sin perjuicio de aceptar definiciones clínicas, el estrés es concebido primeramente como un estímulo nocivo externo, que cuanto más intenso o persistente, es más patógeno; una segunda excepción, la de ser una reacción defensiva del organismo frente a situaciones perturbadoras, con alteraciones neurofisiológicas concomitantes, establece también otro vínculo con la posible generación de desequilibrios en la salud mental.(75,76)
El concepto de estrés ha evolucionado en función de los aportes teóricos, clínicos y experimentales, Christina y Lolas(77) examinan la noción de "amenaza percibida" como variable intermedia resultante de la estructura y función intrapsíquica o subjetiva, y postulan un procesamiento inadecuado o defectuoso de la situación de demanda (una "patología teórica") como elemento fundamental del concepto. Lolas señala, por tanto que una consideración exclusiva del tipo de reacción (nosología, clásica o moderna) es insuficiente en la definición de estrés, y que la solución teórica radica en la consideración de la relación del sujeto con su totalidad psicobiológica y ecológica, una formulación psico-socio-fisiológica dinámica e interactiva.(78,79) Lifton y Olson(80) y Holmstrom et al(81) desde la vertiente heurística psicoanalítica, y Haas y Drabek,(82) desde la sociológica, coinciden con ello, al examinar el individuo como un "sistema abierto" incluido en una continua interacción con su mundo interno y su ambiente externo.
Así visto, el estrés ocasionado por un desastre natural genera inicialmente un periodo de intensa desorganización individual y social. En la comunidad,(83) esta fase da lugar a una suerte de confluencia social de efectos aliviadores y hasta terapéuticos, seguida por un periodo de reajuste, que puede terminar o no en recuperación. Se trata, como dice Bell, de una experiencia de múltiples shocks:(49) Susser(84) describe el "periodo posimpacto"; Logue et al(1) hablan del "segundo desastre", y Sy monds,(85) del "segundo daño", de tanto o mayor efecto en el estado de salud a largo plazo de las víctimas de desastres. La morbilidad psiquiátrica per se consecuente a un desastre depende, según Parker,(86) de dos tipos de estresores: el estresor de mortalidad, constituido por miedo a morir o sufrir lesiones invalidantes, con inmediata disfunción sociológica; y el estresor de reubicación, determinado por la mudanza o migración forzada y a veces permanente a áreas nuevas y desconocidas. En el plano colectivo, Titchener y Kapp(87) describen los efectos de aislamiento, alienación, desconfianza y desaliento que configuraron la "morbilidad social" del desastre de Buffalo Creek. Wilson(88) estudia el estrés al "resistir" los embates del desastre, y concluye que el carácter de la comunidad afectada influye poderosamente la manera como sus miembros reaccionan a la catástrofe. En suma, como lo señalan Taylor et al(46) y Adams y Adams:(89) "Al cambiar el foco de estudio de la psicopatología a las reacciones de estrés los investigadores han abierto una dirección nueva y más útil, inmediatamente" en el estudio de desastres y salud mental, con aplicaciones prácticas en el tratamiento psicológico y psiquiátrico de las víctimas.
El respaldo conceptual a la estructuración y presentación de acciones o intervenciones terapéuticas se inscribe en los postulados de la llamada "teoría de la crisis", propuesta inicialmente por Caplan(90) y luego expandido por numerosos autores.(10,91) El término crisis, originalmente del griego krinos (examinar, escoger, seleccionar), se refiere al "momento de máxima dificultad" en cualquier tipo de proceso(75) por el que pase una persona o un grupo. Al mismo tiempo, y especialmente en psiquiatría y salud mental, el vocablo crisis entraña la elección de opciones, el comprometerse asumiendo una posición determinada frente a las dificultades. La teoría de la crisis recoge esta dimensión conceptual, examina la colisión entre factores perturbadores y mecanismos de homeostasia, y asume la tendencia natural hacia la búsqueda de soluciones adaptativas, nuevas o aprendidas, destinadas a prevenir etapas ulteriores de desequilibrio y colapso.(92) En suma, la crisis entraña y conlleva el potencial de recuperación inherente a su propia fluidez y a la que incita en el individuo y en el ambiente en el que se desencadena, fluidez de la que puede surgir un rearreglo psicosocial más saludable. No puede ni debe, pues, desestimarse el valor de una intervención oportuna para la facilitación de este proceso.
Parece no existir duda en cuanto a la relación entre desastres y salud/enfermedad mental. Los alcances de tal relación pueden ser tan amplios como el concepto de estrés o tan reducidos como el de un trastorno mental, con numerosos factores (o variables) intermedios, someramente examinados en esta revisión. La investigación en esta área avanza a paso febril, impulsada por la inesperada frecuencia de desastres naturales en muchas partes del globo y por la urgencia creada por sus múltiples secuelas. Es natural que este proceso continúe tanto en la ruta eminentemente conceptual como en la operativa. En los párrafos que siguen nos ocuparemos fundamentalmente de la primera.
No cabe duda que el modelo conceptual más apropiado para la formulación de la ecuación desastre natural-salud mental debe integrar sujeto y ambiente, y utilizar modelos de relación de tipo no lineal, circular, multidimensional y sistémico.(77,81) El sujeto y su microcosmos, inmerso en el macrocosmos social súbitamente sacudido por el impacto del desastre, deberá recurrir a sus "destrezas" básicas(93) y a su adaptabilidad al ambiente(73,94) para sobrevivir y restituirse a su nivel funcional. En este proceso, sus estructuras internas (desde lo instintivo hasta lo aprendido, desde lo biológico hasta lo puramente intrapsíquico o lo sociocultural asimilado) interactuarán con las estructuras externas a fin de optimizar el enfrentamiento de las consecuencias del desastre.(81) Finalmente, estas últimas variarán a través del tiempo y en cuanto a intensidad y alcances, de iniciales a demoradas y tardías; de meras respuestas sindrómicas a profundas alteraciones psicopatológicas; y de puramente individuales a grupales o comunitarias.(27,48)
Un modelo así concebido reconoce, en primer lugar, el valor de los cinco criterios o dimensiones con arreglo a los cuales Berren et al(8) clasifican los desastres: grado de impacto personal, tipo de desastre, potencial de ocurrencia/recurrencia, control del impacto futuro y duración. Es posible que, medidas de este modo las características del desastre, se puedan establecer categorías de intervención en las cuatro modalidades postuladas por los mismos autores(95) y por otros: psicoterapéutica vs educacional; individual vs sistémica, orientación preventiva vs de tratamiento; directa vs indirecta.
De la literatura revisada aquí, las formulaciones de Adams y Adams(89) y de Shore et al(48) impresionan por su claridad conceptual y su gran posibilidad de ejecución. En el estudio de las consecuencias de la erupción del St. Helen, en la salud mental, Adams y Adams usaron un modelo de desastre-desenlace (outcome) y postularon un incremento amplio y generalizado en la incidencia de síntomas no transitorios de estrés ulterior al desastre, en el área psicoemocional y fisiológica.(89) En el mismo contexto, Shore et al(48) esbozaron un modelo más global e integrador de las perspectivas de trauma individual y de matriz social ya mencionadas; el modelo incluye también las tres áreas criticas (advertencia, efecto y duración) enunciadas por Perry y Lindell,(96) así como la secuencia temporal (inicial, tardía y demorada o a largo plazo) y las categorías (síndrome de desastre, reacción de duelo, entidades clínicas definidas) que resultan del desastre. La figura 1 bosqueja un intento de adaptación de estos dos modelos al contexto desarrollado en el presente artículo.
Urgen mayores esfuerzos de conceptualización teórica del impacto de los desastres en la salud mental de individuos y comunidades. Tal necesidad es particularmente sentida en Latinoamérica, donde se producen con frecuencia desastres naturales de dolorosa magnitud. Han surgido ya estudios serios de conceptualización y ejecución(10,11,61) en circunstancias particularmente adversas. De su continuación depende la formulación y aplicación de políticas y procedimientos que alivien el terrible costo humano y económico de estas trágicas catástrofes.
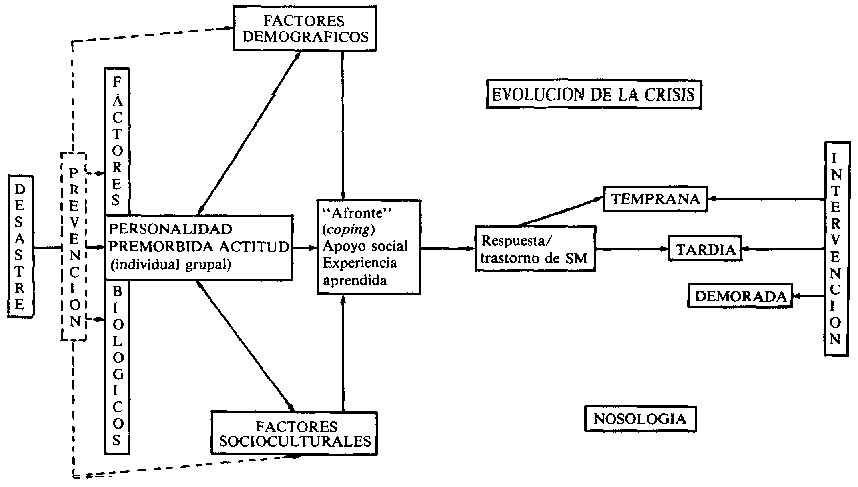
Fig. 1. Modelo de la relación
conceptual desastre-salud/enfermedad mental (Adaptado de Adams y
Adams(89) y Shore et al(48)). La prevención se representa
en líneas de guiones, dada su obvia dificultad de
realización.
1. Logue JN, Melick ME, Hansen H: Research issues and directions in the epidemiology of health effects of disasters. Epidemiol Rev 3: 140-162, 1981.
2. American Meteorological Society: Statement of Concern: Flashfloods a national problem. Bull Am Meteorol Soc 59:585-586, 1978.
3. United States Agency for International Development, Office of U. S. Foreign Disaster Assistance: Disaster history. Significant data on major disaster worldwide, 1900-present. Washington, D.C., 1986.
4. Seaman J (ed): Epidemiology of natural disasters. Basel, Karger, 1984.
5. Spencer HC, Campbell CC, Romero A. et al: Disease-surveillance and decision-making after the 1976 Guatemala earthquake. Lancet 2:181-184, 1987.
6. Disaster Research Group: Field studies of disaster behavior: an inventory. National Academy of Science, National Research Council Disaster Study No. 14. Washington, D.C., National Academy of Science Printing Office, 1961.
7. Krause N: Exploring the impact of a natural disaster on the health and psychological wellbeing of older adults. J Human Stress 13:61-69, 1987.
8. Barren MR, Beigel A, Ghertner S: A typology for the classification of disasters. Community Ment Health J 16:103-111, 1980.
9. Lima BR, Pal S, Santacruz H, et al: Screening for the psychological consequences of a major disaster in a developing country. Acta Psychiatr Scand 76:561-567, 1987.
10. Cohen RE: Desastres: Teoría y práctica, en Psiquiatría. Editado por Vidal G, Alarcón RD. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 1986.
11. Cohen RE: Post disaster mobilization of a crisis intervention team: the Managua experience, en Emergency and disaster management: A mental health sourcebook. Editado por Parad HJ, Resnick HLP, Parad LG. Bowie, Maryland, Charles Press, 1976.
12. Kinston W, Rosser R: Disaster: Effects on mental and physical state. J Psychosom Res 18:437-456, 1974.
13. Krystal H. (ed): Massive psychic trauma. New York, International Universities Press, 1968.
14. Krystal H, Niederland WG: Clinical observations on the survivor syndrome, en Massive psychic trauma. Editado por Krystal H. New York, International Universities Press, 1968.
15. Patrick V., Patrick WK: Cyclone '78 at Sri Lanka - The mental health trail. Br J Psychiatry 138:210-216, 1981.
16. Aronson TA, Shukla S: Life events and relapse in bipolar disorders: the impact of a catastrophic event. Acta Psychiatr Scand 75:571-576, 1987.
17. Le Bon G: The crowd (First Edition, 1895). New York, Viking Press, 1960.
18. McDougall W: The group mind. Cambridge, Cambridge University Press, 1920.
19. Blumer H: Collective behavior, en New outline of the principles of sociology. Editado por Lee AM. New York, Barnes and Noble, 1951.
20. Allport FH: Social psychology. Cambridge, Houghton-Mifflin, 1924.
21. Turner RH, Killian LM: Collective behavior. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1957.
22. Smelser NJ: Theory of collective behavior. New York, Free Press, 1963.
23. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual Tercera edición (DSM-III). Washington, D. C., American Psychiatric Association, 1980.
24. Alarcón RD: Trastornos de ansiedad, en Manual de Psiquiatría. Editado por Perales, A. Zambrano M. Alva J, et al. Lima, Perú, Universidad Nacional Mayor San Marcos, en prensa.
25. McFarlane AC: A Phenomenology of post-disaster stress disorder in victims of a natural disaster. J Nerv Ment Dis 176:22-29, 1987.
26. Madakasira S, O'Brien KF: Acute post-traumatic stress disorders following a natural disaster. J Nerv Ment Dis 175:286-290, 1987.
27. Shore JH, Tatum EL, Vollmer WM: Psychiatric reactions to disaster. Am J Psychiatry 143:590-595, 1986.
28. Farberow NL: The training manual for human service workers in major disasters. Department of Health, Education and Welfare Publication No. ADM 77-538. Washington, D. C., Government Printing Office, 1978.
29. Horowitz M: Stress response syndromes. New York, Jason Aronson, 1976.
30. Frederick CJ: Current thinking about crisis or psychological intervention in United States disasters. Mass Emergencies 2:43-50, 1977.
31. Farley M, Langeluddecke P, Tennant C: Psychological and physical morbidity in the aftermath of a cyclone. Psychol Med 16:671-676, 1986.
32. Turó P. Trastornos de personalidad, en Fundamentos de medicina: Psiquiatría. Editado por Toro RJ, Yepes LE. Medellín, Colombia, CIB, 1985.
33. Alarcón RD: Trastornos de la personalidad, en Psiquiatríá. Editado por Vidal G., Alarcón RD. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 1986.
34. Betz BJ, Thomas CB: Individual temperament as a predictor of health or premature disease. Johns Hopkins Med J 144:81-89, 1979.
35. Bahnson CB, Bahnson MB: Denial and repression in the etiology of malignant neoplasm. Ann NY Acad Sci 164:546-550, 1969.
36. Trichopoulos V, Katsouyanni K, Zavitsanos X, et al: Psychological stress and fatal heart attack: The Athens (1981) earthquake natural experiment. Lancet 1:441-444, 1983.
37. Katsouyanni K, Kogovinac M, Trichopoulos D: Earthquake-related stress and cardiac mortality. Int J Epidemiol 15:326-330, 1986.
38. Trevisan M, Celentano E, Meucci C, et al: Short-term effect of natural disasters on coronary heart disease risk-factors. Arteriosclerosis 6:491-494, 1986.
39. Clayer JR, Bookles-Pratz C, Harris RL: Some health consequences of a natural disaster. Med J Aust 143:182-184, 1985.
40. Janerich DT, Stark AD, Greenwald P, et al: Increased leukemia, lymphoma and spontaneous abortion in Western New York following a flood disaster. Public Health Rep 96:350-356, 1981.
41. Faich C, Rose R: Blizzard morbidity and mortality: Rhode Island, 1978. Am J Public Health 69: 1050-1052, 1979.
42. Jenkins CD, Zyzanski SJ, Rosenman RH: Coronary prone behavior: One pattern or several? Psychosom Med 40:25-30, 1978.
43. Murthy SA: The status of natural disaster victims' health and recovery one and three years later. Res Nurs Health 9:331-340, 1986.
44. Bernstein RS, Baxter PJ, Falk H, et al: Immediate public health concerns and actions in volcanic eruptions. Lessons from the Mount St. Helen's eruptions. May 18 - October 18, 1980. Am J Public Health (Supplement) 76:25-37, 1986.
45. Tierney KJ, Baisden B: Crisis intervention programs for disaster victims: A source book and manual for smaller communities. Department of Health, Education and Welfare Publication No. 79-675. Washington, D. C. U.S. Government Printing Office. 1979.
46. Taylor VA, Ross GA, Quarantelli EL: Delivery of mental health services in disasters. Columbus, Ohio State University, Disaster Research Center, 1976.
47. Greenburg DS: Don't give the volcano credit for mental ills. Chicago, Science and Government Report, Inc., 1981.
48. Shore JH, Tatum EL, Vollmer WM: Evaluation of mental effects of disaster, Mount St. Helen's Eruption. Am J Public Health (Supplement) 76:76-83, 1986.
49. Bell BD: Disaster impact and response: Overcoming the thousand natural shocks. Gerontologist 18:531-540, 1978.
50. Melick ME, Logue JN: The effect of disaster on the health and well-being of older women. Int J Aging Hum Dev 21:27-28, 1985.
51. Price J: Some age related effects of the 1974 Brisbane floods. Aust NZ J Psychiatry 12:55-58, 1978.
52. McFarlane AC, Policansky SK, Irwin C: A longitudinal study of the psychological morbidity in children due to a natural disaster. Psychol Med 17:727-738, 1987.
53. Burke JD, Moccia P, Borus JF, et al: Emotional distress in 5th grade children 10 months after a natural disaster. J Am Acad Child Psychiatry 25:536-541, 1986.
54. Dollinger SJ: The measurement of children's sleep disturbances and somatic complaints following a disaster. Child Psychiatry Hum Dev 16:148-153, 1986.
55. Butterfield PT, Wright HH: Children's emotional response to disasters. J SC Med Assoc 80:567-570, 1984.
56. DeMan A, Simpson S, Housley P: Factors in perception of earthquake hazard. Percept Mot Skills 64:815-820, 1987.
57. Parr AR: Disasters and disabled persons: An examination of the safety needs of a neglected minority. Disasters 11:248-259, 1987.
58. Janney JG, Majuda M, Holmes TH: The impact of natural catastrophe on life events. J Human Stress 3:22-34, 1977.
59. Logue JN: Long-term effects of a major natural disaster: The Hurricane Agnes flood in the Wyoming Valley of Pennsylvania, June 1972. Ph.D. dissertation. Division of Epidemiology, Colombia University School of Public Health, 1978.
60. Melick ME: Social, psychological and medical aspects of stress-related illness in the recovery period of a natural disaster. Ph.D. dissertation. State University of New York at Albany, 1976.
61. Lima BR: Primary mental health cure for disaster victims in developing countries. Disasters 10:203-204, 1986.
62. Burke RJ, Weir T: Marital helping relationships: the moderations between stress and well-being. J Psychol 95: 121-130, 1977.
63. Breslow L: Prospects for improving health through reducing group factors. Prev Med 7:449-458, 1978.
64. Editorial: Area nurses faced moral dilemma in world's nuclear accident. Pennsylvania Nurse 34:1-3, 1979.
65. Soutwell EA, Merbaum M (eds): Personality. Readings in theory and research. Monterey, California, Brooks/Cole Publishing Company, 1971.
66. Lazarus RS, Averill JR, Opton EM: The psychology of coping: Issues of research and assessment, en Coping and Adaptation. Editado por Coelho GV, Hamburg, DA, Adams JE. New York, Basic Books, 1974.
67. Folkman S, Lazarus RS: An analysis of coping in a middle aged community sample. J Health Soc Behav 21:219-239, 1980.
68. Stewart MA: A study of the needs, coping styles and use of medical services of tornado victims Can J Public Health 77:173-179, 1986.
69. Murphy SA: Stress levels and status of victims of natural disaster. Res Nurs Health 7:205-215, 1984.
70. Costa D, Popestu A: Psychic manifestations of 117 young women of Bucharest after March 4, 1977 earthquake. Neurol Psychiatr 19:45-51, 1981.
71. Rosenfeld MS: A model for activity intervention in disaster-stricken communities. Am J Occup Ther 36:229-235, 1982.
72. Janis IL, Mann L: Emergency decision making: A theoretical analysis of responses to disaster warnings. J Human Stress 3:35-45, 1977.
73. Selye H: Stress in health and disease. Reading, Massachussetts, Butterworths, 1976.
74. Pearlin L, Menaghan E, Liberman M. et al: The stress process. J Health Soc Behav 22:337-356, 1981.
75. Vidal G: El trastorno mental, en Psiquiatría. Editado por Vidal G, Alarcón RD. Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 1986.
76. Brown BS: Definitions of mental health and mental disease, en Comprehensive textbook of psychiatry III. Editado por Kaplan HI, Freedman AM, Sadock BJ. Baltimore, Williams and Wilkins, 1980.
77. Christina P, Lolas F: The stress concept as a problem for a theoretical pathology. Soc Sci Med 21:1363-1365, 1985.
78. Lolas F: La perspectiva psicosomática en medicina. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 1984.
79. Engel GL: A need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science 196: 129-136, 1977.
80. Lifton RJ, Olson E: The human meaning of total disaster. Buffalo Creek experience. Psychiatry 39:1-18, 1976.
81. Holstrom R, Jussilla L, Vauhkonen K: Assessment of mental health and illness, considereded in the light of a 13-year longitudinal study. Acta Psychiatr Scand (Supplementum) 75:1-59, 1987.
82. Haas JE, Drabek TE: Community disaster and systems stress: A sociological perspective, en Social and psychological factors in stress. Editado por McGrath J. New York, Holt, Rhinehart & Winston, 1970.
83. Bolin R: Research on reconstruction following disaster. Second Annual Institutional Conference on Natural Hazards. Boulder, Colorado, 1975.
84. Susser M.: Casual thinking in health sciences. New York, Oxford University Press. 1973.
85. Symonds M: The "second injury" to victims. Evaluation and change (Special issue): 39-41, 1980.
86. Parker G: Cyclone Tracy and Darwin evacuees: On the restoration of the species. Br J Psychiatry 130:548-555, 1977.
87. Titchener JL, Kapp FT. Family and character change at buffalo Creek. Am J Psychiatry 133:295-299, 1976.
88. Wilson RN: Disaster and mental health, en Man, Society and Disaster. Editado por Baker GW, Chapman DW. New York, Basic Books, 1972.
89. Adams PR, Adams GR: Mount St. Helen's ashfall: Evidence for a disaster stress reaction. Am Psychologist 39:252-260, 1984.
90. Caplan G: Principles of community psychiatry. New York, Basic Books, 1964.
91. Parad HJ (ed): Crisis intervention. Selected readings. New York, Family Service Association of America, 1965.
92. De los Rios A: Reacciones al estrés y adaptivas, en Fundamentos de medicina: Psiquiatría. Editado por Toro RJ, Yepes LE. Medellín, Colombia, CIB, 1984.
93. Kohut H: The restoration of the self. New York, International Universities Press, 1977.
94. Hartmann H: Towards a concept of mental health. Br J Med Psychol 33:243-248, 1960.
95. Berren MR, Beigel A, Barker G: A typology for the classification of disasters: Implications for intervention. Community Men J Health J 18:120-134, 1982
96. Perry RW, Lindell MK: The psychological consequences of natural disaster: A review of research on American communities. Mass Emergencies 2:105-115, 1978.
Milagros Bravo
Maritza Rubio-Stipec
Glorisa
Canino
Al investigar un fenómeno debemos analizar con detenimiento los aspectos conceptuales y metodológicos necesarios para su estudio. Las investigaciones sobre desastres se topan con múltiples problemas en relación con tales asuntos.(1) El presente capítulo expone diversos aspectos conceptuales y metodológicos por considerar, al diseñar estudios sobre el impacto de las catástrofes en la salud mental de una población. La mayor parte de los estudios sobre este tema ha sido realizada en culturas no hispano parlantes, y por consiguiente, los conceptos y métodos resultan ajenos a nuestra idiosincracia cultural; por tal razón, los comentarios del tema se enfocan desde una perspectiva transcultural.
Los aspectos conceptuales y metodológicos presentados en este escrito corresponden principalmente a la experiencia de los autores en el diseño de un estudio que se realiza actualmente en Puerto Rico. En él se investigan los efectos psicológicos ocasionados por inundaciones y derrumbes ocurridos en 1985, los cuales ocasionaron muertes y daños materiales considerables. El tipo de investigación a que principalmente nos referimos en este capitulo pertenece al estudio mencionado. Por esta razón, antes de exponer los asuntos que nos conciernen, queremos destacar sus características relevantes y la perspectiva epistemológica que lo fundamenta. Sus rasgos básicos son los siguientes: 1) es una investigación epidemiológica; 2) la unidad de análisis utilizada es el individuo, es decir, la respuesta individual a la situación de desastre; 3) ha usado la encuesta como método investigativo básico para generar el banco de datos; 4) se realiza principalmente mediante entrevistas estructuradas y preguntas cerradas analizables en un marco estadístico; 5) incorpora además algunos métodos y técnicas más cualitativas (entrevistas focalizadas o de tipo clínico, y preguntas abiertas) que permiten la exploración del tema en estudio desde la perspectiva de las propias personas investigadas. El estudio se basa, por tanto, en una posición epistemológica pluralista en la que se considera que la integración de diversos sistemas de investigación permite el conocimiento del fenómeno estudiado mejor que el logrado con cualquier perspectiva por si sola.(2) La integración de métodos basados en la perspectiva positivista con otros fundados en el estudio de los fenómenos ha sido propuesta como medio de esclarecer e incrementar el conocimiento de hechos psicosociales.(3,4) La información "fuerte, generalizable y duplicable" que genera la investigación cuantitativa puede ser complementada por la información "real, rica y profunda" que ofrece la investigación cualitativa.(5)
Los desastres ocasionan daños físicos manifiestos a las personas y poblaciones afectadas; su efecto psicosocial es mucho menos perceptible pero no menos importante. Los estudios sistemáticos sobre el impacto de los desastres tienen trascendencia práctica y teórica a la vez. En la última década, los países latinoamericanos han sufrido en carne propia catástrofes que han abrumado a grandes núcleos de la población. La identificación de la magnitud, naturaleza y extensión del impacto psicológico de un desastre posibilita la planificación de intervenciones pertinentes y eficaces que minimicen las consecuencias negativas en las vidas de los damnificados; y permite el desarrollo de bases sólidas en qué fundar la política pública de atención en situaciones calamitosas. Gran parte del impacto negativo ocasionado por un desastre puede ser consecuencia de la forma en que la situación resultante es "manejada" por la sociedad(6)
El estudio de situaciones catastróficas puede contribuir, además, al desarrollo teórico, especialmente de perspectivas conceptuales relacionadas con el proceso de estrés. El estrés fue estudiado originalmente en situaciones de laboratorio, por medio de estímulos físicos.(7) La investigación de este tipo produjo creciente insatisfacción a causa de su limitada capacidad de generalización a situaciones de la vida cotidiana. Se desplazó entonces el interés investigativo hacia el estudio de situaciones vitales consideradas como estresantes (por ejemplo, pérdida de empleo, divorcio). Este tipo de indagación también resultó limitado, por la dificultad de dilucidar la dirección de la relación entre los fenómenos estresores y el estado psicológico de las personas afectadas Un hecho como el divorcio, puede ser causa y a la vez consecuencia del estado emocional de las personas. Un desastre suele ser un suceso azaroso, fuera del control de los individuos, y por tal razón facilita la indagación de si el trastorno psicológico identificado es consecuencia de la situación estresora. El estudio del proceso de estrés en poblaciones hispanoparlantes puede contribuir a identificar factores sociales y culturales importantes que en él intervienen. La teoría del estrés, además, ha sido propuesta como marco conceptual integrador en la realización de investigaciones en poblaciones latinoamericanas, con el propósito de enlazar sus resultados con el de investigaciones en otras poblaciones.(8)
La investigación sobre situaciones de desastre ha resentido la dificultad de definir lo que constituye un fenómeno de tal naturaleza. El término ha sido utilizado para denominar eventualidades de origen, naturaleza, duración, extensión y magnitud variables. La influencia de los desastres en la salud mental no se comprende claramente, a menos que se los defina en forma apropiada.(9) En este escrito definimos el desastre como una situación social profundamente alterada por un agente físico ambiental que ocasiona (o amenaza seriamente con ocasionar) numerosas muertes, heridas, pérdidas materiales y considerable sufrimiento humano.
Los estudios realizados para evaluar las consecuencias de los desastres en la salud mental pueden ser clasificados en tres categorías, con arreglo a los objetivos que persiguen, y por consiguiente, las implicaciones que se pueden derivar de sus resultados.(1,7) Aunque algunos estudios pueden incluir más de una finalidad, y por tanto, pertenecer a más de una categoría, conviene distinguirlas conceptualmente. Los tres tipos de estudios a que nos referimos son los siguientes: 1) estudios descriptivos de casos. Intentan identificar las constelaciones de reacciones o síntomas observados en víctimas de desastres, y entender cómo y por qué surgen. 2) Estudios explicativos poblacionales. Enfocan las diferencias individuales en las reacciones a la catástrofe y su relación con la experiencia particular en ella (por ejemplo, pérdida de seres queridos, amenaza a la vida). Permiten la identificación de aspectos de la situación de desastre y características personales o sociales de la población afectada que constituyen factores de riesgo de la génesis de problemas de salud mental en situaciones de desastre. 3) Estudios descriptivos poblacionales. Su objetivo central es estimar el número de personas afectadas y la magnitud del efecto en una población expuesta a un desastre. Permiten identificar los tipos de fenómenos que son más estresantes y valorar las necesidades de servicio de la población dañada.
El quehacer científico se caracteriza por el cotejo sistemático del discurso teórico con los hechos empíricos.(10) La investigación en las ciencias humanas a menudo ha pecado de un empirismo radical y se ha limitado a recopilar y correlacionar hechos con el fin de obtener una visión fidedigna de los fenómenos.(11) La investigación sobre las consecuencias psicológicas de los desastres se ha desarrollado generalmente sin una teoría formal(1) La realización de estudios sin un marco teórico explícito conlleva a una limitación grave: todo dato, y año su propia existencia como dato, es función del fenómeno estudiado y de los esquemas teóricos y metodológicos empleados al recogerlo.(9) La pura reunión de observaciones, sin esquema conceptual explícito, nunca será tan eficaz como una investigación orientada teóricamente,(10) pues se vuelve una mera lista de eventos sin base conceptual que permita la confirmación o el rechazo de posibles hipótesis. La interpretación de los resultados obtenidos no posibilita separar las relaciones significativas de las meras asociaciones fortuitas.
La investigación sobre desastres en diferentes países debe tomar en cuenta los contextos socioculturales en que ocurren. En la indagación transcultural se han creado diversos esquemas teóricos y metodológicos para estudiar los fenómenos psicosociales.(12) Un estudio intercultural puede ser llevado a cabo desde dos perspectivas que han sido denominadas el paradigma "emic-etic".(13) La perspectiva emic entraña el estudio de los fenómenos desde dentro de la cultura, en su contexto y busca entender su significado e interrelación con otros de sus elementos. La perspectiva etic denota su evaluación desde fuera de la cultura e intenta identificar y comparar fenómenos similares en culturas diversas. Estas posiciones han sido consideradas como extremas. Una opción adicional es alternar ambas visiones en una misma investigación, en un intento de entender la singularidad cultural a la vez que la similitud de fenómenos en marcos diversos. Esta alternativa nos parece más adecuada para estudiar el impacto de desastres en poblaciones diversas. De este modo, se pueden obtener resultados que tengan significado en el medio en que ocurren, y que, a la vez, sean generalizables a otras culturas.
Respecto a las concepciones teóricas en que enmarcar estudios sobre el impacto de los desastres en la salud mental, Baum y Davidson(14) han abogado por la utilización de conceptos y modelos desarrollados en las investigaciones sobre el estrés psicosocial. Esta perspectiva está siendo utilizada cada vez más en investigaciones recientes de desastres.(15) Postula que existen situaciones o fenómenos ambientales que producen gran estrés. A pesar de que se cuenta con diversas formas de definirlo, se concibe a menudo al estrés como un estado de alteración en el organismo ocasionado por agentes ambientales y que, si no es mitigado, puede producir trastornos físicos y psicológicos en algunas personas.(16) Los estudios indican que, en una combinación particular de situaciones vitales, el estrés puede disminuir la capacidad del cuerpo para combatir fuerzas psicológicas y biológicas destructivas, y que aumenta la vulnerabilidad del individuo hacia diversas alteraciones.(17) La teoría del estrés está siendo utilizada cada vez más en estudios de poblaciones diversas, incluyendo las hispanoparlantes.(18) En este sentido ha sido utilizado para explicar el proceso de adaptación de los emigrantes latinoamericanos a la sociedad norteamericana.(17,19)
Los modelos teóricos originales sobre el proceso de estrés tendían a postular una relación directa entre estrés y salud, en muchos casos unicausal.(16) Dichos modelos simples han sido sustituidos por postulados más amplios, que incluyen factores sociales y personales que influyen en el proceso. Dorenhwend y Dorenhwend(20) han propuesto una serie de categorías que integran las diversas explicaciones teóricas ofrecidas. Los modelos desarrollados incluyen cuatro componentes, a saber, estresor, respuestas psicológicas, situación social y disposición personal. Los últimos dos componentes son considerados como mediadores potenciales en el proceso. Si calificamos al desastre ocurrido en Puerto Rico como estresor, la investigación que llevamos a cabo está orientada por tales modelos. Este marco teórico también orienta los comentarios en este escrito. A continuación discutimos cada uno de sus componentes.
Estresor
Los estresores son hechos o condiciones ambientales que provocan gran tensión y desencadenan un estado de alteración en el organismo humano. Se han identificado algunas características que contribuyen a aumentar el grado de estrés que un hecho incita.(14) Estos elementos son: 1) la duración de la situación estresora (a mayor duración, más intensas serán las respuestas); 2) la naturaleza y extensión del impacto; 3) la predecibilidad del estresor (cuanto mas inesperado e impredecible, mayor es el estrés que genera) y 4) la controlabilidad (cuanto menos controlable, mayor es el estrés). Vistos desde esta perspectiva, los desastres tienen características que los hacen estresores potentes. Suelen ser acaecimientos breves, pero ocasionan situaciones estresoras prolongadas, tras su impacto, como la carencia de recursos y permanencia en refugios y viviendas sustitutivas. Pueden asolar amplias zonas y exponer a las víctimas a situaciones generadoras de horror y terror. Suelen ser inesperados e impredecibles. Tienden a disminuir en las víctimas el sentido de control sobre sus circunstancias.
Respuesta
Las respuestas psicológicas a una situación de desastre han sido clasificadas en reacciones y consecuencias.(21) Las primeras se refieren a respuestas transitorias que ocurren en el periodo inmediato tras la situación estresante, y tienden a disminuir y desaparecer con el tiempo. Las consecuencias incluyen trastornos de mayor duración e intensidad. En esta última categoría se ubican los trastornos psiquiátricos. En el presente escrito nos ocuparemos sólo de este último tipo de respuesta.
Los aspectos culturales son de gran importancia en el estudio y evaluación de los trastornos psiquiátricos. Existen dos posturas teóricas extremas en relación con el fenómeno psicopatológico, en su dimensión transcultural.(22) Por un lado, los partidarios del relativismo cultural sostienen que no es un fenómeno en si, sino un constructo arbitrario impuesto por los grupos culturales a ciertas conductas que se desvían de las normas sociales. Dentro de esta perspectiva, no cabe esperar que las conductas así designadas sean similares interculturalmente, dada la diversidad de normas que le dan origen. Por otro lado, los proponentes de la posición psiquiátrica mas tradicional sostienen que el fenómeno psicopatológico existe en una forma estable y similar a través de las diversas culturas, y que los patrones básicos de las perturbaciones psicológicas han sido descubiertos, diferenciados y definidos. La investigación transcultural se limita entonces a observarlos, medirlos y compararlos. Ninguna de estas posiciones extremas es apoyada por los resultados de la investigación psiquiátrica transcultural.(22-24) Se considera siempre como desviados a fenómenos similares en diferentes culturas, ya que entrañan un rompimiento de la relación entre la persona y su medio, que acarrea sufrimiento personal o social, y requiere algún tipo de intervención remediadora.(23) Se ha observado, no obstante, que a pesar de su grado de similitud estos fenómenos también difieren en sus manifestaciones, forma, contenido y desarrollo. La interacción de la comunidad con las personas que los manifiestan también varia, lo cual sugiere la importancia de factores culturales e interaccionales en los mismos. La investigación sobre los efectos psicológicos de los desastres ha de tomar en cuenta tanto la universalidad como la variabilidad transcultural del fenómeno psicopatológico en el diseño de los instrumentos para su evaluación.
Mediadores
El conocimiento del proceso de estrés requiere de la identificación de factores que pueden afectar el desarrollo y perpetuación de consecuencias psicológicas duraderas, tras la exposición a un estresor. Pueden estar relacionados con el contexto social o las características individuales de las personas afectadas.
Los fenómenos macrosociales y microsociales del entorno en que surge el proceso de estrés tiene gran importancia en este sentido. Entre los primeros están, entre otros, los factores históricos, políticos y económicos; las condiciones socioestructurales de la sociedad asolada, los recursos socioeconómicos de los sectores afectados de la población, la preparación y familiaridad con el "manejo" social de una situación critica. Se ha señalado que una situación de desastre hace que afloren las debilidades y vulnerabilidades internas de una sociedad.(9) Todos estos factores determinarán en gran medida la duración de la perturbación social que la catástrofe ocasione, y por tanto, la duración de la afectación de la población damnificada, en la situación estresante. En el ámbito microsocial se incluyen las relaciones interpersonales, y destacan, entre estas, las que aportan apoyo social, el cual ha sido identificado como un importante mediador en el proceso de estrés en general,(25) y del desastre, en particular.(6) El apoyo social se refiere a los vínculos interpersonales a través de los cuales se manifiestan solidaridad y ayuda, orientadas a la búsqueda del bienestar humano. Los vínculos mencionados pueden brindar ayuda afectiva y material que mitigue los efectos adversos de un desastre.(26) Se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre el apoyo social en poblaciones hispanoparlantes, y destacan su contribución al bienestar personal en nuestras culturas.(27-32)
El componente de disposición personal se refiere a elementos biológicos y psicológicos que pueden constituir factores de vulnerabilidad o fortaleza al enfrentar una persona una situación estresante, mediando así el proceso de estrés. Algunos de los elementos que han sido objeto de atención en estudios previos son: salud física y mental anterior al desastre; características demográficas como edad y sexo, y factores cognitivo-emocionales.(7) Dentro de estos últimos están los mecanismos de afrontamiento (estrategias psicosociales utilizadas para enfrentar una situación); la evaluación subjetiva de la situación (evaluación de sus efectos estresantes) y atribuciones de culpa sobre la causa del acaecimiento.
Al integrar hallazgos provenientes de investigaciones variadas se observan grandes diferencias en los resultados obtenidos, al igual que en los métodos utilizados.(16) Tales diferencias pueden ser el resultado de discrepancias en los fenómenos catastróficos en si, y en los métodos con que se estudian. Dicha situación ha provocado polémicas innecesarias en torno a si "verdaderamente" los desastres tienen consecuencias negativas en la salud mental. Green(1) señala que afortunadamente la investigación se ha encaminado a cuestiones más especificas como: ¿qué desastres?; ¿qué consecuencias?; ¿en qué momento? y ¿a quién? Contestar válidamente dichas preguntas es algo que dependerá en gran medida de los métodos elegidos para estudiarlas. Señalamos anteriormente que la investigación sobre desastres puede dividirse en tres categorías: estudios descriptivos y explicativos, ambos poblacionales, y descriptivos de casos. La discusión de los asuntos metodológicos en esta sección girará en torno a los tres tipos de estudio.
Diseño
Los objetivos específicos perseguidos al estudiar las consecuencias psicológicas de un desastre guiarán el diseño del estudio por realizar. Al planificar una investigación se deben considerar las ventajas y desventajas de cada tipo de estudio. [Para un comentario más completo de estos asuntos, véase el trabajo de Solomon.(7)]
Los estudios descriptivos poblacionales buscan evaluar el número de personas afectadas por un desastre en una comunidad. Entre sus ventajas se encuentran: 1) sus hallazgos son generalizables a toda una población. 2) Utilizan por lo regular entrevistas estructuradas, que recogen mucha información cuantitativamente analizable. 3) Permiten la estimación de necesidades de servicios. Presentan, sin embargo, las siguientes desventajas: 1) describen el impacto del desastre pero no lo explican. 2) Son complejos y costosos: requieren muestras grandes para describir adecuadamente la población y detectar trastornos de baja prevalencia; necesitan de altas tasas de respuesta para evitar "sesgos" o vicios creados por la autoselección. Por ejemplo, si acceden a participar sólo personas levemente expuestas, no se pueden obtener resultados válidos sobre la exposición al desastre, en toda su magnitud. Estas últimas características son especialmente importantes en el estudio de situaciones de desastre. Las calamidades ocurren inesperadamente y la reacción psicológica a ellas varia a través del tiempo; por tales razones, la dificultad para estructurar un estudio complejo y obtener los fondos para llevarlo a cabo puede ocasionar retrasos excesivos que limiten sus resultados.
Los estudios explicativos poblacionales tratan de identificar las respuestas que tienen grupos de personas ante experiencias particulares durante la situación catastrófica. Entre sus ventajas se cuentan: 1) sirven para identificar factores de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental. 2) Pueden necesitar muestras menos grandes que los estudios descriptivos poblacionales. 3) Sirven para explicar el impacto de los desastres en las personas. 4) Permiten el análisis de la dirección de la relación (causa y efecto), ya que un desastre puede considerarse como un factor exógeno que no depende de las personas afectadas. Presentan, sin embargo, las siguientes limitaciones al evaluar modelos teóricos (como el proceso de estrés, por ejemplo): 1) los hallazgos pueden resentirse negativamente por la composición de la población expuesta al desastre. La distribución de personas en los diversos grados de exposición no es aleatoria, es decir, las víctimas pueden ser un subconjunto especial del universo de estudio. Por ejemplo, las personas de menores recursos económicos viven en condiciones más vulnerables de sufrir un impacto mayor en los desastres (residen en viviendas endebles, áreas inundables, zonas cercanas a grietas geológicas). Las alteraciones mentales son más frecuentes en estos niveles socioeconómicos, lo cual limita la generalización de los resultados. 2) Es difícil dilucidar los factores que preceden al desastre, de los que el desastre ocasiona, lo que puede menoscabar los resultados sobre las consecuencias psicológicas atribuibles al desastre en si. Los estudios que sólo obtienen información ulterior a la catástrofe son especialmente vulnerables a esa critica. Son menos vulnerables, sin embargo, los que obtienen información previa al desastre. Los estudios descriptivos de casos intentan entender la constelación de conductas o síntomas que muestran las víctimas de hecatombes. También buscan identificar el significado otorgado a ellas, y los mecanismos psicológicos mediante los cuales se producen. La información obtenido suele ser de naturaleza cualitativa, recogida mediante métodos no estructurados. Este tipo de estudio presenta las siguientes ventajas: 1) permite estudiar el fenómeno desde la perspectiva de los participantes. 2) Contribuye al desarrollo y refinamiento de teorías sobre el proceso mediante el cual el hecho catastrófico desencadena un conjunto particular de reacciones, y el diseño de intervenciones para remediarlas. 3) Es menos costoso, ya que requiere muestras más pequeñas y se puede limitar a casos ya identificados clínicamente. Sin embargo, tiene las desventajas de que: 1) sus resultados no son generalizables a una población; 2) no permiten hacer estimaciones del riesgo de que se desarrolle un trastorno causado por la exposición a un desastre, y 3) los datos están más sujetos a la interpretación particular del entrevistador u observador ("la ecuación personal"). Esta limitación podría ser especialmente importante en situaciones catastróficas, ya que las experiencias vividas por las víctimas suelen conllevar una gran carga emocional.
Los tres tipos de estudios mencionados pueden ser realizados con diseños transeccionales, retrospectivos o prospectivos. Los transeccionales comprenden mediciones hechas en un solo punto en el tiempo, con relación al momento en que se realiza la evaluación. Los diseños retrospectivos incluyen mediciones hechas en un solo punto en el tiempo, pero en relación con el momento presente y el tiempo pasado. Los diseños prospectivos abarcan varias evaluaciones a través del tiempo. Los tres diseños poseen ventajas y desventajas. Los transeccionales son más sencillos y menos costosos y en este sentido les siguen los retrospectivos y los prospectivos, en ese orden. Los estudios retrospectivos y prospectivos permiten analizar el curso del desastre y su impacto a lo largo del tiempo, y el control de factores que intervienen para explicar relaciones. Los retrospectivos, sin embargo, tienen el inconveniente de ser más afectados por deficiencias de la memoria (distorsión u olvido, por ejemplo). Un hecho abrumador, como un desastre, puede moldear los recuerdos de las personas y hacer que adscriban a él reacciones que no suscitó. Los prospectivos, por otro lado, tienen el peligro de que influyen en el desarrollo o el señalamiento del fenómeno estudiado.(7) Por ejemplo, los participantes en un estudio sobre exposición a radiactividad pueden estar más conscientes de sus propias reacciones físicas y psicológicas, y cambiar sus patrones de utilización de servicios como consecuencia de su participación. Están, además, más sujetos a "sesgo o vicio" debido a la pérdida de participantes con el transcurso del tiempo. Del comentario anterior se desprende que los hallazgos de un estudio son el resultado de la interacción entre la situación de desastre escogida y los métodos seleccionados para la indagación. El mejor conocimiento del fenómeno siempre dependerá del método que se use para explicarlo.
A manera de ilustración, aplicamos los temas metodológicos señalados anteriormente al diseño del estudio que llevamos a cabo en Puerto Rico. Es una investigación poblacional que combina dos tipos de propósitos, descriptivo y explicativo. Intenta determinar la tasa de trastornos y síntomas en la población de Puerto Rico tras el desastre, al igual que busca explicaciones para entender el proceso de estrés e identificar factores de riesgo. Para lograr estos propósitos consta de dos componentes, uno prospectivo y otro transeccional. En el prospectivo se incluyen personas evaluadas un año antes del desastre de 1985 (expuestas y no expuestas), participantes en un estudio epidemiológico de la población adulta en la isla. Para controlar el posible efecto de la entrevista previa se incluyeron, además, personas no entrevistadas (expuestas o no).
Participantes
Las conclusiones a que puede llegar un estudio dependen en gran medida de la selección de sus participantes. La definición de la población por estudiar y el diseño de la muestra se desprende de las finalidades de la investigación.(1)
En los estudios descriptivos poblacionales dichos asuntos son de crucial importancia, ya que es necesario aplicar los resultados a una población específica. Los desastres por lo regular no afectan poblaciones claramente delimitadas, lo cual puede dificultar el trazo de limites entre grupos que recibieron el impacto y los que no lo recibieron. Para hacer generalizaciones a toda una población, es importante determinar con precisión la relación que guarda el conjunto de personas afectadas con la población de interés. Es posible elegir entre dos opciones: 1) describir exclusivamente la población asolada por el desastre, o 2) describir un país o región completa. En este último caso, es necesario conocer la relación entre el área en que ocurrió el desastre y el universo global. Pueden derivarse tasas relativas, de comparaciones de muestras de personas "impactadas" y "no impactadas", si las mismas son relativamente similares en características pertinentes a la variable de interés (en este caso, la psicopatología). Los estudios descriptivos poblacionales requieren muestras probabilísticas grandes en las que se conozca la probabilidad de selección de todos los miembros de población de interés. Esta probabilidad no tiene que ser la misma para todos, si se emplean métodos complejos de muestreo.
Los estudios explicativos poblacionales no requieren necesariamente de muestras aleatorias o probabilísticas de toda la población de interés, si se usa un procedimiento basado en modelos conceptuales. Estos deben relacionar teóricamente los diferentes aspectos de la situación de desastre estudiada. Por ejemplo, en el caso de los modelos usados en nuestro estudio, la relación entre estresor, situación social, disposición personal y consecuencias patológicas está explícita en los elementos del modelo. En este caso, lo importante es seleccionar muestras de víctimas que presenten diferentes tipos o niveles de exposición al desastre, y distintas características personales y sociales pertinentes; es decir, las variables de interés han de tener los requisitos básicos del enfoque por usar en el análisis de datos. Sin embargo, si se utiliza un criterio empírico (el modelo conceptual no es el único medio para definir las relaciones formuladas), entonces la muestra debe representar la población de interés. En ambos casos, ésta debe tener un tamaño suficiente que permita identificar diferencias significativas ("poder estadístico"). Si un desastre no afecta a sectores numerosos de la población, la capacidad para detectar diferencias significativas podría ser baja, y por lo tanto, no se podrían identificar adecuadamente los factores de riesgo propios del desastre.
Los estudios descriptivos de casos pueden utilizar muestras pequeñas que no tienen que representar una población. Pueden, por ejemplo, limitarse a un subgrupo de las víctimas de un desastre, como las personas que tuvieron una experiencia altamente estresante. No obstante, si se desea obtener una visión global de las consecuencias psicológicas de una calamidad, será necesario obtener participantes que hayan vivido la experiencia en diversos grados. De ese modo, se podrán integrar los procesos vividos por las diversas personas y lograr así un cuadro más rico y panorámico.
Instrumentos
Los instrumentos por utilizar en una investigación dependen también de los objetivos y el tipo de estudio por realizar. Con el número de participantes requerido, los estudios poblacionales exigen el uso de instrumentos estructurados, estadísticamente analizables. Los estudios descriptivos de casos utilizan instrumentos menos estructurados, cualitativamente analizables. Sin embargo, elementos de uno y otro tipo pueden combinarse para enriquecer la visión del fenómeno estudiado. En esta sección nos enfocaremos principalmente a la selección e integración de protocolos de entrevistas estructuradas, y además, a la utilización de métodos no estructurados para su adaptación y desarrollo.
El modelo teórico en que se basa un estudio señalará las variables o conjuntos de ellas por incluir en él. Por cada variable de interés se han de seleccionar indicadores e instrumentos que la evalúen. Una de las alternativas que tiene el investigador a su disposición es usar instrumentos ya estructurados empleados en investigaciones previas, y ello tiene la ventaja de que facilita la labor y permite la comparación con otros estudios, pero podrían no ser adecuados para la población por estudiar. Este problema tiene particular importancia en culturas hispanoamericanas, ya que la mayor parte de los instrumentos estructurados se han elaborado en países de lengua inglesa. Sin embargo, se han creado esquemas teóricos y metodológicos que orientan en la traducción y la adaptación intercultural de dichos instrumentos.
En Puerto Rico hemos utilizado un esquema amplio que ubica el proceso dentro del marco de la validación de una medida.(33) Incluye cinco dimensiones de equivalencia transcultural, a saber: 1) semántica: significado similar en las lenguas en cuestión; 2) de contenido: los reactivos evalúan un contenido pertinente para cada una de las culturas estudiadas; 3) técnica: efecto similar de las técnicas de medición entre culturas; 4) de criterio: interpretación semejante de los resultados de la medición, al evaluarse según las normas de cada cultura; 5) conceptual: el mismo constructo teórico es evaluado en las diversas culturas.
Uno de los indicadores básicos en estudios sobre las consecuencias de los desastres en la salud mental es precisamente la medida o "índice" de salud mental empleado. La mayor parte de los estudios previos han utilizado medidas o "índices" de síntomas o psicopatología general.(34) Estudios recientes usan medidas de trastornos psiquiátricos específicos, evaluados mediante el "Diagnostic Interview Schedule (DIS)",(35,36) protocolo de entrevista estructurada para usar en estudios poblacionales que puede ser administrado por entrevistadores legos. Fue desarrollado y validado en Estados Unidos y sigue siendo utilizado en numerosos países de diversas lenguas.(37-41) La primera versión al español fue hecha y validada en Los Angeles, California.(42,43) Dicho instrumento, además de los diagnósticos, permite evaluar agregados de síntomas derivados empírica o teóricamente. Versiones recientes de DIS permiten también identificar la fecha de inicio y última aparición de cada síntoma, lo que en estudios de desastre facilita evaluar el surgimiento de respuestas psicológicas a través del tiempo. Un factor importante por considerar es el tiempo transcurrido desde el desastre, en que se manifiestan las respuestas.
En Puerto Rico hicimos otra versión del DIS al castellano, con el objeto de obtener un instrumento diagnóstico que poseyera las siguientes características: 1) lenguaje gramaticalmente correcto, sencillo y comprensible para la mayoría de las personas en lengua española; 2) vocabulario de uso común en Puerto Rico; 3) reactivos que conserven el significado del instrumento original; 4) preguntas que transmitan adecuadamente los criterios diagnósticos del sistema empleado (DSM-III); 5) reactivos con contenido pertinente a la realidad cultural portorriqueña.
El proceso incluyó varias fases y técnicas, a saber: 1) traducir en forma independiente la versión original del DIS en inglés. 2) Comparar esta versión con la de Los Angeles, y seleccionar la redacción que mejor se ajustaba a los criterios establecidos (comité bilingüe). 3) Traducir nuevamente al inglés los reactivos no retenidas en la versión de Los Angeles, compararlos con la versión original, y reformular los que no habían conservado el significado original (traducción inversa). 4) Probar el instrumento y modificar los reactivos en que se identificó dificultad para su comprensión o su capacidad para comunicar la intención psiquiátrica (prueba del instrumento). 5) Comparar los diagnósticos generados con el instrumento administrado por legos con los obtenidos por psiquiatras portorriqueños utilizando el DIS, al emitir un diagnóstico clínico (comparación diagnóstica). 6) Añadir reactivos, instrucciones adicionales u otros elementos para mejorar la evaluación diagnóstica (adición diagnóstica).
Las técnicas empleadas están dentro del modelo de equivalencia transcultural mencionado. El comité bilingüe fue utilizado para lograr la equivalencia semántica y de contenido. La prueba del instrumento se usó para obtener equivalencias de contenido y técnica; la traducción inversa, para alcanzar equivalencia semántica; la comparación y la adición diagnóstica, para obtener equivalencia de criterio. Una limitación de este trabajo es que no evalúa adecuadamente la equivalencia conceptual del constructo estudiado, aspecto al que se debe prestar atención ya que los esquemas de clasificación diagnóstica más comunes no han sido preparados tomando en cuenta las culturas hispanoamericanas. (El DSM-III, por ejemplo.) Progresos recientes en la antropología y la epidemiología psiquiátrica permiten evaluar más adecuadamente este aspecto.(44) El instrumento creado fue utilizado en una muestra de la población adulta de Puerto Rico, con resultados que sugieren su adecuación(45,46) a la finalidad buscada.
La creación de nuevos instrumentos es otra alternativa que tiene el investigador al buscar indicadores para las variables. En el estudio de Puerto Rico se obtuvieron instrumentos para evaluar el grado de exposición al desastre, el apoyo social, y otras secciones del protocolo de entrevista. Se construyeron estos tras la revisión de instrumentos usados en estudios previos y la realización de entrevistas no estructuradas con personas altamente expuestas al desastre.
Las entrevistas focalizadas se llevaron a cabo en dos comunidades en que hubo muertes y pérdidas materiales considerables. El instrumento utilizado consistió en una serie de temas básicos, en los que se focalizaron las entrevistas no estructuradas. Estos temas incluían la experiencia vivida durante el desastre y en el periodo subsiguiente, además del apoyo o ayuda recibida antes, durante y después de la situación catastrófica. Los temas incluían, asimismo, formas de apoyo social previamente identificadas en la literatura, a saber, apoyo emocional (compartir asuntos personales y privados), apoyo instrumental (recibir ayuda en servicios como el cuidado de hijos, cuidado y atención de la casa, préstamos de dinero) y apoyo recreativo (compartir recreo, diversión y esparcimiento).
Con base en los resultados de la revisión de instrumentos usados en investigaciones previas y las entrevistas focalizadas, se prepararon versiones preliminares de los instrumentos, que fueron sometidas a la revisión de investigadores locales y extranjeros, y modificadas tomando en cuenta sus observaciones y sugerencias. Más tarde los instrumentos fueron probados en comunidades de personas expuestas y no expuestas a desastres, de nivel socioeconómico bajo y medio (N = 18). La entrevista completa tenía larga duración (unas tres horas) y por ello se redujo. La versión más corta fue nuevamente puesta a prueba (N = 12) y se subsanaron las dificultades detectadas para obtener la versión final de los instrumentos.
Los aspectos conceptuales y metodológicos que intervienen en los estudios sobre las consecuencias de los desastres en la salud mental, son complejos y requieren cuidadosa ponderación. La planificación de un estudio de desastres debe concordar con sus finalidades. Si el fin es la prestación de servicios, es necesario saber la naturaleza y extensión de la reacción psicológica al desastre. Los estudios descriptivos de casos permiten conocer el conjunto de reacciones producidas por la catástrofe, mientras que el estudio descriptivo de la población establece la extensión de su efecto. Si se realiza el estudio para planificar la prestación de servicios, es óptima una combinación de ambos enfoques.
Si se busca conocer los factores que intervienen en los efectos del desastre, los estudios explicativos son los más indicados; pueden ser transeccionales o prospectivos. Si el modelo conceptual establece claramente la dirección de la relación, el estudio transeccional es el adecuado. De no ser así, será necesario un estudio prospectivo que permita precisar las condiciones que preceden al fenómeno estudiado. Ello presenta especial dificultad en estudios de desastres, debido a la naturaleza fortuita de los hechos. La investigación en poblaciones hispanoamericanas ha de prestar atención especial, además, a los aspectos transculturales en juego. Los modelos y métodos utilizados en investigaciones sobre desastres han sido preparados principalmente en culturas sajonas. El origen de esos métodos no obliga a descartarlos, ya que su uso permite la comparación transcultural. Sin embargo, se necesita estrictamente una adaptación intercultural adecuada En los estudios sobre el impacto de los desastres en la salud mental, estos asuntos son especialmente importantes. Los factores mediadores de la génesis de la psicopatología en situaciones catastróficas, al igual que la psicopatología en si, tienen significados intrínsecos para cada cultura.
La investigación sobre desastres reviste importancia práctica y conceptual. Facilita la prestación de servicios adecuados a las poblaciones afectadas y contribuye al desarrollo de la teoría biopsicosocial.
Agradecemos la valiosa colaboración de Julio Ribera, Ph.D. en la revisión de este manuscrito, y la de Antonia M. Negrón, MHSA y Elizabeth Pastrana, en su producción.
1. Green BL: Conceptual and methodological issues in assessing the psychological impact of disaster, en Disasters and mental health: Contemporary perspectives and innovations in services to disaster victims. Editado por Sowder BJ, Lystad M. Washington D.C., American Psychiatric Press, 1986.
2. Polinghorne D: Methodology for the human sciences: Systems of inquiry. Albany, State University of New York Press, 1983.
3. Depner CE, Wethington E, Ingersoll-Dayton B: Social support: methodological issues in design and measurement. J Soc Iss 40:37-54, 1984.
4. Gottlieb BJ: Social networks and social support in community mental health. en Social networks and social support. Editado por Gottlieb BJ. Beverly Hills, California, Sage Publications, 1981.
5. Reichardt CS, Cook TD: Beyond qualitative versus quantitative methods, en Qualitative and quantitative methods in evaluation research. Editado por Cook TD, Reichardt CS. Beverly Hills, California, Sage Publications, 1979.
6. Lindy JD, Grate M: The recovery environment: continuing stressor versus a healing psychosocial space, en Disasters and mental health: Contemporary perspectives and innovations in services to disaster victims. Editado por Sowder BJ, Lystad M. Washington, D.C., American Psychatric Press, 1986.
7. Solomon S: Evaluation and research issues in assessing disaster's effects, en Aspects of disaster. Editado por Gist E, Lubin B. New York, John Wiley and Sons (en prensa).
8. Gaviria M, Arana JD (eds): Health and behavior: Research agenda for Hispanics. Chicago. Publication Services, University of Illinois, 1987.
9. Quarantelli E: Social systems: Some behavioral patterns in the context of mass evacuation activities, en Disasters and mental Health: Contemporary perspectives and innovations in services to disaster victims. Editado por Sowder BJ, Lystad M. Washington, D.C., American Psychiatric Press, 1986.
10. Leahey T: Historia de la psicología. Madrid, Debate Editorial, 1985.
11. Moscovici S: Society and theory in social psychology, en The context of social psychology. Editado por Israel J. Tajfel J. New York, Academic Press, 1972.
12. Brislin RW, Loner W, Thorndike R: Cross cultural research methods. New York, John Wiley and Sons, 1973.
13. Berry JW: On cross cultural comparability. Int J Psychol 4:119-128, 1986.
14. Baum A. Davidson LM: A suggested framework for studying factors that contribute to trauma in disaster, en Disasters and mental health: Contemporary perspectives and innovations in services to disaster victims. Editado por Sowder BJ, Lystad M. Washington, D.C., American Psychiatric Press, 1986.
15. Shore JM: Disaster stress studies: New methods and findings. Washington, D.C., American Psychiatric Press, 1986.
16. Warheit GJ: A prepositional paradigm for estimating the impact of disasters on mental health, en Disasters and mental health: Contemporary perspectives and innovations in services to disaster victims. Editado por Sowder BJ, Lystad M. Washington, D.C., American Psychiatric Press, 1986.
17. Cohen R: Stressors: Migration and acculturation to American society, en Health and behavior: Research agenda for Hispanics. Editado por Gaviria M, Arana JD. Chicago, Publication Services, University of Illinois, 1987.
18. Vega W. Miranda MR (eds): Stress and Hispanic mental health: Relating research to service delivery. Rockville, Maryland, National Institute of Mental Health, 1985.
19. Rogler LH, Gurak DT, Cooney RS: The migration experience and mental health: Formulations relevant to Hispanics and other migrants, en Health and behavior: Research agenda for Hispanics. Editado por Gaviria M, Arana JD. Chicago, Publication Services, University of Illinois, 1987.
20. Dohrenwend BS, Dohrenwend BP: Life stress and illness: formulation of the issues, en Stressful life events and their contexts. Editado por Dohrenwend BS, Dohrenwend BP. New York, Prodist, 1981.
21. Elliot JR, Eisdorfer C (eds): Stress and human health: Analysis and implications for research. New York, Springer, 1982.
22. Draguns JC: Psychologial disorders of clinical severity, en Handbook of cross cultural psychology. Psychopathology, Vol. 6. Editado por Triandis HC, Draguns JG. Boston, Allyn and Baton, 1980.
23. Al-Issa I: Does culture make a difference in psychopathology?, en Culture and psychopathology. Editado por Al-Issa I. Baltimore, University Park Press, 1982.
24. Good B, Kleinman A: Culture and depression, en Culture and Depression. Editado por Kleinman A, Good B. Berkeley, University of California Press, 1985.
25. Cohen SB, Willis TA: Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychol Bull 98:310-357, 1985.
26. Bolin R: Disasters and social support, en Disasters and mental health: Contemporary perspectives and innovations in services to disaster victims. Editado por Sowder BJ, Lystad M. Washington, D.C., American Psychiatric Press, 1986.
27. Guimon J, Ruiz A, Apodaca P. et al: Red social en la población de Guecho. Psiquis VI/121:9-21, 1985.
28. Guimon J, Dendaluce I, Pascual E, et al: Red social en pacientes psiquiátricos del país vasco. Acta Luso-Española de Neurología Psiquiátrica 14:128-138, 1986.
29. Mirowsky J, Ross CE: Support and control in Mexican and Anglo cultures, en Health and behavior: Research agenda for Hispanics. Editado por Gaviria M, Arana JD. Chicago, Publication Services, University of Illinois, 1987.
30. Salgado de Snyder VN, Padilla AM: Social support networks, their availability and effectiveness, en Health and behavior: Research agenda for Hispanics. Editado por Gaviria M, Arana JD. Chicago, Publication Services, University of Illinois, 1987.
31. Vega WA, Kilody B: The meaning of social support and the mediation across cultures, en Stress and Hispanic mental health: Relating research to service delivery. Editado por Vega WA, Miranda MR, Rockville, Maryland, National Institute of Mental Health, 1985.
32. Valle R, Bensussen G: Hispanic social networks, social support and mental health, en Stress and Hispanic mental health: Relating research to service delivery. Editado por Vega WA, Miranda MR, Rockville, Maryland, National Institute of Mental Health, 1985.
33. Flaherty JA: Appropriate and inappropriate research methodologies for Hispanic mental health, en Health and behavior: Research agenda for Hispanics. Editado por Gaviria M, Arana JD. Chicago, Publication Services, University of Illinois, 1987.
34. Bolin R: Disaster characteristics and psychosocial impacts, en Disasters and mental health: Contemporary perspectives and innovations in services to disaster victims. Editado por Sowder BJ, Lystad M. Washington, D.C., American Psychiatric Press, 1986.
35. Robins LN, Fischback RL, Smith EM, et al: Impact on previously assessed mental health, en Disaster stress studies: New methods and findings. Editado por Shore JM. Washington D.C., American Psychiatric Press, 1986.
36. Shore JM, Tatum EL, Vollmer WM: Mount Helen's stress response syndrome, en Disaster stress studies: New methods and findings. Editado por Shore JM. Washington, D.C. American Psychiatric Press, 1986.
37. Anthony JC, Folstein MF, Romanoski AJ, et al: Comparison of the lay Diagnostic Interview Schedule and a standardized psychiatric diagnosis: experience in East Baltimore. Arch Gen Psychiatry 42:667-675, 1985.
38. Helzer JE, Robins LR, Larry TM, et al: A comparison of clinical and Diagnostic Interview Schedule diagnoses: Physician reexamination of lay-interviewed cases in the general population. Arch Gen Psychiatry 42:657-666, 1985.
39. Robins LN, Helzer JE, Croughan J, et al: The NIMH Diagnostic Interview Schedule: Its history, characteristics and validity. Arch Gen Psychiatry 38:381-389, 1981.
40. Robins LN, Helzer JE, Weissman M, et al: Lifetime prevalences of specific disorders in three sites. Arch Gen Psychiatry 41:949-958, 1984.
41. Washington University School of Medicine. DIS Newsletter 2:1, 1985.
42. Burham MA, Karno M, Hough RL, et al The Spanish Diagnostic Interview Schedule. Arch Gen Psychiatry 40:1189-1194, 1983.
43. Karno M, Burnam MA, Escobar JI, et al: Development of the Spanish-language version of the National Institute of Mental Health Diagnostic Interview Schedule. Arch Gen Psychiatry 40: 1183-1188, 1983.
44. Manson S, Shore J. Bloom JD: The depressive experience in the American Indian communities: a challenge for psychiatry theory and diagnosis, en Culture and depression. Editado por Kleinman A. Good B, Berkeley, University of California Press, 1985.
45. Bravo M, Canino GJ, Bird H: El DIS en español: Su traducción y adaptación en Puerto Rico. Acta Psiquiatr Psicol Am Lat 33:27-42, 1987.
46. Canino GJ, Bird H, Shrout PE, et al: The prevalence of specific psychiatric disorders in Puerto Rico. Arch Gen Psychiatry 44:727-735, 1987.
 |
 |