
Cathie Dunal
Moises
Gaviria
Las inundaciones constituyen eventos que ponen a prueba la capacidad de los encargados de salud pública y mental. Suelen ser cíclicas y constituyen las catástrofes naturales de mayor frecuencia y amplitud geográfica, y que mayores perjuicios ocasionan. El impacto y los daños físicos que producen son heterogéneos y son causa de lesiones y muerte. Su ataque puede ser gradual o repentino. Algunas de las víctimas han sufrido el mismo accidente en épocas pasadas. Aún más, en países en vías de desarrollo, las edificaciones hogareñas son particularmente vulnerables y las reconstrucciones son caras, de tal forma que no es raro que los damnificados permanezcan largo tiempo en refugios temporales. Gran parte de la literatura sobre desastres se ha ocupado del hecho mismo, del periodo inmediato ulterior, y de los efectos a largo plazo. El lapso de transición en que las víctimas esperan albergue permanente y normalización de su vida también es importante.
El impacto que tienen las inundaciones en la salud mental proviene no sólo del desastre inicial, sino también de sus secuelas, que pueden incluir la permanencia en un albergue temporal, lejos de la red de apoyo social comunitaria, de actividades de la vida diaria y del empleo. Todo el cuadro ha sido llamado adecuadamente "segundo desastre".(1) Para muchas víctimas surge la incertidumbre desde el comienzo, con los signos premonitorios de la inundación: no saben si terminarán por ser damnificados o evacuados. Después del trauma de la inundación y la evacuación, viene la incertidumbre sobre la magnitud de los daños y pérdidas y el bienestar de los seres queridos. Tampoco se sabe el tiempo que la víctima permanecerá en el albergue temporal y las opciones futuras que ante ella se abren. El retorno final o la reubicación constituyen asuntos complejos.(2) Puede intervenir ganancias secundarias. Algunos damnificados prefieren permanecer en los albergues hasta que el gobierno les brinde casas de mayor calidad que las que fueron destruidas. Esta exigencia por parte de ellos es comprensible; las edificaciones caseras en los países en vías de desarrollo, en particular las de zonas marginadas, que son las más vulnerables a los cataclismos naturales, no alcanzan los estándares comunes de vivienda, de tal forma que el albergue en si puede representar una mejor opción en algunos aspectos.(3) Surgen complicaciones si los albergues destinados a refugio temporal deben albergar a las víctimas en forma permanente.(3) De esta forma, aparece una comunidad transitoria(4) que necesita llevar a cabo las actividades de la vida diaria después del desastre; a pesar de que pudiera ser una "comunidad terapéutica"(5) que mitigue el impacto psicológico del desastre, pueden arraigarse y perpetuarse patrones de afrontamiento defectuosos. Las adaptaciones temporales deben ser tomadas en consideración al planear las medidas ininterrumpidas de auxilio.
Los servicios sociales de la localidad y las organizaciones de auxilio resienten la duración y la magnitud del impacto de la calamidad. El peso que soportan los trabajadores sociales y de otro tipo que suministran servicios directos es considerable. Abrumados por su sentimiento de simpatía por sus tareas, a menudo sufren, por una parte, deficiencias ambientales y del material de ayuda, y por la otra, las exigencias y resentimientos mal enfocados de alguna víctimas. Se han hecho investigaciones importantes respecto a la "forma de auxiliar a los auxiliadores" como serían los socorristas y personal de ayuda, en la fase aguda inmediata al desastre(6) y también a profesionales que laboran en campamentos de refugiados, después de la catástrofe.(7) Se ha prestado menor atención a los que tienen la responsabilidad diaria de satisfacer las necesidades de los damnificados, de un hecho que ocurrió muchos meses antes.(8)
El ensayo presente intentará esclarecer algunos de los aspectos de salud mental de las víctimas de una inundación que estaban en un refugio temporal en Santa Fe, ciudad de la porción norte-centro de Argentina. Incluye la valoración inicial de las perturbaciones propias de la evacuación y la vida en un albergue, en los evacuados. El estudio se hizo después de superar la fase aguda, unos diez meses, en promedio, después de la evacuación ocasionada por la inundación, de intensidad no sentida anteriormente. Un estudio sencillo que utilice las ideas y la asistencia de trabajadores locales se adapta en forma excelente a las necesidades de países en desarrollo.
Las inundaciones son parte prevista del ciclo estacional en Santa Fe, ciudad ribereña tropical con 400,000 habitantes en Argentina. En noviembre de 1982, durante el periodo corriente de inundaciones, las aguas alcanzaron niveles no antes vistos, inundaron la zona con una fuerza abrumadora y no cedieron. De este modo, hubo que desplazar a miles de personas. El agua invadió casas, fábricas y negocios, y arrasó algunas estructuras. Destruyó carreteras, fuentes y diques; en algunos sitios, la velocidad de la corriente cambió las características del terreno. En esa ocasión, la destrucción física y la desorganización comunitaria y familiar fueron los aspectos de mayor trascendencia, y no la mortalidad.
El estudio presente(9) se ha orientado a un segmento de los damnificados: los evacuados que terminaron por ser parte del esquema de ayuda gubernamental y que permanecieron en un centro municipal de evacuación. Estuvieron en ese sitio por largo tiempo (un año en promedio), para la fecha del estudio. La muestra de 81 personas escogidas incluyó 41 varones y 40 mujeres con una edad promedio de 31.5 años. Desde el punto de vista demográfico la población era urbana, de clase socioeconómica baja, y geográficamente estable.
Los participantes fueron escogidos de una muestra representativa de cinco centros municipales de evacuación de Santa Fe. Uno de los autores (Dunal) se dedicó durante las dos semanas iniciales a recopilar datos en Santa Fe, volvió a los Estados Unidos para diseñar un cuestionario adaptado a la situación local y retornó a la zona damnificada durante cuatro meses, para someter a prueba el cuestionario final, así como someterlo a revisiones y su aplicación. Participaron personas que habían atendido localmente a los evacuados, como trabajadoras sociales de la localidad, miembros de la Cruz Roja y de servicios de salud púbica. Las trabajadoras sociales aplicaron y auxiliaron en la valoración de los cuestionarios de prueba y también intervinieron en la administración de la versión final.
Los puntos del cuestionario incluyeron aspectos demográficos, experiencia personal con la inundación presente y otras pasadas, actitudes, planes y vida en el centro de evacuación y también instrumentos psicológicos estándar, como la llamada Psychiatric Epidemiology Research Instrument on Demoralization (escala Peri-D) (Escala sobre Desmoralización para Investigación Epidemiológica en Psiquiatría). También utilizó dos subescalas que representaban constructos significativos de la experiencia de los damnificados, que los autores llamaron percepción de la perturbación durante la evacuación (escala de perturbación) y la calidad de la vida en el centro de evacuación (escala QL). Los autores corroboraron la existencia de estas subescalas por medio de análisis factorial. En esta exposición nos ocupamos exclusivamente de estas escalas, que presentamos en el Apéndice I. Al valorar el periodo de inundación y evacuación, investigamos sobre los tipos de perturbaciones que ocasiono la evacuación en los damnificados. Nos concentramos en la experiencia de vivir en un refugio temporal y planteamos varios reactivos para interrogar sobre la vida que se llevaba en el centro mencionado. Los dos conjuntos de reactivos obligaban a una respuesta en una escala de cinco puntos que variaba desde "estoy plenamente de acuerdo" hasta "estoy en total desacuerdo". Examinamos estas escalas de autoevaluación como "variables de resultados", en relación con aspectos demográficos básicos, hechos y circunstancias del momento exactamente anterior a la inundación, la experiencia de la propia inundación y las circunstancias en el centro de evacuación, y para ello utilizamos pruebas de chi cuadrada y t. También analizamos las propiedades psicométricas de las escalas. La escala de perturbación tuvo un coeficiente alfa(10) de 0.67. Los resultados promedio en la escala de perturbación integrada por cinco puntos fue de 2.985, y una puntuación elevada denotó mayor perturbación y resultados negativos. El coeficiente alfa de la escala QL fue de 0.75 y la respuesta media en la escala de cinco puntos, 2.44 (N = 81), y las puntuaciones altas denotaron valoración de la calidad más insatisfactoria de vida y resultados negativos. El coeficiente de correlación de Pearson entre las dos escalas fue de p < 0.005. El coeficiente recién mencionado entre la escala QL y la Peri-D (11), que fue un instrumento estandarizado para valorar el constructo relacionado con la llamada "desmoralización", parámetro de perturbación psicológica inespecífica, fue de p < 0.0005.
Cuadro 1. Resultados de la escala de perturbación
|
Parámetro |
Mayor puntuación (resaltados negativos) |
Puntuación menor (resaltados positivos) |
p |
|
Ocupación |
Empleado |
Personas sin empleo fuera de la casa (no incluidas las amas de
casa) |
< 0.05 |
|
Composición del núcleo familiar |
1 a 2 niños |
Sin hijos menores |
< 0.05 |
|
Peligro antes de la inundación |
Se abandonó el hogar antes de que ocurriera la
inundación |
Pensaron que no había peligro antes de la inundación |
< 0.05 |
|
Auxilio para evacuar |
No recibió ayuda |
Recibieron auxilio exterior |
< 0.05 |
|
Pérdidas materiales |
Grandes |
Pequeñas |
<
0.05 |
Perturbación
Variables de muy distinta magnitud fueron elementos predictivos de los niveles altos de perturbación durante la inundación en la propia evacuación, y de la experiencia negativa en el centro para evacuados. Las diferencias entre los grupos ocupacionales fueron significativas (p < 0.05), y se advirtió que los "empleados" sufrieron la perturbación mayor, y que los grupos sin empleo fijo, es decir, sin salarios fuera de la unidad casera, presentaron la menor perturbación. Hubo diferencia significativa (p < 0.05) según la composición de la unidad familiar: los miembros de hogares sin niños menores fueron los que mostraron menos perturbación. Los que pertenecían a hogares con uno o dos hijos pequeños fueron los que sufrieron la mayor perturbación, y los que tenían más de tres hijos, un nivel intermedio de desquiciamiento. No hubo diferencias significativas en el nivel de perturbación, medido por nuestra escala, entre uno y otro sexos o entre grupos con ingresos económicos o edades diferentes. Algunas experiencias permitieron anticipar el grado de perturbación que sufrirían los evacuados. El número de días que a juicio de los respondientes estuvieron en peligro inminente de la inundación fue significativo (p < 0.05). Los que pensaron que no había peligro en los días anteriores a su evacuación presentaron la menor perturbación, en tanto que sufrieron el mayor desquiciamiento los que fueron evacuados mucho antes de que sucediera la inundación real. Hubo también diferencias significativas (p < 0.05) respecto a la asistencia recibida durante la evacuación: los que recibieron ayuda mostraron menor perturbación que los que no la recibieron. La valoración de pérdidas materiales mayores por parte de los respondientes guardó relación con diferencias significativamente mayores en los niveles de perturbación (p < 0.05).
Cuadro 2. Resultados de la escala de calidad de la vida
|
Parámetro |
Mayor puntuación (resultado negativo) |
Puntuación menor (resaltados positivos) |
p |
|
Sexo |
Femenino |
Masculino |
< 0.001 |
|
Edad |
Personas de mayor edad |
Personas más jóvenes |
< 0.05 |
|
Ocupación |
Ama de casa |
Trabajador no calificado |
< 0.03 |
|
Estado laboral (empleo) |
Ama de casa sin otro trabajo |
Empleado |
< 0.05 |
|
Experiencias pasadas con evacuaciones |
Residencia previa en un centro de evacuación |
Evacuado por primera vez |
< 0.04 |
|
Tiempo de permanencia en el albergue |
Disminución |
Aumento en el tiempo |
< 0.001 |
|
Convivencia con antiguos vecinos |
No |
Si |
< 0.03 |
|
Casa original |
Destruida |
Casa original existente pero el evacuado no volverá a
ella |
< 0.05 |
Calidad de vida en el centro de evacuación
El sexo fue el elemento más importante para anticipar la calidad negativa de la vida en el centro de evacuación medida por la puntuación QL. Las mujeres tuvieron una experiencia significativamente más negativa que los varones (p 0.001). Cuanto mayor edad tuvo la persona evacuada, más inadecuada y baja fue su puntuación en la prueba QL (p < 0.05). Lo anterior contrasta con el hecho de que la perturbación durante la evacuación no fue significativamente diferente entre uno y otro sexos o grupos de edad. Varios parámetros propios del empleo y ocupación fueron significativos. Los dos grupos de la clasificación de "ocupación" fueron significativamente distintos: las amas de casa con resultados más negativos y una puntuación más alta, y trabajadores no calificados, con los resultados más positivos y una puntuación menor (p < 0.03). El "estado laboral" también mostró diferencias significativas entre los dos grupos y las personas que tenían empleo tuvieron resultados más positivos, en tanto que las amas de casa, presentaron resultados más negativos (p < 0.05). Las experiencias previas intervinieron de manera importante. Los damnificados que hablan estado en un centro de evacuación durante una inundación previa tuvieron una valoración significativamente más insatisfactoria de la calidad de la vida en dicho centro, que quienes por primera vez vivieron en él (p < 0.04). La experiencia adquirió características más positivas conforme el respondiente vivió un lapso mayor en el centro mencionado (p < 0.001). Los evacuados que habían convivido con sus antiguos vecinos desde que estaban en el centro tuvieron resultados significativamente más positivos (p < 0.03) Las víctimas que no volvieron a su hogar original porque había sido destruido (31% de los respondientes), tuvieron una experiencia significativamente más negativa que los que no podían volver pero que su casa estaba en pie (p < 0.05). Las personas con una puntuación mayor en la escala de perturbación también tuvieron una calificación similar en la escala QL y una valoración más negativa de la calidad de la vida en el centro de evacuación (p < 0.003).
Los residentes en el centro de evacuación provinieron de la ciudad de Santa Fe, zonas aledañas y comunidades y áreas rurales periféricas. Algunos salieron de su hogar antes de la inundación propiamente dicha, en tanto que otros lo hicieron después de meses de luchar contra el agua. La evacuación en si entrañó la batalla de familias solitarias y de comunidades enteras. El auxilio provino de voluntarios de la Cruz Roja, gobierno, empleados municipales y auxilio mutuo de otras víctimas de la inundación. Las solicitudes por auxilio y albergue temporal excedieron de las instalaciones y servicios disponibles. En el punto máximo de la inundación, las trabajadoras sociales laboraron día y noche para hallar albergue de urgencia para las familias. Las víctimas con medios adecuados y un poco de suerte no recurrieron a los centros gubernamentales, o los abandonaron poco después de llegar. Sin embargo, algunos participantes provenían de hogares de clase media baja, con algunas comodidades. En el otro extremo estaban personas paupérrimas de asentamientos irregulares y misérrimos. Para unas cuantas de ellas, tan pobres que la ayuda recibida constituyó algo mejor de lo que hablan perdido, el centro de evacuación constituyó un mejor nivel de vida. Para muchas habla sido un año de enorme deterioro en sus condiciones vitales. Los centros estaban apiñados de gente, las instalaciones para baño y retretes eran pocas y rudimentarias, el agua comunitaria generaba innumerables fricciones y quejas. Durante un tiempo se distribuyeron comidas y también provisiones básicas, pero su calidad no era totalmente fiable. Había intromisión de la intimidad, particularmente en centros en que las familias estaban separadas sólo por láminas acanaladas de latón, fragmentos de triplay o láminas de plástico grueso. Cuando una familia vivía en una gran estancia, dentro de ella se perdía la intimidad.
La vida de muchos evacuados estaba dominada por una sensación de pérdida. Los respondientes señalaron listas detalladas de las cosas que perdieron, arrastradas por la corriente o averiadas sin remedio. La pérdida por el desastre fue total, situación típica en países en desarrollo, y las víctimas no tenían asegurado objeto o posesión alguna y todas buscaron el auxilio para cubrir lo más indispensable. Los residentes se quejaban de falta de control: "nunca había vivido como vivo ahora, todo está en desorden", y de incertidumbre: "no sé cuánto tiempo viviré aquí. En primer lugar el gobierno, los periódicos, las trabajadoras sociales dijeron que serían tres meses. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y aún estamos aquí". El impacto excedió de las privaciones físicas. Una enfermera de la Cruz Roja comentó lo siguiente:
Los problemas de mayor magnitud son los sociales, es decir, personas de sitios y clases diferentes todas apiñadas. También hay diferencias extraordinarias entre personas que sufren inundaciones cada año y aprovechan de la ayuda que se les presta, al grado que podría decirse que han hecho una "carrera" como víctimas de tales percances, y personas que desean volver a sus casas y trabajar. Algunas vienen por ayuda cada año y deliberadamente viven en sitios predispuestos a inundaciones, pero este año han venido otras gentes más. Se les asigna a los centros sin orden alguno y a veces tienen algo de suerte para conocer a alguien ahí, aunque no siempre así sucede. No conocen a nadie y tienen que estar en contacto con extraños. Las tensiones son enormes y surgen cambios psicológicos y problemas sociales. Es posible advertirlos en la conducta de esa gente. El primer día pedirán las cosas "por favor", pero después comenzarán a exigir y a pensar que tienen el derecho a recibir todo lo que necesitan porque son víctimas de la inundación. Todo lo han perdido y por ello se han vuelto arrogantes, exigentes y frías.
También hubo una gran carga impuesta a trabajadoras sociales, funcionarios y otras personas que estuvieron en contacto directo con los damnificados. A menudo su trabajo era excesivo y tenían que tratar a personas al parecer desagradecidas y desagrables, situación perfectamente corroborada.(8) Sin embargo, también desarrollaron vínculos íntimos con algunos evacuados y sus familias, que terminaron por ser mediadores o contactos entre los socorristas y otros residentes.
Evolución de la crisis
En los centros de evacuación de Santa Fe surgió un patrón típico que describieron los residentes en su permanencia en ellos. En los comienzos, la energía se canalizaba a proyectos para la mejoría material de circunstancias vitales, y a menudo de ayuda mutua. En un centro se eligió un comité que se ocupaba de normar algunas actividades prácticas, como la limpieza de áreas públicas. También representaba al centro ante una comunidad mayor. Por ejemplo, se ocupaba de problemas que los niños de los residentes tenían en las escuelas locales. En otro centro, un hombre y sus hijos cavaron una letrina adicional para empleo de su familia y de otros residentes, y aportaron una de las piezas más valiosas de los muebles, que fue la puerta de un guardarropa. Más tarde comenzaron a surgir desilusión y desesperanza y las organizaciones comunitarias se disolvieron. A veces surgieron relaciones adversas con organizaciones oficiales y auxiliadores. Ello quizá agravó la sensación de "ser víctima": los evacuados se consideraron a si mismos como víctimas de la inundación y de las organizaciones de ayuda. Por último, se hicieron planes para limpiar y reparar los hogares y hallar nuevos albergues hogareños.
El patrón de esta evolución de la crisis aguda después del desastre se ha expuesto en término de "fases". Tyhurst(12) propone que inmediatamente después de una fase psicológica de impacto, viene otra de "compensación" o resarcimiento, en que las víctimas superan su pasmo inicial y valoran su situación. Este periodo es de dependencia, en que la actividad simbólica de auxilio es de gran importancia para la normalización psicológica. En este periodo inmediato al desastre, asume enorme importancia la ayuda material. Como un dato congruente con todo lo mencionado, los autores advertimos que las personas que no habían recibido ayuda en la fase de evacuación señalaron mayor perturbación. Una gran parte del impacto del desastre colectivo es la pérdida del sentido de la comunidad.(1,13) La asistencia puede reforzar vínculos sociales y una sensación "comunitaria" ante el desastre. Aún más, compartir un destino común con los demás es un hecho que conlleva un pronóstico más positivo.(14) Los datos de los autores confirman la existencia de la fase de recuperación: la valoración de la vida en el centro mejoró con el paso del tiempo de la persona dentro del refugio. Ello demuestra que la recuperación psicológica puede comenzar mientras las víctimas están todavía en los refugios temporales.
Reubicación
Los funcionarios gubernamentales, los miembros de organizaciones de auxilio y las trabajadoras sociales que atendieron a los evacuados con frecuencia han expresado su frustración ante los intentos de reubicar a las víctimas en áreas más seguras y menos vulnerables. Los evacuados de áreas marginales, a pesar de las dificultades y los sufrimientos, a menudo insisten en volver a ellas, a enfrentar el peligro de futuras inundaciones en vez de aceptar casas nuevas. En vez de considerar esta vinculación con el hogar como algo irracional, seria mejor calificarla como un intento de conservar el control y orientarse a la normalidad. Los residentes de centros de evacuación que intentan poner orden y normalizar su vida tratan de llevar al mínimo las inseguridades e incertidumbres. La reubicación en una nueva zona puede ser percibida como un hecho que conlleve mayores incertidumbres que volver a un área conocida que es vulnerable a un desastre natural, como una inundación. El rechazo de la reubicación podría representar el intento de los evacuados por conservar el control de su vida, pero la reubicación también guarda relación con un mejor futuro a largo plazo. Después de la inundación de Buffalo Creek, no se reubicó a las víctimas, que permanecieron en el sitio de la tragedia, y hubo diversos elementos que constantemente se las recordaban, y según los expertos, todo ello contribuyó a resultados insatisfactorios en sus vidas.(15) A diferencia de ello, las víctimas del ciclón Tracy, en Australia, tuvieron mejores resultados al ser reubicados.(16) Los evacuados que entrevistamos los autores expresaron a menudo una sensación de inermidad y falta de control: estos componentes de la desmoralización también prevalecieron después del desastre nuclear de Three Mile Island.(17) En nuestro estudio, la importancia de la sensación de control es ilustrada por la diferencia entre los dos grupos de evacuados que no volvieron a su hogar original después de abandonar el centro mencionado. Aquellos cuyo hogar había sido destruido dejaron el centro sin opción para volver y tuvieron valoraciones significativamente más negativas, de la vida que llevaron en el albergue, que quienes señalaron que no regresarían, pero su hogar aún estaba en pie. Esta decisión de modificar la vulnerabilidad a las inundaciones y cambiar el sitio de residencia se acompaña de resultados psicológicos más positivos. Incluso el establecimiento de una fecha fija para abandonar el albergue temporal fue considerado como un signo de mejor pronóstico.(18)
Aunque desde el punto de vista administrativo era más factible, para los evacuados era mucho más difícil psicológicamente aceptar la reubicación lejos del núcleo familiar en tanto vivían en un albergue temporal y trataban de reconstruir su vida. Lo anterior es congruente con datos de que el agravamiento de los hechos estresantes de la vida intensifica la vulnerabilidad.(19) Se ha sugerido que la recuperación psicológica y la reorganización comunitaria podrían ser más rápidas en el sitio original, vulnerable pero conocido de todos.(2) El momento óptimo para convencer a los residentes marginales para reubicarse, podría ser aquel en que estén establecidos en su hogar antes o después del desastre.
La variable demográfica más notable para predecir la experiencia en el centro de evacuación fue el sexo de la persona. Pertenecer al sexo femenino guardó relación neta con una valoración más negativa de la vida en el centro. Otros estudios, incluidos los hechos después de la erupción del volcán Santa Helena(20) y del terremoto de la ciudad de México,(21) indicaron un mayor impacto en la salud mental de mujeres. En una sociedad tradicional, la vida diaria de ellas gira alrededor del hogar. La identidad femenina, en mayor grado que la masculina, está fundada en el hogar; en un desastre él es destruido y después sustituido por algo temporal y endeble. La mayor vulnerabilidad de las mujeres puede conceptuarse en términos sociológicos como "pérdida de su papel", o en el terreno psicológico y antropológico como pérdida de la identidad y del sentido del yo.
El criterio anterior es reforzado por los datos sobre el empleo. Los individuos que según su ocupación fueron clasificados como "empleados" (que denotaba un empleo modesto de oficina), tuvieron puntuaciones mayores de perturbación. Se advirtió también una diferencia significativa en las puntuaciones de la prueba QL entre amas de casa y personas empleadas, y las primeras indicaron las valoraciones más negativas. Los "empleados" constituyeron un grupo con salarios y programas de trabajo regulares, a diferencia de los trabajadores manuales o vendedores callejeros, por ejemplo. Posiblemente estén menos acostumbrados que las personas con patrones variables de trabajo al caos y la incertidumbre que caracterizan al periodo ulterior al desastre. Quizá han desarrollado menores recursos de personalidad y sociales para afrontar tal situación. Con base en estas pautas, Holland y Van Arsdale(2) sugieren que las personas paupérrimas tienen una estructura de apoyo social ya existente, que los auxilia para sobrevivir a su marginalidad y así facilita su recuperación después de una catástrofe. Los autores sospechamos también que los empleados se identifican con su trabajo y no con su estado social como víctimas de inundaciones y residentes de un centro de evacuación. En términos prácticos, pasan menos tiempo en dichos centros. A diferencia de ello, las amas de casa son más afectadas por las privaciones físicas y por circunstancias desusadas, al tratar de llevar a cabo sus actividades diarias. Todo lo anterior tiene consecuencias interesantes en el pronóstico a largo plazo. Los estudios de Buffalo Creek(22) indican que un componente del daño psicológico a largo plazo lo constituyen los cambios de desadaptación de la personalidad, que entorpecen el restablecimiento. Es posible que el argumento contrario sea válido: los patrones normales de la vida diaria podrían disminuir o anular el surgimiento de mecanismos inadaptativos de defensa psicológica, y su integración en la personalidad. En el estudio de los autores, muchos residentes del centro de evacuación volvieron a su trabajo antes de abandonar el albergue, cosa especialmente válida en varones, porque un porcentaje muy importante de mujeres (55%) eran amas de casa. La etapa orientada a la normalidad es el reajuste al trabajo, y la oportunidad de laborar fuera del albergue pudiera ser un factor que proteja contra las perturbaciones y síntomas psicológicos.
Liu, en un estudio de refugiados vietnamitas en un campamento estadounidense,(23) observó que el trabajo productivo puede beneficiar a las personas que viven en dichos albergues temporales. Los datos nuestros corroboran tal aseveración, y también sugieren que el empleo a cierta distancia del sitio de vivienda pudiera beneficiar a los residentes de albergues temporales y así darles la oportunidad de participar en un mundo más normal. La hipótesis de Liu de "transición a ninguna parte" propone que la incertidumbre contribuye a la experiencia negativa de los refugiados vietnamitas en campamentos estadounidenses. Esto también ocurre en víctimas que viven en albergues temporales. La observación de Liu, de que la atmósfera similar a la de un poblado pequeño dentro de un campamento de refugiados constituye un factor estabilizador en términos de salud mental, porque lleva al mínimo la incertidumbre, también seria válida en estos casos. Los evacuados que conservaron contacto con sus vecinos de la comunidad antes de la inundación tuvieron una actitud significativamente más positiva respecto a su experiencia en el centro de concentración; al parecer, ello no depende de la simple lealtad a la comunidad previa, porque no tuvo importancia volver para ver la vieja casa o el vecindario.
Otra explicación de la importancia de los parámetros laborales o de empleo, gira alrededor de la clase social. Las diferencias en el nivel de ingresos y estudios de cada persona no tuvieron importancia, pero si el tipo de trabajo o empleo. Es posible que el empleo guarde relación más honda y fuerte con la clase que el nivel educacional o el ingreso económico. A pesar de no haber algunos parámetros clásicos de la clase social, pudo deducirse con base en los datos de la entrevista que los "empleados" se consideraron a si mismos como que estaban en un punto más alto en la escala socioeconómica que sus prójimos evacuados. Toda valoración de las condiciones físicas depende en alto grado de la comparación con lo que la persona está acostumbrada y espera. Dicha percepción puede hacer que los empleados sean más vulnerables en diversos aspectos. En primer lugar, pueden sufrir más por el estigma que se impone a las víctimas de una inundación. Los evacuados que aspiran a llegar a una clase social media pueden percibir más perturbación y menor calidad de la vida porque han tenido además el impacto de la "vergüenza" de formar parte de un grupo estigmatizado. En segundo lugar, el hecho de sufrir la inundación y ser evacuados, perder las posesiones materiales del hogar y vivir en un albergue pudiera chocar en forma más notable con las expectativas de este grupo que con las de otras personas en el refugio. En tercer lugar, la mayor vulnerabilidad de los empleados también pudiera reflejar los efectos de la perturbación social.(24) No concuerdan con los residentes de otros centros de evacuación y quizá no posean el sentido comunitario que nace de la pertenencia a un grupo, a pesar de lo pasajero que pudiera ser.
El peso simbólico del estigma que se impone al hecho de residir en un centro para evacuados justifica algunos comentarios. Las víctimas perennes tienen ya una denominación dentro del folclor local y se les llama "inundados habituales". Son personas muy pobres de zonas marginadas y bajas en que la tierra queda "húmeda" y floja al aumentar el manto de agua durante las inundaciones. Es inútil luchar, y por tal causa abandonan sus hogares en años de inundaciones graves. Se les desprecia como una especie de menesterosos "subsidiados", candidatos a la ayuda gubernamental cada vez que sufren inundaciones. Se ha dicho inclusive que algunos hacen una "profesión" de víctima de inundaciones y voluntariamente viven en una zona con grandes probabilidades de inundación para así recibir ayuda. La génesis del estigma pudiera ser que las personas que temen sufrir la inundación establecen cierta distancia entre si mismos y prefieren pensar que las víctimas escogen la vida dentro de un centro de evacuación.
Las víctimas de una inundación se enfrentan a un doble dilema. Si aceptan la opinión prevalente de que el centro es un sitio desagradable, la situación es muy desmoralizante. Si la persona advierte que el campamento no es tan malo como podría ser, se deben contender con los extraños para quienes el campamento no alcanza los estándares de vida pero piensan que las víctimas no merecen algo mejor. En estos casos, podría cuestionarse la autovalía. Los residentes del centro de evacuación adquieren el estigma al ver (o proyectar y creer que ven) que la sociedad en su conjunto está contra ellos. En cierta medida, la visión negativa que los residentes tienen de sí mismos pudiera reflejar el criterio negativo que de ellos tiene la sociedad en su conjunto. Por tal situación, cuando un líder de la comunidad en un albergue indica que "los maestros siempre culpan a los hijos de las víctimas de inundaciones cuando se pierde o roba algo en la escuela, o cuando hay un pleito, sea quien fuere el responsable", es difícil precisar si en realidad es la actitud del maestro o una actitud que el líder le atribuye. En estos casos, priva un "circulo vicioso" de reflejo y proyección. (Ello podría explicar los cambios en la conducta de los evacuados, que asumen un comportamiento "arrogante, exigente y frío", tal como lo han percibido los trabajadores de auxilio.) Los evacuados, preocupados en primer término por las actividades diarias, comienzan pronto a considerarse a si mismos dentro de un marco más amplio, con los deberes y los derechos de un "inundado". La atmósfera del centro, lejos de muchas de las circunstancias que privan en la vida diaria, podría contribuir a tal proceso.
No debe sorprender que las grandes pérdidas materiales sean un elemento predictivo de perturbación importante durante las inundaciones y la evacuación. Las personas que abandonaron su hogar antes de que fuera arrasado por las aguas, antes del impacto real, también tuvieron puntuaciones de perturbación mayores. Puede ser más difícil tratar de vencer su pena de perder el hogar, porque llevan una imagen de una residencia intacta; quizá sean más vulnerables a la perturbación, por reflexiones y autorrecriminación, o la negación de lo definitivo y de la magnitud de sus pérdidas. También la destrucción de la casa propia por las aguas es una pérdida simbólica y material. Muchas de las víctimas habían construido de propia mano sus hogares, a base de sacrificios y ahorros. El río cercano era parte normal de su vida y no una amenaza. Cuando las aguas destruyeron los hogares, fue como si un amigo se tornara enemigo.
Los evacuados que sufrían por primera vez el percance y los que habían sufrido en carne propia varias inundaciones no mostraron diferencias significativas en sus características demográficas. Sus puntuaciones de perturbación no mostraron discrepancias significativas, de tal forma que la experiencia habida con este tipo de acaecimientos no tuvo carácter protector. Sin embargo, la residencia previa en un centro para evacuados agravó en realidad su vulnerabilidad. Las víctimas de inundaciones anteriores que habían sido desplazadas a un centro de evacuación tuvieron una puntuación desfavorable en la prueba QL, lo que podría explicarse por la aparición de una sensación de inermidad "aprendida". Muchos respondientes habían sufrido la inundación, pero no habían sido evacuados en épocas pasadas; en si la experiencia previa no guardó relación con una puntuación desfavorable. La inundación en si misma es parte del ciclo normal de la vida, aunque un aspecto destructivo y desagradable. Sin embargo, abandonar el propio hogar causa suficiente perturbación para generar una actitud negativa, incluso si no es una vez sino varias. La necesidad de evacuación puede destacar el peligro de desastre y agravar la sensación de vulnerabilidad personal, familiar y comunitaria. Dohrenwend y col.(17) señalaron la relación de evacuación con índices mayores de perturbación psicológica y cambios de actitud, incluso en una población que pudo volver pronto a sus hogares.
Las secuelas psicológicas en las víctimas incluyen trastornos de estrés postraumático en víctimas de cataclismos, como la erupción del volcán Santa Helena(21) y la avalancha volcánica de Armero;(18) intensificación de los trastornos de ansiedad y depresivos, desmoralización e incremento en las respuestas a estreses. Las consecuencias negativas de nuevas exposiciones a un desastre han sido corroboradas.(26) Las víctimas que por primera vez sufrían una inundación tuvieron una mayor capacidad de negación; ésta, junto con la proyección y la externalización, constituyó uno de los mecanismos de defensa de primer orden identificado en damnificados de la inundación de Buffalo Creek.(15) Las personas que han sido evacuadas en múltiples ocasiones ya no cuentan tan fácilmente con tales defensas.
En el periodo agudo ulterior al desastre, las víctimas están inermes y sin recursos, y algunos perdieron a sus seres queridos, casas y posesiones. Sus peticiones y quejas atraen la atención del gobierno, de las organizaciones de auxilio privadas y de los medios de comunicación. En los primeros días y semanas después de la calamidad, abundan relativamente auxiliadores y asistencia, y los niveles de energía son grandes. De manera característica, pronto desaparece el interés por parte de los foráneos. Las expectativas de los damnificados, incitada por las noticias de los medios masivos y la atención inicial, pronto termina en frustración al percibir que están abandonados. Además de la frustración de la situación diaria en el albergue temporal, cierta sensación de abandono puede predisponer a las víctimas a sentir el estigma que suele acompañar al estado de dependencia, como ser un "inundado" en un área de inundación crónica. Ello puede agregarse al trauma psicológico, y alienar todavía más a las víctimas y alejarlas de sus posibles auxiliadores y socorristas.
Los encargados y trabajadores de la administración del albergue temporal también son vulnerables a esta sensación de abandono, porque los abastos iniciales de materiales, dinero y asistencia tangible poco a poco desaparecen y también con ellos el apoyo e interés del exterior. Poco a poco cesa el periodo de compromiso agotador y total y los esfuerzos ininterrumpidos para atender a familias desesperadas y con necesidades inmediatas. Al continuar la administración de las necesidades cotidianas en los centros. a menudo inacabables en países del Tercer Mundo, los socorristas y trabajadores pueden resentir el peso de sus obligaciones y permanecer en un estado de inermidad al sentir que es poco lo que hacen por si mismos. Todo lo anterior es perfectamente comprensible, pues una de las responsabilidades incesantes es afrontar la frustración de los evacuados, y el personal es el primero en advertir cambios negativos de conducta. A veces sienten rechazo de algunos de los damnificados a quienes buscan auxiliar.
Son esenciales la empatía y la comunicación adecuadas. Desde hace mucho se ha reconocido la importancia de prestar atención a la salud mental entre los planes de auxilio en desastre.(24) Pudieran ser útiles programas de capacitación en atención primaria, como los descritos por Chávez Oleas(28) y Pucheu Regis.(21) También seria beneficiosa una versión modificada del programa de Mitchell,(6) de apoyo y desahogo de tensiones para los socorristas en una situación aguda, para todos aquellos que intervienen en la atención no aguda después del desastre. Cohen(4) sugiere un aspecto más en que pudiera beneficiar la investigación: el investigador podría ser parte integral del grupo de socorro en calamidades, para servir como mediador y solucionar problemas en un papel que ella llama "consultor". También es esencial, en los esfuerzos de auxilio, programar recursos para las fases aguda, intermedia y a largo plazo, para así satisfacer en la mejor forma las necesidades de las víctimas y de localidades afectadas.
En el marco del albergue temporal, con circunstancias inadecuadas que causan frustración para quienes viven y quienes laboran en él, con incertidumbre, estigmas provenientes de la sociedad y una sensación de abandono, las investigaciones pueden tener una función positiva. Conllevan la esperanza de mejorar las condiciones de vida a largo plazo, al ampliar los conocimientos y también un mensaje de que las personas del exterior aún están interesadas y saben de las necesidades de los evacuados. Dentro del refugio, situación que puede ser experimentada como un "segundo desastre", las víctimas que entrevistamos los autores reaccionaron en forma muy positiva a la oportunidad de participar en la investigación. Los autores consideramos que llevar a la práctica una investigación y también la esperanza de mejorar los resultados gracias a ella, puede ser una expresión de esperanza, interés y asistencia, lejos del estereotipo ocasional de que una indagación en el sitio mismo de la catástrofe es una explotación cínica de la tragedia.
Como Lima y col.(18) señalan, surge una enorme prevalencia de trastornos psiquiátricos entre los damnificados, y los países en desarrollo son particularmente vulnerables a desastres. Los instrumentos sencillos aplicados por trabajadores de atención primaria son adecuados para identificar a personas que necesitan intervenciones y también para investigar la salud psíquica entre las víctimas. La metodología no es cara, se ha adaptado deliberadamente a una situación de carencias como la que priva en los países mencionados, y se basa en un cuestionario sencillo que pueden diseñar y aplicar los trabajadores locales, que conocen en detalle los centros de evacuación. Muchos respondientes sintieron gran satisfacción de que se registraran por escrito sus experiencias y que se tomaran en consideración sus opiniones. También expresaron su alegría de que alguna persona del mundo exterior supiera sus quejas y se preocupara de investigar en mayor detalle. Algunos señalaron incluso que se sentían mejor después de ser entrevistados y contestar el cuestionario. Las experiencias de los autores prueban que la investigación no necesita ser una carga más que se imponga a las víctimas. Puede incluso generar apoyo y ser un medio terapéutico al darles la oportunidad de testimoniar y exteriorizar sus problemas y desahogar sus sentimientos. Para encargados de organizaciones públicas, socorristas y auxiliadores, los resultados de la investigación pueden tener valor concreto y además los propios investigadores pueden facilitar el proceso de auxilio al actuar como "consultores".(4)
Los autores agradecen la colaboración de los residentes del centro de evacuación Santa Fe y del Departamento Municipal de Trabajo Social, Natalia Alvarez, María del Carmen Bonet y el Dr. Martín A. Romero.
1. Erikson K: Everything in its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood. New York, Simon and Schuster, 1976.
2. Holland C, Van Arsdale P: Aspectos antropológicos de los desastres: la importancia de los factores culturales, en Consecuencias Psicosociales de los Desastres. Editado por Lima B, Gaviria M. Chicago, Programa de Cooperación Internacional en Salud Mental "Simón Bolívar", 1989.
3. Comfort L: La crisis como oportunidad: el diseño de redes de acción organizativa en situaciones de desastre, en Consecuencias Psicosociales de los Desastres. Editado por Lima B, Gaviria M. Chicago, Programa de Cooperación Internacional en Salud Mental "Simón Bolívar", 1989.
4. Cohen R: Educación y consultorio en los programas de desastres, en Consecuencias Psicosociales de los Desastres. Editado por Lima B, Gaviria M. Chicago, Programa de Cooperación Internacional en Salud Mental "Simón Bolívar", 1989.
5. Barton AH: Communities in Disaster. Garden City, NY., Doubleday, 1970.
6. Mitchell T: Apoyo psicológico para el personal de rescate, en Consecuencias Psicosociales de los Desastres. Editado por Lima B, Gaviria M. Chicago, Programa de Cooperación Internacional en Salud Mental "Simón Bolívar", 1989.
7. Burkle F: Coping with stress under conditions of disaster and refugee care. Military Medicine 148:800-803, 1983.
8. Tyhurst L: Coping with refugees: a Canadian experience: 1948-1981. Int J Soc Psych 28:105-109, 1982.
9. Dunal C, Gaviria M, et al: Perceived disruption and psychological distress among flood victims. J Operational Psychiatry 16(2):9-16, 1985.
10. Cronbach LJ: Coefficient alpha and the infernal structure of tests. Psychometrica 16:297334, 1951.
11. Dohrenwend BP, Shrout P, et al: Nonspecific psychological distress and other dimensions of psychopathology: measures for use in the general population. Arch Gen Psychiatry 37:1229-1236, 1980.
12. Tyhurst J: Individual reactions to community disaster. Am J Psychiatry 107:764-69, 1951.
13. Bolton P: Desorganización comunal y familiar durante desastres, en Consecuencias Psicosociales de los Desastres. Editado por Lima B, Gaviria M. Chicago, Programa de Cooperación Internacional en Salud Mental "Simón Bolívar", 1989.
14. Green B: Assesing levels of psychological impairment following disaster: consideration of actual and methodological dimensions. J Nerv Ment Dis 170:544-552, 1982.
15. Titchner J, Kapp F: Family and character change at Buffalo Creek. Am J Psychiatry 133:295-301, 1976.
16. Parker G: Psychological disturbance in Darwin evacuees following cyclone Tracy. Med J Aust 1:650-652, 1975.
17. Dohrenwend BP, Dohrenwend BS, Wareheit G: Stress in the community: a report to the President's commission on the accident at Threee Mile Island. Ann NY Acad Sci 315:159-174, 1981.
18. Lima B, Santacruz H, et al: La atención primaria de salud mental en las víctimas del desastre de Armero, Colombia. Acta Psiquiat Psicol Amer Lat 34:13-32, 1988.
19. Dohrenwend BS, Dohrenwend BP: Life stress and illness: Formulation of the issues, en Stressful Life Events: Their Nature and Effects. Editado por Dohrenwend BS, Dohrenwend BP. New York, Wiley, 1974.
20. Shore J, Tatum E, Vollmer W: Evaluation of mental health aspects of disaster, Mount St. Helen's eruption. Am J Public Health 76 (Supplement):76-83, 1986.
21. Pucheu Regis C, Sánchez Báez J, Padilla Galina P: Planificación en salud mental para desastres, en Consecuencias Psicosociales de los Desastres. Editado por Lima B, Gaviria M. Chicago, Programa de Cooperación Internacional en Salud Mental "Simón Bolívar", 1989.
22. Erickson K: Loss of communality at Buffalo Creek. Am J Psychiatry 133 :302-305, 1976.
23. Liu WT: Transition to Nowhere: Vietnamese Refugees in America. Nashville, Tenn, Charter House Publishers, 1979.
24. de Figueroa J: The law of sociocultural demoralization. Soc Psychiatry 18:73-78, 1983.
25. Seligman M: Helplessness: on Depression, Development, and Death. San Francisco, W. H. Freeman, 1975.
26. Hansson RO, Noulles D, Bellovich SJ.: Knowledge, warning and stress: a study of comparative roles in an urban floodplain. Environment and Behavior 14:171-185, 1982.
27. Cohen R: Postdisaster mobilization of a crisis intervention team., en Emergency and Disaster Management: a Mental Heath Sourcebook. Editado por Parad H, Resnick H, Parad L, Bowie, MD, Charles Press, 1976.
28. Chavez Oleas H, Samaniego Sotomayor N: La capacitación del trabajador de atención primaria, en Consecuencias Psicosociales de los Desastres. Editado por Lima B, Gaviria M. Chicago, Programa de Cooperación Internacional en Salud Mental "Simón Bolívar", 1989.
Apéndice 1. Escala de perturbación
Se pidió a los respondientes que contestaran obligadamente a las siguientes frases, en relación con las perturbaciones que pudieron haber experimentado al ser evacuados de sus hogares También se les señaló que no consideraran en este punto las experiencias de vivir y residir en el centro de evacuación. Las respuestas por escoger fueron: plenamente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo, en total desacuerdo, y no aplicable.
1. Perturbó a los niños.
2. Perturbó mi trabajo.
3. Originó tensión en mi matrimonio.
4. Perturbó el ritmo de la casa.
5. Perturbó la vida social.
6. Causó daños económicos muy graves.
ESCALA DE CALIDAD DE LA VIDA EN EL CENTRO DE EVACUACION
Se pidió a las personas entrevistadas que dictan alguna respuesta "obligada" a las siguientes frases, al referirse a la vida en el centro de evacuación.
1. Las personas se ayudan unas a otras aquí en el centro.2. La convivencia es difícil aquí.
3. Sentir confianza con gente que yo conocía, aquí es fácil.
4. Hay demasiadas peleas aquí.
5. La gente tiene miedo.
6. La mayor parte de la gente de aquí es honrada.
7. Algunas de las personas que viven aquí son distintas a mi y a mi familia.
8. Se acostumbra uno a esta vida después de un tiempo..
9. La mayor parte de la gente de Santa Fe desprecia a los habitantes de los centros de evacuación.
10. La gente bebe alcohol en exceso aquí.
11. Las personas en mi barrio/pueblo anterior que no estaban inundados sienten lastima por mí.
12. Pienso seguido en mi casa y mis vecinos.
13. Hay demasiados insectos, cucarachas, ratas o ratones, aquí.
14. La falta de comodidades higiénicas es un problema muy serio.
15. La gente amontonada en la casa es un problema grave.
Apéndice 2. Escala de perturbación
Las siguientes son frases sobre las clases de perturbaciones que pueden ser causadas por la evacuación. (Hablo en este punto de la experiencia de evacuación de su casa solamente, y no de sus experiencias de vivir en el centro de evacuación.) Me informa usted si esta de acuerdo o no:
|
Plenamente de acuerdo |
De acuerdo |
Neutral |
En desacuerdo |
En total desacuerdo |
No aplicable | |
|
1. Perturbó a los niños |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
2. Perturbó mi trabajo |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
3. Originó tensión en mi matrimonio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
4. Perturbé el ritmo de la casa |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
5. Perturbó la vida social |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
6. Me causó daños económicos muy graves |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Jorge J. Caraveo Anduaga
Luciana Ramos
Lira
Jorge A. Villatoro
Velázquez
Desastres como el ocurrido en la ciudad de México en septiembre de 1985 patentizan nuestra vulnerabilidad humana y social. Al considerar el impacto que causan es necesario crear una infraestructura teórica acerca del tipo de necesidades por solventar para cada caso específico. Entre ellas está, de manera prioritaria, delimitar el tipo de trastornos psiquiátricos que surgen en diferentes momentos como consecuencia de una calamidad.
Nuestro interés se dirigirá básicamente a las reacciones surgidas inmediatamente después del terremoto de la ciudad de México, es decir, los trastornos psiquiátricos agudos. Al respecto, la literatura acerca del tema señala diferentes posturas: algunos autores como Ollendick y Hoffman(1) mencionan que cuando hay un desastre es de esperarse que surjan problemas emocionales intensos, mientras que otros como Baisden y Quarantelli(2) consideran que este tipo de problemas raramente ocurren. A pesar de tales divergencias, por lo general existe un consenso en los comunicados clínicos y epidemiológicos acerca de víctimas de desastres, en cuanto a los hallazgos clínicos como: insomnio, pesadillas, ansiedad, depresión, disminución de la adaptación a la vida cotidiana y otras alteraciones.
Los síntomas mencionados han sido incluidos en un síndrome que el DSM-III conceptualiza como "trastorno de estrés postraumático", que incluye: la revivencia del hecho traumático, interés e intervención menores en el mundo externo, y una variedad de síntomas del sistema nervioso autónomo, disfóricos y cognitivos.
Erickson menciona como reacciones ante desastres: temor, pesadillas nocturnas intensas, depresión y sentimientos de culpa por haberse salvado después que los seres queridos perdieron la vida.(3)
Powell y Penick(4) comentan que inmediatamente después de una inundación se incrementaron en forma significativa el estrés y una serie de síntomas como tensión, dolores de cabeza, pérdida del apetito, problemas para dormir, temor a estar solo, temblores de manos, etc. Leonard(5) menciona, entre las reacciones inmediatas a un desastre, el malestar agudo y la preocupación constante por los hechos sucedidos, revivir las experiencias pasadas durante la crisis, y principalmente ansiedad y síntomas depresivos acompañados de insomnio. Señala también, de manera importante, la ausencia de una respuesta emocional normal; lentitud y falta de energía; dificultad subjetiva para pensar y sentir; prueba de la realidad y juicio pobres. Estima que 50-60% de personas mostraron malestar significativo durante ese periodo, lo que coincidió con lo observado en otros desastres.(6,7)
Las reacciones surgidas como consecuencia de desastres son objeto de controversia en cuanto a que puedan deberse a predisposición individual, al empeoramiento psicológico, o a la magnitud del estrés. Hoiberg y McCaughey,(8) Leopold y Dillon,(9) Ursano y col.(10) y Hocking(11) apoyan la posición de que la intensidad del desastre es el factor más importante, y que los individuos sin historia de trastornos emocionales pueden ser afectados adversamente si el nivel de estrés es mayor del que pueden afrontar. Lifton y Olson(12) también mencionan que, sin negar la existencia de variaciones significativas en la vulnerabilidad psicológica, la impresión en un desastre reviste la característica de trauma masivo que sobrepasa las diferencias individuales y siempre produce, sorpresivamente, formas de empeoramiento. Al respecto, Kardiner,(13) quien inició sus observaciones en situaciones de guerra, explica el trauma masivo de esta manera: el hecho traumático rompe el equilibrio entre el yo y el medio ambiente, al abrumar los dispositivos de defensa de los que el yo dispone. La ansiedad abruma y la disminución del yo puede ser tan completa que lleve a la muerte. El equipo adaptativo entero queda así desintegrado. Esto concuerda con estudios de las dos guerras mundiales, y las de Corea y Vietnam;(14) por tanto, Lifton(15) menciona que es necesario abordar el trabajo en tales áreas en términos como neurosis traumática, neurosis postraumática o síndrome traumático.
La posición contraria, asumida por autores como Powell y Penick(4) señala que existe una relación positiva entre malestar emocional antes y después del desastre, y sugiere que los individuos con problemas psicológicos pueden ser especialmente vulnerables a los efectos emocionales de una catástrofe.
Es importante señalar que el impacto psicológico, psiquiátrico o de ambos tipos, en las víctimas de tales acontecimientos, no sólo se limitan a los damnificados directos. Al respecto Shipee y col.,(16) en un estudio de las percepciones que la comunidad tiene de los cataclismos naturales, observaron que los habitantes de zonas cercanas a un lugar de desastre presentaron temores de que algo similar ocurriera en su zona, y los más temerosos percibían como que vivían más cerca de la zona afectada, de lo que efectivamente estaban.
Por otra parte, Davidson y Lifton consideran que consecuentemente, el personal que interviene en situaciones de desastre, puede sufrir efectos emocionales. Jones(17) en su estudio sobre el personal que transportó los cadáveres del suicidio colectivo en Guyana, advirtió una relación positiva entre mayor estrés emocional y juventud, inexperiencia, menor jerarquía y grado de exposición a los cuerpos.
El presente articulo tiene como objetivo comentar los síntomas y síndromes psiquiátricos presentados por los damnificados del terremoto de la ciudad de México en 1985, en la etapa inmediata al desastre.
Se diseñó un cuestionario a manera de entrevista para ser aplicado a la población adulta de 18-64 años de edad, damnificada, y que vivía en los albergues coordinados por el Departamento del Distrito Federal (ciudad de México). La entrevista fue diseñada siguiendo los criterios del DSM-III(18) y se tomó como base la categoría diagnóstica del trastorno por estrés postraumático. Otras categorías por estudiar fueron seleccionadas con base en la experiencia de estudios epidemiológicos previos(19,20) y con arreglo a la literatura acerca del tema; se incluyeron los siguientes trastornos: crisis de angustia, agorafobia, fobia simple, ansiedad generalizada, y depresión.
Para estas últimas categorías la entrevista fue diseñada de tal forma que se obtuviera una valoración de los síntomas preexistentes, su exacerbación a partir de los sismos, o su aparición a raíz de ellos.
Otra forma de describir las características clínicas de la población es delinear síndromes cuya combinación, a través de reglas establecidas, deviniese en categorías diagnósticas. Este tipo de enfoque permite apreciar de manera más detallada las reacciones, puesto que habrá sujetos que no reúnan los requisitos para ser considerados como "casos", con base en una clasificación (en este estudio, el DSM-III) y, sin embargo, hayan experimentado malestar.
En ese sentido, para los fines de este comunicado, agrupamos los items para constituir algunos de los síndromes descritos por Wing(21) en el PSE. Es importante resaltar que no se construyó la entrevista con base en este instrumento, y por tanto, los síntomas incluidos en cada síndrome no representan la totalidad de los puntos descritos en el manual del PSE, y a pesar de haber utilizado las reglas establecidas en el programa CATEGO(21) para arribar a categorías diagnósticas de trastornos no psicóticos, la clasificación deberá considerarse a la luz de las adaptaciones hechas para el análisis de este trabajo (cuadro 1).
Para la selección de la muestra se siguió un esquema de muestreo por conglomerados, con dos etapas de selección. En la primera se escogieron con igual posibilidad y sin discriminaciones los albergues, para quedar incluidos en la muestra un total de 75 de ellos. En la segunda, se seleccionaron con iguales posibilidades a los sujetos, con base en las listas de familias, del número de sus integrantes, entre los 18-64 años, que hubieran pasado la noche en los albergues. Siguiendo un orden preestablecido por números aleatorios, se entrevistó a una persona por familia.
Cuadro 1. Síndromes integrados, confiabilidad por reactivo y calificación de intensidad
|
SINDROME |
Número de reactivo |
K |
Calificación |
|
1. Preocupaciones (WO) |
22 |
0.89 |
0 = Sin síntomas |
|
24 |
0.86 |
2 = 2 síntomas | |
|
28b |
0.82 |
3 = 3 o 4 síntomas | |
|
28c |
0.72 | ||
|
2. Irritabilidad (IT) |
25 |
1.0 |
0 = Sin síntomas |
|
2 = Presente | |||
|
3. Interés y concentración (IC) |
4 |
0.46 |
0 = Sin síntomas |
|
10 |
0.89 |
2 = 1 síntoma | |
|
3 = 2 síntomas | |||
|
4. Otros síntomas depresivos |
28a |
0.88 |
0 = Sin síntomas |
|
(OD) |
28b.3 |
0.87 |
2 = 2 síntomas |
|
5. Falta de energía (LE) |
28c |
0.82 |
0 = Sin síntomas |
|
28d |
0.60 |
2 = 1 o 2 síntomas | |
|
6. Despersonalización (DE) |
5 |
0.70 |
0 = Sin síntomas |
|
2 = Presente | |||
|
7. Psicosis inespecífica (UP) |
Lenguaje incoherente |
- |
0 = Sin síntomas |
|
Contusión mental |
- |
2 = 1 o más síntomas | |
|
Alucinaciones |
- | ||
|
Conducta bizarra |
- | ||
|
8. Depresión simple (SD) |
27 |
0.82 |
0 = Sin síntomas |
|
28f |
0.88 |
3 = 2 o 3 síntomas | |
|
28g |
0.89 | ||
|
9. Síntomas especiales de la depresión (ED) |
6 |
0.84 |
0 = Sin síntomas |
|
9 |
0.89 |
2 = 1 síntoma | |
|
28e |
0.86 |
3 = 2 o 3 síntomas | |
|
10. Ansiedad general (CA) |
13 |
1.0 |
0 = Sin síntomas |
|
14 |
1.0 |
3 = 2 o más síntomas | |
|
21 |
0.86 | ||
|
23 |
0.88 | ||
|
11. Ansiedad situacional (SA) |
17 |
1.0 |
0 = Sin síntomas |
|
18 |
0.58 |
2 = 2 síntomas | |
|
19 |
0.51 |
3 = 3 o 4 síntomas | |
|
20 |
0.74 |
En virtud de la movilidad de la población, en forma adicional se incluyó a una de cada tres personas que no aparecían en las listas.
Antes de realizar el trabajo de campo se verificó una encuesta piloto del instrumento, en albergues no incluidos en la muestra definitiva, para valorar la adecuación y comprensión por parte de la población por estudiar, así como una fase de entrenamiento y evaluación de la confiabilidad.
La entrevista fue aplicada por personal de salud previamente capacitado, iniciándose el estudio de campo a un mes de acaecido el desastre y por un lapso de dos meses y medio.
La confiabilidad general en el manejo del instrumento fue buena, y se obtuvo un valor medio del Kappa de 0.86.
La confiabilidad de los componentes de los síndromes integrados para este trabajo aparece en el cuadro 1; el valor medio de Kappa fue de 0.82 con rangos de 0.46 a 1.0.
Características de la población estudiada. Se entrevistaron con buen éxito a 652 personas en total, de las cuales 641 correspondieron al intervalo de edad de 18 a 64 años De ellas, 26.2% (N = 171) fueron varones y 62.3% (N = 406) mujeres; en 75 sujetos no se indicó el sexo.
La edad promedio fue de 35 años, con una desviación estándar de 12.44. La escolaridad promedio fue de 5.7 años, con una desviación estándar de 3.86.
El 96% de la población incluida habla sufrido pérdidas materiales; el 50%, pérdida parcial de su vivienda, y el 39%, pérdida total; en el 5% se careció de información El 2% señaló la muerte de familiares, amigos o ambos, y 49 personas (7.5%) manifestaron haber quedado atrapadas, en su mayoría sin daño físico.
Hallazgos clínicos. En trabajos previos(22,23) se publicaron los resultados, con arreglo a las categorías del DSM-III. La prevalencia en los diagnósticos de crisis de angustia, ansiedad generalizada y depresión fue de 6.4%, de los cuales 3% se exacerbaron a partir del sismo. Por otra parte, la incidencia de esos trastornos fue de 35.6%, apreciándose un porcentaje de sujetos con ansiedad generalizada (19.2%) mayor que con trastorno depresivo mayor (13.3%). El estrés postraumático se observó en 37.6% de los sujetos, y mostró remisión en 5.8%..
En el cuadro 2 se presentan los porcentajes de los síntomas, por síndromes considerados para este estudio. Podemos apreciar que, entre las manifestaciones prevalentes, son más frecuentes las de índole reactiva, que indican tensión y ansiedad. En la incidencia destaca, por una parte, la "necesidad de salir acompañado", y por otra, el "sentimiento de malestar por haber sobrevivido"; desafortunadamente en ambos reactivos no se previó la valoración de la persistencia de tales síntomas. La tristeza persistente por dos semanas fue el reactivo que alcanzó la puntuación más alta en frecuencia, 54.3%, y había mostrado remisión en 24.4% para el momento de la encuesta. El temor al futuro, es decir, la incertidumbre, constituyó el segundo trastorno más señalado, y el que mayor porcentaje presentó durante el estudio, acompañado por síntomas del síndrome de ansiedad generalizada.
Cuadro 2. Porcentaje de síntomas señalados
|
Prevalencia |
Incidencia R1 |
Incidencia A1 | |
|
Preocupaciones (WO) | |||
|
22. Fatigado, inquieto, dolores musculares |
18.4 |
5.1 |
28.8 |
|
23. Temeroso, preocupado por el futuro |
18.3 |
3.7 |
48.6 |
|
28b. No concilia sueño |
23.5 |
3.1 |
21.9 |
|
28c. Despertar constante |
18.3 |
2.8 |
29.4 |
|
Irritabilidad (IT) | |||
|
25. Irritable, impaciente |
25.0 |
3.7 |
31.6 |
|
Interés y concentración (IC) | |||
|
4. Disminución de interés |
9.7 |
6.0 |
26.7 |
|
10. Dificultad en concentración |
15.2 |
4.9 |
20.4 |
|
Otros sintamos depresivos (od) | |||
|
28a. Aumento o disminución de apetito |
16.4 |
6.7 |
29.6 |
|
28b3. Despertar temprano |
34.2 |
1.7 |
18.6 |
|
Falta de energía (LE) | |||
|
28c. Falta de energía |
23.9 |
2.1 |
27.8 |
|
28d. Movimientos lentos |
8.2 |
2.3 |
13.8 |
|
Despersonalización (DE) | |||
|
5. Sentimientos de irrealidad |
6.0 |
13.5 |
27.1 |
|
Depresión simple (SD) | |||
|
27. Tristeza diaria por 2 semanas |
11.4 |
24.4 |
29.9 |
|
28f. Lentitud del pensamiento |
15.3 |
3.4 |
19.9 |
|
28g. Pensar en la muerte |
16.9 |
2.8 |
14.4 |
|
Síntomas especiales depresivos (ED) | |||
|
6. Capacidad reacción emocional |
7.8 |
5.5 |
18.4 |
|
9. Mal por haber sobrevivido |
30.4 | ||
|
28c. Autodesprecio, culpa |
11.0 |
2.3 |
14.1 |
|
Ansiedad general (GA) | |||
|
13. Ataques de miedo inmotivados |
7.4 |
3.5 |
7.5 |
|
14. Episodios semanales de miedo |
2.8 |
4.6 |
- |
|
21. Nervioso, ansioso |
21.6 |
10.4 |
35.7 |
|
23. Sudores, boca seca, etc. |
17.6 |
6.4 |
32.5 |
|
Ansiedad situacional (SA) | |||
|
17. Necesita acompañante |
- |
31.4 | |
|
18. Miedo en lugares publicas |
13.2 |
10.9 |
19.3 |
|
19. Miedos situacionales |
24.0 |
8.6 |
12.9 |
|
20. Interferencia con actividades |
- |
19.5 |
- |
|
Psicosis inespecífica (UP) | |||
|
Lenguaje incoherente |
- |
- |
2.4 |
|
Confusión mental |
- |
- |
1.7 |
|
Alucinaciones |
- |
- |
0.5 |
|
Conducta bizarra |
- |
- |
2.6 |
1
En remisión.
2
Actual.
El perfil sindromático aparece en el cuadro 3, donde se aprecia la forma en que los síndromes de ansiedad GA y SA se presentaron y desaparecieron en un porcentaje similar al que persistía en el momento de la valoración. En cambio, los síndromes propios de la depresión tendieron a persistir o incrementarse. Al respecto, el síndrome ED presenta los mayores porcentajes en la incidencia R1, por estar incluido el reactivo "malestar por haber sobrevivido" que, como señalamos, sólo se evaluó en cuanto a su incidencia general.
Cuadro 3. Perfiles sindromáticos
|
Prevalencia |
Incidencia R1 |
Incidencia A2 | |||
|
Síndromes |
% |
Síndromes |
% |
Síndromes |
% |
|
LE |
26.7 |
ED |
35.2 |
WO |
37.1 |
|
IT |
25.0 |
GA |
21.8 |
IC |
36.8 |
|
IC |
22.2 |
SA |
19.1 |
LE |
32.4 |
|
WO |
20.3 |
DE |
13.5 |
IT |
31.6 |
|
GA |
10.3 |
IC |
9.8 |
DE |
27.1 |
|
SD |
8.6 |
LE |
4.3 |
SA |
23.1 |
|
OD |
8.6 |
IT |
3.7 |
CA |
21.9 |
|
SA |
7.4 |
WO |
3.1 |
OD |
15.6 |
|
DE |
6.0 |
SD |
0.8 |
SD |
11.5 |
|
ED |
2.5 |
OD |
0.2 |
ED |
5.7 |
|
UP |
4.9 | ||||
1
En remisión.
2
Actual.
Las categorías diagnósticas derivadas de la combinación de los síndromes con base en el programa CATEGO se muestran en el cuadro 4. Las primeras cuatro se refieren a formas depresivas, las dos siguientes, a trastornos de ansiedad, y XN incluye sólo síndromes neuróticos no específicos. Advertimos que los trastornos ansiosos predominan en los tres momentos considerados: en prevalencia, 10.3%; en remisión, 7.4%, y actual, 26.2%; las formas depresivas mostraron 8.7% en la prevalencia, 0.9% en remisión y 15.7% en el momento de la encuesta.
La frecuencia de síndromes y categorías diagnósticas por sexos se muestra en los cuadros 5 y 6, respectivamente. En la prevalencia sólo se detecto una diferencia estadísticamente significativa en el sexo masculino, en la categoría de trastorno neurótico no específico. En cambio, la expresión sindromática del impacto de la catástrofe es significativamente notable, en el sexo femenino. Las categorías diagnósticas que muestran diferencias estadísticas con predominio en las mujeres son los trastornos de ansiedad y las formas probables de neurosis depresiva; las otras categorías depresivas no mostraron diferencias, ni la sintomatología probable psicótica (síndrome UP).
Cuadro 4. Categorías diagnósticas con base en el programa CATEGO
|
Categorías |
Prevalencia |
Incidencia R1 |
Incidencia A2 | |||
|
Frecuencia |
% |
Frecuencia |
% |
Frecuencia |
% | |
|
SD |
29 |
4.5 |
1 |
0.2 |
23 |
3.5 |
|
RD |
7 |
1.1 |
1 |
0.2 |
23 |
3.5 |
|
ND? |
18 |
2.8 |
2 |
0.3 |
50 |
7.7 |
|
ND |
2 |
0.3 |
1 |
0.2 |
6 |
0.9 |
|
AN |
67 |
10.3 |
17 |
2.6 |
105 |
16.1 |
|
PN |
- |
- |
31 |
4.8 |
66 |
10.1 |
|
XN |
150 |
23.0 |
113 |
17.3 |
71 |
10.9 |
1
En remisión.
2
Actual.
Se analizó la frecuencia de categorías diagnosticas por grupos de edad, sin detectar diferencias estadísticas significativas. La variable ocupación/desocupación tampoco mostró diferencia. Al analizar las categorías diagnósticas por las variables edad, ocupación/desocupación, estado civil, hijos muertos en el sismo y manejo de cadáveres, no se advirtieron diferencias estadísticamente significativas.
Cuadro 5. Prevalencia e incidencia de síndromes por sexo (3)
|
Prevalencia |
Incidencia R1 |
Incidencia A2 | ||||||||||
|
Hombres |
Mujeres |
Hombreó |
Mujeres |
Hombreó |
Mujeres | |||||||
|
Síndromes |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
|
WO |
26 |
23.8 |
88 |
21.6 |
2 |
1.2 |
15 |
3.7 |
40 |
23.4 |
179 |
44.1** |
|
IT |
36 |
21.1 |
101 |
24.9 |
9 |
5.3 |
14 |
3.4 |
32 |
18.7 |
156 |
38.4** |
|
IC |
36 |
21.1 |
91 |
22.4 |
19 |
11.1 |
37 |
9.1 |
49 |
28.6 |
166 |
40.9** |
|
OD |
14 |
8.2 |
34 |
8.4 |
1 |
0.6 |
- |
- |
10 |
5.8 |
59 |
14.5* |
|
LE |
40 |
23.4 |
115 |
28.3 |
3 |
1.8 |
25 |
6.2* |
40 |
23.4 |
152 |
37.4** |
|
DE |
7 |
4.1 |
24 |
5.9 |
21 |
12.3 |
58 |
14.3 |
27 |
15.8 |
134 |
33.0** |
|
UP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
4.7 |
23 |
5.7 |
|
SD |
13 |
7.6 |
37 |
9.1 |
1 |
1.2 |
2 |
0.5 |
15 |
8.8 |
76 |
18.7* |
|
ED |
21 |
12.3 |
71 |
17.5 |
51 |
29.9 |
158 |
38.9* |
33 |
19.3 |
127 |
31.3* |
|
GA |
21 |
12.3 |
41 |
10.1 |
2 |
1.2 |
15 |
3.7 |
23 |
13.5 |
110 |
27.1** |
|
SA |
6 |
3.5 |
35 |
8.6 |
22 |
12.9 |
87 |
21.4** |
24 |
14.1 |
106 |
26.1** |
1
En remisión.
2
Actual.
3 Hombres = 171; Mujeres = 406.
* ji2
p£0.05.
** ji2 p£0.01.
Entre la prevalencia de trastornos, la única diferencia hallada fue en la categoría depresiva ND (neurosis depresiva) en quienes sufrieron la perdida parcial de su vivienda. en comparación con los que tuvieron pérdida total de la misma (ji2 = 6.3; p. < 0.05).
Cuadro 6. Prevalencia e incidencia de categorías diagnósticas por sexo3
|
Prevalencia |
Incidencia R1 |
Incidencia A2 | ||||||||||
|
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres |
Mujeres | |||||||
|
Síndromes |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
Frec. |
% |
|
SD |
6 |
3.5 |
20 |
5.0 |
- |
- |
1 |
0.2 |
5 |
2.9 |
16 |
3.9 |
|
RD |
1 |
0.6 |
4 |
1.0 |
1 |
0.6 |
- |
- |
4 |
2.3 |
17 |
4.2 |
|
ND? |
5 |
2.9 |
12 |
3.0 |
- |
- |
1 |
0.2 |
5 |
2.9 |
41 |
10.1** |
|
ND |
1 |
0.6 |
1 |
0.2 |
1 |
0.6 |
- |
- |
1 |
0.6 |
2 |
0.5 |
|
AN |
21 |
12.3 |
41 |
10.1 |
1 |
0.6 |
14 |
3.4 |
18 |
10.5 |
83 |
20.4** |
|
PN |
- |
- |
- |
- |
6 |
3.5 |
23 |
5.7 |
8 |
4.7 |
48 |
11.8* |
|
XN |
51 |
29.8 |
83 |
20.4* |
31 |
18.1 |
75 |
18.5 |
24 |
14.0 |
36 |
8.9 |
1
En remisión.
2
Actual.
3 Hombres = 171; Mujeres = 406.
* ji2 p -
0.05.
** ji2 p - 0.01.
Entre la incidencia persistente en el momento del estudio, la categoría depresiva RD (depresión con retardo), fue la más frecuente entre las personas que perdieron al cónyuge (N = 4), al padre (N = 4) y la madre (N = 4), como consecuencia del terremoto (ji2 = 13.6; p < 0.01 para cada una), así como en las que sufrieron la pérdida total de su vivienda (N = 257), en comparación con las que la perdieron en forma parcial (N = 368) (ji2 = 3.85; p < 0.05) y en quienes participaron en labores de rescate de cadáveres (N = 34) (ji2 = 4.8; p < 0.05).
La categoría ND también fue más frecuente entre los que perdieron hermanos (N = 6) (ji2 = 16.7; p£0.01) y en personas que presenciaron derrumbes (N = 298) (ji2 = 7.0; p£0.05) En este mismo grupo, la categoría AN (ansiedad) fue más frecuente (ji2 = 4.3; p£0.05).
Por otra parte, entre las alteraciones que aparecieron a raíz del desastre pero que no persistían en el momento del estudio, la categoría diagnóstica PN (ansiedad situacional o pánico) fue más frecuente entre los que sufrieron la pérdida parcial de su vivienda (ji2 = 4.9; p£0.05) y la categoría ND (depresión neurótica) fue más frecuente entre las personas que participaron en el rescate de cadáveres (ji2 = 18.2; p£0.01)
Finalmente, comparamos la clasificación por las categorías señaladas en este trabajo con la clasificación hecha con base en el DSM-III, en los rubros de ansiedad generalizada y depresión (cuadros 7 y 8). Apreciamos que la especificidad de cada categoría es mayor que su sensibilidad, en comparación con el criterio DSM-III. En los rubros depresivos es importante notar la forma en que se incrementa la sensibilidad, puesto que cada categoría va abarcando un mayor número de síntomas, y por tanto, se asemeja más al criterio de depresión mayor del DSM-III.
El equilibrio entre sensibilidad y especificidad es mayor en las categorías de ansiedad que en los rubros depresivos, y la concordancia, en forma general para la incidencia actual, es satisfactoria entre una y otra clasificaciones.
Cuadro 7. Concordancia entre categorías diagnósticas de ansiedad
|
PN + |
47 |
50 |
97 |
AN + |
71 |
118 |
189 |
AN/PN + |
105 |
66 |
171 |
|
PN- |
69 |
486 |
555 |
AN- |
45 |
418 |
463 |
AN/PN- |
11 |
470 |
481 |
|
116 |
536 |
116 |
536 |
116 |
536 | ||||||
|
SENS = 40.5% |
SENS = 61% |
SENS* = 90.5% | |||||||||
|
ESP. = 90.7% |
ESP. = 78% |
ESP.* = 87.7% | |||||||||
* Valoración con base en la incidencia actual.
Cuadro 8. Concordancia entre categorías diagnósticas depresivas
|
DEP + |
DEP - |
DEP + |
DEP - |
DEP + |
DEP - | ||||||
|
SD + |
10 |
43 |
53 |
RD + |
20 |
11 |
31 |
ND + |
36 |
43 |
79 |
|
SD- |
74 |
522 |
599 |
RD- |
64 |
557 |
621 |
ND- |
48 |
525 |
573 |
|
84 |
568 |
84 |
568 |
84 |
568 | ||||||
|
SENS = 12% |
SENS = 24% |
SENS = 43% | |||||||||
|
ESP = 92.4% |
ESP = 98% |
ESP =92.4% | |||||||||
|
DEP + |
DEP - | ||
|
SE/RD/ND + |
62 |
40 |
102 |
|
SD/RD/ND- |
22 |
528 |
550 |
|
84 |
568 | ||
|
SENS* = 74% | |||
|
ESP* = 93% | |||
* Valoración con base en la incidencia actual
Los resultados muestran que hubo por igual exacerbación de síntomas preexistentes y aparición de ellos como consecuencia de la catástrofe
Los síntomas presentados mayormente por la población, en prevalencia y en incidencia actual, en el momento del estudio, corresponden a los considerados por Wing como no específicos, modificándose únicamente en el orden de frecuencia y agregándose la despersonalización (DE), que está incluida en el síndrome de estrés postraumático. A la vez, entre los síndromes específicos, la ansiedad situacional fue señalada con mayor frecuencia, lo que concuerda con la experiencia vivida.
Por otra parte, entre los síndromes surgidos como consecuencia de los terremotos pero que mostraron remisión, se destacan los específicos de ansiedad y despersonalización, y en menor porcentaje, hallazgos que concuerdan con lo asentado en la literatura.(3-5) Es importante hacer notar que este tipo de reacciones se apagan a las que aparecen en situaciones de duelo normal;(24) en tanto que "sentirse mal por haber sobrevivido" y la "autodepreciación y culpa persistentes" son más comunes en duelos patológicos. Al respecto, Raphael(25) ha señalado que aproximadamente un tercio de las personas con duelo pueden presentar problemas y requerir de atención específica.
Ahora bien, como factores de riesgo para un duelo patológico se han citado: el tipo de muerte, características de la relación y del superviviente, y circunstancias sociales.(24) Al respecto, el análisis con base en las variables consideradas mostró que las personas que sufrieron pérdidas significativas tenían, en forma persistente, cuadros de depresión con retardo (RD), y también los tuvieron algunas de las que participaron en el rescate de cadáveres.
También se ha resaltado que después de la aceptación de la muerte es cuando surgen la depresión y la ansiedad; en este sentido, el perfil sindromático de nuestra población así lo denota.
Otro aspecto que requiere atención es el predominio de las reacciones en el sexo femenino, cuya expresión de malestar ha sido señalada como más permisible en diversos estudios.(26) Al respecto, se ha comentado que los varones tienen más problemas no resueltos que las mujeres después de situaciones de duelo, y los datos de un estudio llevado a cabo entre las víctimas del desastre en San Juan Ixhuatepec* han mostrado que los varones presentaron una reacción postraumática tardía seis meses o más después del siniestro, y disminuyó la diferencia por sexos advertida en la fase aguda de la reacción.
Es importante considerar que las reacciones observadas en este estudio corresponden a una muestra de la población damnificada y por tanto, en mayor riesgo de desarrollar o presentar patología, con base en su situación.
De hecho, Lifton y Olson(12) mencionan como factor importante, en el desarrollo de problemas emocionales, la persistencia de una relación continua con los sobrevivientes de un desastre, como en este caso. Sin embargo, a diferencia de lo indicado por Ahearn,(27) quien detectó un incremento de 49.5% de los trastornos neuróticos en damnificados atendidos en el hospital psiquiátrico de Managua en el primer trimestre después del sismo, en nuestro estudio advertimos un incremento de 20% en las categorías diagnósticas especificas aquí consideradas.
La diferencia también puede obedecer a lo que Erikson(3) ha llamado "el segundo desastre", refiriéndose a las consecuencias derivadas de la desorganización social y física de una comunidad, que afortunadamente en nuestro caso fue atendida de manera eficiente.
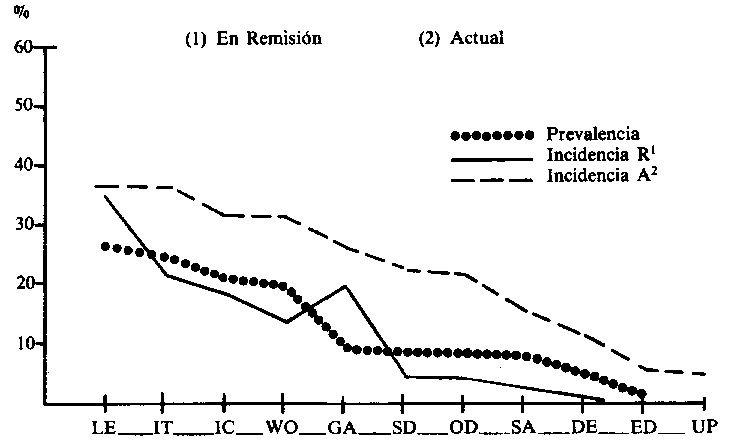
Figura 1. Perfiles
sindromáticos
1. Ollendick DG, Hoffman SM: Assessment of psychological reactions in disaster victims. J Community Psychol 11:157-167, 1982.
2. Baisden B, Quarantelli EL: The delivery of mental health services in community disasters. An outline of research findings. J Community Psychol 9:120-134, 1982.
3. Erikson TK: Everything in its path. New York, Simon and Schuster, 1976.
4. Powell BJ, Penick EC: Psychological distress following a natural disaster: A one year follow-up of 98 flood victims. J Community Psychol 11:269-276, 1983.
5. Leonard D: The psychological sequelae to disasters. Aust Fam Physician 2:841-845, 1983.
6. Parker G: Cyclone Tracy and Darwin evacuees: On the restoration of the species. Br J Psychiatry 130:548-555, 1977.
7. Milne G: Cycione Tracy: Psychological and social consequences. Planning for people in natural disasters. Towsville, Queensland, James Cook University, 1977, pp. 116-123.
8. Hoiberg A, McCaughey BG: The traumatic after-effects of collision at sea. Am J Psychiatry 141:70-73, 1984.
9. Leopold RL, Dillon H: Psycho-anatomy of a disaster: A Long term study of post-traumatic neuroses in survivors of a marine explosion. Am J Psychiatry 119:913-921, 1963.
10. Ursano RJ, Boydston JA, Wheatley RD: Psychiatric illness in U.S. Air Forte Vietnam prisoner of war: A five - year follow up. Am J Psychiatry 138:310-314, 1981.
11. Hocking F: Psychiatric aspects of extreme environmental stress. Disease Nervous System 31:542-545, 1970.
12. Lifton RJ, Olson E: The human meaning of total disaster. Buffalo Creek experience. Psychiatry 39:1-18, 1976.
13. Kardiner A: Traumatic neuroses of war, en American Handbook of Psychiatry. Editado por Arieti S. New York, Basic Books, 1959.
14. Van Putten T, Emor WH: Traumatic neuroses in Vietnam. Arch Gen Psychiatry 29:695698, 1973.
15. Lifton RS: Home from the war. New York, Simon and Schuster, 1973.
16. Shippee GE, Bradford R, Gregory WL: Community perceptions of natural disasters and postdisaster mental health services. J Community Psychol 10:23-28, 1982.
17. Jones DR: Secondary disaster victims: The emotional effects of recovering and identifying human remains. Am J Psychiatry 142:303-307, 1985.
18. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual, Tercera edición (DSM-III). Washington, D.C., American Psychiatric Association, 1984.
19. Medina-Mora ME, Padilla P, Mas C, et al: Prevalencia de trastornos mentales y factores de riesgo en una población de la práctica médica general. Acta Psiquiatr Psicol Am Lat 31:53-61, 1985.
20. Padilla GP, Pelaez O: Detección de trastornos mentales en el primer nivel de atención médica. Salud Mental 8:66-72, 1985.
21. Wing JK, Cooper JE, Sartorius N: The measurement and classification of psychiatric symptoms. Cambridge, Cambridge University Press, 1974.
22. Tapia CR. Sepúlveda AJ, Medina-Mora ME, et al: Prevalencia del síndrome de estrés postraumático en la población sobreviviente de un desastre natural. Salud Pública Mex 29:406-411, 1987.
23. De la Fuente JR: Las consecuencias del desastre en la salud mental. Salud Mental 9:3-8, 1986.
24. Murray PC: Bereavement. Br J Psychiatry 146:11-17, 1985.
25. Raphael B: Preventive intervention with the recently bereaved. Arch Gen Psychiatry 34:1450-1454, 1977.
26. Caraveo J, Ramos LL, González FC: Diferencias en la sintomatología psíquica de uno y otro sexo, en una muestra de pacientes de la consulta médica general. Salud Mental 9:85-90, 1986.
27. Ahearn F: Ingresos en servicios de psiquiatría después de un desastre natural. Bol Of Sanit Panam 97:325-335, 1984.
Prevalencia de trastornos emocionales asociados con los sismos ocurridos en la ciudad de México en septiembre de 1985
Albergue________________________________________
Nombre del
jefe de familia__________________________
Lista de las personas de 18 a 64
años que componen la familia
(Ordenar cronológicamente de mayor a menor)
|
Nombre |
Sexo |
Edad |
Observaciones |
|
1. | |||
|
2. | |||
|
3. | |||
|
4. | |||
|
5. | |||
|
6. | |||
|
7. | |||
|
8. |
|
Número de la persona seleccionada |
|
|
¿Se realizo la entrevista? |
|
|
No se realizó la entrevista, motivo del rechazo |
|
1. El jefe de familia ya no vive en el albergue (entrevista no
recuperable).
2. El jefe de familia no se encontraba en el albergue en ese
momento (entrevista recuperable)
3. Se negó a dar información
4. Se
encontraba imposibilitado para dar información (porque es sordo, está ebrio,
enfermo, etc.)
5. Otros
(especifique)____________________________________________________
Presentación: Buenas tardes/noches, soy____________________________________ y estoy trabajando en un estudio del Instituto Mexicano de Psiquiatría y de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaria de Salud. Estamos interesados en hablar con la gente sobre las reacciones emocionales asociadas con eventos como los que ocurrieron en la ciudad de México los pasados días 19 y 20 de septiembre. Necesitamos la cooperación de todas las personas que al azar Fueron escogidas para formar esta muestra. Todas sus respuestas serán confidenciales, Ninguna persona puede ser identificada a partir de la entrevista ya que los resultados consisten en una tabulación de las respuestas de todos y no se usaran nunca los nombres de los entrevistador. La entrevista toma aproximadamente 15 minutos. ¿Podemos empezar?
REACCIONES EMOCIONALES EN SITUACIONES DE CRISIS
Eventos como fueron los sismos que ocurrieron en la Ciudad de México los pasados días 19 y 20 de septiembre, provocan una serie de efectos en el individuo que son normales y que, en gran medida, constituyen reacciones de ajuste ante una situación, inesperada y de crisis. A continuación le voy a leer una lista de las reacciones más comunes, a fin de que usted me diga si las ha experimentado. Es probable que usted haya sentido alguna de ellas antes de los sismos; en ese caso es importante que indique si se han intensificado a partir de ellos (encierre en un circulo la respuesta más apropiada).
¿Podemos empezar ahora?
I. SINTOMAS REPORTADOS A PARTIR DE LOS SISMOS
1. ¿Ha tenido recuerdos recurrentes y repetitivos del sismo (sonidos, imágenes, olores, etc.)?
2. ¿Ha tenido sueños repetitivos acerca del sismo?
3. ¿Ha actuado o ha sentido como si el sismo volviera a producirse? (ej.: asociado cuando se va la luz, tormentas, escucha ambulancias, etc.)
4. ¿Ha disminuido su interés en una o más actividades importantes para ud.?
5. ¿Ha sentido extraño, como si las cosas fueran un sueño, como si no tuviera sentimientos, como si estuviera actuando en un teatro?
6. ¿Ha sentido que ha perdido su capacidad de reaccionar emocionalmente?
7. ¿Se sobresalta o asusta fácilmente?
8. ¿Ha tenido dificultades con su sueño, se despierta continuamente, no puede dormir o duerme demasiado?
9. ¿Se ha sentido mal por haber sobrevivido cuando otros no pudieron hacerlo o por la manera que actuó para sobrevivir?
10. ¿Ha tenido dificultades con su memoria o con su concentración?
11. ¿Ha evitado situaciones o lugares que le recuerden el acontecimiento?
12. ¿Ha sentido que su miedo, temor, nervios, aumenta al recordar el desastre? (T.V., cine, periódico, etc.)
13. ¿Ha tenido ataques o episodios en que haya sentido miedo exagerado y repentino, sin existir un motivo aparente? En caso negativo pase a pregunta 17.
14. ¿Alguna vez en su vida ha experimentado por lo menos un episodio por semana, durante 3 semanas seguidas?
15. Durante esos episodios ha sentido:
a) Falta de aire, no poder respirar
b) Palpitaciones (que su corazón lote muy rápido)
c) Mareos
d) Hormigueo en pies o brazos
e) Dolores en el pecho
f) Sensación de sofocación o ahogo
g) Se sintió a punto de desmayarse
h) Sudoroso
i) Estremecimientos o temblores
j) Sensaciones de sudores o escalofríos repentinos
k) ¿Que las cosas a su alrededor parecían irreales?
l) ¿Miedo a morir o volverse loco?
16. ¿Hay situaciones o lugares que usted evita porque tiene miedo a tener un ataque de este tipo?
17. ¿Necesita a menudo un acompañante para asistir a los lugares que le provocan miedo?
18. ¿Ha sentido miedo o temor excesivo de estar solo o estar en lagares publicas de los que sea difícil escapar (túneles o puentes, en medio de mucha gente, transporte público, salir de su casa)?
19. ¿Ha sentido algún miedo o temor excesivo y duradero sin razón aparente hacia alturas, lugares cerrados, ver sangre?
20. Si ha sentido este tipo de miedos: ¿ha evitado situaciones o han interferido en sus actividades?
21. ¿Se ha sentido muy nervioso, tenso o ansioso la mayor parte del tiempo?
22. ¿Se ha sentido fatigado, inquieto, con dolores musculares o ceño fruncido?
23. ¿Ha presentado sudores, boca reseca, orinar con frecuencia o malestares estomacales?
24. ¿Se ha sentido temeroso, preocupado acerca del futuro o de que algo malo le pueda pasar a usted o a otros?
25. ¿Se ha sentido irritable, con los nervios de punta o impaciente?
26. ¿Se ha sentido triste, desganado, sin esperanza, negativo o que nadie lo quiere? En caso negativo pasar a la pregunta 28.
27. ¿Ha experimentado este sentimiento todos los días por lo menos durante dos semanas?
28. Ha sentido:
a) ¿Falta/aumento de apetito o pérdida de peso?b) Dificultades en el sueño:
b.1. No concilia el sueño
b.2. Se despierta constantemente
b.3 Se despierta demasiado temprano
b.4. Duerme demasiado
b.5. Tiene pesadillas, sueños recurrentesc) ¿Falta de energía o mucho cansancio?
d) ¿Que habla o se mueve lentamente, o que tiene movimientos involuntarios en brazos y piernas?
e) ¿Que no vale nada o que es inútil o culpable?
f) ¿Que ha disminuido su habilidad para pensar o que sus ideas vienen muy despacio?
g) ¿Que piensa constantemente en la muerte?
29. ¿Consumió alcohol en los últimos 12 meses?
30. ¿A partir del sismo ha bebido más de lo acostumbrado?
31. ¿Ha tenido algún problema por su forma de beber como peleas, discusiones familiares, etc.?
Ficha de identificación
|
Edad |
Sexo: |
masc. |
1 | |||
|
60 |
61 |
fem. |
2 |
62 |
ALBERGUE 1 2 3
No. DE CUESTIONARIO 4 5 6 7
|
Aparición u partir del sismo | |||||
|
Ausente |
Presente antes del sismo |
Intensificado a partir del sismo |
Ausente en la última semana |
Presente en la ultima semana | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
No |
Sí |
8 | |||
|
No |
Sí |
9 | |||
|
No |
Sí |
10 | |||
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
11 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
12 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
13 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
14 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
15 |
|
No |
Sí |
16 | |||
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
17 |
|
No |
Sí |
18 | |||
|
No |
Sí |
19 | |||
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
20 |
|
No |
Sí |
21 | |||
|
No |
Sí |
22 | |||
|
No |
Sí |
23 | |||
|
No |
Sí |
24 | |||
|
No |
Sí |
25 | |||
|
No |
Sí |
26 | |||
|
No |
Sí |
27 | |||
|
No |
Sí |
28 | |||
|
No |
Sí |
29 | |||
|
No |
Sí |
30 | |||
|
No |
Sí |
31 | |||
|
No |
Sí |
32 | |||
|
No |
Sí |
33 | |||
|
No |
Sí |
34 | |||
|
No |
Sí |
35 | |||
|
No |
Sí |
36 | |||
|
No |
Sí |
37 | |||
|
No |
Sí |
38 | |||
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
39 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
40 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
41 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
42 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
43 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
44 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
45 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
46 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
47 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
48 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
49 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
50 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
51 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
52 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
53 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
54 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
55 |
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
56 |
|
No |
Sí |
57 | |||
|
No |
Sí |
58 | |||
|
No |
Sí, igual que antes |
Sí, más que antes |
A partir del sismo, ausente en la última semana |
A partir del sismo, presente en la última semana |
59 |
|
Escolaridad entrevistado |
63 |
64 |
Escolaridad jefe de familia |
65 |
66 |
(AÑOS CURSADOS)
|
Ocupación |
67 | ||
|
Estado civil |
68 | ||
|
Domicilio antes del
sismo |
69 | ||
|
¿Su familia se ha separado a raíz del sismo? |
70 | ||
|
¿Dónde estaba cuando ocurrió el sismo? |
71 | ||
|
¿Donde se encontraba, ¿presenció la caída de
casas/edificios? |
72 | ||
|
¿Quedó atrapado? |
73 | ||
|
¿Cuanto tiempo? (Horas) |
74 75 76 | ||
|
¿A raíz del sismo, murió algún familiar o amigo? | |||
|
1. Cónyuge o pareja |
77 | ||
|
2. Padre o sustituto |
78 | ||
|
3. Madre o sustituto |
79 | ||
|
4. Hijos |
80 | ||
|
5. Hermanos |
8 | ||
|
6. Amigos |
9 | ||
|
7. Otros |
10 | ||
|
Después del sismo, ¿participó en labores de ayuda? |
15 | ||
|
A. Zona de desastre | |||
|
1. Rescate de sobrevivientes |
16 | ||
|
2. Rescate de cadáveres |
17 | ||
|
3. Remoción de oscombros |
18 | ||
|
4. Transporte/distribución de víveres u otros
artículos |
19 | ||
|
B. En instituciones | |||
|
5. Manejo de heridos |
20 | ||
|
6. Manejo de cadáveres |
21 | ||
|
7. Toma de decisiones con respecto al rescate |
22 | ||
|
¿Actualmente está usted en tratamiento psiquiátrico o
psicológico? |
23 | ||
|
Pérdidas materiales | |||
|
Parcial |
Total |
No. | |
|
Vivienda |
1 |
2 |
9 |
|
Lugar de trabajo/escuela |
1 |
2 |
3 |
|
Propiedades (negocios, bienes raíces) |
1 |
2 |
9 |
|
Vehículos, otras pertenencias |
1 |
2 |
9 |
|
Tipo de actividad realizada: |
Código: | ||
Napoleón Campos
En el decenio de los ochentas, la región de America Central llegó a una situación limite en cuanto a turbulencias internas y el azote de una conflagración regional. El conflicto prolongado terminó por romper la cultura de sobrevivencia y la trocó en la de extinción a la que históricamente se ha visto sometida. Ello impuso una metamorfosis crítica al carácter de la vida misma, a la socialización y a la cotidianeidad. Recientemente, Campos(1) introdujo el calificativo de "proceso de desastre total" (PDT) para referirse a esta crisis profunda.
Desde la perspectiva de la salud mental, Campos(2) ha caracterizado los efectos de ese proceso en el surgimiento de un conjunto novedoso de actividades para los hombres y las mujeres centroamericanos, con la transformación de normas y valores, de lo bueno y lo malo, de lo normal y lo patológico. Sin duda, el deterioro de las relaciones humanas ha sido de tal magnitud que va más allá de los conceptos precedentes, pues las iterativas experiencias de guerra, recesión económica, desplazamiento forzado y exilio vividos por decenas de miles de personas, remiten a un continuo de hechos altamente estresantes cuya naturaleza más propia parece ser la de su extensión y engranaje con otros acaecimientos como desastres naturales, tecnológicos, o de ambos tipos, convertidos por la "crisis endémica" de extrema pobreza, miseria y hambre, en catástrofes de grandes proporciones.(3,4) En ese continuo resulta virtualmente imposible delimitar fronteras estrictas entre lo pretraumático y lo postraumático, como lo clasifica el DSM-III.(5) Como base, la anormalidad de hecho está en el desarrollo de dicho PDT, y podemos suponer que el comportamiento de algunos individuos constituye la forma adaptativa más normal y posible frente a la trama de cambios repetitivos en su exterioridad.(2,6)
La ciencia de la salud mental enfrenta, al menos, dos dificultades técnicas: la primera es la determinación de los criterios diagnósticos de la anormalidad mental en un contexto psicosocial y personal como el descrito; la segunda es la forma de abordar metodológicamente la materialización de dicha anormalidad en la heterogeneidad de los segmentos y sectores de la población regional, y dentro de cada sociedad en particular. Quizá sea de interés abordar criterios y métodos potencialmente aplicables a los grupos más vulnerables, como es el caso de los desplazados internos y los refugiados internacionales, prototipo de la gran mayoría de civiles no involucrados en los frentes militares, pero afectados seria y directamente por la crisis (la migración forzada de centroamericanos). Torres-Rivas(7) estima que para fines de 1984 unos 350,000 refugiados centroamericanos estaban diseminados en toda la región, en Belice, Panamá y México. No se contó los que llegaron hasta los Estados Unidos, quienes según Torres-Rivas, algunas fuentes independientes calculan tan sólo para los salvadoreños, en medio millón. Para 1988 dicha cifra no sólo se elevó sino que aparecieron en escena refugiados de Honduras y nuevamente de Nicaragua, y surgió con vigor el flujo de reasentamientos, sin precedente alguno, desde la región al Canadá y al otro lado de los dos océanos, en Suecia y Australia. En promedio, desde 1980, "salieron diariamente 214 centroamericanos".(7,8) En lo interno, en lo que se refiere al país que va a la cabeza en tal éxodo, El Salvador, una de cada cuatro personas se ha visto obligada a dejar su morada por una u otra razón en ese proceso de desastre total.
Ahora bien, el exilio no ha significado gran ruptura con la crisis local que empujó a los inmigrantes a buscar refugio fuera de las fronteras de su país; pesan en la actualidad sobre ellos agudos problemas de expulsión permanente, de movilidad semiclandestina, reciben escasa asistencia humanitaria y afrontan la imposibilidad de un retorno inmediato, masivo y voluntario, en una dinámica cuantitativa como la estimada para la salida,(2) a pesar de que los acuerdos de Esquipulas II (Guatemala, agosto de 1987) hayan producido un destello de esperanza para la paz y una coyuntura para el nacimiento de importantes iniciativas internacionales como la resolución de las Naciones Unidas 42-240 de 1987. Esta propone un programa multilateral de ayuda económica a Centroamérica por más de cuatro millones de dólares, de los cuales buena parte ha sido destinada a la atención de los refugiados y la preparación de su retorno a sus países de origen.
Sin embargo, para la gran mayoría de los refugiados centroamericanos, la paz no llega y la salida forzosa y la imposibilidad de volver constituyen dos hechos fundamentalmente traumáticos, destacados por la literatura, que relaciona exilio y salud mental.(2) La estadía en muchos de los países de asilo significa continuar, para enormes contingentes de estos viajeros, dentro de los marcos de pobreza, miseria y catástrofe propias del conflicto que los desplazó, y quedan así vulnerables al impacto de las propias crisis de las sociedades receptoras. Es, entonces, inusitado pero no incoherente, suponer para ellos un riesgo propio de los peligros rutinarios y periódicos de los entornos a donde llegan. Este proceso parece concordar literalmente con la experiencia particular de quienes se refugiaron en México, D.F.
La ciudad de México y sus municipios conurbados es la megalópolis más habitada del globo, con más de 17 millones de personas. Tiene a su vez uno de los mayores índices de polución ambiental. En ella se conjuntan subdesarrollo y estrés urbano, de cara a la civilización, y a la modernidad. Campos y Avila(8) descubrieron que a pesar de sufrir daños fisiológicos y mentales por la exposición a "estresantes del entorno" en México, D. F. en 1984, refugiados salvadoreños consultados refirieron su conformidad con tal impacto ante la necesidad vital de asilo que, si bien a la fuerza, estaban logrando en ese lugar. La percepción de los factores ambientales como amenazadores pareció secundaria y subsidiaria frente a la percepción de un entorno que, al menos, no les ofrecía una amenaza inmediata de peligro mortal, salvo molestias respiratorias, auditivas y gastrointestinales, dentro de su especifica posición marginal de ilegalidad, desamparo y distancia de los servicios públicos y humanitarios que acompañaban a los nativos más desfavorecidos del D. F. Sin embargo, los sismos de septiembre de 1985 produjeron un cambio ambiental y psicosocial profundo en nacionales y extranjeros que habitaban en la ciudad de México.
El terremoto en México
Campos(9) expuso la experiencia de un pequeño grupo de refugiados centroamericanos, que refleja el significado particularmente traumático que tuvo para ellos la coincidencia del desastre natural con el apremio de vivir en un exilio tan inadecuadamente humano, después de soportar experiencias profundas de pérdida y destrucción en sus países de origen. Los sismos mexicanos representaron un encuentro con la muerte de la que venían huyendo. Ello actualizó vivencias anteriores relacionadas con otros desastres naturales (para los guatemaltecos, el terremoto de 1976; para los salvadoreños de mayor edad, el de 1965, y para un hondureño, el huracán Fifi de 1974), pero, por encima de todo, el apremio por sobrevivir a la persecución y a la represión en Centroamérica. En el plano de las reacciones inmediatas, las consecuencias se limitaron a: negativismo a viajar a las zonas más afectadas de la ciudad; escasa participación en actividades de ayuda civil, marcada por una intensa "conciencia de extranjería" ("yo no soy de aquí"); alteración breve en los patrones de sueño y episodios aislados de temores nocturnos, en los hijos menores de los entrevistados, efectos últimos (sueño y temores nocturnos) también señalados por la población nativa.(9) En algunos sujetos, los sismos fueron percibidos como factores de apremio para dejar su exilio y retornar a su país, pero, en términos generales, pesó la conciencia, luego de la emergencia, del sentido de su exilio y de las causas de su estancia en México como refugiados. Como destacó Campos:(9) "La imposibilidad que ofrece el conflicto centroamericano para un regreso masivo priva sobre la esperanza del retorno manifestada por los quince refugiados (entrevistados) y por sobre cualquier estresante del entorno por más dramático que sea su impacto." Tal y como lo expresó una refugiada salvadoreña: "Aunque aquí hubiera tres terremotos más, me tengo que quedar".
El regreso del exilio
Curiosamente, a pesar de dicha imposibilidad, una leve corriente de retorno empezó a registrarse, y se supo de algunos preparativos a pequeña escala desde campamentos de refugiados guatemaltecos del sureste mexicano y de salvadoreños en Honduras, hechos por grupos campesinos, concentrados, quienes no se desplazaron muy lejos de los limites fronterizos. Todo lo contrario: permanecieron, a pesar de los rigores del exilio, lo más cerca posible del sitio de su estadía. El retorno migratorio es considerado en la literatura especializada como un nuevo hecho estresante en la experiencia del inmigrante que vuelve a un entorno físico y a un mundo de relaciones humanas que cambiaron sin él, a la par de los consiguientes ajustes económicos y culturales que debe ejecutar en sus intentos de "reincorporación o reinserción".(10,11) Específicamente, la literatura destaca la traumaticidad potencial para quien vuelve del exilio, pero más aún, para quien retorna a una sociedad en que perviven las condiciones sustantivas que tiempo atrás lo orillaron precisamente a la emigración política, como está sucediendo en América Latina. (12,13) Paradójicamente, los sismos de octubre de 1986 constituyeron un recordatorio importante para quienes habían vuelto.
El terremoto en El Salvador
El terremoto que sacudió el área metropolitana de San Salvador (AMSS), que cuenta con millón y medio de habitantes, produjo daños estimados en mil millones de dólares, aproximadamente, y quedaron seriamente afectadas la infraestructura social y económica y el aparato productivo privado Diversas fuentes estiman que los muertos excedieron de 1500, y unas 200,000 personas perdieron totalmente sus hogares o sufrieron daños de gran consideración. Campos(14) entrevistó a un pequeño grupo de cinco individuos que habían retornado del exilio, quienes, a su vez, hablan padecido los rigores de los sismos mexicanos y en ese momento enfrentaban, después de 13 meses, una nueva experiencia catastrófica a gran escala. En ese estudio se descubrió el esquema evaluativo espontáneo en los "retornados", de la experiencia telúrica mexicana señalada como altamente desorganizadora y hasta desencadenante (no causa unívoca) de la vuelta a la morada, y la vivida ahora en su país de origen, en la fórmula mental siguiente: "Es otra cosa sufrir un terremoto en el país de uno, con la propia familia y con su gente"
Los sismos mexicanos fueron percibidos en el momento del estudio como un "aprendizaje importante", pues según los entrevistados, para octubre de 1986 en el sismo salvadoreño sintieron un mejor control de la emergencia, de la búsqueda de protección y de apoyo a los seres queridos. Todo ello genero en los sujetos un comportamiento organizado para mitigar el impacto de un nuevo hecho desastroso, sin dejar de sufrir un "shock" súbito de incredulidad. Expresó una persona consultada: "de pronto me sentí confundida. Rápidamente mi mente se volvió a México. No lo creía, otro terremoto más". Sin duda, el comportamiento mitigante organizado tuvo relación con el proyecto de retorno del exilio ahora concretado: "Un terremoto más no va a venir a tirar al suelo mi plan de estar aquí en El Salvador, una decisión que tanto me ha costado" (exiliado). Este sentimiento y una conducta asertiva en este pequeño grupo de personas, contrastan precisamente con el señalado por Campos(15) que observó entre pobladores sedentarios del AMSS la aparición de reacciones inmediatas no organizadas e inapropiadas al ocurrir el terremoto, en la proporción de cuatro de cada cinco sujetos, entre un total de casi 100 individuos entrevistados, apenas dos semanas después de la catástrofe. Entre estos pobladores no movilizados, destaca igualmente que uno de cada tres entrevistados manifestó la incredulidad inmediata de que lo que ocurría era precisamente un terremoto.
Este último dato es importante en cuanto a que el estudio de Campos(15) incluyó solamente a adultos mayores de 35 años, quienes a su vez vivieron la anterior experiencia sísmica a gran escala en el área metropolitana de San Salvador en mayo de 1965. Para ese entonces, el más joven de la muestra tenía 14 años. El Salvador ha sido abrumado por 12 grandes terremotos en lo que va del siglo, y la frecuencia e intensidad de ellos data de tiempos inmemoriales. Los indígenas precolombinos llamaron a la región del área metropolitana "valle de las hamacas". Aproximadamente cada cinco lustros, las fallas tectónicas generan episodios sísmicos graves en la región, pero a pesar de la "rutina" catastrófica no ha existido una cultura preparatoria y preventiva para enfrentar los desastres que periódicamente suceden. La población careció de información y de acciones organizadas antes de octubre de 1986. El presente trabajo expone los resultados obtenidos de un estudio más amplio con esos mismos cinco sujetos, publicado por Campos;(14) el autor adicionó la experiencia de dos "inmigrantes económicos" (fundamentalmente económicos, puesto que en una crisis como la que se padece, se acepta a nivel mundial la dificultad de distinguir a un inmigrante por motivos puros), quienes también comparten con los primeros la movilización migratoria, la estadía en México, D. F y los sismos de 1985 en esa ciudad, el regreso a El Salvador y la experiencia de los sismos de 1986.
Sujetos. El grupo estudiado incluyó siete personas, cuatro mujeres y tres varones (los dos "inmigrantes económicos" fueron de sexo femenino); todos adultos, con un promedio de edad de 39 años, siendo el más joven de 25 años, y el mayor, de 60 anos. Los cinco exiliados poseyeron un alto nivel escolar, con estudios universitarios, mientras que uno de los otros dos individuos había alcanzado sólo estudios secundarios, y el otro apenas si sabía leer y escribir. Todos fueron entrevistados en el área me tropolitana de San Salvador después de los sismos de octubre de 1986, de manera individual y anónima. Uno de ellos era soltero; cuatro estaban casados, y los dos restantes, divorciados.
En relación con los motivos de la emigración, los cinco exiliados sufrieron amenazas directas a su vida, y uno de los no exiliados indicó que un pariente cercano habla estado en peligro de persecución, y que ello influyó circunstancialmente en su decisión de emigrar por causas económicas de desempleo y problemas de supervivencia material, cuadro igual al del séptimo sujeto. Todos realizaron su jornada de "ida y vuelta" en los ochentas. El promedio de estancia en la ciudad de México fue de 3.7 años; una persona permaneció sólo tres meses, y otra, en el extremo opuesto, seis años.
Instrumentos. La entrevista constó de dos partes: una primera sesión en la que se conversó sobre la experiencia a lo largo de este periodo histórico-personal, con base en un protocolo semiestructurado, elaborado a partir de los trabajos de Murphy,(16) Martin-Baró(6) y Saigh,(16) para la fase previa a la emigración causada por guerra; de Campos(2) para el periodo migratorio y de exilio; de Campos(14) y Quarantelli,(17) para las catástrofes naturales; y de Weinstein(12) para el periodo sincrónico de retorno a El Salvador. Este protocolo fue diseñado en forma de "Indicadores Potenciales Psicopatológicos" (IPPs) con la lógica de que su presencia proporcional potenció el deterioro del psiquismo en cada fase tratada. De esa manera, se utilizaron 12 IPPs para el periodo de guerra, 16 para la etapa migratoria y 11 para el retorno; asimismo, se elaboraron siete IPPs para la experiencia de los sismos.
Se consideró el uso de varios de los IPPs para todo el proceso migratorio; por ejemplo: empleo permanente, desintegración familiar, soporte social-comunitario-institucional, vivienda estable, insatisfacción escolar; y algunos de esta lista, que a su vez fueron incluidos en los IPPs relacionados con los sismos: pérdidas humanas, padecimientos físicos graves y alteraciones emocionales intensas. De forma especifica, cada conjunto de IPPs fue completado con indicadores propios de la fase o coyuntura. Como ejemplos, en la fase de guerra y ante la inminencia del éxodo al extranjero, se preguntó a los sujetos si partieron o no con un proyecto de retorno al país; en la fase de exilio, si sufrieron expulsiones y deportaciones; en la fase de retorno, si percibían algún tipo de amenaza sociopoítica; y sobre los sismos, si se manifestó una conducta organizada mitigadora.*
* El lector interesado en obtener información más detallada sobre los IPPs diseñados, puede solicitarlos al autor escribiendo al Centro de Protección para Desastres (Ceprode), Avenida Maquilishuat 522, Colonia Vista Hermosa, San Salvador, El Salvador.
En la segunda parte de la entrevista, se aplicaron a los sujetos dos instrumentos. El primero fue el Cuestionario de Auto-Reportaje (CAR) ampliamente utilizado por la OMS en ambientes clínicos de atención primaria en países del Tercer Mundo, para la detección de "casos psiquiátricos probables". El CAR ha sido aplicado en la evaluación de los problemas de salud mental de supervivientes del desastre volcánico de Armero, Colombia,(18) y de los sismos ecuatorianos de marzo de 1978,(19) habiéndose probado en ambas situaciones su sencillez y validez.
El segundo instrumento administrado fue el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) en su forma castellana.(20) El IDARE está dividido en dos secciones: la primera pide al sujeto describir cómo se siente generalmente, conceptualizada como la mayor o menor propensión a la ansiedad, y la tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes; esto es la Ansiedad-Rasgo (AR). La segunda pide al sujeto describir cómo se siente en el momento de la entrevista, conceptualizada como una alteración transitoria caracterizada por sentimientos de tensión y de aprehensión subjetivos conscientemente percibidos, que pueden variar en intensidad y fluctuar en el tiempo; ésta es la Ansiedad-Estado (AE). Las puntuaciones de cada subescala tienen un rango entre 20 y 80. No existe utilización o estandarización del IDARE para población emigrante, exiliada o afectada por catástrofes en América Central, al menos conocida por el autor. Sin embargo, su versión original(21) ha sido utilizada con eficacia en poblaciones norteamericanas susceptibles de ser afectadas por desastres naturales(22) y tecnológicos.(23) Su uso en este estudio es un primer paso en el tratamiento científico de esta prueba para personas o grupos afectados por fenómenos de estrés profundo regional.
Datos del CAR. Las puntuaciones obtenidas por los siete sujetos en el CAR se presentan en la tabla de este estudio. Como puede observarse, los dos inmigrantes no políticos pueden ser considerados como "casos psiquiátricos probables", en virtud del número de síntomas neuróticos y psicóticos registrados en sus pruebas. Una de estas personas señaló en la entrevista haber estado internada en un hospital psiquiátrico, en los setentas. Ninguna de las cinco personas que retornaron del exilio pueden ser consideradas como "casos probables", en función de sus puntuaciones en el CAR.
Datos del IDARE. En la tabla aparecen las calificaciones obtenidas por los sujetos en ambas subescalas de la prueba. Los individuos no exiliados tuvieron en estos parámetros puntuaciones altas, y por consiguiente, una ubicación de porcentil alta, según las normas correspondientes. Llama la atención especialmente el sujeto No. 7, quien en la entrevista indicó internación psiquiátrica, pues alcanzó el porcentil 99 de su norma, en ambas subescalas. El otro individuo no exiliado se ubicó en segundo orden en las calificaciones de AR, y en tercero, en el AE, muy por arriba de los promedios del grupo (X- = 38.71 en AE y X- = 40.41 en AR). Por ello, en función de la calidad migratoria, se obtuvieron diferencias significativas en la subescala AR al aplicar la prueba U de Mann-Whitney (U = 0; p 0.05) entre exiliados y no exiliados, no así en la subescala AE con la misma prueba, aunque se observa una ligera tendencia de las diferencias entre los sujetos (U = 1; p<0.095), a saturar este factor.
Tabla. Puntuaciones obtenidas con CAR, IDARE E IPPs
|
CAR |
IDARE |
IPPs por fases | |||||||
|
Sujetos |
Síntomas neuróticos |
Síntomas psicóticos |
Ansiedad-estado |
Ansiedad-rasgo |
Guerra |
Migración |
Retorno |
Sismos México |
Sismos El Salvador |
|
(0-20) |
(0-4) |
(20-80) |
(20-80) |
(0-12) |
(0-16) |
(0-11) |
(0-7) |
(0-7) | |
|
Exilio por móviles políticos | |||||||||
|
1 |
3 |
0 |
31 |
32 |
5 |
1 |
1 |
4 |
2 |
|
2 |
3 |
0 |
29 |
35 |
5 |
4 |
2 |
3 |
1 |
|
3 |
2 |
0 |
29 |
25 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
|
4 |
5 |
0 |
43 |
34 |
7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
5 |
4 |
0 |
34 |
34 |
4 |
2 |
0 |
4 |
0 |
|
Por móviles económicos | |||||||||
|
6 |
9 |
2 |
40 |
50 |
3 |
5 |
6 |
4 |
4 |
|
7 |
14 |
3 |
65 |
71 |
6 |
5 |
5 |
6 |
5 |
Datos de los IPPs. La totalidad de las cuantificaciones registradas por los sujetos en los IPPs para las fases migratorias y los sismos, también se presentan en la tabla. Las puntuaciones dentro de esta fase y por sujeto, muestran a simple vista un decremento considerable y progresivo, a medida que recorremos el proceso migratorio desde la guerra, hasta el retorno, en el subgrupo de los exiliados. Igual sucede con los resultados de un sismo a otro (de México a El Salvador). Como contraparte, los emigrantes "económicos" mantuvieron una puntuación alta en IPPs, y elevadas proporciones relativas que en algunos puntos se elevan sensiblemente. Es interesante observar en la tabla, que dos sujetos exiliados no señalaron IPPs alguno en la fase del retorno a su país, y uno de ellos registró cero IPPs para el segundo terremoto, vivido ya en El Salvador.
Guerra, emigración y AR
En lo que toca a la fase de la guerra, todos los individuos presentan un elevado numero de IPPs. La relación entre estos y la AR fue precisada por un coeficiente Y de Spearman = 0.3853 no significativo para p 0.05. Ciertamente, los sujetos expusieron la fuerte carga estresante del rompimiento con su realidad, como emigrantes de índole política:
Aunque podía esperarse una salida de un momento a otro, uno no lo cree real hasta que la amenaza por escrito te da sólo horas para salir del país. Ahí es cuando el mundo se te viene abajo en segundos.
como económica:
Cuando fui poniendo a la venta mis cosas de más valor iba también poniendo una lágrima. A la hora de ir a México, iba más triste que contenta, pues para irme tuve que despojarme de lo que tanto, tanto me había costado.
Al seguir adelante en la secuencia espacio-temporal de la migración vivida por los sujetos, se obtuvo un coeficiente Y de Spearman = 0.9866 (p<0.01) altamente significativo, entre los IPPs de la fase migratoria a México, y la AR, entendida esta como indicador de una vivencia de estrés prolongada. En términos generales, la variable "calidad de emigrante" satura esta relación empírica, igualmente expuesta en los testimonios de entrevistados
No había ni para mí ni para mi familia otra alternativa que enfrentar a como diera lugar la estancia. Lo que menos uno puede imaginarse es si se va a volver o no. Aunque no le guste nada lo que le toque recibir, había que aceptar todo sin queja de ningún tipo [exiliado].
Para los emigrantes "económicos" la vivencia pareció colocarse en un lugar relativamente opuesto:
Al comienzo me sentí entusiasmado por conocer un país del que me habían hablado tanto. Pero pronto todo fue saliéndome negativo, muy pocas cosas bien, hasta que me puse a pensar si lo mejor había sido viajar a México. Cada día nos abandonaba más la decisión.
Varios insistieron en el tema de la actitud hacia el mundo, subrayando la diferencia entre los dos grupos de individuos:
Aún si todo te salía mal y se te complicaba: legalidad, trabajo, salud, tenías a la fuerza que ver cómo cambiabas lo negativo por positivo. Fue cuando eso del exilio te sabe a amargo, pero por ratitos te sube, en tu mente, sabor dulce [exiliada].Yo estaba fregada [con problemas] en El Salvador. A quién no le va mal allá si no hay trabajo, y el pisto [dinero] no te llega a las manos. Pero allá [México] está fregada la más peor, estar fregada en tierra extraña. Las ganas de luchar de verdad se me fueron bajando [no exiliada].
Sismos mexicanos y AR
La estadía en México fue complicada objetivamente por el terremoto de septiembre de 1985; con ella se asoció la agrupación de IPPs correspondiente a esta coyuntura, a un AR, y con la idea de que tal acaecimiento pudiera haber influido en la estimulación o profundización de una tendencia a la ansiedad entre los sujetos. El coeficiente Y de Spearman = 0.6362 mostró la ausencia de significación para p c 0.05, si bien el coeficiente en sí mismo señala una tendencia sensible a una asociación positiva y alta entre los dos conjuntos de datos.
Porcentualmente, el impacto de los movimientos telúricos (de manera relativamente análoga a la fase de la guerra) se presenta como un estresante súbito y poderoso que se expresó en los sujetos al aumentar en ellos la proporción de IPPs elaborados para esa fase. No había un marco cultural y de apoyo, y había duda en que acaeciera una inesperada transformación crítica del entorno:
Nunca por mi cabeza iba a imaginarse enfrentar un terremoto. Ya que con tantas cosas duras que tenía que hacer para medio vivir, el terremoto me agarró desprevenido totalmente [exiliado].Quizá el miedo mayor no lo tuve cuando fueron los terremotos sino después, al sentirme tan lejos de El Salvador, desamparado, y diciéndome a mí mismo: venir aquí huyendo del peligro, para venir sólo a morir [exiliado].
Con lo duro de estar aquí y un terremoto, claro, se sabe que Dios le pone a uno estas pruebas, y me salve. Pero diciendo la verdad, nunca había tenido tanto desamparo y desesperación como entonces. Venir a México para morirse [no exiliada].
En una elaboración más amplia de estos resultados, se aplicó correlación múltiple, integrando los datos de los IPPs de guerra, migración y los sismos mexicanos, con la AR. Fue calculado el coeficiente de concordancia de Kendall y se obtuvo S = 0.6908, significativo a un nivel de probabilidad de p<0.01 con valor de s = 297.07, lo cual tradujo una coherencia en las ordenaciones de los sujetos en la lógica de un decremento progresivo de los IPPs para los exiliados, y al mismo tiempo denotó una puntuación y porcentiles bajos en la subescala AR, mientras que los dos sujetos no exiliados se comportaron en la dirección opuesta: una proporción alta de IPPs, y un alto porcentil con AR. Varias expresiones individuales durante las entrevistas parecían indicar el carácter diferenciado que las condiciones de estrés ejercían en el psiquismo de estas personas, en su función de su "calidad de inmigrante". Estas expresiones denotaron un sentido global distinto de la experiencia vivida hasta el momento:
Claro que tuve mucho miedo, pero no me quedé nunca paralizado. En esos días [septiembre de 1985] vinieron a mi memoria muchos recuerdos negativos, de las tantas penurias. Me sentí triste de ver a mi familia sufriendo una cosa y otra. También sentí que estas penas le daban más valor a mi exilio, más valor a poder regresar a El Salvador [exiliada].No miento si digo que "mala hierba nunca muere". Quizá al final de cuentas lo del terremoto era pequeño si uno se ponía a repasar los peligros que había pasado en El Salvador. De pronto uno llora, pero después de alegra de estar "vivito y coleando" una vez más. El exilio es una escuela más grande que la universidad [exiliado].
Por otra parte, el sentido global apuntaba a una desorganización interna, proceso en que la angustia señalada desbordó el control interno:
Los terremotos "rebasaron el vaso" que para mí ya estaba lleno. Son cosas que quisiera olvidar para siempre. No le hallaba gusto a nada, ni hallaba qué hacer de bien para mi. ¿A dónde ir? Me sentí abandonada por Dios, bien fregada y pasé días llorando [no exiliada].El ver que la cosa era bien grande [los daños de los sismos] y seguía temblando, acabé perdiendo el ánimo hasta de salir a caminar. Ni en El Salvador habla visto tanto destruido. Así pasé varios días hasta que decidí regresarme a El Salvador.
Retorno, sismos salvadoreños y AE
Los terremotos mexicanos habían generado o profundizado el tema del retorno en cada uno de los sujetos. En términos generales, a lo largo de las entrevistas el proyecto de regreso al país fue un componente psicológico estresado repetidas veces. En esta pauta del proceso migratorio, la puntuación de la AE se convirtió técnicamente en una evaluación de la atención subjetiva experimentada por los individuos "en el momento de la entrevista", desarrollada en la sincronía del retorno y bajo el registro de sensibles "microsismos" en San Salvador, a seis meses de la catástrofe a gran escala. Se obtuvo entre la AE y la fase de retorno, un coeficiente de separación de Y = 0.7883, significativo a nivel de p<0.05.
El regreso real conllevó para los individuos exiliados un sentimiento significativo de asertividad personal:
Muchas penas quedaban para mí resueltas al regresar, otra vez en mi país, con todo lo mío. Sigue la guerra, pero lo importante es que está uno aquí, después de todo lo que pasó a mi familia y a mi misma [exiliada].Nadie le asegura aquí nada a uno. Quizá puede haber más peligro en El Salvador que en México. Pero esta es mi tierra, de la que nunca hubiera debido salir [exiliado].
Por motivos diversos y combinados, todos los sujetos volvieron después de la catástrofe de septiembre de 1985. El retorno consumado de las personas no exiliadas aparece en un tono distinto:
Volver a El Salvador no era ni una alegría ni una tristeza. Creo que todavía sigo con dudas de lo que más me conviene. Lo peor fue que al irme perdí lo que tenía aquí y volví sin nada de allá, y así estoy, sin nada en los dos lados.
Este retorno como mínimo, fue un proyecto anhelado y como máximo, una salida forzada al contexto de estrés augurado desde México:
Algo tenía que hacer. En El Salvador tengo mis parientes pero con eso no mejoro nada. Me fui para progresar en algo, no gané nada y encima vuelvo sin nada, a hacer carga. Pero: ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Venirme, devolverme.
La tendencia de los datos fue confirmada al precisar un coeficiente Y de Spearman = 0.7545 significativo a nivel p<0.05 para AE y los sismos en El Salvador. Por ello, no es sorprendente haber obtenido un coeficiente de concordancia de Kendall como medida de correlación múltiple, con un valor de W = 0.7662, altamente significativo para p<0.01 y S = 118.5. Los testimonios de los entrevistados constituyen una referencia clara a lo ocurrido un año antes en México respecto a los terremotos de allá, y el momento singular de vuelta al país:
De pronto un terremoto aquí, uno más, con miedo pues, pero no como aquel allá. De pronto me sentí con ideas en la cabeza de qué hacer si seguía temblando. Y así fue.Ni un mes de estar otra vez aquí, un año después de los terremotos de México. Como que me siento cansado de tanto peligro por el que he pasado. Pero ahora lo que más siento es mucha fortaleza, seguridad..., en serio, hasta alegría de estar aquí y compartir la suerte de mi pueblo.
Hasta los peligros de la Naturaleza se viven como más de uno, en la propia tierra.
En la línea de esta concordancia de información clínica, el testimonio de los individuos no exiliados confirma la presencia de un proceso mental desestructurado y convulso:
Ni mi familia lo cree. Hasta me chistan en que en un año me hayan pasado dos terremotos. La verdad es que yo me río también, para no llorar más de lo que ya he llorado. Con los terremotos de aquí nadie puede decir que tengo donde ir. Ni México, ni El salvador. Sólo le pido a Dios, que se haga su voluntad.
Este sentido de la experiencia global se hace presente en los testimonios como un hallazgo bifásico, adscrito a la entrevista: con una cara hacia el proceso personal históricamente consumado; y la otra hacia el futuro y el presente lleno de desafíos por reincorporarse a El Salvador:
No tengo otra suerte más que quedarme en El Salvador, no sé por cuánto tiempo. Mientras siga aquí, sólo le pido a Dios, eso nada más [no exiliada].Aquí estoy, vine para quedarme, mi plan es defender mi derecho a vivir en mi tierra [exilado].
Para percatarse de la experiencia poco común vivida por estos sujetos, nuestro estudio se enfocó retrospectivamente en la historia personal de cada entrevistado. El estado psicológico en el momento de la entrevista influyó en los resultados descritos, si bien el momento mismo fue a su vez evaluado técnicamente por medio de los instrumentos utilizados. Además, objetivamente se conservó el carácter crónico y repetido del estrés en la vida de cada individuo, y ello permitió suponer una incidencia diacrónica y sincrónica.
Indices cuantitativos de síntomas y ansiedad
Los resultados obtenidos con el CAR y el IDARE muestran diferencia notable entre los sujetos exiliados y los no exiliados. Por un lado, en forma exclusiva, se obtuvieron de los emigrantes "económicos" síntomas de orden psicótico, junto con un conjunto considerable de síntomas neuróticos. Por el otro lado, comparativamente, los mismos sujetos alcanzaron puntuaciones elevadas en las escalas de AE y AR, y ello dejo entrever dinámicas internas de ansiedad, estimuladas cuando menos, por los hechos externos de sus vidas, durante un considerable lapso. Su reactividad psicológica, en otras palabras, parece mostrar una aprehensión subjetiva de estrés, cargada de temores, miedos y cambios conductuales.
Los casos de los cinco sujetos exiliados tuvieron, en conjunto, características casi opuestas, y sospecha casi nula de que se tratasen de "casos psiquiátricos probables". Evidentemente, no se estudió cada caso con toma de "muestras" de orden fisiológico, y en este importantísimo nivel, medir el impacto de la exposición a estrés crónico. Con todo, ciertos reactivos de las mediciones utilizadas exploraron secuelas psicosomáticas potenciales, información que está contenida en los resultados generales descritos.
El sentido de la experiencia global
Tras un análisis apropiado de los hallazgos con la manipulación estadística más potente en estos casos, una y otra intercorrelación empírica confirmaron el sentido de la experiencia global elaborada por cada sujeto, en la integración de su propia personalidad frente a los desastres naturales y humanos vividos.
Dicho sentido parece fundarse en la calidad migratoria, es decir, en la historia personal y su mayor o menor vinculación con los hechos sociopolíticos de la turbulencia reinante en El Salvador. El tema del "proyecto" o "esperanza de retorno", saturó la exposición a estos desastres entre los sujetos, convirtiéndose en una variable intermedia de enorme significado para los cinco emigrantes políticos. No sólo jugó un papel importante del estrés crónico, sino motivó la acción propositiva que condujo al retorno mismo.
En otros términos, puede afirmarse que esta actitud particular (materializada en el proyecto de retorno articulado a un proceso de exilio) más que desensibilizar al individuo a los efectos del desastre crónico, le posibilitó enfrentar asertivamente las exigencias de sobrevivencia y alerta por conservar la vida propia y de los seres más cercanos. El PDT no tiene por si mismo consecuencias uniformes. La única homogeneidad existente es la naturaleza iterativa de los hechos estresantes, pero la forma en que es percibida es diferente en el grupo de sujetos estudiados, y está en función de la "calidad migratoria". La PDT y el sentido personal de la experiencia global ejercen en el individuo una influencia por encima de cualquier factor estresante del entorno, por más devastador que sea su impacto físico y real.
En la forma expuesta, se puede tener la visión más completa de los emigrantes "económicos", quienes en este estudio no elaboraron un proyecto de vida en el cual cifraran significativamente su existencia plena. En ellos, el proceso de desastre parece generar síntomas, ansiedades e IPPs desorganizantes, de su desarrollo humano, vulnerables por la trágica predicción de nuevos desastres, de seguir la crisis total que padece El Salvador.
En los anales de la literatura especializada pocas veces se revisan la experiencia del desastre crónico y los hallazgos empíricos después de fases criticas en los sujetos entrevistados Los datos identificados a partir de un amplio número de intercorrelaciones efectuadas, han colocado el problema en el lugar menos esperado, ante la contundente evidencia de partida de un proceso literal de estrés severo en el que se entrelazaron una serie de eventos extremos, más allá de los umbrales cotidianos en que se desarrolla el ser humano. Ahora bien, todo parece indicar que ante la transformación de las "crisis endémicas" rutinarias en zonas álgidas del planeta, tales umbrales a su vez han sido trastocados por fases históricas de cambios veloces y profundos que casi nos han obligado a modificar nuestros conceptos y consideraciones apenas tentativos, en ciencias tan jóvenes como las de la salud mental.
La afirmación anterior es producto de las paradojas empíricas observadas en la presente investigación, y también de la hipótesis que podamos proyectar hacia el futuro y hacia sectores más amplios de la población asentada y movilizada en Centroamérica, como en el resto del Tercer Mundo. Sin duda, lo infrecuente de esta experiencia de desastre crónico se vincula, sin que lo sepamos a ciencia cierta, al hecho de que posiblemente haya sido vivida por muy pocas personas. En buena medida, como precisamos al inicio de este trabajo, el retorno, para referirnos a los sujetos estudiados, es una alternativa distante para la enorme corriente del éxodo de centroamericanos. Quizá sea un proyecto, pero no una realidad accesible para el gran número de movilizados por la crisis, y por los peligros naturales y tecnológicos mismos. Sin embargo, con todo, queda el dato empírico de que la ausencia de un conjunto diverso de indicadores potenciales psicopatológicos, permitió el afrontamiento mitigante de la catástrofe prolongada, y al mismo tiempo dio lugar a la actividad propositiva, por encima de estresantes paralizadores y objetivos, que conllevó una motivación constante que, en el mejor de los casos, se concretó en comportamientos nuevos que esta investigación no exploró en detalle.
Como dato complementario, no podemos afirmar que los hallazgos empíricos a largo plazo respecto a una serie de acontecimientos traumáticos vividos a lo largo de esta década por los exiliados, necesariamente signifique salud mental, en comparación con los síntomas neuróticos y psicóticos registrados por los individuos no exiliados. Así, queda también la secuela de los efectos mentales en un plazo diferente: cuando la crisis total en que siguen sus vidas altere su tono exacerbado y accedan a la exigencia de construir una cotidianeidad sin guerra, exilio y con ello, el disfrute de una mejor protección por su sistema social, a los embates de la Naturaleza y la tecnología, en un mundo subdesarrollado. La prolongación de un proceso limite, que bordea las fronteras de la vida y la muerte, ha tenido consecuencias que científicamente debemos analizar una y otra vez, y estudiar con modelos e instrumentos más refinados. Esa reiteración queda justificada no sólo por la posible prolongación indefinida de la crisis endémica, sino por las futuras catástrofes naturales, aspectos que deben hacernos recordar que atender, prevenir y enfrentar sus consecuencias mentales seguirá siendo una exigencia vigente, aún en tiempos de paz.
1. Campos, N.: Los desastres. Una nuevo perspectiva científico-social para el estudio y la comprensión de las crisis en el Tercer Mundo. Presentado en el I Congreso Nacional de Sociología, San Salvador, septiembre 1987.
2. Campos, N.: Exilio y salud mental. Boletín de Psicología 6:173-193, 1987.
3. Karan, P.: Technological hazards in the Third World. Geogr Rev 76:195-208, 1986.
4. Torry, W.: Anthropological studies in hazardous environments: post trends and new horizons. Curr Anthrop 20:517-540, 1979.
5. American Psychiatric Association: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-III-R). Barcelona, Masson, 1988.
6. Martin-Baró, I.: Guerra y salud mental. Estudios Centroamericanos 429-430: 503-514, 1984.
7. Torres, E.: Informe sobre el estado de lo migración Centroamérica. México, Centro de Investigación y Acción Social, 1986.
8. Campos, N., Avila, D.: La percepción de algunos refugiados salvadoreños sobre "estresantes del entorno" en la Ciudad de México. Boletín de Psicología 4:13-19, 1985.
9. Campos, N.: En conexión con el desastre. Refugiados centroamericanos bajo los sismos de México. Boletín de Psicología 5:169-175, 1986.
10. Gmelch, C.: Return migration. Ann Rev Antrophol 9:135-159, 1980.
11. Pacheco, A., Wapner, S., Lucca, N.: La migración como una transición critica para la persona en su ambiente: una interpretación organísmico-evolutiva. Revista de Ciencias Sociales 21:123-150, 1979.
12. Kovalskys, J.: Exilio y desexilio: una experiencia más de violencia. Presentado en el XXI Congreso Interamericano de Psicología, La Habana, julio, 1987.
13. Weinstein, E.: Problemática psicológica del retorno del exilio en Chile. Algunas orientaciones psicoterapéuticas. Boletín de Psicología 6:21-38,1987.
14. Campos, N.: Datos sobre una inadvertida cotidianeidad: La experiencia de desastre crónico de algunos "retornados del exilio" salvadoreños. Presentado en el XXI Congreso Interamericano de Psicología, La Habana, julio, 1987.
15. Campos, N.: Terremoto y Día de Muertos. Elementos para una historia psicosocial del desastre en El Salvador. Inédito.
16. Murphy, J.: War stress and civilian vietnamese. Acta Psychiatr Stand 56:92-108, 1977.
17. Saigh, P.: The Lebanese Fear Inventory. A normative report. J Clin Psychol 38:352-355, 1982.
18. Quarantelli, E.: What is a disaster? The need for clarification in definition and conceptualization in research. En Disaster and Mental Health. Selected contemporary perspectives. Editado por Sowder, B., Rockville, NIMH, 1985.
19. Lima, B.: El papel del trabajador primario en la atención de la salud mental para víctimas de desastres en países en desarrollo. Experiencia en Armero, Colombia. Presentado en el Foro "Reconstrucción, prevención. Aspectos psicosociales de la catástrofe". México, Universidad Iberoamericana, junio, 1986.
20. Lima, B.: Training primary care worker in disaster mental health. Ecuador. Boulder, Natural Hazards Information and Application Research Center, University of Colorado, 1987.
21. Días-Guerrero, R., Spielberg, C.: El Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado. México, Trillas, 1975.
22. Spielberg, C., Gorsuch, R., Lushene, R.: Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, Consulting Psychologists Press, 1970.
23. De Man, A., Simpson-Housley, P., Curtis, F. et al: Trait anxiety and response to potential flood disaster. Psychol Rep 54:507-512, 1984.
24. De Man, A., Simpson-Housley, P., Curtís, F.: Trait anxiety, perception of potential nuclear hazard and state anxiety. Psychol Rep 54:791-794, 1984.
 |
 |