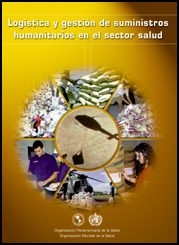
1 Este capítulo fué originalmente escrito por el Dr. Edgardo Acosta Nassar y modificado parcialmente para adaptarlo a las necesidades de esta guía. El Dr. Acosta es Director Ejecutivo de Fundesuma, organismo responsable del mantenimiento, capacitación y difusión de la metodología SUMA para el manejo de suministros humanitarios. Igualmente tiene una amplia experiencia internacional en preparativos y administración de desastres.
Este capítulo pretende poner en contexto de manera general los escenarios frecuentes que motivan la intervención de las organizaciones humanitarias y las condiciones recurrentes en las que deben actuar para paliar las necesidades de las poblaciones que resultan afectadas por los desastres.
El término "desastre" suele aplicarse a una situación de ruptura del funcionamiento normal de un sistema (o comunidad), que causa fuerte impacto sobre las personas, sus obras y su ambiente, superando la capacidad local de respuesta. Esta situación puede ser el resultado de un evento de origen natural (por ejemplo, un huracán o un terremoto) o la consecuencia de la acción humana (la guerra, entre los más comunes), combinado con sus efectos nocivos (por ejemplo, la pérdida de vidas o la destrucción de infraestructura).
Algunas organizaciones hacen la distinción entre "desastres" como resultado de eventos naturales y "emergencias complejas", siendo éstas causadas por confrontaciones bélicas, violencia, etc., y que suelen resultar en desplazamientos masivos de personas, hambrunas, refugiados, entre otras cosas. Tal es el caso, por ejemplo, de las crisis en los Balcanes, las hambrunas de Etiopía, Somalia, Sudán, el genocidio en Ruanda y más recientemente la violencia en Timor Oriental.
Aunque cada evento desastroso es único, en el sentido de que sus efectos tienen relación no solo con el tipo de evento, sino también y sobre todo, con las condiciones económicas, sanitarias y sociales particulares de la zona afectada, también existen similitudes entre ellos. La identificación de esos rasgos comunes puede usarse para mejorar la gestión de la asistencia humanitaria y el uso de los recursos. Deben considerarse los aspectos siguientes (ver también cuadro 1.1):
1. Hay una relación entre el tipo de desastre y sus efectos sobre la salud, especialmente en lo que se refiere al impacto inmediato en la producción de lesiones. Por ejemplo, los terremotos provocan muchos traumatismos que requieren atención médica, mientras que las inundaciones provocan relativamente pocos heridos.2. Ciertos efectos de los desastres suponen más bien un riesgo potencial a la salud que un impacto inmediato. Así, desplazamientos de la población y cambios en el medio ambiente pueden incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades; sin embargo, en general, las epidemias no se deben a los desastres naturales.
3. Los riesgos sanitarios reales y potenciales posteriores a los desastres no se concretan al mismo tiempo; tienden a presentarse en momentos distintos y con una importancia variable dentro de la zona afectada. Así, las lesiones ocurren por lo general en el momento y el lugar del impacto requiriendo atención médica inmediata, mientras que el riesgo de aumento de las enfermedades transmisibles evoluciona más lentamente y adquiere máxima intensidad cuando hay hacinamiento y deterioro de las condiciones de higiene.
4. Las necesidades de alimentos, ropa, refugio y atención primaria de salud provocadas por los desastres no suelen ser absolutas; incluso los desplazados suelen tener cubiertas algunas necesidades vitales. Además, por lo general los afectados se recuperan con rapidez del estupor inicial y participan espontáneamente en la búsqueda, rescate y transporte de los heridos, y en otras actividades de socorro, como el almacenamiento y la distribución de suministros.
5. Las guerras y conflictos civiles generan un conjunto peculiar de problemas sanitarios y de obstáculos operativos muy particulares, en cuya solución se involucran una gran cantidad de diferentes aspectos políticos, sociales, étnicos y geográficos, entre otros.
La gestión eficaz del socorro humanitario se basa en anticipar e identificar los problemas a medida que surgen y proveer los suministros específicos en los momentos adecuados y en los lugares donde son necesarios.
Los efectos diversos de los desastres sobre la población y su entorno, generan diferentes tipos de necesidades y, por ende, diferentes requerimientos para solventar esas necesidades. Como la experiencia lo demuestra, dichos efectos no se pueden asumir como patrones absolutos, ya que el grado de impacto y la forma de afectación de un desastre tienen relación con las especificidades de la región afectada. Sin embargo, es posible figurarse en términos generales cuáles son estos efectos y cuáles los sistemas que son afectados más comúnmente.
Reacciones sociales
La conducta de los afectados por los desastres rara vez evoluciona hacia el pánico generalizado o la espera aturdida. Una vez recuperados de la conmoción inicial comienzan a actuar de forma positiva para alcanzar metas personales bien definidas y se incrementa la acción individual relativamente organizada. Los sobrevivientes de los terremotos suelen comenzar las actividades de búsqueda y rescate a los pocos minutos del impacto, y a las pocas horas ya se han organizado en grupos para asumir tareas diversas de atención.
En circunstancias excepcionales surgen comportamientos activamente antisociales como, por ejemplo, el saqueo generalizado. Algunas veces las reacciones espontáneas de las personas son totalmente racionales, pero pueden resultar perjudiciales para los intereses generales de la comunidad, como por ejemplo, cuando funcionarios de empresas de servicios públicos no acuden a sus puestos de trabajo hasta después de haber puesto a salvo a sus familiares y bienes.
Como los rumores menudean, sobre todo respecto a epidemias, las autoridades pueden verse sometidas a una gran presión para adoptar medidas de emergencia, como la vacunación masiva contra la fiebre tifoidea o el cólera, sin un fundamento sanitario sólido. Además, muchas personas son reacias a aceptar las medidas que las autoridades consideran necesarias.
Durante los períodos de alarma o después de ocurrir un desastre natural, mucha gente se resiste a ser evacuada, incluso aunque sea probable que sus hogares puedan resultar destruidos o, de hecho, ya lo estén.
En el caso de los desastres naturales se ha ido desechando el mito de que la sobrevivencia y recuperación de la población afectada depende únicamente de la ayuda externa, ya que como se ha demostrado ampliamente la primera asistencia proviene de las propias personas afectadas.
Enfermedades transmisibles
Los desastres no provocan brotes masivos de enfermedades infecciosas, aunque en algunas circunstancias aumentan las posibilidades de transmisión. A corto plazo, el aumento de la incidencia de enfermedades que se observa con mayor frecuencia obedece a la contaminación fecal del agua y los alimentos, lo que ocasiona mayormente enfermedades entéricas.
El riesgo de brotes epidémicos de enfermedades transmisibles es proporcional a la densidad (hacinamiento) y el desplazamiento de la población, puesto que esos factores degeneran las condiciones de vida y aumentan la demanda de abastecimiento de agua y alimentos, los cuales en estas circunstancias son usualmente escasos. En el período inmediatamente posterior al desastre también crece el riesgo de contaminación (como sucede en los campamentos de refugiados o desplazados), se interrumpen los servicios sanitarios existentes (como los de agua potable y alcantarillado), y resulta imposible mantener o restablecer los programas ordinarios de salud pública.
En el caso de los desastres complejos, en los que son frecuentes la malnutrición, el hacinamiento y la ausencia de las condiciones sanitarias más básicas, han ocurrido brotes de cólera u otras enfermedades.
Desplazamientos de la población
Cuando se producen grandes movimientos de población, espontáneos u organizados, se crea una necesidad urgente de proporcionar asistencia humanitaria. La población suele desplazase hacia las áreas urbanas, donde los servicios públicos son insuficientes para afrontar la llegada masiva de estas personas, con el consiguiente aumento de las cifras de morbilidad y mortalidad. Cuando el desastre destruye la mayoría de las viviendas, pueden producirse grandes movimientos de población dentro de las propias áreas urbanas porque los afectados buscan cobijo en los hogares de familiares y amigos.
En situaciones como el desplazamiento o la huida intempestiva de masas de población a causa de la guerra u otras manifestaciones de violencia, en donde la amenaza a la vida se evidencia de manera más cruel e inmediata, es mucho más difícil esperar reacciones organizadas de los afectados ya que la prioridad es alejarse lo más posible de la zona de peligro. En estos casos la intervención oportuna de organizaciones internacionales de asistencia sigue haciendo en muchas ocasiones la diferencia entre la vida y la muerte. Aún así, estas agencias pueden encontrar en la misma población actitudes de colaboración y respuestas organizadas que permiten brindar una asistencia más apropiada.
Exposición a la intemperie
Los peligros sanitarios asociados a la exposición a los elementos no son grandes en los climas templados, ni siquiera después de los desastres, mientras se mantenga a la población en lugares secos, razonablemente bien abrigada y protegida del viento. Sin embargo, en otros climas en donde se registran temperaturas extremas, ya sea por frío o por calor, proporcionar refugios apropiados a las personas afectadas cobra una importancia dramática. Esto implica además que la práctica de establecer albergues temporales no debe ser una medida automática para cualquier desastre y área geográfica, sino que debe obedecer estrictamente a la necesidad real expresada por la realidad del terreno y la previsión.
Alimentación y nutrición
La escasez de alimentos en el período inmediatamente posterior al desastre suele deberse a dos causas: la destrucción de los depósitos de alimentos en la zona afectada, así como las pérdidas personales, reduce la disponibilidad inmediata de alimentos y, por otra parte, la desorganización de los sistemas de distribución puede dificultar el acceso a los alimentos, incluso cuando no existe una escasez absoluta. Después de los terremotos la carencia generalizada de alimentos no es tan grave como para provocar problemas de nutrición. Los desbordamientos de los ríos y las crecidas del mar pueden deteriorar las despensas de alimentos en los hogares y arruinar los cultivos, interrumpen la distribución y provocan serias dificultades. La distribución de alimentos puede ser una necesidad importante en el corto plazo, aunque en general, las importaciones o donaciones en gran escala de alimentos suelen ser innecesarias.
La excepción debe ser mencionada para los casos de desplazamiento masivo de personas que por lo general se movilizan con muy pocas o ninguna provisión, y que las provisiones en los centros de población que los acogen son insuficientes o se agotan rápidamente.
Abastecimiento de agua y servicios de saneamiento
Los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado son especialmente vulnerables a los desastres naturales y su destrucción o la interrupción de los servicios conllevan graves riesgos sanitarios. Esos sistemas son extensos, y a menudo están en mal estado desde antes del desastre y expuestos a diversos peligros. Las deficiencias en la cantidad y calidad del agua potable y los problemas de eliminación de excretas y otros desechos traen como consecuencia un deterioro de los servicios de saneamiento que contribuye a crear las condiciones favorables para la propagación de enfermedades transmitidas por el agua.
Salud mental
Inmediatamente después de los desastres, la ansiedad, las neurosis y la depresión no constituyen graves problemas de salud pública; por esa razón, las familias y vecindarios de las sociedades rurales o tradicionales pueden afrontarlos temporalmente. Por el contrario, los socorristas mismos suelen constituir un grupo de alto riesgo. Siempre que sea posible, deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para preservar la estructura social de las familias y las comunidades; asimismo, se debe evitar enérgicamente el uso indiscriminado de sedantes o tranquilizantes durante la fase de socorro de emergencia.
En las zonas industrializadas o metropolitanas de los países en vías de desarrollo, existe un aumento significativo de los problemas de salud mental durante las fases de rehabilitación y reconstrucción a largo plazo, lo que significa una necesidad de tratamiento durante esos períodos.
Mención específica debe ser hecha de los traumas producto del contacto con violencia extrema y otros horrores a los que se ven enfrentadas las víctimas de confrontaciones bélicas. La muerte violenta, las desapariciones y desmembramiento familiar resultantes, debilitan además la capacidad de las personas para soportar dichos traumas, los cuales requerirán tratamiento prolongado.
Daños a la infraestructura
Los daños graves a las instalaciones vitales de las comunidades tienen un efecto directo sobre la salud de las poblaciones que dependen de esos servicios. En el caso de hospitales y centros de salud cuya estructura es insegura, los desastres naturales ponen en peligro la vida de sus ocupantes y limitan la capacidad de la institución para proveer servicios a las víctimas. El terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 1985 provocó el colapso de 13 hospitales. En solo tres de ellos murieron 866 personas, 100 de las cuales formaban parte del personal de salud; asimismo, se perdieron aproximadamente 6.000 camas de los establecimientos metropolitanos. En 1988, el huracán Mitch dañó o destruyó los sistemas de suministro de agua de 23 hospitales de Honduras y afectó a 123 centros de salud. Los desastres provocados por el fenómeno de El Niño en el Perú entre 1997 y 1998 afectaron a casi 10% de los servicios de salud del país.
Estos efectos destructivos tienen igualmente repercusiones sobre la infraestructura, equipos y otros recursos útiles para la llegada, almacenamiento y trasiego de los suministros.
Tabla 1.1 Efectos a corto plazo de los grandes desastres
|
Efecto |
Terremotos |
Vientos destructivos (sin inundación) |
Maremotos e inundaciones repentinas |
Inundaciones progresivas |
Aludes |
Volcanes y torrentes de barro (lahares) |
|
Defuncionesa |
Muchas |
Pocas |
Muchas |
Pocas |
Muchas |
Muchas |
|
Lesiones graves que requieren tratamientos complejos |
Muchas |
Moderadas |
Pocas |
Pocas |
Pocas |
Pocas |
|
Mayor riesgo de enfermedades transmisibles |
Riesgo potencial después de cualquier gran desastre natural: la probabilidad aumenta en función del hacinamiento y el deterioro de la situación sanitaria | |||||
|
Daños de los establecimientos de salud |
Graves (estructura y equipos) |
Graves |
Graves, pero localizados |
Graves (solo los equipos) |
Graves pero localizados |
Graves (estructura y equipos) |
|
Daños de los sistemas de abastecimiento de agua |
Graves |
Leves |
Graves |
Leves |
Graves pero localizados |
Graves |
|
Escasez de alimentos |
Infrecuente (suele producirse por factores económicos o logísticos) |
Común |
Común |
Infrecuente |
Infrecuente | |
|
Grandes movimientos de población |
Infrecuentes (suelen ocurrir en zonas urbanas que han sido dañadas gravemente) |
Comunes (generalmente limitados) | ||||
a Con efecto potencial letal en ausencia de medidas de prevención.
 |
 |