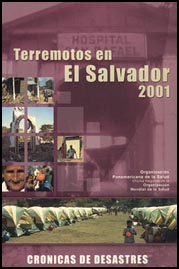
Los sismos de enero y febrero de 2001 y sus sucesivas réplicas, causaron significativas pérdidas en la infraestructura de saneamiento de las zonas urbanas y rurales de El Salvador. En el ámbito rural se destruyó un gran porcentaje de los pozos de abastecimiento de agua y de las letrinas existentes, ya insuficientes antes del primer sismo.
Los principales problemas de saneamiento que afectaron a la población ubicada en las zonas de desastre fueron originados por: los fallos en los sistemas de suministro de agua potable y disposición de aguas servidas, la disposición de residuos sólidos y el manejo de cadáveres.
De acuerdo con las evaluaciones realizadas por las instituciones que trabajan en el sector de agua y saneamiento, los sistemas rurales de agua potable fueron los más afectados. Se registraron daños de diferentes características en 32 de los aproximadamente 400 sistemas rurales, un 8% del total1. Las personas afectadas fueron 75,626, lo que representa el 9.1% de la población rural que contaba con este servicio.2
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El terremoto del 13 de enero de 2001 en El Salvador. Impacto socioeconómico y ambiental. Sede subregional de la CEPAL. México, D.F. 2001.2 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA). Informe de daños a sistemas rurales de agua potable hasta el 29/01/2001. Gerencia de Sistemas Rurales. San Salvador 2001.
Los principales daños se produjeron debido a la ruptura y desconexión de acueductos ubicados en suelos inestables, taludes y pasos de quebradas. Igualmente, la destrucción de las paredes de algunos pozos hizo necesario proceder a su limpieza o identificar nuevas fuentes de abastecimiento. Se estimó que deberían rehabilitarse o reconstruirse aproximadamente 10.400 pozos familiares, ubicados especialmente en zonas rurales y urbanas marginales. En aquellos lugares donde los sistemas de suministro de agua colapsaron se garantizó el abastecimiento de agua potable por medio de camiones cisterna, así como gracias a la instalación de plantas potabilizadoras portátiles.

Debido a los graves daños causados
a los sistemas de abastecimiento de agua urbanos, la población tuvo que recurrir
a los camiones cisterna. (Foto: OPS/OMS, J. Jenkins)
De acuerdo con los informes elaborados por la ANDA (la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado) los componentes más afectados en los sistemas urbanos de suministro de agua potable fueron los depósitos o tanques de almacenamiento y distribución. Éstos sufrieron distintos grados de deterioro, entre los que cabe citar el agrietamiento de sus paredes y de los elementos portantes (vigas, columnas), así como el asentamiento de algunas unidades construidas a nivel del terreno.3 Ello incluyó también al menos tres casos en que hubo que trasladar los tanques a sitios seguros para evitar su desplome. En el área metropolitana de San Salvador y otras zonas cubiertas por la ANDA se produjeron daños de distinta índole en las captaciones de pozos profundos y en estaciones de bombeo.
3 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA). Informe de daños a sistemas rurales de agua potable hasta el 29/01/2001. Gerencia de Sistemas Rurales. San Salvador. 2001.
La inestabilidad de taludes y los deslizamientos produjeron la rotura de líneas de conducción que abastecen las zonas urbanas, especialmente de aquellas localizadas en pasos de quebradas. El problema más importante en estas zonas fue que más de 500.0004 personas se quedaron temporalmente sin suministro, debido sobre todo a la falta de energía eléctrica para los sistemas de bombeo. Esto representa un 15% de la población que disponía de este servicio.
4 Jenkins, Jorge J. Consecuencias de la sucesión sísmica de enero y febrero de 2001 en El Salvador, [informe técnico], OPS/OMS-ELS, El Salvador. 2001.
Aunque en algunas localidades se prolongó esta interrupción durante días y hasta semanas, la mayoría de los sistemas eléctricos y plantas de tratamiento fueron reparados rápidamente. Una vez restablecido el servicio de energía eléctrica que hacía funcionar los equipos de bombeo, la ANDA restituyó rápidamente el abastecimiento de agua. Al igual que en las zonas rurales, en las zonas urbanas donde los sistemas de suministro de agua colapsaron se garantizó el abastecimiento de agua potable por medio de camiones cisterna, así como con la instalación de plantas potabilizadoras portátiles.
Hasta finales de marzo de 2001 la ANDA no había identificado daños en los sistemas de alcantarillado sanitario. Es posible, sin embargo, que los daños se hayan manifestado al iniciarse la temporada de lluvias.5
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El terremoto del 13 de enero de 2001 en El Salvador. Impacto socioeconómico y ambiental. Sede subregional de la CEPAL. México, D.F. 2001.
En el sector rural y urbano marginal, donde predominan las letrinas como sistemas de saneamiento, se produjeron daños de consideración o destrucción total, especialmente en aquellas localidades que fueron más afectadas por el sismo. De acuerdo con estimaciones realizadas con la información disponible sobre el número de viviendas destruidas en zonas rurales y los niveles de cobertura de los servicios de saneamiento, se calcula que se habrían dañado unas 63.000 letrinas.6
6 Ibid.
En el sismo del 13 de febrero, debido a la poca profundidad del foco, se produjeron mayores daños que en el anterior. Resultaron afectados los sistemas de agua potable y saneamiento de zonas urbanas y rurales de los departamentos de San Vicente, La Paz, Cuscatlán y, en menor medida, San Salvador y Chalatenango.7
7 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA). Informe de daños a sistemas rurales de agua potable hasta el 29/01/2001. Gerencia de Sistemas Rurales. San Salvador. 2001.

En algunos sectores se instalaron
plantas potabilizadoras portátiles para asegurar el abastecimiento de agua a la
población urbana. (Foto: OPS/OMS, J. Jenkins)
Según el informe de la CEPAL,8 aunque los costes del segundo sismo resultaron menores que los del primero, su impacto social fue mucho mayor y más concentrado en términos geográficos. Ello se debe a que los sistemas afectados en esta ocasión eran de ámbito regional; es decir, abastecían a diversas comunidades urbanas y rurales, con lo cual quedaron sin suministro extensas superficies pobladas. Esta situación se vio agravada por la escasez de fuentes de agua aptas para el consumo, así como por la baja cobertura del servicio que existía previamente a los sismos en las poblaciones rurales de las zonas afectadas.
8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El Salvador: Evaluación del terremoto del martes 13 de febrero de 2001 . Addendum al documento de evaluación del terremoto del 13 de enero Sede subregional de la CEPAL. México, D.F. 2001.
En diez sistemas urbanos operados por la ANDA se dañaron las fuentes de abastecimiento, compuestas generalmente por pozos profundos, estaciones de bombeo y líneas de impulsión, las redes principales y secundarias de distribución, así como las conexiones domiciliarias e intradomiciliarias.9 Debido tanto a las vibraciones producidas por el sismo como a los deslizamientos, fracturas del suelo y asentamientos que le siguieron, se vieron seriamente afectados las redes y equipos eléctricos propios, así como algunos tanques de almacenamiento. De particular relevancia fue el colapso del sistema regional de El Cacahuatal, que abastecía a diferentes poblados, con otros 30 sistemas de 40 que manejaba la ANDA en la zona afectada. Más de 7.000 pozos quedaron afectados y en algunos cercanos a la costa se constató infiltración salina. Habría que añadir las posibles rupturas en las redes de aducción y distribución, que se evidenciarían mediante fugas de agua una vez que el suministro fue reiniciado. Igualmente, se produjeron daños significativos en el Proyecto Zona Norte, que lleva agua a la capital y a Nueva San Salvador (Santa Tecla). La ciudad de Cojutepeque, cabecera departamental de Cuscatlán, y los demás poblados de ese departamento quedaron en una situación crítica debido a que los pozos que los abastecían fueron destruidos por completo.
9 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA). Informe preliminar de daños a sistemas de producción de agua potable a nivel nacional, ocasionado por el sismo del 13 de febrero de 2001. San Salvador. 2001.
En las zonas afectadas se perdieron tramos enteros en líneas de aducción y distribución de agua potable y en las captaciones. La ANDA constató daños en 31 de los 40 sistemas rurales que administra en los departamentos de La Paz, San Vicente y Cuscatlán. Adicionalmente, las ONGs que trabajan en este sector informaron, junto con los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Agricultura y Ganadería, que alrededor de 6.800 pozos someros excavados, familiares o comunales, fueron dañados.10
10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El Salvador: Evaluación del terremoto del martes 13 de febrero de 2001. Addendum al documento de evaluación del terremoto del 13 de enero Sede subregional de la CEPAL. México, D.F. 2001.
Como medidas alternativas mientras se realizaban las obras para la restitución de los servicios regulares, se continuó con la utilización de equipos portátiles para la potabilización de agua y del suministro de agua potable a través de camiones cisterna. Sin embargo, debido a que se agotaron los camiones cisterna nacionales, las instituciones del sector se vieron forzadas a solicitar en préstamo unidades similares de Guatemala y Honduras, así como a arrendar camiones privados que se equiparon con tanques de material plástico.
Una estimación preliminar de la CEPAL indica que se dañaron aproximadamente 18.300 letrinas y fosas sépticas en las zonas rurales y suburbanas.11 Sin embargo, con base en observaciones de campo realizadas por los consultores de la OPS/OMS, se infirió que todas las viviendas afectadas tuvieron también dañadas sus letrinas, por lo cual el número debe haber sido bastante mayor.12
11 Ibid.12 Jenkins, Jorge J. Consecuencias de la sucesión sísmica de enero y febrero de 2001 en El Salvador, [informe técnico], OPS/OMS-ELS, El Salvador. 2001.
No se reportaron daños adicionales en los sistemas de seanemiento que habían sido castigados por el evento del 13 de enero. La ANDA identificó únicamente daños puntuales en los sistemas para la disposición sanitaria de excretas y de aguas lluvias, debido a que estaban fuera de servicio por no haber suministro de agua potable y a que no se habían iniciado todavía las lluvias, ya que en El Salvador se prolonga la estación seca hasta principios de mayo. Por esta razón, ni la ANDA ni las municipalidades que operaban sistemas de alcantarillado pudieron emprender rápidamente una evaluación sistemática al respecto.13
13 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El Salvador: Evaluación del terremoto del martes 13 de febrero de 2001 . Addendum al documento de evaluación del terremoto del 13 de enero Sede subregional de la CEPAL. México, D.F. 2001.
No hubo mayores alteraciones en el servicio de saneamiento urbano de los municipios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). El problema principal que se presentó en esta zona en cuanto a residuos sólidos fue la remoción y disposición adecuada de los escombros y tierra del alud ocurrido en Nueva San Salvador (Santa Tecla). Los residuos sólidos del AMSS fueron dispuestos en su mayoría en el relleno sanitario operado por un consorcio de empresas canadienses y municipalidades en el marco del proyecto Manejo Integrado de Desechos Sólidos (MIDES), localizado en el municipio de Nejapa. En la remoción de escombros y tierra en Santa Tecla trabajaron equipos, maquinarias y vehículos del Gobierno central, Ejército y Ministerio de Obras Públicas, de contratistas privados y de países amigos como Venezuela y Honduras, principalmente. Hubo colaboración de la población, de las organizaciones de rescate y de las ONGs. La disposición de estos residuos se efectuó principalmente en el vertedero Barrillo , situado en Zaragoza.14
14 Cantanhede, Álvaro. Informe de viaje a El Salvador: Consultoría en residuos sólidos, del 21 de enero al 2 de febrero, [informe], Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, OPS/OMS. 2001.
En las poblaciones del interior y en las zonas rurales que fueron devastadas por los sismos se presentaron problemas para la remoción y disposición de los escombros. En Comosagua, Usulután, San Agustín y Santa Elena, el Ejército de El Salvador, las instituciones del Gobierno central y municipal, las comunidades locales, los batallones del Ejército de Honduras y Venezuela y el personal técnico de ingeniería y salud de estos países colaboraron en la remoción, transporte y disposición de escombros en los lugares previamente establecidos por los municipios.15
15 Ibid.
En cuanto al manejo de basuras, se observó que en la mayor parte de las comunidades rurales afectadas por los sismos se produjo un considerable incremento de basuras, debido principalmente a la interrupción del servicio municipal de recogida y a la falta de colaboración de las propias comunidades. Los municipios que contaban con este servicio de recogida de basura disponían sus residuos en vertederos a cielo abierto. Para los que no disponían de este servicio el MSPAS planteó dos alternativas para hacer la disposición final: enterramiento en fosas e incineración. Algunos ciudadanos siguieron estas soluciones, pero la mayoría disponían la basura en cualquier parte.

Lavandería y baños en el albergue
de Las Delicias, Departamento de La Libertad. (Foto: OPS/OMS, J. Jenkins)
También en los refugios hubo una gran producción de basura, principalmente debido a los materiales desechables utilizados en las donaciones. En los refugios y albergues del AMSS el manejo de residuos sólidos fue satisfactorio. No así en el interior, donde se presentaron muchas dificultades para lograr que los refugiados colaborasen en la recogida, tanto por falta de una cultura de la población en cuanto a la disposición de desechos sólidos como por la falta de controles de quienes estaban a cargo de dichos albergues y refugios.
En el interior del país se generó un volumen muy grande de escombros de las estructuras colapsadas. Algunas alcaldías establecieron lugares especiales para disponer dichos escombros en su municipio y contrataron empresas privadas para brindar a las comunidades el servicio gratuito de recogida y transporte a los vertederos. En otros municipios, como no habían lugares designados para la disposición de escombros, fueron arrojados en los taludes a los lados de las carreteras, en terrenos baldíos y en las riberas de ríos y riachuelos.
En cuanto a los desechos sólidos médicos, tanto en los albergues como en los hospitales de campaña, siguiendo las guías del MSPAS, se recogieron y se depositaron separadamente del resto de los desechos utilizando el sistema de recolección diferenciada, por separación de colores. Sin embargo, el problema principal se presentó con la disposición final de tales desechos en los hospitales que fueron desalojados y donde se colocaron hospitales de campaña, debido a que se abrieron fosas para enterrarlos en rellenos sanitarios cercanos a los hospitales y muchas de estas fosas no cumplían con las disposiciones establecidas en cuanto a la profundidad y distancia desde las edificaciones.
Ni en los albergues ni en los hospitales de campaña se cumplió con la disposición de utilizar filtros para las aguas grises, a fin de disponerlas adecuadamente. Para su eliminación fueron derivadas al alcantarillado público.
Desde el momento en que se declaró la emergencia se llevaron a cabo las siguientes acciones, contempladas en el programa nacional de saneamiento:
· Para la disposición de excretas se colocaron letrinas portátiles y letrinas de foso.· Para la disposición de desechos sólidos se ubicaron recipientes de basura y en algunos albergues, como en El Cafetalón, fueron recogidos diariamente por el equipo de saneamiento.
· Se colocaron instalaciones para duchas y lavaderos.
· El abastecimiento de agua segura para consumo humano fue provisto por ANDA a través de camiones cisterna y mediante plantas potabilizadoras, con lo que se garantizaron las necesidades en cantidad y calidad.

Inmediatamente después de
declarada la emergencia, se instalaron letrinas en los albergues, tales como El
Cafetalón. (Foto: OPS/OMS, A. Waak)
El control de la calidad de agua fue llevado a cabo por los inspectores de salud, con el apoyo de la OPS/OMS, mediante comparadores de cloro y Puriagua.
El control en la manipulación de los alimentos en los albergues se realizó mediante el monitoreo en los centros de preparación y expendio de alimentos y charlas educativas sobre almacenaje, conservación y preparación de alimentos. En las áreas rurales este control no se efectuó y se presentó un problema serio con los alimentos que se mantenían al aire libre, debido al viento y al polvo que se produjo por el colapso de las estructuras de adobe y los deslizamientos de tierra.
El reconocimiento y el entierro de un cuerpo humano, así como la entrega a sus familiares más cercanos o allegados, obedecen a una variedad de principios religiosos y tradiciones de las poblaciones, ligados a principios establecidos en las normas de los derechos humanos internacionales. El respeto hacia los muertos es universal.16 Por ello, cuando ocurre una situación de desastre con un repentino gran número de víctimas como el que dejó la secuencia de sismos en El Salvador, se debe prestar especial cuidado al manejo de los cadáveres ya que, de otro modo, se puede producir una situación que agrave la salud mental de los ciudadanos, ya afectada por el propio desastre.
16 Texto basado en el artículo de Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 2000. La identificación de cadáveres después de los desastres: ¿Por qué? en el Boletín Desastres No. 80 Abril 2000. Washington.
De acuerdo con los consolidados emitidos por el COEN, las cifras oficiales de fallecidos fueron las siguientes:
Tabla 1. Fallecidos como consecuencia del sismo del 13 de enero de 2001
|
Departamento |
Cuscatlán |
La Libertad |
La Paz |
La Unión |
San Miguel |
San Salvador |
Santa Ana |
San Vicente |
Sonsonate |
Usulután |
Total |
|
Fallecidos |
20 |
585 |
44 |
1 |
19 |
24 |
47 |
29 |
48 |
27 |
844 |
Fuente: COEN, El Salvador, Consolidado final de datos del sismo registrado el día 13 de enero de 2001.
Tabla 2. Fallecidos como consecuencia del sismo del 13 de febrero de 2001
|
Departamento |
Cuscatlán |
La Paz |
Morazán |
San Salvador |
San Vicente |
Total |
|
Fallecidos |
165 |
58 |
1 |
4 |
87 |
315 |
Fuente: COEN, El Salvador, Consolidado final de datos del sismo registrado el día 13 de febrero de 2001.
Tal y como ya se ha señalado, el mayor número de fallecidos (585 personas) se produjo en Santa Tecla a consecuencia del gigantesco alud de materiales de origen volcánico que sepultó gran parte de la colonia Las Colinas en Nueva San Salvador. Las labores de rescate fueron muy lentas porque la mayoría de las víctimas quedó sepultada y los cadáveres fueron apareciendo a medida que se removieron las capas de lodo, piedras y residuos de todo tipo. Un número importante de cadáveres no pudo ser recuperado y de algunos de ellos, sólo se encontraron partes.
En términos generales, las principales causas de muerte por los efectos de los sismos fueron: asfixia mecánica por soterramiento, desangramiento por amputación de miembros, polifracturas y traumatismos provocados por golpes y aplastamientos.
El Instituto de Medicina Legal Doctor Roberto Masferrer, del Ministerio de Justicia, fue el encargado de coordinar el proceso de reconocimiento y entrega de los cadáveres a los familiares de las víctimas. Debido a que el 13 de enero era sábado, por tanto día no laboral en El Salvador, el personal se presentó tan pronto tuvo noticias de la situación y a las 2:00 p.m. inició las actividades de reconocimiento de cadáveres en las diversas dependencias departamentales de dicho Instituto en las cinco regiones: Metropolitana de San Salvador, Central, Paracentral, Occidental y Oriental; y en las subdelegaciones en: Santa Tecla, San Miguel y San Vicente. El personal se movilizó por vía terrestre a aquellos lugares donde había un gran número de fallecidos y la población no tenía la capacidad para llevarlos hasta las dependencias del Instituto para su reconocimiento. Los grupos de trabajo estaban constituidos por: fotógrafos forenses, médicos forenses y odontólogos.
La Fiscalía tenía la responsabilidad de legalizar las defunciones una vez que el Instituto de Medicina Legal expedía la boleta de reconocimiento. En los lugares en que su personal no podía llegar por vía terrestre, la Fiscalía autorizó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que, con el apoyo de la población, realizara la identificación de los cadáveres y elaborara la boleta de reconocimiento. Las actas de defunción las otorgaban las alcaldías.
En la mayoría de las poblaciones los centros para identificar los cadáveres se ubicaron en lugares abiertos dentro de la comunidad.
En el caso de Las Colinas se creó un gran desconcierto en toda la población, incluyendo a las autoridades. El centro de reconocimiento se ubicó inicialmente en una casa que la alcaldía municipal proporcionó; posteriormente, debido al gran volumen de víctimas mortales, los cadáveres se llevaron a un área abierta que quedaba aproximadamente a 500 metros del área del desastre. Durante las primeras cinco horas no hubo quien informara a los familiares de las posibles víctimas, ni sobre dónde debían ir a reconocer los cadáveres para comprobar si entre ellos estaban las personas que buscaban. Esta situación creó mucha incertidumbre y angustia entre la población.
Como no se utilizó ningún procedimiento para la conservación de los cuerpos hasta su reconocimiento y entrega, en los sitios donde hubo un gran número de víctimas, como en Santa Tecla y San Vicente, los alcaldes ordenaron la inhumación, en fosas comunes, de aquellos cadáveres que no habían sido ni identificados ni reclamados por sus familiares transcurridas 24 horas. Estas fosas se dispusieron en terrenos de los cementerios municipales.
A las 48 horas después del primer sismo, una empresa privada ofreció dos furgones refrigerantes para conservar los cadáveres hasta el reconocimiento y retiro por parte de los familiares. Sin embargo, debido al alto grado de descomposición que ya presentaban los cadáveres, el personal del Instituto de Medicina Legal consideró que no era procedente utilizar el método propuesto.
Se recibieron ofrecimientos de médicos voluntarios para acelerar las acciones pertinentes en esta emergencia masiva, pero el Instituto de Medicina Legal consideró que no sería adecuado aceptar la ayuda de médicos no especialistas por no conocer éstos los procedimientos internos utilizados por ese Instituto, y porque se estimó que se contaba con el personal suficiente.
En los lugares establecidos para el reconocimiento legal, el personal del Instituto de Medicina Legal adjuntaba a cada cadáver una ficha de identificación y se le asignaba un número. Los cadáveres se disponían individualmente en bolsas negras de polietileno y se identificaban mediante una tarjeta en la que figuraba el número asignado.
Los cadáveres reconocidos y reclamados se entregaban en las bolsas negras de polietileno. Los familiares que así lo quisieran podían comprar ataúdes para inhumar a los fallecidos en los cementerios municipales.
Durante los primeros días y debido a la confusión en la identificación de cadáveres se presentaron algunos problemas de tipo legal. Por la falta de coordinación entre la Fiscalía, la Policía Nacional Civil, las alcaldías y el Instituto de Medicina Legal, no se llevaba un registro correlativo controlado en la codificación establecida para identificar los cadáveres. Hubo algunos casos en los que se asignó el mismo número a diferentes cadáveres y ello creo confusión en la entrega a los familiares. En algunos casos, las familias tuvieron que devolver el cadáver por que no correspondía al reconocido inicialmente.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Ministerio Público, que formaba parte del Comité Interinstitucional que conformó el COEN, se encargó de cotejar los nombres de los damnificados de cada uno de los refugios, con el objeto de elaborar las listas de las personas con paradero desconocido17.
17 Término legal para personas desaparecidas.
El 9 de febrero, la Comisión de Legislación anunció en la prensa que se discutiría en la Asamblea un decreto que establecía que los jueces de Paz serían los encargados de tramitar la legalización de las defunciones de aquellas personas cuyos cadáveres hubiesen sido identificados y de las personas con paradero desconocido, siempre que no se presentase ninguna oposición después de un mes y de dos publicaciones en los medios de comunicación escritos o edictos sobre la desaparición.18
18 Periódico La Prensa Gráfica, Sección Nacionales-Política, Pág. 10, 09-02-2001.
El viernes 23 de febrero, la Asamblea Legislativa publicó el decreto No. 294 en el Diario Oficial, tomo No. 350 que contenía la aprobación de la Ley especial transitoria para legalizar la defunción de las personas fallecidas o desaparecidas a causa del terremoto del 13 de enero del 2001. Esta ley se promulgó debido a que las autoridades correspondientes no podían realizar el reconocimiento legal del gran número de personas que fallecieron soterradas o cuyo paradero era desconocido, pues se hacía muy difícil seguir el procedimiento de la legislación común para establecer el estado de fallecido o de persona con paradero desconocido.
 |
 |