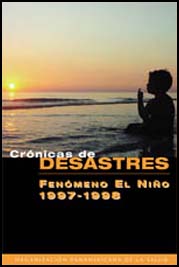
Preparado por Juan Pablo Sarmiento
Esta primera parte ofrece una visión general del fenómeno El Niño, Oscilación Sur (ENOS) de 1997-98 y de su impacto sobre la salud en los países de América Latina. Está dirigido a los responsables de definir políticas sanitarias, a los administradores, profesionales y técnicos del sector, y a las instituciones y organismos relacionados con los temas de gestión de riesgos y desarrollo.
El clima, determinante natural por excelencia, ha dejado de ser objeto de interés exclusivo de los físicos, meteorólogos y oceanógrafos, ya que al manifestarse en los cambios estacionales e interanuales, influye permanentemente sobre las pautas culturales de la sociedad. Algunos fenómenos climáticos, como El Niño, Oscilación Sur (ENOS), o el calentamiento global, de comprobación relativamente reciente, nos enfrentan a una realidad irrefutable: son factores intrínsecos de nuestro ambiente planetario y por ello debemos tenerlos presentes en nuestra vida cotidiana.
Durante 1997 y 1998 el mundo sintió nuevamente el impacto del Niño, Oscilación Sur. Con varios meses de anticipación se advirtió su inminencia, con diferentes escenarios de riesgo para los países del continente americano y para muchos otros de las diversas regiones comprendidas en su vasta zona de influencia. En parte por eso, el interés del público general sobre el fenómeno El Niño es cada vez mayor. En la memoria reciente de los pueblos americanos perduran los episodios de 1982-1983 y de 1997-1998, con sus similitudes y diferencias.
Las características de duración, intensidad y extensión del ENOS 97-98 originaron un movimiento institucional sin precedentes en los países americanos. Los cambios evidenciados en las estructuras de gestión de riesgos de cada país reflejan el interés y el compromiso de los gobiernos por asumir la responsabilidad que les corresponde incorporando el tema a las actividades oficiales. Estas estructuras ad hoc, y por ende transitorias, desplazaron de sus funciones a algunas de las instituciones que tradicionalmente se ocupaban de emergencias y desastres.
En tales circunstancias, el sector de la salud de los países expuestos al ENOS, en particular de Ecuador y Perú, desempeñó un papel de liderazgo integrándose rápidamente a los nuevos esquemas administrativos dispuestos. Demostró en los hechos su capacidad de planificar y ejecutar dispositivos coherentes y oportunos ante un fenómeno que es en realidad una conjunción de eventos adversos. Fue el sector de la salud el que concretó los primeros planes de contingencia sectorial, mucho antes de que se manifestaran los efectos nocivos del meteoro en toda su virulencia.
La Niña, nombre que se da a la fase fría del fenómeno oceánico y atmosférico de la Oscilación del Sur, no será analizada en este informe, que se concluyó a mediados de agosto de 1998 y fue revisado en los meses siguientes. Para entonces se consideraba que el ENOS 97-98 había quedado atrás.
Según la NOAA1 (la Administración Nacional Océanica y Atmósferica de Estados Unidos), las pérdidas causadas por este Niño 97-98 en todo el mundo ascienden a 33.200 millones de dólares. De estos, el 54,4% corresponde a Centroamérica y América del Sur, el 19,5% a América del Norte, el 16,1% a Indonesia y Australia, el 9,7% a Asia y el 0,4% a África. Estas cifras contrastan significativamente con los datos sobre mortalidad del mismo estudio, que señalan que más de 24.120 vidas humanas se perdieron por ese fenómeno en todo el mundo, el 63,2% de ellas en África, el 25% en Asia, el 5,5% en Indonesia y Australia, el 4,1% en Centroamérica y Sudamérica, y el 2,2% en América del Norte.
1 NOAA-OGP, ENSO COMPENDIUM. First draft, September 9, 1998.
En América Latina, los efectos más directos del Niño - tanto en pérdidas humanas como económicas - se vivieron en Perú y Ecuador, seguidos por Brasil, México, Argentina y Bolivia, y, en menor medida, en casi todos los otros países de la región. A pesar del severo impacto socioeconómico sufrido por estas naciones, las pérdidas de vidas fueron inversamente proporcionales, lo que indica por un lado el acierto de las medidas de preparación y por otro que las tareas de gestión de riesgos están comenzando a ser concebidas y ejecutadas efectivamente. Resulta, pues, imperiosa la necesidad de sistematizar la experiencia, de suerte que las variables climáticas sean incorporadas definitivamente a los procesos de planificación y administración de los programas de salud, mediante una integración multisectorial y una visión que trascienda los enfoques reactivos a corto plazo y que adopte estrategias proactivas y sostenidas a largo plazo.
El clima se manifiesta en cambios estacionales e interanuales que ejercen gran influencia sobre las pautas culturales de la sociedad. Uno de estos últimos es el fenómeno denominado El Niño, que causa grandes y a veces extremas perturbaciones climáticas. Se caracteriza por la aparición de aguas superficiales relativamente más cálidas de lo normal frente a las costas del norte de Perú, asociadas a cambios en los vientos, las temperaturas y el régimen de lluvias, que a su vez originan alteraciones importantes en la flora y fauna de varios países de América Latina.
Hoy se sabe que El Niño es la resultante de la interacción de dos fenómenos, el oceánico, la corriente del Niño (originada por ciertas variaciones de la temperatura superficial del mar), y el atmosférico, la llamada Oscilación Sur (debida a cambios en la presión atmosférica), que explican la denominación actual del fenómeno: El Niño, Oscilación Sur (ENOS).
Los cambios relacionados con ENOS producen grandes variaciones en las condiciones del tiempo y del clima en todo el planeta. A su vez, en algunas ocasiones estas repercuten profundamente sobre la sociedad al causar sequías, inundaciones, olas de calor y otros meteoros que pueden desorganizar gravemente la agricultura, la pesca, las condiciones ambientales en general y, por ende, la salud, el suministro de energía y la calidad del aire.
La intensidad de un fenómeno ENOS depende de la magnitud de las anomalías y del área de influencia. Esta intensidad, aunque significativa, es diferente de la magnitud del efecto climático y del impacto que produce el fenómeno en las actividades humanas. El primero depende de la época del año en que se presenta el meteoro, y su impacto socioe-conómico está más relacionado con la vulnerabilidad de las distintas regiones afectadas y de los sectores de la actividad humana en esos lugares, zonas, países o regiones.
La Niña, como ha dado en denominarse la fase fría del fenómeno de la Oscilación del Sur, se caracteriza por la aparición de bajas temperaturas en la superficie del Océano Pacífico ecuatorial, oriental y central. En términos generales, se podría afirmar que causa efectos inversos a los generados por El Niño, aunque todavía faltan más estudios sobre el fenómeno en sí y sobre sus probables impactos. El meteoro de La Niña no será analizado en este informe.
Las primeras predicciones sobre ENOS 1997-1998 aparecieron en diciembre de 1996 en el Experimental Long-Lead Forecast Bulletin. Para junio de 1997 las diversas variables atmosféricas y oceánicas confirmaron el inicio de otro meteoro El Niño, sin que fuera posible aún precisar las características específicas que tendría este nuevo episodio, a pesar de que la magnitud de las anomalías atmosféricas y oceánicas observadas indicaban que su intensidad sería considerable.
Hacia principios de julio de 1998, los modelos sugirieron para los meses siguientes la presentación de anomalías climáticas típicas que se asocian al fenómeno de La Niña. Aunque estos efectos han sido menos estudiados, se mencionan como probables intensas lluvias en México, América Central y el norte de América del Sur, con un incremento en la cantidad e intensidad de huracanes en la región del Caribe.
Durante el meteoro ENOS 1997-98 ocurrieron otros fenómenos no relacionados con los cambios climáticos, pero que también tuvieron severos impactos sobre el continente sudamericano. Son los sismos de octubre de 1997 en Coquimbo (Chile), que dejó un saldo de ocho muertos, 55 heridos y severos daños en viviendas e infraestructura; del 22 de mayo de 1998 en Totora y Aiquile (Bolivia), que ocasionó unas 71 muertes y considerable destrucción de viviendas; y del 4 de agosto de 1998, que afectó la costa ecuatoriana, en la provincia de Manabí, al norte de bahía Caráquez, causando tres muertos y cuarenta heridos y destruyendo las viviendas de más de mil personas.
Estos desastres obligan a mantener una preparación permanente para la gestión de riesgos y la previsión de situaciones de emergencia complejas, en las que converjan diversas amenazas a comunidades sumamente vulnerables como consecuencia de un creciente déficit de desarrollo.
En una primera aproximación al impacto global de ENOS 1997-98 se dan algunas cifras que evidencian la magnitud del fenómeno.
Impacto global
Costo de los daños: US$33.200
Mortalidad: 24.120
Personas
desplazadas y sin vivienda: 6.258.000
Personas afectadas: 110.997.518
América Central y América del Sur concentran:
· 54,4% del total de pérdidas económicas;
· 4,1% del total de la mortalidad;
· 5,8% del total de personas desplazadas y sin vivienda;
· 24,5% del total de personas afectadas.
Es interesante observar cómo en América Central y América del Sur, a pesar de las altas pérdidas económicas, no hay una relación directa con los indicadores de muertes registradas y de personas desplazadas y afectadas. Para Asia y África las cifras son inversas, es decir, bajas pérdidas económicas con altísimos índices de mortalidad y de personas desplazadas.
Las características de duración, intensidad y extensión geográfica de ENOS 1997-1998 suscitaron un movimiento institucional sin precedentes en las naciones hispanoamericanas. Los cambios evidenciados en las estructuras de gestión de riesgos de estos países reflejan el interés y el compromiso de los gobiernos por asumir la responsabilidad que les corresponde, incorporando el tema a sus actividades oficiales. Estas estructuras ad hoc, y por ende transitorias, desplazaron de sus funciones a algunas de las instituciones que tradicionalmente se ocupaban de emergencias y desastres. Por otra parte, las características mencionadas del último ENOS obligaron a calificarlo como un episodio grave.
Para agosto de 1997 ya se contaba con los planes de emergencia de los ministerios de salud de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y era posible consultarlos en Internet. Incluían proyectos orientados a mitigar y a responder de la mejor forma posible a los riesgos y trastornos de salud originados en los desastres atribuibles al meteoro. A los organismos nacionales e internacionales de financiación y fomento al desarrollo se propusieron diversos proyectos para mejorar las condiciones sanitarias, el manejo de las emergencias y el suministro de agua.
La respuesta a las emergencias, principalmente inundaciones y aludes, fue diversa en los países afectados. Estas acciones variaron desde la atención inmediata a lesionados por los desastres hasta la organización y el manejo de campamentos o asentamientos temporales para los damnificados. Parte de la respuesta incluyó el establecimiento de actividades de vigilancia activa para la detección de enfermedades de riesgo en estos casos, especialmente las transmitidas por el agua y los alimentos, las vectoriales (paludismo y dengue) y las infecciones respiratorias agudas.
Se puede afirmar que, a pesar de que la población afectada en 1997-98 era mayor que la de 1982-83 (y ello supone, entre otras cosas, una mayor exposición a esos riesgos), no aumentó la cantidad de muertes; por el contrario, en Ecuador y Perú (los dos países expuestos más directamente al meteoro ENOS) se observa una disminución importante, debida sin duda a una oportuna alerta temprana y a las acciones de mitigación, preparación y respuesta instauradas.
Los servicios de salud
La mayoría de los problemas de la infraestructura física de los establecimientos de salud causados por ENOS 1997-98 en el continente americano eran predecibles; sin embargo, persisten inconvenientes debidos, en su gran mayoría, a deficiencias y errores en la planificación, diseño y construcción de los establecimientos, así como a la falta de programas adecuados de mitigación de las potenciales consecuencias de los desastres. También contribuyen a los daños la ubicación y características de los lugares seleccionados para la construcción, las condiciones geológicas y climáticas, los sistemas y materiales de construcción, los servicios de suministro de agua y electricidad, y la accesibilidad geográfica.
Debe recordarse que en una emergencia o desastre es cuando más intensamente se mide la capacidad instalada del sector de la salud. Por ende, sus características deben preservarlo, dentro de lo posible, de las amenazas originadas en los elementos de la naturaleza o en la acción humana (o garantizar una exposición mínima), y reducir al mínimo posible su vulnerabilidad física, tanto estructural como no estructural y funcional. Con ello disminuiría considerablemente el riesgo de que se viera comprometida su oferta de servicios.
Además de los efectos sobre la infraestructura física, es necesario desarrollar y aplicar un esquema metódico de evaluación socioeconómica de las consecuencias de una emergencia. De los diversos métodos aplicables, se analiza el propuesto por la CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe). En el caso de fenómenos como ENOS, para poder medir su verdadero impacto es preciso compilar muchos antecedentes de las consecuencias de las perturbaciones climáticas, para poder ofrecer un panorama multisectorial que refleje los efectos directos, indirectos y secundarios.
ENOS y la epidemiología
El Niño plantea un gran desafío epidemiológico por varias razones: 1ra.) la vasta extensión del fenómeno, pues abarca países enteros, grandes regiones y aun continentes; 2da.) la denominación ENOS engloba diversos conjuntos de fenómenos y sus consecuencias; 3ra.) la intermitencia con que se presentan estos fenómenos y sus repercusiones; 4ta.) la dificultad de establecer con certeza el umbral que permite atribuir al ENOS, o correlacionar con él, un episodio epidemiológico, en lugar de hacerlo con un proceso estacional, interanual o de otro tipo; y 5ta. y última) su duración, de seis a ocho meses hasta varios años, como en el caso, tan discutido, del Niño que se prolongó de 1990 a 1995.
La vulnerabilidad de los habitantes de los países en desarrollo ha ido en aumento. La alta concentración urbana, alimentada permanentemente por la migración desde el campo, la falta de oportunidades de trabajo, la pobreza, el hacinamiento y la insuficiencia de los servicios públicos definen condiciones de precariedad que se suman a las fallas del planeamiento urbano, al desarrollo tecnológico desordenado y a la marginalización, potenciando hasta niveles alarmantes los riesgos para la salud y la vida humanas. En tales condiciones, cuando un desastre golpea, además del sufrimiento que causa y del severo impacto social, las pérdidas económicas, aunque en términos absolutos sean inferiores a las que ocasionan episodios semejantes en los países desarrollados, resultan proporcionalmente mucho mayores y más generalizadas.
Mucho se ha escrito sobre la relación entre el clima y la salud, a veces afirmando una causalidad directa que ha sido cuestionada durante El Niño en curso. “En el macroanálisis específico, no se ha podido demostrar la existencia de una asociación directa entre el fenómeno de ENOS y las enfermedades infecciosas. Sin embargo, si existiera una sistematización en la recolección de los datos, así como una mejora en su calidad, quizá se podría efectuar la revisión de lo demostrado hasta el momento”.1
1 OPS/OMS, Repercusiones sanitarias del Fenómeno del Niño. Washington, D.C., junio 1998, pág. 17.
La complejidad de las variables y procesos etiológicos de esas enfermedades ha quedado demostrada. Si bien la temperatura y las lluvias influyen en la cantidad y distribución de algunos vectores, otros factores, tales como los cambios en las políticas de salud, la privatización, interrupción o modificaciones en los programas existentes (de control de vectores, vacunación, etc.), la educación, el acceso a los servicios de salud, etc., pueden resultar determinantes en un momento dado.
Saneamiento ambiental
El impacto ambiental del meteoro ENOS es uno de los más amplios causados por los llamados “desastres naturales”. La identificación y caracterización de los factores de riesgo, entendidos estos como las "características o circunstancias asociadas a la posibilidad de experimentar un resultado no deseable”, resultan esenciales en el manejo de eventos adversos y son actividades derivadas del trabajo epidemiológico que permiten definir políticas y estrategias para la salud basadas en prioridades de beneficio colectivo.
Como después de un desastre se plantean requerimientos que suelen superar la capacidad de respuesta tanto de las instituciones como de la comunidad afectada, la OPS/OMS ha sugerido el establecimiento de prioridades en el saneamiento básico siguiendo dos grandes categorías que facilitan el abordaje y la toma de decisiones:
|
Primera |
Segunda |
|
· suministro de agua |
· protección de alimentos |
|
· eliminación de excretas |
· lucha antivectorial |
|
· alojamiento y abrigo |
· promoción de la higiene personal |
La disponibilidad de agua potable y el correcto manejo de las excretas y desechos son requisitos indispensables en salud pública para prevenir las enfermedades transmisibles. Los eventos adversos causados por la naturaleza o la acción humana, además de segar vidas, comprometen el ambiente, los servicios públicos, la infraestructura física y retardan el desarrollo de la comunidad afectada. ENOS 1997-98 no fue una excepción, y el agua se convirtió en elemento crítico, uno de los factores de preocupación permanente, con dos manifestaciones opuestas: la sequía y el exceso de lluvias.
Muchas opciones se consideraron para dar solución a las necesidades en materia de saneamiento básico. Variaron según el tipo de población - dispersa, nucleada o urbana - y según los recursos disponibles, pero en la mayoría de los casos con una meta común: buscar una solución sustentable.
Todavía no ha transcurrido suficiente tiempo para evaluar las implicaciones a largo plazo de los problemas y soluciones planteados en el campo del saneamiento básico por ENOS 1997-98. Sin embargo, se van perfilando líneas de acción para modificar las condiciones de vulnerabilidad trabajando en el desarrollo de planes de prevención y en la promoción de una coordinación interinstitucional efectiva.
Suministros de salud
El manejo de suministros después de un desastre es uno de los requerimientos que exige mayor atención por parte de las autoridades locales. La abrumadora cantidad de equipos, suministros y materiales provenientes del mismo país afectado y del exterior deben ser manejados con precisión y oportunidad; para ello resultan indispensables la preparación, la coordinación y la capacidad instalada. La Organización Panamericana de la Salud, mediante su Programa de Preparativos para Casos de Desastre, ha promovido la creación del SUMA, un sistema para el manejo de la ayuda humanitaria. El SUMA prevé la clasificación y categorización según prioridades de uso a partir de la situación emergente, y su última versión ofrece una herramienta para mantener el control de inventario de los depósitos y de la distribución de suministros.
Durante ENOS 1997-98 el SUMA fue aplicado en la Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Perú. A pesar de los buenos resultados obtenidos, subsisten algunos problemas que es preciso resolver. Las dificultades se pueden agrupar en tres categorías: utilización del sistema, coordinación interinstitucional y manejo de la ayuda humanitaria. Las experiencias obtenidas deben servir de base a investigaciones que contribuyan a la gestión de riesgos, con la participación de centros colaboradores, universidades y otros organismos interesados.
Alimentación y nutrición
No hay aún suficientes bases científicas para llegar a conclusiones definitivas sobre el efecto de los desastres en el suministro de alimentos a una población. Salvo algunas generalidades, se considera que cada situación de emergencia es un caso único y particular en el que interviene una configuración singular de factores culturales, sociales, ambientales y económicos. ENOS 1997-98 no es la excepción, pues han sido múltiples y diversas las circunstancias vividas en cada zona afectada.
Durante ENOS 1997-98 se observaron alteraciones en la producción causadas por pérdida de tierras, cambios en las condiciones del terreno (p. ej. salinización), pérdida de sistemas de riego y equipos agrícolas, pérdida o enfermedad de animales, daños en cultivos, cambios en la disponibilidad de mano de obra, y la decisión de no sembrar por las condiciones ambientales adversas o, finalmente, por cambios en la demanda de alimentos debidos a la distribución de víveres de auxilio. En este análisis es también importante determinar los efectos sobre la disponibilidad de alimentos en la zona afectada, su distribución, la demanda, el precio, el estado nutricional, los indicadores de disponibilidad y accesibilidad.
Los sistemas de seguridad alimentaria permiten gestionar integralmente todo lo relacionado con los alimentos. Para el sector de la salud, la participación en este tipo de programas es una de las acciones para tener en cuenta en la promoción sanitaria.
Información pública
Los medios masivos de información desempeñaron un papel decisivo en ENOS 97/98. Se podría afirmar que fueron ellos quienes generaron un proceso no solo de transmisión de información sino de establecimiento de un puente entre los científicos e investigadores del clima y la población en general, por lo que se asemejó más a una experiencia de tipo educativo. En sus enfoques, desarrollaron el tema desde diversos puntos de vista: económico, social, agropecuario, infraestructural, de emergencia, etc. Para ello enfrentaron a distintos actores sociales de los países afectados. El cubrimiento noticioso en la región permitía palpar simultáneamente diferentes realidades de un mismo fenómeno.
Desempeñaron un papel fundamental durante el período de alerta y denuncia; sin ello, es probable que el inicio de brotes infecciosos no habría sido investigado con la energía necesaria. Por otro lado,en cambio, también se manifestaron opiniones muy partidistas, exacerbando polémicas locales sin poner el énfasis necesario en las posibles soluciones. En muchos casos se convirtieron en verdaderos voceros de las comunidades aisladas, marginadas y menos favorecidas, pero simultáneamente asumieron el papel de observadores de la respuesta a la emergencia. Cabe preguntarse si el sector de la comunicación, entendido este como el conjunto de los comunicadores sociales, gremios profesionales, medios de comunicación y universidades, puede encarar la investigación de su propio papel, su aporte al manejo de las circunstancias y, sobre todo, su actitud, en busca de soluciones sustentables a largo plazo.
La Internet y ENOS 1997-98
La Internet se convirtió en uno de los instrumentos más utilizados durante el fenómeno ENOS 1997-98. Los principales grupos que investigan el clima en escala global colocaron en sus “páginas” la información disponible, que incluía descripciones, glosarios, observaciones, pronósticos y redes de información. A pesar del avance tecnológico que representa la Internet, aún persisten problemas de equipamiento, de recursos humanos capacitados, de acceso, sumados a otras características inherentes a esa red, por ejemplo, la dificultad para seleccionar información fidedigna y válida.
Internet, a través del World Wide Web y el correo electrónico, facilitó el acceso a personas e instituciones que tenían la información que se requería, permitiendo asimismo un ágil intercambio de preguntas y repuestas sobre todos los aspectos del meteoro ENOS.
Una agenda para el futuro
A partir de las lecciones aprendidas, se proponen una serie de recomendaciones para el sector de la salud:
· Los medios de comunicación masivos demostraron que en el tema de la gestión de riesgos pueden desempeñar un papel educativo, informativo, crítico, constructivo y evaluativo que necesariamente exige una participación más activa y permanente.· El sector de la salud debe participar en los procesos multisectoriales de planificación, ejecución y evaluación de la gestión de riesgos.
· La relación entre el clima y el desarrollo socioeconómico debe trasladarse al ámbito práctico y operativo de cada sociedad.
· Deben revisarse y difundirse los manuales de normas y procedimientos relacionados con la prevención, diagnóstico y control de enfermedades emergentes y reemergentes.
· Deben consolidarse planes de contingencia para situaciones climáticas extremas, que incluyan las fases previa, de impacto y posterior al meteoro, basados en las experiencias obtenidas durante los fenómenos ENOS 1982-83, 1997-98 y otros episodios relacionados con perturbaciones climáticas estacionales o interanuales.
· Debe elaborarse un programa de capacitación que propenda a la formación de equipos interdisciplinarios que puedan afrontar las crisis sanitarias en forma integral.
· El sector de la salud debe desarrollar procedimientos que le permitan evaluar p rontamente los efectos directos, indirectos y secundarios de una emergencia.
· Deben definirse y aplicarse mecanismos e instrumentos formales de seguimiento y evaluación de las intervenciones en el área de la salud bajo condiciones de emergencia.
· Las acciones de respuesta deben contribuir a las soluciones de largo plazo, evitando así la pérdida de tiempo y recursos.
· Deben proponerse la definición y los mecanismos de utilización de las reservas mínimas de elementos biológicos, quimioterápicos y otros insumos medicinales y de laboratorio requeridos para cubrir oportunamente acciones de prevención y control de enfermedades emergentes y reemergentes, aplicando las nuevas estrategias de la OMS para el eficaz diagnóstico y tratamiento de los casos de paludismo.
· Los organismos de financiación y fomento deben incluir las variables “clima” y “riesgo” en sus criterios de estudio y aprobación de proyectos de desarrollo.
· Es preciso difundir los beneficios que ofrece la Internet en cuanto a ampliación de la cobertura, formación de recursos humanos en el campo de la salud, creación de listas de discusión, utilización en emergencias, entre otros.
· Los ministerios de salud pública deben fortalecer y mejorar sus redes de comunicaciones en forma eficiente y efectiva, para mejorar la capacidad de respuesta y reducir la vulnerabilidad del sector de la salud.
· En los países americanos, en la región de influencia del Niño hay muchas personas capacitadas en el sistema para el manejo de suministros luego de un desastre; se sugiere que las autoridades vayan reforzando orgánicamente a estos equipos con el sistema SUMA, para mejorar y facilitar la gestión de la ayuda humanitaria.
Siglos atrás, los pescadores describieron la aparición de aguas superficiales relativamente más cálidas que lo normal frente a las costas del norte del Perú y dieron a ese fenómeno el nombre de Corriente del Niño, debido a que ocurrió hacia fines de diciembre, cerca de la Navidad (nacimiento del niño Jesús). Posteriormente, esta alteración en la superficie del mar, que persistía por varios meses, fue asociada con la disminución en la pesca de anchoveta (recurso vital para la economía peruana) y con cambios en la caída de lluvia, y por ende en la flora y la fauna del país.
Hacia 1920 Sir Gilbert Walker observó una variación pendular en la presión barométrica sobre el Pacífico meridional: cuando había alta presión en el Pacífico occidental, era baja en el Pacífico oriental, y viceversa. Esto originaba cambios notables en la dirección y velocidad de los vientos sobre la superficie marina. Por la alternancia observada, Walker dio a este fenómeno el nombre de Oscilación del Sur.
Años después, a medida que otros científicos iban comprendiendo mejor la circulación de los vientos y el régimen de temperaturas marítimas en esa región, pudieron vincular las oscilaciones de la presión que había identificado Walker con la corriente marítima periódica, fuerte y cálida, que se desplaza a lo largo de las costas de Ecuador y Perú. Se estableció entonces una relación entre los dos fenómenos, el oceánico, la Corriente del Niño, y el atmosférico, la Oscilación (del) Sur; se explica así la denominación actual del fenómeno en su conjunto, El Niño, Oscilación Sur (ENOS).
Durante El Niño, el aumento resultante en las temperaturas marinas calienta y humedece la atmósfera, alterando la convección de modo que las zonas de convergencia y las lluvias asociadas se desplazan a otros lugares originando a su vez perturbaciones en la circulación atmosférica. Los cambios en la localización de las lluvias regulares de los trópicos, y el calor latente liberado, alteran considerablemente las pautas habituales de calentamiento de la atmósfera.
La mayoría de las variaciones interanuales en los trópicos y una parte sustancial de las extratropicales de ambos hemisferios (norte y sur) están estrechamente relacionadas con El Niño1. Durante ENOS la presión atmosférica es más alta de lo normal sobre Australia, Indonesia, el sudeste asiático y las Filipinas, y el fenómeno se manifiesta por la sequedad ambiental, que puede llegar a convertirse en verdadera sequía. La sequedad prevalece también sobre las islas Hawai y la América Central y se extiende hasta Colombia y el nordeste del Brasil. Por el contrario, caen lluvias excesivas sobre el Pacífico occidental y central y sobre la costa oeste de América del Sur, y aun sobre Paraguay, parte de Argentina y Uruguay, y también, en el invierno, sobre parte de los tradicionales estados sureños norteamericanos.
1 Trenberth, Kevin, “The El Niño-Souther Oscillation System”, National Center for Atmospheric Research, Boulder (Colorado, USA). Colloquium on El Niño-Southern Oscillation (ENOS): Atmospheric, Oceanic, Societal, Environmental, and Policy Perspectives, July 20th - August 1st, 1997, Boulder (Colorado, USA).
Los cambios relacionados con ENOS producen grandes variaciones en el tiempo y el clima en todo el mundo. Algunas veces golpean duramente a las poblaciones humanas infligiéndoles sequías, inundaciones, olas de calor y otros cambios que pueden desorganizar gravemente la agricultura, la pesca, el medio ambiente, la salud, la demanda de energía y la calidad del aire. Por ejemplo, los cambios en las condiciones oceánicas pueden resultar desastrosos para la supervivencia de peces y aves marinas y, por ende, para las industrias de la pesca y del guano (fertilizantes naturales ricos en nitratos obtenidos de la acumulación de excrementos de aves marinas en las costas subtropicales peruanas y chilenas) en el litoral sud-americano del Pacífico. Otras criaturas marinas, en cambio, podrían beneficiarse de las cambiantes condiciones, y entonces, por ejemplo, la recolección de camarones en algunos lugares resulta inesperadamente abundante.
La intensidad del Niño depende de la magnitud de las anomalías y de la extensión del área de influencia2. La variable intensidad, aunque influye bastante, ha de distinguirse de la magnitud del efecto climático y del impacto producido por el fenómeno en las actividades humanas. El efecto climático depende de la época del año en que se presenta el fenómeno y el impacto socioeconómico está más directamente relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones y de los sectores de actividades.
2 IDEAM, Fenómeno de El Niño, Colombia, 1997.
En los últimos decenios se ha dado gran importancia a la observación de ENOS, pues es una de las causas principales de las grandes lluvias monzónicas, las sequías y otros cambios climáticos en gran parte del planeta, que abarca el Pacífico ecuatorial y subtropical, los Estados Unidos, Canadá, América Latina, Asia y África. Cuando se presenta El Niño, llueve en el Pacífico oriental, y donde soplan los monzones el clima se seca en el Pacífico occidental.
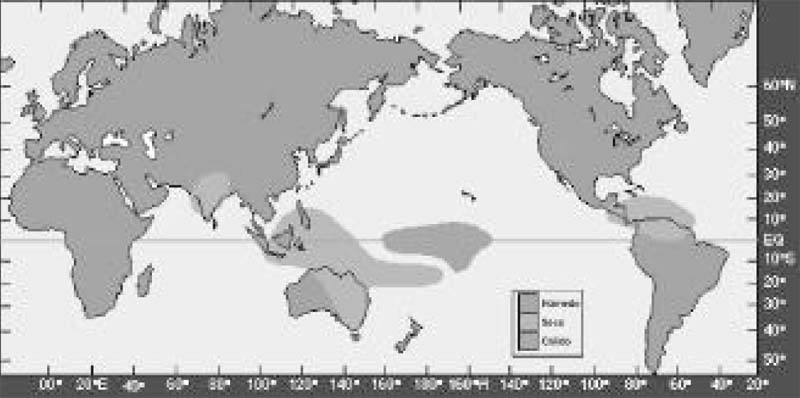
Figura 1. Anomalías en las
precipitaciones durante El Niño. - Verano del hemisferio norte (Fuente:
NOAA)
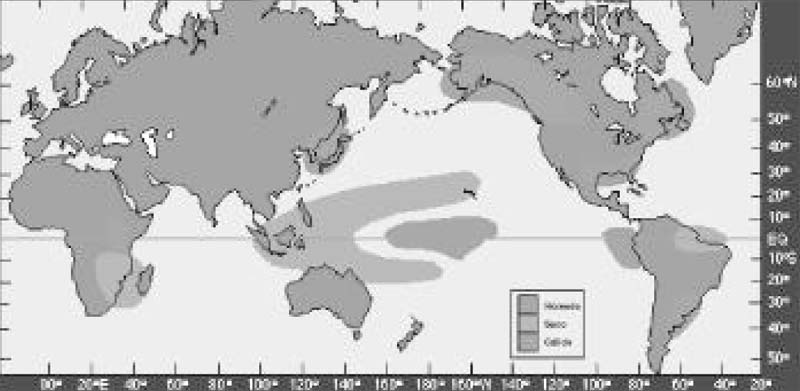
Figura 1. Anomalías en las
precipitaciones durante El Niño. - Invierno del hemisferio norte (Fuente:
NOAA)
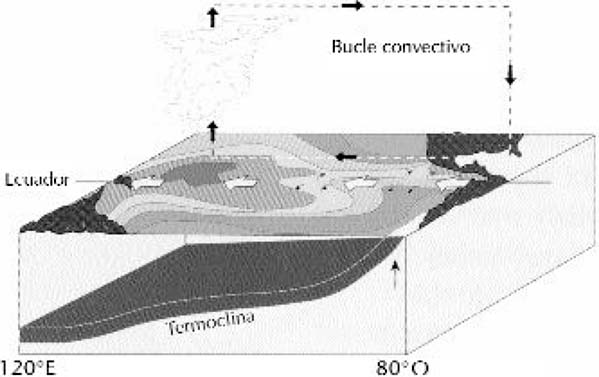
Figura 2. Comportamiento del
océano Pacífico (año normal vs. año Niño) - Condiciones normales (Fuente: NOAA
en Internet: http://www.noaa.gov.)
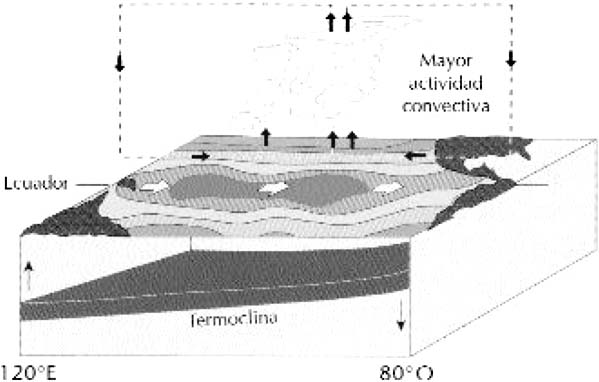
Figura 2. Comportamiento del
océano Pacífico (año normal vs. año Niño) - Condiciones El Niño (Fuente: NOAA en
Internet: http://www.noaa.gov.)
A diferencia de las variaciones climáticas anuales, generalmente predecibles, ENOS se presenta con intervalos irregulares cada dos a siete años, siempre con características distintas. Por lo general se inicia cerca de la Navidad y dura de 12 a 18 meses. El episodio climático más intenso registrado este siglo ocurrió en 1982-1983. Desde entonces hubo otro en 1986-1987 y uno prolongado que duró desde 1990 hasta 1995. Las anomalías del último Niño se iniciaron hacia mayo de 1997 y se prolongaron hasta mediados de 1998; su considerable magnitud y grave impacto permiten clasificarlo como un desastre severo.
La Niña, como se denomina la fase fría de la Oscilación del Sur, describe la aparición de aguas superficiales frías en el Pacífico ecuatorial, oriental y central. En términos generales, se podría afirmar que causa efectos inversos a los originados por El Niño, aunque hacen falta más estudios sobre el fenómeno en sí y sobre sus probables impactos. El fenómeno de La Niña no será analizado en este informe.
Los pronósticos climáticos se basan en dos tipos de técnicas: una procura establecer relaciones estadísticas entre los factores del régimen climático, por ejemplo entre temperaturas oceánicas y precipitaciones; la otra se basa en modelos computadorizados provenientes de la resolución de ecuaciones termodinámicas que representan los fenómenos de transferencia e intercambio de energía dentro del sistema - generalmente en forma de calor y sus manifestaciones hídricas y eólicas -, para finalmente predecir las variables climáticas específicas como precipitación y temperatura. Estos programas de computadora se basan en técnicas estadísticas y modelos dinámicos diseñados para representar matemáticamente los procesos físicos que ocurren en la naturaleza. Por los dos métodos descritos, estadístico y físico, se obtienen datos que los expertos interpretan para producir pronósticos y medidas confiables, cuyo objetivo es prever y predecir los cambios climáticos, y de esta manera posibilitar la toma de decisiones oportunas en distintos campos de la actividad humana.
La comunicación de la información meteorológica al público suele adoptar una de estas dos formas de expresar los pronósticos. La ”determinista”, que dice, por ejemplo: "va a llover una determinada cantidad de milímetros en una determinada región, entre los meses de enero y marzo, y esto representará un valor de tanto por ciento por arriba o por debajo de la precipitación normal"; a veces se acompaña la predicción de una medida de su confiabilidad: “hay un treinta por ciento de probabilidades de lluvia”. La otra suele denominarse “probabilística”, y en ella están representadas todas las posibilidades: así suele anunciarse, por ejemplo: “lluvia por debajo de lo normal, tal probabilidad; lluvia cercana a los valores normales, tal otra; y lluvia por encima de los valores normales, aun otra”, es decir, a cada fenómeno de la gama específica posible se le asigna una probabilidad numérica.
Gracias a los adelantos técnicos y al creciente interés por el estudio de los fenómenos meteorológicos y ambientales en escala planetaria, dada su importancia económica y social, se han podido establecer modelos de predicción que se van perfeccionando constantemente. Los pronósticos de una semana a cuatro meses tienen ahora una gran confiabilidad, es decir, una mayor probabilidad de acierto; en la medida en que el lapso abarcado se extiende, esa probabilidad disminuye. Aun así, el calentamiento de la superficie del Pacífico tropical durante ENOS de 1986-1987 se predijo con un año de anticipación.
“Los usuarios potenciales de tales predicciones encuentran muchos obstáculos para utilizar la información sobre ENOS en la toma de decisiones: desde preguntas sobre la validez de los pronósticos, demoras en su disponibilidad regional, fallas en su interpretación, hasta interrogantes acerca de su utilidad en escala regional para la toma de decisiones locales. Nuestra investigación sugiere decididamente que es preciso capacitar a los usuarios actuales y potenciales en la disponibilidad, las limitaciones y formas en que la información relacionada con ENOS (especialmente, pronósticos y climatología) puede ser utilizada para tomar decisiones. La información científica confiable debe ser presentada a los usuarios potenciales con un margen de tiempo adecuado para utilizarla provechosamente en el proceso de toma de decisiones y con la suficiente validez para que quienes tienen esas responsabilidades no tengan dudas al usar esta herramienta. Aunque la información sobre ENOS sea solo uno de los muchos elementos que han de tener en cuenta los escalones de decisión, nunca deberá omitirse de la lista de información para evaluar, pues está comprobada su importancia3.” Queda claro, entonces, que se debe desarrollar en la región el mecanismo formal para el análisis y la difusión de la información sobre ENOS.
3 Glantz, Michael, “Food Security in Southern Africa: Assessing the Use and Value of the ENOS Information,” NOAA Project, March, 1997.
Actualmente es posible tener una idea bastante aproximada acerca del lugar y el momento en que se presentarán condiciones climáticas adversas, ya sean estacionales o como consecuencia de ENOS. Por lo tanto, resulta ineludible la responsabilidad de actuar en forma proactiva, determinando cuáles son las regiones de mayor vulnerabilidad y riesgo, para analizar en forma multisectorial e interdisciplinaria las políticas, estrategias, planes y tareas que minimicen la cantidad de víctimas, el sufrimiento, los daños y las pérdidas. El sector de la salud, entonces, debe incorporar prontamente la variable clima en la planificación de los sistemas del sector, en el diseño de las obras de infraestructura, en la concepción y ejecución de sus programas sanitarios y, por supuesto, en las acciones de prevención y promoción de la salud.
En el continente americano se registran varios cambios generales en los perfiles de las precipitaciones, bajo el influjo del Niño4. En América del Norte, en general son superiores a lo normal de octubre a marzo en la región del Golfo de México y en el norte de este país (figura 3). En la llamada Gran Cuenca de los Estados Unidos de América las precipitaciones son superiores a lo normal de abril a octubre.
4 Ropelewski, C.F., and Halpert, M.S. “Global and Regional Scale Precipitation Patterns Associated with El Niño/Southern Oscillation, Monthly Weather Review, 115 (1987), pp. 1606-1625.
El gráfico que se muestra a continuación es el resultado de un modelo de predicción como los que se describieron en párrafos anteriores. Según puede apreciarse, hubo una correlación con las observaciones efectuadas durante ENOS 1997-98.
En América Central y en el Caribe, las lluvias durante El Niño son inferiores a lo normal y la estación seca se presenta de julio a octubre. La disminución de las lluvias relacionada con este fenómeno suele extenderse desde el sur de México y Guatemala hasta Panamá, al sur, y hacia el Caribe, al este.
América del Sur experimenta en general condiciones extremas de sequía o humedad (figura 3), según la región. En la región nordeste (el Brasil norecuatorial, la Guayana Francesa, Guyana, Suriname y Venezuela) hay menos lluvia de julio a marzo. En el sudeste sudamericano (sur del Brasil, Uruguay y partes del nordeste argentino), las lluvias son más abundantes de lo normal de noviembre a febrero. El litoral de Ecuador y Perú también recibe más lluvias de las normales durante los años de ENOS.
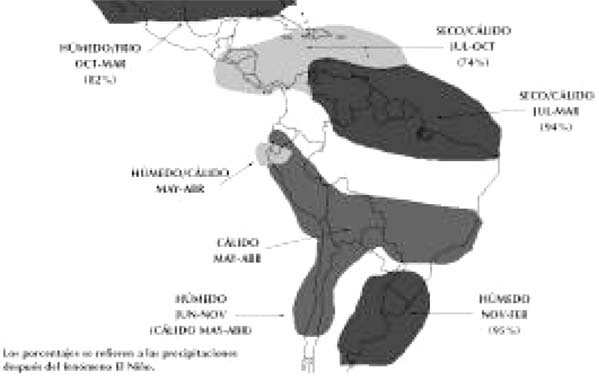
Figura 3. Repercusiones
potenciales de El Niño Oscilación Sur ENOS en México, América Central y América
del Sur. Fuente: Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos
(NOAA), 1997.
En la Amazonia, las bajas precipitaciones no coinciden con El Niño, sino que se retrasan un año5. Sin embargo, por la falta de registros antiguos sobre las lluvias en esa vasta región y la complejidad de su hidrología, aún no se cuenta con un completo perfil hidrológico-meteorológico de toda la cuenca. En otras palabras, es probable que haya lluvias inferiores a las normales pero que sus valores extremos no guarden estrecha correlación con ENOS, como ocurre en otras partes de América del Sur. La zona andina también se ve afectada por El Niño, pero la información disponible no basta para formular generalizaciones.
5 Chu, Pao-Shin, “Brazil’s Climate Anomalies and ENSO”, en: M.H. Glantz, R.W. Katz, N. Nicholls (comp.), Teleconnections Linking Worldwide Climate Anomalies: Scientific Basis and Societal Impact (535 pp.), New York, Cambridge University Press, 1991, pp. 43-71.
En todas las regiones pueden variar la fecha de aparición y la duración de los efectos climáticos asociados con El Niño, dependiendo de factores tales como la estación en que comienza (por ejemplo, ENOS de 1997 comenzó en mayo-junio, mucho antes de lo habitual). Dentro de ese cuadro general, presenta diferentes intensidades y perfiles en ciertas localidades, y por ende su impacto sobre una zona determinada más o menos extensa puede resultar bastante dispar.
Cuadro 1: Calificación de ENOS en los últimos 430 años6
|
ENOS |
Fuerte |
Muy fuerte |
|
1567-68 |
X | |
|
1630-31 |
X | |
|
1641 |
X | |
|
1650 |
X | |
|
1661 | |
X |
|
1694-95 | |
X |
|
1715-16 |
X | |
|
1782-84 | |
X |
|
1790-93 | |
X |
|
1802-04 |
X | |
|
1827-28 |
X | |
|
1823-33 |
X | |
|
1844-46 | |
X |
|
1864 |
X | |
|
1867-79 |
X | |
|
1876-78 | |
X |
|
1899-1900 | |
X |
|
1901-02 |
X | |
|
1913-15 |
X | |
|
1918-20 |
X | |
|
1940-41 | |
X |
|
1972-73 |
X | |
|
1982-83 | |
X |
|
1986-88 |
X | |
|
1997-98 | |
X |
6 NOAA, El Niño and Climate Change: Report to the Nation on Our Changing Planet, University Corporation for Atmospheric Research (UCAR/OIES) and NOAA, 1994.
Como aclaración al cuadro anterior, cabe citar la afirmación de Glantz7: “No hay una sola lista de años en que haya sucedido El Niño que sea universalmente aceptada. En consecuencia, los distintos investigadores sitúan El Niño y La Niña en años discrepantes y también difieren acerca de qué años fueron normales. Esto causa problemas a los interesados en determinar objetivamente las correlaciones estadísticas (relaciones), o la falta de ellas, entre episodios del Niño y la producción de cosechas y otros bienes [que dependen del clima], brotes de enfermedades y epidemias, manifestaciones climáticas en lugares distantes (denominadas teleconexiones), y otras.”
7 Glantz, Michael H., “Lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de El Niño”, ensayo presentado en la Universidad de Washington, XXV Aniversario de la Escuela de Asuntos Marinos (7-8 de mayo de 1998), Seattle (Washington).
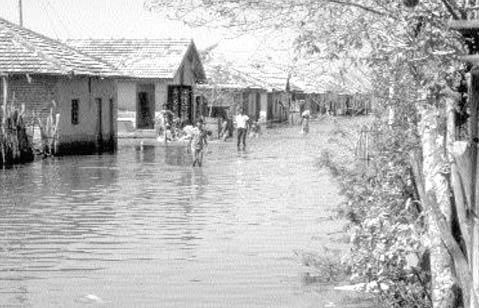
La influencia del Niño provoca
cambios generales en los perfiles de precipitaciones. América del Sur
experimenta condiciones extremas de sequía o humedad. (J.P.
Sarmiento)
Con el fin de establecer una visión objetiva de la evolución del fenómeno ENOS 1997-98, se consultaron y adaptaron partes de la publicación denominada Boletín Climático, contribución de la Sección de Meteorología del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, de diciembre de 1996 (año 2, número 12) a junio de 1998 (año 4, número 6). Posteriormente se hizo una revisión en orden cronológico de los episodios informados en la página "Reliefweb"1 de la Internet. Para facilitar la vinculación entre los aspectos climáticos y sus impactos, se procedió a resaltar estos últimos en letra cursiva. Los datos que no se encuentran en el Boletín Climático llevan una referencia específica.
1 http://wwwnotes.reliefweb.int

El gráfico adjunto muestra las
anomalías provocadas en el Pacífico por El Niño 1997-98, en comparación con el
evento de 1982-83.
Las primeras predicciones de ENOS 1997-98 aparecieron en el número de diciembre de 1996 del Experimental Long-Lead Forecast Bulletin (NWS/NMC/CAC): en su mayoría anunciaban que durante 1997 se produciría una transición hacia un Niño cálido de intensidad débil a moderada. Sin embargo, no había demasiada coherencia entre ellas respecto al momento en que se produciría la transición y eso hizo particularmente difícil pronosticar qué anomalías climáticas serían las dominantes durante los meses siguientes.
Tal como lo adelantaron algunos modelos de pronóstico, en febrero de 1997 se registró lo que parecía ser un rápido proceso de normalización de las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico ecuatorial (que venían siendo negativas).
Hacia el mes de mayo, las anomalías observadas en la intensidad de los vientos alisios (anormalmente débiles) hicieron suponer la persistencia y posible intensificación de las anomalías positivas de la TSM.
En junio, las diversas variables atmosféricas y oceánicas indicaban conjunta y coherentemente el inicio de un nuevo fenómeno El Niño. En tal sentido, la transición a un episodio cálido estaba ocurriendo de modo mucho más abrupto y temprano que lo previsto en la mayoría de los pronósticos. Para entonces no era posible aún precisar las características específicas que revestiría el fenómeno, a pesar de que la magnitud de las anomalías atmosféricas y oceánicas registradas indicaban que su intensidad sería considerable.
Desde fines de mayo hasta el 22 de junio una serie de sistemas frontales afectó a Chile dejando a 87.000 damnificados, de los cuales 10.000 debieron ser albergados. Importantes daños se concentraron en las regiones III a X afectando los sectores de vivienda, infraestructura educativa, salud, red vial y pesca. Las precipitaciones acumuladas hasta junio superaron significativamente el valor medio climatológico2.
2 República de Chile, Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Emergencias, Informe consolidado: temporales junio 1997, 30 de julio de 1997.
En julio de 1997 la mayoría de los modelos indicaban que seguirían presentándose las condiciones típicas de ENOS durante los meses siguientes y que la tasa de incremento de las anomalías en el Pacífico superaba la observada en fenómenos ENOS anteriores, incluyendo el de 1982-1983.
En este mismo mes el pronóstico oficial del Climate Prediction Center (NCEP-NOAA [National Oceanic and Atmospheric Administration], USA), difundido el 14-VIII-1997, señalaba que las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar persistirán hasta los primeros meses de 1998.
En agosto de 1997 se intensificaron los cambios ya descriptos creando condiciones favorables para que hubiera precipitaciones intensas en el centro de Chile.
Diversos modelos de pronóstico (según resultados publicados en el Experimental Long-Lead Forecast Bulletin del NCEP-NOAA) indicaron en octubre que El Niño alcanzaría su máximo desarrollo en los meses finales de 1997 o a comienzos de 1998. Respecto a la tasa de declinación posterior, los modelos diferían significativamente, de modo que no era posible predecir con certeza cuál sería el estado del sistema durante el próximo invierno austral (mediados de 1998).
(En efecto, sabemos ahora que en el invierno austral de 1998 hubo impactos del Niño en varios países.)México: El 9 de octubre de 1997 los estados de Oaxaca y Guerrero fueron afectados por el huracán Pauline3, con una intensidad de grado 4 y velocidades que por momentos superaron los 500 km/hora. Se informó4 de 15 muertos, 22 desaparecidos y 41.100 personas afectadas en el estado de Oaxaca. En algunas zonas quedaron interrumpidos el suministro de electricidad y de agua potable y las redes de comunicaciones. Doce puentes resultaron dañados. Al desbordarse el río Los Perros causó inundaciones en 50 municipios. En el estado de Guerrero hubo 123 muertos y 3 desaparecidos.
3 Organización Panamericana de la Salud, Informe de situación huracán Pauline, México, “Reliefweb”, 13 de octubre de 1997.4 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA), México: Hurricane Pauline, Situation Report No. 1, DHAGVA - 97/0531, 12 de octubre de 1997.
Colombia: El déficit pluviométrico en este país, asociado al fenómeno ENOS 97-98, tuvo un significativo impacto en la actividad agropecuaria, con efectos negativos sobre muchos cultivos y sobre la producción ganadera y la industria lechera. Particularmente severo ha sido el impacto sobre la producción de café. Las autoridades estudiaron y dispusieron diversas medidas de mitigación de los impactos negativos sobre el sector agropecuario: disposiciones tributarias y financieras, tarifas preferenciales de energía, planes de empleo en zonas de alto riesgo y aplicación del seguro agrícola. Por otra parte, el fuerte déficit pluviométrico impuesto por El Niño causó una drástica disminución de los caudales, al punto de que el río Magdalena dejó de ser navegable en algunos tramos, y la sequedad ambiental favoreció la propagación de grandes incendios forestales.Sur del Brasil: Estudios recientes han documentado la existencia de una significativa relación entre la Oscilación del Sur y la variabilidad interanual de las lluvias en los estados del sur del Brasil (Grimm, 1997). Según ese trabajo, durante ENOS suelen registrarse precipitaciones más abundantes que lo corriente en la primavera austral. Por otra parte, en el Estado de Rio Grande do Sul y en el norte de la República Oriental del Uruguay las lluvias en el bimestre octubre-noviembre son las más predecibles estacionalmente (Montecinos et al., 1997) si se utiliza como elemento de pronóstico la TSM en el Pacífico tropical. Sobre la base de este último estudio, y con una probabilidad del 60%, se preveía que la precipitación acumulada en el bimestre octubre-noviembre de 1998 correspondiese al tercer tercil de la distribución probabilística (es decir que fuese superior a lo normal), expectativa coherente con la situación esperada en Uruguay.
En noviembre de 1997 se mantenían las condiciones necesarias para que las anomalías atmosféricas y oceánicas siguieran intensificándose. El análisis de los episodios ENOS desde 1950 muestra que en la mayoría de los casos la anomalía máxima de la TSM en la Región Niño 3 se alcanzó en los meses de diciembre o enero. Los modelos de pronóstico de la TSM en el Pacífico desarrollados por el NCEP preveían que El Niño 1997-98 seguiría intensificándose hasta marzo-abril de 1998.
En esos meses se informaba de lluvias anómalas sobre la costa del Ecuador y del norte del Perú. El Comité Nacional ERFEN del Ecuador informó en su Boletín No. 17 que la precipitación acumulada hasta entonces en la costa del Ecuador excedía significativamente la media climatológica. Como ejemplos de este comportamiento anómalo, en las estaciones de Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar se habían registrado totales acumulados de 47,7 mm, 190,5 mm y 125,0 mm, respectivamente, cuando los valores medios climatológicos eran de solo 16,0 mm, 2,9 mm y 8,1 mm, respectivamente. Esto se relaciona con la gran magnitud alcanzada por las anomalías de la TSM frente a la costa sudamericana del Pacífico y con el desplazamiento hacia el sur de la banda de convergencia intertropical.En Ecuador se informó de deslizamientos en el piedemonte y en la región interandina ocasionados por las fuertes lluvias, la saturación de los suelos y la desforestación. También se registraron grandes marejadas que devastaron las comunidades costeras. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabi. Se informó un total de 23 muertos en octubre de 1997, y en noviembre de 1997 aproximadamente 7.000 familias (cerca de 35.000 personas) resultaron afectadas, de las cuales 1.200 (es decir, unas 6.000 personas) perdieron sus hogares o requieren asistencia especial. Cerca de 5.500 personas fueron evacuadas a alojamientos temporarios en Guayas, El Oro y Esmeraldas5.
5 DHA, Ecuador: El Niño Floods, Situation Report No. 2, 25 de noviembre de 1997.
El 18 de noviembre se creó en Ginebra un grupo interorganizaciones de las Naciones Unidas para afrontar las consecuencias de ENOS.
En diciembre de 1997 los resultados del análisis de la evolución de las variables oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial indicaban que El Niño estaba llegando a su fase de máximo desarrollo, con una magnitud comparable a la registrada durante El Niño 1982-83.
La FAO informa:6 “La producción agrícola en América Latina es especialmente vulnerable a los efectos del Niño. Las primeras manifestaciones del fenómeno en 1997 han afectado a los cultivos de cereales y frijoles de la primera campaña en casi todos los países de América Central y del Caribe. Las pérdidas en las cosechas de 1997 de la subregión se estiman entre un 15 y un 20% aproximadamente, como promedio, en comparación con el año anterior, pero en varios países han sido considerablemente más altas. Las cosechas de la segunda campaña, que se están recogiendo actualmente, se han visto afectadas primero por las excesivas lluvias caídas en septiembre, típicas de la estación de los huracanes, y desde entonces por el tiempo excepcionalmente seco asociado con El Niño. Las perspectivas de recuperación de las pérdidas sufridas con anterioridad son casi nulas en la mayor parte de los países. Además, la plantación de los cultivos de cereales de la primera campaña de 1998, que se iniciará en marzo, correría un grave riesgo si la sequía se prolongara hasta marzo/abril. Además de las pérdidas de las cosechas de maíz de la primera campaña de 1997-98 causadas por los efectos iniciales del Niño, se han registrado también daños considerables en las cosechas de arroz y frijoles. Durante el período vegetativo el tiempo ha sido predominantemente seco para las cosechas de la segunda campaña de 1997-98, y se prevé que en los meses venideros el clima será más seco de lo habitual, en particular en los países de América Central, lo cual podría representar un grave peligro para la plantación de los cultivos de cereales de la primera campaña de 1998.
6 Food and Agriculture Organization (FAO), “Efectos del Niño sobre la producción agrícola en América Latina”, 25 de noviembre de 1997.
”En América del Sur se ha iniciado la plantación de los cultivos de la campaña principal de 1998 en los países andinos. Se había recogido ya la mayor parte de las cosechas de cereales de 1997 cuando se dejaron sentir los primeros efectos del Niño. Sin embargo, en las zonas del sur de la subregión la superficie plantada de trigo en 1997 se redujo considerablemente en los principales países productores a causa de las lluvias excesivas. Se está procediendo actualmente a la recolección, al tiempo que se ha iniciado la siembra de los cultivos de maíz de 1998. En el conjunto de la subregión predominan las precipitaciones y temperaturas anómalas, que constituyen una amenaza para los cultivos. La evolución del fenómeno El Niño, cuyo impacto más fuerte está previsto para los próximos meses, determinará en gran medida los resultados.”
En Brasil se ha informado de inundaciones y fuertes vientos causados por El Niño, que han afectado el Estado de Rio Grande do Sul desde fines de noviembre. Cuatro personas murieron y aproximadamente 12.700 perdieron sus viviendas, siendo Itaquí la municipalidad más afectada.7
7 DHAGVA - 97/0865, Brazil: El Niño Preparedness Measures, Situation Report No. 2, 4 de diciembre de 1997.
En Perú se informó de intensas lluvias durante diciembre, que causaron inundaciones y deslizamientos en los departamentos de Tumbes y Pasco afectando aproximadamente a 4.786 personas. Se publicaron los primeros totales nacionales mencionando a 9 víctimas fatales, 9.279 personas damnificadas, cerca de 1.390 casas averiadas y 160 destruidas, además de la pérdida total de 2.763 hectáreas de cultivos de banano y de arroz. Asimismo resultaron destruidos 24 kilómetros de caminos y 8 puentes.8
8 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA) DHAGVA - 97/0877, Peru: El Niño Floods, Situation Report No. 2, “ReliefWeb”, 23 de diciembre de 1997.
En Paraguay, lluvias intensas hicieron desbordar el río homónimo causando inundaciones en la zona urbana de Asunción, así como en Alberdi, San Pedro, Presidente Hayes, Alto Paraguay, y en Concepción, situada al norte. El Comité Nacional de Emergencia informó que cerca de 13.000 familias (unas 60.000 personas) resultaron afectadas por las inundaciones, de las cuales 7.900 (35.000 personas) fueron evacuadas y 1.500 (6.700 personas) permanecían aisladas por las aguas9.
9 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA) DHAGVA - 97/0877, Paraguay: El Niño Floods, Situation Report No. 1, “ReliefWeb”, 30 de diciembre de 1997.
En enero de 1998 se mantenía la declinación del Niño, pero no se podía aún predecir con certeza si a mediados o a fines de 1998 se desarrollaría un episodio de La Niña.
En Paraguay persistieron las lluvias y a fines de diciembre de 1997 se agravaron las inundaciones en la provincia de Asunción, la región de Alberdi y la provincia de Neembucú, en el sur del país, cuya capital, Pilar, quedó rodeada por los ríos Paraguay y Neembucú, cuyas aguas crecieron 8 metros sobre los niveles usuales.10
10 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA) DHAGVA - 97/0877, Paraguay: El Niño Floods, Situation Report No. 2, “ReliefWeb”, 30 de diciembre de 1997.
La Universidad de Piura, en el norte del Perú, informó que durante ese tiempo las condiciones atmosféricas y oceánicas en el norte del país habían sido excepcionales: en la estación de Miraflores (Piura) se registraron 777,3 mm, en tanto que durante ENOS 1982-83 en las mismas fechas se habían registrado 324,5 mm. Al respecto, el NCEP-USA indicó que durante enero de 1998 se habían registrado en Piura máximos pluviométricos.Sobre Pasco, en la parte central del Perú, cayeron lluvias intensas a principios de enero de 1998, demostrando que ENOS 97-98 tendría un comportamiento distinto del de 1982-83.
Los últimos días de enero y el comienzo de febrero resultaron críticos también para Ica, al sur de Lima. Huaycos (aluviones) que se produjeron a través del río Ica causaron serios daños. No hay registros de episodios similares en anteriores meteoros ENOS.
Las lluvias de enero de 1998 en Piura (Perú) fueron excepcionales. En el litoral del norte peruano la frecuencia de las lluvias en febrero y la primera mitad de marzo fue en aumento, pero con intensidad moderada, aunque ocasionalmente se registraron lluvias fuertes. En Piura llovieron 412,2 mm en febrero. En zonas al este de la ciudad, la lluvia ha superado los 1.000 mm en ese período. Eso originó aumentos excepcionales en el caudal del río Piura (que solo trae agua en ocasiones del Niño), superiores a los registrados durante El Niño de 1982-1983. Específicamente, el caudal máximo observado fue de 4.424 m3/s el 12 de marzo. En 1983 el máximo había sido de 2.300 m3/segundo. Las avenidas producidas han causado serias dificultades por la destrucción de obras viales (caminos y puentes) y la inundación de zonas habitadas, peores que las vividas en 1983.A principios de febrero ENOS hizo estragos en Bolivia, al norte de La Paz: las lluvias torrenciales en un breve lapso originaron una riada o aluvión en una zona de explotación minera causando por lo menos 65 muertos y 125 heridos.11 Simultáneamente, en la región de los altos valles y parte del altiplano más de 300.000 personas fueron damnificadas por la sequía y siguen estándolo en su mayoría. Esto incide, obviamente, en primer lugar en la disminución del agua para consumo, seguida por la falta de agua para los animales y los cultivos, situación que impulsa en muchos casos la migración a las ciudades.
11 Sarmiento, J.P. “Impacto de ENSO en Bolivia - Análisis del evento”, USAID/OFDA, febrero de 1998.
En marzo de 1998 diversos indicadores mostraron que El Niño estaba declinando en intensidad en forma parecida a la del meteoro de 1982-83. Los modelos de pronóstico indicaban que ese proceso continuaría en los meses siguientes, aunque no coincidían en la tasa de declinación, con lo cual subsistía la incertidumbre sobre las condiciones que iban a predominar durante el próximo invierno austral.
En Perú, en marzo se estimaban 600 kilómetros de vías perdidas, más de 4 kilómetros de puentes destruidos, con muchas zonas del país aisladas. Los departamentos más afectados son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Cusco y Lima. Al mismo tiempo se produjo uno de los cambios geográficos más interesantes relacionados con ENOS: la creación de un nuevo lago, el segundo en extensión después del Titicaca, en medio del desierto de Sechura (1.100 kilómetros al norte de Lima).12 Se estimó que el nuevo lago perduraría cerca de un año.
12 Department of Humanitarian Affairs (DHA), OCHA/GVA - 98, Perú: El Niño Floods, OCHA Situation Report No. 7, “ReliefWeb”, 6 de marzo de 1998.
Paradójicamente, también en marzo se iniciaba un incendio devastador en el estado brasileño de Roraima, que exigió una gran movilización nacional e internacional13; simultáneamente, en Guyana se identificó a un grupo de 15.000 indígenas que enfrentaban una crítica situación de falta de alimentos, originada en una marcada disminución de las lluvias atribuida al Niño.14
13 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), OCHA/GVA - 98/0176, Brazil: El Niño Forest Fires, OCHA Situation Report No. 1, “ReliefWeb”, 27 de marzo de 1998.14 UNDP, Drought in Guyana draws international response, “ReliefWeb”, 30 de marzo de 1998.
En abril, el nordeste de Argentina fue azotado por fuertes tormentas e intensas lluvias, que castigaron especialmente las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa causando serios daños a la agricultura y las comunicaciones terrestres y obligando a evacuar a miles de personas. Hubo cinco muertos y se calcula que 32.800 personas fueron evacuadas. En la Provincia del Chaco, cerca de 100.000 personas quedaron aisladas por las aguas. En total se estimó en unas 290.000 la cantidad de personas damnificadas por las inundaciones.15
15 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), OCHA/GVA - 98/0198, Argentina: El Niño Floods, OCHA Situation Report No. 1, “ReliefWeb”, 22 de abril de 1998.
También en abril, Uruguay anunció graves inundaciones en diferentes partes del país, comparables solo con las ocurridas en 1959. Se atribuyeron a las constantes crecidas de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Se calcula que hubo 8.000 damnificados en las ciudades de Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú, Rivera, Mercedes, Villa Soriano, Durazno, Treinta y Tres, Vergara y Melo. Solo en la región del Río Olimar y Cebollati, 1.300 personas tuvieron que ser evacuadas, y se perdió casi el 10% de la producción de arroz, sin contar los daños informados en viviendas, vías y puentes.16
16 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Uruguay: El Niño Floods, OCHA Situation Report No. 1, OCHAGVA - 98/0192, 30 de abril de 1998.
El modelo dinámico del NCEP-NOAA suponía que, por el lento decaimiento del fenómeno, en los meses siguientes iban a persistir las anomalías positivas de la TSM en el Pacífico ecuatorial, aunque de magnitud relativamente pequeña.
Para mayo de 1998 distintos modelos de pronósticos preveían una evolución en el sentido de un meteoro La Niña que se desarrollaría en el segundo semestre de ese año.
La República de Paraguay siguió recibiendo en mayo lluvias torrenciales y sufriendo la creciente del río Paraná, que inundó el sur del país. En la provincia de Neembucú las aguas afectaron a más de 15.000 personas. En las regiones de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay hubo más de 30.000 personas afectadas por las inundaciones. En Asunción, unas 20.000 personas fueron evacuadas a 84 campamentos. Se calcula que en todo Paraguay había 75.000 personas distribuidas en 84 alojamientos temporarios. Hubo pérdidas en la producción lechera y en los cultivos de maní, algodón y sorgo.17
17 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Paraguay: El Niño Floods, OCHA Situation Report No. 4, OCHAGVA - 98/0198, 7 de mayo de 1998.
Entre tanto, en América Central, Costa Rica, que había padecido una disminución de la precipitación durante la temporada de lluvias (mayo a noviembre de 1997), sufría luego una temporada especialmente seca (diciembre de 1997 a abril de 1998), con altas temperaturas. Todo ello afectó negativamente el suministro de agua potable, la agricultura, la ganadería, la pesca, la generación y suministro de electricidad, e incluso el turismo.18
18 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Costa Rica: El Niño Drought, OCHA Situation Report No. 1, OCHAGVA - 98/0201, 20 de mayo de 1998.
La abrupta transición a la fase de La Niña en mayo de 1998 muestra el grado de acierto de los modelos que previeron tal evolución basándose en observaciones realizadas a principios de ese año.
Desde enero de 1998 se informó de incendios forestales en México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. En junio cobraron tal magnitud que se movilizó la comunidad internacional, pero solo en julio pudieron dominarse. Las estimaciones de la cantidad de hectáreas quemadas en esos países alcanzan a 2.927.92719, equivalentes al 60% de todo el territorio costarricense.
19 US Agency for International Development (USAID) OFDA Situation Report 1-20: Mexico & Central America - Fires, 1998.
También el Estado norteamericano de la Florida sufrió los estragos de incendios forestales en junio. Los cálculos iniciales hablan de unas 200.000 hectáreas incendiadas.
A comienzos de julio de 1998 los modelos estadísticos y dinámicos pronosticaban un aumento de las anomalías negativas de la TSM durante el resto del año (Experimental Long-Lead Forecast Bulletin). Esto, sumado a la evidencia de los cambios observados en los dos meses anteriores, tendía a confirmar que a partir de la segunda mitad de 1998 se presentarían anomalías climáticas típicas de un fenómeno La Niña. Aunque este último tipo de meteoro ha sido menos estudiado, se mencionan intensas lluvias en México, América Central y el norte de América del Sur, con un incremento de la cantidad e intensidad de huracanes en la región del Caribe.
Este despliegue en paralelo de las interpretaciones y predicciones científicas sobre ENOS 1997-98 y la realidad observada en todo el continente americano permite vislumbrar las dificultades existentes en la aplicación de los pronósticos climáticos.
Para tener una referencia del comportamiento observado en las anomalías de la TSM durante ENOS 1982-83 (noviembre de 1981 a junio de 1983) y 1997-98 (noviembre de 1996 a junio de 1998) en la Región Niño 3.4, se preparó el siguiente gráfico con las series de datos suministradas por NOAA/OGP.
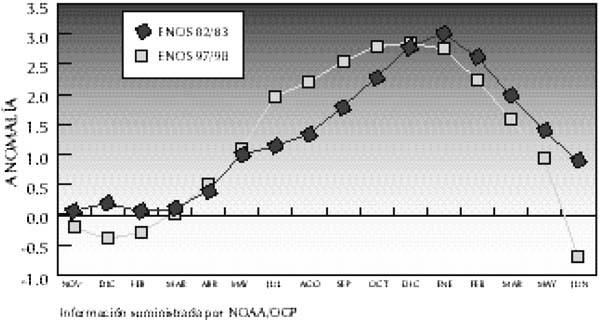
Anomalías TSM. ENOS 82/83 y ENOS
97/98.
Durante ENOS 1997-98 se presentaron otros fenómenos no relacionados con los cambios climáticos, que causaron severos impactos en el continente americano; entre ellos cabe resaltar los siguientes:
· El 14 de octubre de 1997 se produjo un sismo de intensidad 6 en la escala de Richter en la región norteña de Coquimbo, Chile, que dejó un saldo de ocho muertos, 55 heridos y severos daños en vivienda e infraestructura.20
20 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Terremoto de Chile, Informe de Situación No. 1, “ReliefWeb”, 14 de octubre de 1997.
· El 22 de mayo de 1998, a las 0:39, se registró un sismo de intensidad 6,8 en la escala de Richter, que se sintió en el 70 por ciento del territorio boliviano. Horas después se confirmó la muerte de 71 personas en las localidades de Totora y Aiquile, a unos 400 kilómetros al sudeste de La Paz. También se informó de unos 50 heridos y más de 16.800 damnificados. En Aiquile el 80% de las viviendas quedaron destruidas y en Totora el 40%21. Estas dos poblaciones del departamento de Cochabamba, junto con Oruro y el norte de Potosí, vienen sufriendo desde hace décadas una sequía acentuada por ENOS 1997-98.
21 UN OCHA, Bolivia Earthquake, OCHA Situation Report No. 3, OCHAGVA - 98/0209, 26 de mayo de 1998.
· El 4 de agosto de 1998 un sismo de 7,1 grados en la escala de Richter sacudió la costa ecuatoriana en la provincia de Manabi, al norte de Bahía Caráquez, causando 3 muertes y 40 lesionados; cerca de 1000 personas perdieron sus viviendas. Esta misma zona había sido severamente castigada meses antes por las intensas lluvias del Niño. Una de las instalaciones que más daños sufrió fue el Hospital de Bahía Caráquez, cuyos pacientes debieron ser evacuados a Portoviejo, la capital de la provincia.22
22 UN OCHA, Ecuador Earthquake, OCHA Situation Report No. 2, OCHAGVA - 98/0263, 6 de agosto de 1998.
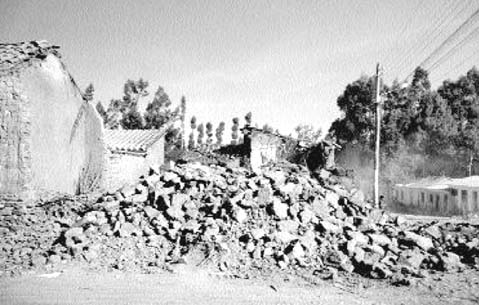
Efectos del terremoto de Totora y
Aiquile (Bolivia) en mayo de 1998. (OPS/OMS)
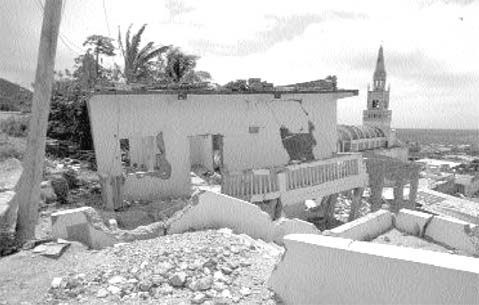
Efectos de las inundaciones en
Ecuador. (OPS/OMS, A. Waak)
Estos hechos obligan a mantener una actitud abierta y flexible hacia la gestión de riesgos, previendo situaciones complejas en las que converjan diferentes amenazas sobre comunidades con altos niveles de vulnerabilidad, que a su vez reflejan un creciente déficit de desarrollo.
En la medida en que se vaya comprendiendo mejor este fenómeno climático se descubrirán nuevas relaciones causales entre las alteraciones oceánicas y atmosféricas y los cambios en los regímenes de lluvias, temperaturas y vientos en distintos lugares del planeta. Sin embargo, también se formulan algunos cuestionamientos a quienes atribuyen a los fenómenos ENOS, señalando una variada gama de posibles vínculos, todas las manifestaciones climáticas anómalas.
Con la intención de obtener datos más fidedignos del impacto global del Niño 1997-98, NOAA (a través de su Oficina de Programa Globales) realizó una investigación sobre la interacción climapoblación. El resultado de este estudio, conocido como “Compendium of Climate Variability”, ofrece datos valiosos sobre el impacto global y por regiones de este Niño, que pueden observarse en el siguiente cuadro23:
Cuadro 1: Impacto global de ENOS 1997-98
|
Región |
Pérdidas directas |
Mortalidad |
Morbilidad |
Afectados |
Desplazados |
Acres afectados |
|
África |
118 |
13.325 |
107.301 |
8.900.000 |
1.357.500 |
476.838 |
|
Asia |
3.800 |
5.648 |
124.647 |
41.246.053 |
2.544.900 |
3.861.753 |
|
Asia-Pacífico |
5.333 |
1.316 |
52.209 |
66.810.105 |
143.984 |
7.031.199 |
|
Centro y Sudamérica |
18.068 |
858 |
256.965 |
864.856 |
363.500 |
14.102.690 |
|
Total global |
34.349 |
24.120 |
533.237 |
110.997.518 |
6.258.000 |
56.687.632 |
23 Véase “The 1997-1998 El Niño Event: A Scientific and Technical Retrospective”. Geneva: World Meteorological Organization, 1999, pág. 6.
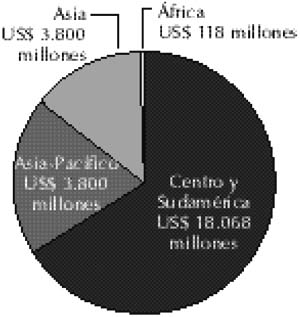
Impacto global de ENOS 1997-98 en
áreas específicas. (PÉRDIDAS ECONÓMICAS)

Impacto global de ENOS 1997-98 en
áreas específicas. (MORTALIDAD)
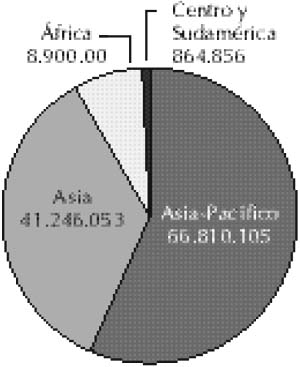
Impacto global de ENOS 1997-98 en
áreas específicas. (AFECTADOS)
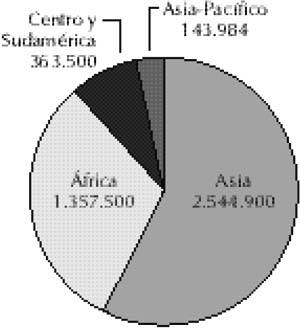
Impacto global de ENOS 1997-98 en
áreas específicas. (DESPLAZADOS Y SIN VIVIENDA)
Al analizar estos datos se encuentra que América Central y América del Sur aportan:
· en mortalidad, el 4,1% del total;
· en personas desplazadas y sin vivienda, el 5,8% del total;
· en personas afectadas, el 24,5% del total;
· en pérdidas económicas, el 54,4% del total.
Como ya se mencionó anteriormente, es interesante observar que en América Central y en Sudamérica, a pesar de las altas pérdidas económicas, no hay una relación directa con las cantidades de muertos, desplazados y afectados. Para Asia y África las cifras son inversas: bajas pérdidas económicas pero con altísimos índices de mortalidad y de damnificados.
El sector de la salud se destacó de los demás sectores por su receptividad a los avisos del sistema de alerta temprana sobre el fenómeno ENOS, emitidos desde fines de 1996 y que fueron de conocimiento público a principios de 1997. Las conjeturas y especulaciones fueron dando paso a los avisos sobre la persistencia de cambios y anomalías de la TSM en el Pacífico hacia mediados de 1997.
Para agosto ya se contaba con los planes de emergencia de los ministerios de Salud de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que pudieron consultarse por la Internet.1 Incluían proyectos orientados a mitigar y a responder lo mejor posible en el campo de la salud a las consecuencias del meteoro.
1 Página web del CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente) en http://200.10.250.47/eswww/elnino/elnino.html.
Varios proyectos para mejorar las condiciones sanitarias y el manejo y distribución del agua se propusieron a organismos nacionales e internacionales de financiación y fomento al desarrollo. A título informativo, mencionaremos proyectos en Bolivia por unos US$4.000.000, en Ecuador por US$1.000.000, y en Panamá por US$600.000. En Perú, para afrontar ENOS, se destinó un presupuesto de US$1.500.000 en el sector de la salud.
La respuesta a las emergencias, principalmente inundaciones y aludes, fue diversa en los países afectados. Esas respuestas variaron desde la atención inmediata a los heridos hasta la organización y el manejo de los campamentos o asentamientos temporarios para los refugiados. Parte de la respuesta incluyó el establecimiento de actividades de vigilancia activa de enfermedades consideradas de riesgo en estos casos, especialmente las transmitidas por el agua (diarreas, leptospirosis) y los alimentos, las de origen vectorial (paludismo y dengue) y las infecciones respiratorias agudas (IRA).
En algunos países, por ejemplo Ecuador y Perú, hubo que responder en forma continua a las necesidades de la población, y la estructura nacional de salud respondió de manera adecuada. En Bolivia se organizaron oficinas departamentales para atender las consecuencias del Niño.
Para analizar el impacto de ENOS 1997-1998 y la respuesta del sector de la salud, se han previsto cuatro secciones:
· servicios de salud;
· epidemiología y control de enfermedades;
· saneamiento ambiental;
· suministros de salud.
Con la idea de poner en perspectiva los efectos del Niño en los países de la región, se indican a continuación los principales impactos registrados en América Latina y el Caribe, en términos de muertos, heridos y desaparecidos durante ENOS 1997-1998. Se incluye también, como referencia, la información correspondiente a defunciones durante El Niño de 1982-1983. Puede observarse que, no obstante haber mayor población en 1997-98 que en 1982-83 (lo que implica, entre otras cosas, una mayor exposición a las amenazas), no hubo un incremento en el número de muertes; por el contrario, en Ecuador y Perú (los dos países más directamente expuestos, y por más tiempo, al fenómeno ENOS) se advierte una disminución importante, sin duda gracias al período de alerta temprana y a las acciones de preparación, mitigación y respuesta emprendidas.
Cuadro 1: Muertes atribuidas al Niño en 1982-1983 - Muertos, heridos y desaparecidos durante El Niño de 1997-1998(*)
|
País |
Muertos |
Muertos |
Heridos |
Desaparecidos |
|
Argentina |
- |
16 |
- |
- |
|
Bolivia |
50 |
43 |
400 |
40 |
|
Colombia |
- |
3 |
- |
10 |
|
Chile |
2 |
2 |
- |
- |
|
Ecuador |
220 |
208 |
116 |
42 |
|
Perú |
380 |
354 |
746 |
112 |
|
Paraguay |
65 |
65 |
- |
- |
(*) Acumulado al 30 de abril de 1998. Fuente: Programa de Desastres OPS/Ecuador; www.salud.org.ec/desastre/.
La infraestructura física de los servicios de salud fue considerablemente afectada por El Niño 1997-98. El análisis del impacto puede efectuarse empleando los mismos criterios que para el estudio de la vulnerabilidad de los edificios del sector:2
· Vulnerabilidad física
· estructural;
· no estructural.
· Vulnerabilidad funcional.
2 OPS/OMS, Mitigación de desastres en las instalaciones de salud: Aspectos administrativos de salud, vol. II, Washington, 1993.
Los daños debidos a vulnerabilidad física estructural comprometen los elementos básicos que mantienen en pie a un edificio: columnas, muros portantes, vigas, etc. El análisis se adelanta en condiciones de normalidad, así como el comportamiento ante un desastre de determinadas características. Este tipo de vulnerabilidad, de vital importancia en caso de sismos, no resultó tan crítica durante las inundaciones del Niño.
La vulnerabilidad física no estructural comprende las características de los elementos arquitectónicos (ventanas, puertas, terminaciones), de los elementos electromecánicos (plomería, instalaciones eléctricas) y del contenido (equipos, muebles y accesorios que se encuentran dentro de las instalaciones). El análisis, al igual que en el caso anterior, se realiza en condiciones de normalidad y en las de un episodio de características determinadas. En El Niño 1997-98 fueron reportados muchos casos de daños de elementos arquitectónicos, y esto exigirá un replanteo del diseño de las instalaciones, para que en adelante la variable clima se tenga en consideración para disminuir la vulnerabilidad no estructural.
La vulnerabilidad funcional se refiere a la probabilidad de que resulte afectada la propia funcionalidad de las instalaciones, aunque no esté dañada la estructura física del centro asistencial. Los casos de vulnerabilidad funcional fueron frecuentes en Ecuador y Perú por interrupciones en el suministro de electricidad y de agua potable, colapso en el sistema de desagüe de aguas negras (alcantarillado), o, lo más común, averías en puentes y caminos que impedían el acceso de la población a las instalaciones de salud.
Con anterioridad al impacto del Niño 1997-98, el Ministerio de Salud de Perú previó la necesidad de emprender acciones para subsanar algunas de esas fallas.3
3 Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Defensa Civil, Seminario Nacional: Mitigación del Fenómeno de El Niño, Oscilación Sur, 97/98; Lima, septiembre de 1997.
Medidas de protección y mejoramiento de los establecimientos de salud en infraestructura y equipos:
· drenaje de agua en los establecimientos;
· construcción de muros de contención y perimétricos;
· facilidades de acceso vial: vehicular y peatonal;
· abastecimiento de agua para su normal funcionamiento;
· dotación de grupos electrógenos;
· dotación de equipos médicos hospitalarios básicos según el nivel del establecimiento;
· dotación de sistema de radio y comunicaciones.
A pesar de la planificación acelerada, de la ejecución de obras y de la definición de planes de contingencia, en Perú se informó que el 9,5% (437/4576) de los establecimientos de salud resultaron dañados, de los cuales 2% (9/443) eran hospitales y 10,3% (428/4133) otros centros de salud. Se ha destinado aproximadamente US$1.500.000 para garantizar el funcionamiento de los establecimientos mediante trabajos de impermeabilización de techos, instalación de drenajes, construcción de canales, protección de equipos, instalación de grupos electrógenos y sistemas alternativos de suministro de agua.

El Niño provocó graves daños en la
infraestructura de los servicios de salud. (OPS/OMS, A Waak)
En Ecuador, los principales rubros afectados, según el estudio de la CEPAL4, fueron:
· hospitales, centros de salud, subcentros y puestos de salud;
· equipos e instrumental;
· mobiliario, y
· existencias de insumos, especialmente medicamentos.
4 CEPAL, “Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El Niño en 1997-1998”, 16 de julio de 1998.
Es importante desarrollar y aplicar un esquema metódico de evaluación socioeconómica del impacto de un desastre. De las diversas metodologías propuestas, cabe resaltar la recomendada por la CEPAL.5
5 CEPAL, Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos de los desastres naturales, Santiago de Chile, 1991.
En el caso de meteoros como ENOS, para poder medir su verdadero impacto se requiere una compilación de los diversos fenómenos originados en las variaciones climáticas, de modo de ofrecer un panorama multisectorial que refleje los efectos directos, indirectos y secundarios.6
6 CEPAL, Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos de los desastres naturales, Santiago de Chile, 1991.
Los efectos directos son los que inciden sobre los activos inmovilizados y las existencias (bienes finales y en proceso) durante el transcurso mismo del desastre, y consisten generalmente en la destrucción parcial o total de la infraestructura física, edificios, instalaciones, maquinaria, equipos, medios de transporte y de almacenaje, mobiliario, daños a los cultivos, ganados, obras de riego, embalses, etcétera.
Los efectos indirectos derivan de los efectos directos que han afectado la capacidad productiva y la infraestructura social y económica desde el momento del impacto hasta la recuperación parcial o total de la capacidad productiva; pueden citarse como ejemplos la pérdida de cosechas futuras, las pérdidas de producción por falta de materia prima, la caída en la recaudación de impuestos, los mayores costos de transporte, los costos adicionales de afrontar las nuevas situaciones originadas en la emergencia o desastre. En algunas ocasiones puede suceder lo contrario: que a raíz de la emergencia surjan nuevas oportunidades económicas cuyos beneficios habrán de restarse de los daños estimados.
Por último, los efectos secundarios radican en el comportamiento de las principales variables macroeconómicas por la incidencia del desastre y reflejan por ende las repercusiones de los daños directos e indirectos, sin incluirlos: por ejemplo, el impacto sobre la tasa de crecimiento del producto interno bruto global y sectorial, y sobre el balance comercial (bajas de las exportaciones y del turismo, aumento de las importaciones, como contrapartida, y de los pagos de servicios externos); aumento del nivel de endeudamiento, disminución de las reservas monetarias, retracción en las finanzas públicas y en la inversión bruta. Puede ser necesario, inclusive, estimar los efectos secundarios sobre el proceso inflacionario, el nivel de empleo y el ingreso familiar.
El método para determinar los efectos directos, indirectos y secundarios no solo contribuye a cuantificar el impacto de un desastre sino también a prever los mecanismos de recuperación y mitigación que ayuden decisivamente a disminuir el riesgo futuro y, por ende, a sostener el desarrollo de la comunidad afectada. Hasta el momento, la CEPAL solo emprende este tipo de estudios a solicitud específica de los gobiernos afectados, con una serie de requisitos y compromisos de las partes. Una de las ventajas del método es que permite obtener resultados concretos en un lapso breve, de dos a seis semanas.
En el cuadro 4 se pueden apreciar las estimaciones totales del impacto del Niño sobre el sector de la salud en la República de Ecuador, obtenidas por la aplicación del procedimiento mencionado.
Según los datos de la CEPAL en Ecuador, resultaron parcialmente afectados 10 hospitales, 2 centros de salud, 15 subcentros y una cantidad importante de puestos de salud; este conjunto de daños representa los principales costos directos del impacto.
Los costos indirectos corresponden a los mayores costos de operación por la atención médica y por las acciones destinadas a prevenir enfermedades, proteger la salud de la población y reforzar la vigilancia epidemiológica.
El estudio de la CEPAL hace especial hincapié en que el sector de la salud en Ecuador "efectuó acciones decisivas en beneficio de la población y al mismo tiempo perfiló, a través del tiempo, una reducción sustancial de sus potenciales daños sectoriales”. En las fases de prevención, mitigación, vigilancia epidemiológica y control de la sobremorbilidad se realizaron acciones como: inmunizaciones contra enfermedades prevenibles de la infancia, fiebre amarilla, antirrábicas caninas y humanas; administración de vitaminas a 400.000 niños en riesgo; fumigación de viviendas; distribución de medicamentos antipalúdicos y sueros antiofídicos, desratizaciones de mercados y otros sitios públicos; actividades de educación comunitaria y otras llevadas a cabo entre septiembre y octubre de 1997, lograron una eficaz protección de la población en riesgo; hasta febrero de 1998 no se registraron indicios de brotes epidémicos, incluyendo el control y vigilancia epidemiológica, brigadas médicas y los mayores costos institucionales por sobremorbilidad en varias enfermedades (conjuntivitis, dermatitis, trastornos gastrointestinales, afecciones respiratorias agudas, paludismo y otras patologías trasmitidas por vectores y agua, atención a la salud mental, hipertensión, isquemias, diabetes, etc.), los costos por estos daños indirectos al sector suman aproximadamente US$ 5.755.000. Se estima que los daños directos e indirectos conducirán a costos de reconstrucción por un total de aproximadamente US$ 11.321.000, con un componente importado de aproximadamente US$ 6.321.000, sobre todo para reparación o sustitución de equipos médicos e insumos.”
La mayoría de los problemas causados por ENOS 1997-98 en la infraestructura física de los establecimientos de salud eran predecibles; sin embargo, persisten las dificultades, debidas en su gran mayoría a deficiencias y errores en el proceso de planificación, diseño y construcción de los establecimientos, así como a la falta de programas de mitigación de las consecuencias potenciales de los desastres. También contribuyen a los daños la ubicación y características del lugar seleccionado para la construcción, las condiciones geológicas y climáticas, los sistemas y materiales de construcción, los servicios de abastecimiento de agua y electricidad, y la accesibilidad geográfica.
Debe recordarse que cuando ocurre una emergencia o un desastre es cuando más exigida se ve la capacidad instalada del sector de la salud. Por eso mismo, sus características deben garantizar que en lo posible no esté expuesto a amenazas de origen natural o humano (o que la exposición sea mínima) y que la vulnerabilidad física, tanto estructural como no estructural, y la vulnerabilidad funcional sean las menores posibles. De esta manera se reducirá considerablemente el riesgo de que se vea comprometida su capacidad de servicio.
Para este informe se proyectó realizar un proceso de autoanálisis sobre la efectividad de los planes de contingencia dispuestos, así como de las consecuencias de ENOS en las políticas de salud de los países mayormente afectados. Por cambios en las autoridades responsables del manejo de la situación, se hizo difícil conseguir esa información en el tiempo disponible para ello. Incluiremos, por lo tanto, las referencias obtenidas en Colombia y Perú.
El Ministerio de Salud de Colombia7, basó su Plan de Contingencia en dos grandes estrategias: una de promoción, prevención y mitigación, y otra de atención especial a las personas con enfermedades transmitidas por vectores. La primera de estas estrategias se fortaleció con la creación del Comité Interinstitucional Nacional de Evaluación y Emergencias, cuya función era coordinar toda las acciones dirigidas a la asistencia técnica nacional, departamental y municipal. Para llevar a cabo la segunda, se formó el Comité Técnico Nacional para el Control de la Epidemia de Dengue y Malaria, que elaboró su propio plan de contingencia tendiente a eliminar los brotes epidémicos, disminuir la morbilidad y mortalidad por dengue y paludismo, y disminuir los costos de atención mediante acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores. Estas acciones incluyeron, entre otras, el desarrollo de seminarios itinerantes a lo largo del país.
7 Entrevista escrita con la Dra. Beatriz Vélez, del Ministerio de Salud de Colombia, 10 de septiembre de 1998.
En forma complementaria, la Subdirección de Urgencias, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud diseñó el Plan de Atención de Emergencias para la Salud, que preveía el refuerzo del transporte en la Red Nacional de Urgencias; el refuerzo de los hospitales de primero, segundo y tercer nivel de atención; el apoyo a las Direcciones Departamentales de Salud y Hospitales, y el fortalecimiento de los programas de saneamiento básico.
Tales estrategias se fundaron principalmente en la adquisición y distribución en todo el país de equipamiento médico para reforzar los hospitales de I, II y III nivel de atención, en fortalecer el componente de transporte de la Red Nacional de Urgencias mediante la adquisición y distribución de 274 ambulancias terrestres y 48 ambulancias aéreas distribuidas en 33 departamentos del país. Asimismo, se apoyó a las Direcciones Departamentales de Salud y a los hospitales mediante la adquisición y distribución de medicamentos e insumos críticos (insecticidas, medicamentos antipalúdicos y equipos) para atender situaciones de emergencia.
Mediante el Plan de Atención Básica Nacional, la Subdirección de Ambiente y Salud de la Dirección General de Promoción y Prevención adquirió y distribuyó insumos para mejorar los programas de Saneamiento Básico destinados al control de vectores y a ofrecer atención oportuna que logre reducir la morbimortalidad; por último, los Centros Regionales de Reserva de los departamentos antes mencionados fueron reforzados con medicamentos y asesorías técnicas para mejorar el desarrollo de la red de emergencias del Ministerio de Salud. Es importante resaltar que durante el transcurso del fenómeno ENOS se mantuvo activada la red de emergencia que opera en el Ministerio de Salud cuando hay situaciones de emergencias o desastres. Además, para reforzar el Plan de Contingencia se contó con la cooperación técnica internacional de expertos cubanos en el manejo de epidemias.
Analizando la situación posterior a ENOS con el responsable del programa de emergencias y desastres del Ministerio de Salud del Perú8, se concluyó que el Plan Nacional de Contingencia de ese país para el fenómeno El Niño 1997-98 posibilitó que los establecimientos de salud sufrieran daños menores por efectos de lluvias e inundaciones, y atendieran ininterrumpidamente a la población en el momento que más lo requería. Este plan de contingencia permitió también establecer las pautas necesarias para identificar las zonas prioritarias en proceso de reconstrucción (en la fase posterior al meteoro) y poder así distribuir con eficiencia los recursos insuficientes asignados al sector.
8 Entrevista escrita con el Dr. Ciro Ugarte, del Ministerio de Salud del Perú, 7 de septiembre de 1998.
Una de las debilidades advertidas fue que la Red Integrada de Salud no permitió una distribución rápida y efectiva de las donaciones recibidas durante la etapa del fenómeno. Esto indica la necesidad de una participación más activa de actores sociales como los líderes comunales, los promotores de salud y el personal de otras instituciones sanitarias, así como de reforzar la respuesta de otras instituciones: el Instituto Peruano de Seguridad Social, las del sector privado y los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas y las de seguridad.
En el programa de atención de salud de las personas se tuvieron en cuenta las siguientes enfermedades: enfermedades diarreicas agudas y cólera; infecciones respiratorias agudas y neumonía; paludismo; dengue; peste bubónica y neumónica; rabia silvestre; otras enfermedades asociadas al fenómeno El Niño.
En cuanto a la fase de recuperación, se propuso un plan de reconstrucción con los siguientes objetivos:
· Garantizar la atención integral de salud a la población en las zonas afectadas.
· Recuperar y mejorar la infraestructura dañada de los establecimientos de salud.
· Recuperar y mejorar el estado de salud de la población damnificada.
Como lineamientos se fijaron:
· Atender los problemas de salud prioritarios de la población afectada por El Niño.· Establecer las prioridades de inversión en rehabilitación, reconstrucción y equipamiento, según la demanda de servicios de salud en las zonas afectadas.
Estrategias:
· Diagnóstico situacional de salud (presencia de daños trazadores) de las áreas afectadas.· Elaboración del mapa de necesidades y requerimientos (superposición de mapas epidemiológicos con zonas de pobreza y zonas afectadas por El Niño).
· Evaluación de la infraestructura, líneas vitales y equipamiento de los establecimientos de salud afectados por El Niño.
El plan se propuso la recuperación de la infraestructura dañada: rehabilitación de 511 establecimientos, reconstrucción de 5 establecimientos destruidos; y la modernización de hospitales: redimensionamiento y reconstrucción del Hospital El Socorro, Ica, estudio de preinversión del proyecto del nuevo Hospital Las Mercedes, Chiclayo.
Como medidas de prevención de daños: reubicación de 39 establecimientos localizados en áreas de peligro a zonas más seguras, aplicando criterios de riesgo de desastres; la recuperación y mejoramiento del mobiliario y equipos de los establecimientos situados en zonas declaradas en emergencia y la construcción de nuevos establecimientos de acuerdo con modernas normas técnicas de planeamiento, diseño y construcción, que tengan en cuenta las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos (estas normas ya han sido elaboradas y están en proceso de aprobación).
ENOS y la epidemiología
Por varias razones, ENOS supone un gran desafío desde el punto de vista epidemiológico. La primera es la vasta extensión afectada por el fenómeno, que abarca países enteros, grandes regiones oceánicas y continentes; la segunda, que bajo la denominación de ENOS se engloban numerosos y diversos conjuntos de fenómenos y sus consecuencias; la tercera, la intermitencia con que se presentan esos fenómenos y sus repercusiones; la cuarta, la dificultad de establecer con certeza cuál es el umbral para atribuir al ENOS o correlacionar con él un episodio epidemiológico, en lugar de hacerlo con un proceso estacional, interanual o de otra índole; y, finalmente, la duración del fenómeno, de seis u ocho meses hasta varios años, como en el discutido Niño ocurrido entre 1990 y 1995.
La vulnerabilidad de la población humana en los países en desarrollo se ha ido acentuando. La elevada y creciente concentración urbana, por la permanente migración desde el campo, la falta de oportunidades de trabajo, la pobreza, el hacinamiento y la insuficiencia de los servicios públicos definen condiciones de precariedad que se suman a las fallas del planeamiento urbano, al desarrollo tecnológico desordenado y a la marginalización, potenciando hasta niveles alarmantes los riesgos para la salud y aun la vida humana. Cuando en esas condiciones generales golpean una emergencia o un desastre, además del sufrimiento que causan y de su severo impacto social, las pérdidas económicas, aunque inferiores en términos absolutos a las que ocasionan episodios semejantes en los países desarrollados, resultan proporcionalmente mucho mayores y más generalizadas.
Perfil epidemiológico
El perfil epidemiológico, entendido como el diagnóstico de las condiciones sanitarias de la población a partir del cual planificar la optimización de los recursos humanos y físicos para la salud, fue la base del planeamiento previo al ENOS. Este perfil depende de los siguientes parámetros:
· Censo de población.
· Diagnóstico de las condiciones sanitarias.
· Diagnóstico de la situación de salud (o epidemiológico).
· Problemas sociales y grupos especiales.
· Alimentación.
· Oferta de servicios sociales y de salud.
· Organización comunitaria de la atención.
En lo específicamente referido al Niño, fue necesario superponer el “Perfil epidemiológico en las áreas de riesgo”, de modo que en el momento de la emergencia sirviera de referencia para manejar la crisis.
La ilustración de la página siguiente refleja en forma general lo que se ha descrito. Fue presentada en el Taller Centroamericano sobre el Fenómeno del Niño y su Impacto en la Salud, organizado por la OPS/OMS en San José de Costa Rica, antes de los primeros impactos severos del Niño en la región de las Américas.
La alerta temprana sobre la inminencia de un fenómeno ENOS desde finales de 1996, confirmada a mediados de 1997, llevó a los ministerios de Salud de la región a desarrollar planes de contingencia para afrontar sus consecuencias antes que sucedieran los meteoros previstos. No había antecedentes de una movilización previa de tal magnitud de los recursos sanitarios en esos países.
Una de las dificultades planteadas fue la de definir los escenarios de riesgo que servirían de referencia. Los países mayormente expuestos al fenómeno, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, tomaron como base la experiencia del Niño de 1982-1983, por haber sido este el episodio de mayor magnitud del que se tenía un registro reciente. El trabajo de planificación efectuado se centró en proyectar el impacto de 1982-83 a las condiciones supuestas para 1997. Lamentablemente, la información disponible sobre El Niño de 1982-83 es sumamente deficiente. No hubo una adecuada sistematización de esa experiencia, por lo que se perdieron muchos datos de incalculable valor. Para el fenómeno que termina en 1998 la situación ha sido diferente. La atención local, nacional e internacional se mantuvo durante todo el meteoro y varios países de la región, con el apoyo de la OPS, están recopilando datos para facilitar la toma de decisiones en los próximos ENOS.

Figura 1. Fenómeno del Niño 1998
en Perú. Proyecciones epidemiológicas.
Ya finalizado ENOS 1997-98, se puede afirmar que su intensidad es comparable a la del de 1982-83, pero que sus características difieren en muchos aspectos: el momento del año en que se presentó, su distribución, su intensidad y su duración.
Censo de la población
Durante ENOS 1997-98 hubo discrepancias entre las estimaciones iniciales y las finales. En muchos casos no se contó con información precisa acerca de la distribución etaria, por género y por lugar de residencia (urbana/rural) de los damnificados. La ocurrencia de meteoros desastrosos en zonas no identificadas previamente como de riesgo, cuyas condiciones generales eran a su vez resultantes de un proceso de urbanización acelerado y fuera de control, pusieron en evidencia el desconocimiento de las características demográficas y productivas de muchas comunidades. El censo y las proyecciones censales son vitales para la construcción de escenarios de riesgo, así como para los procesos de mitigación, preparación y respuesta.

El censo y las proyecciones
demográficas son esenciales para la construcción de escenarios de riesgo.
(OPS/OMS, A Waak)
Diagnóstico de las condiciones sanitarias
Las condiciones del desarrollo regional en 1997 indicaban algunos progresos en relación con 1983 - obras de infraestructura, tales como caminos, represas, puertos y otras instalaciones de servicios- , pero a la vez un deterioro en algunos sectores de la población expuestos a un proceso acelerado y no regulado de migración del campo a la ciudad, establecidos en zonas sumamente vulnerables a diversas amenazas a la salud y la vida de sus habitantes.
Para determinar las condiciones sanitarias, es indispensable tener en cuenta los tipos de construcción de viviendas; la densidad poblacional; la disponibilidad de insumos y servicios básicos, en particular el origen, la cantidad y la calidad de agua, y el sistema de disposición de excretas y la disponibilidad de sanitarios en relación con la población; el sistema de eliminación de desechos sólidos; la presencia y tipo de animales domésticos, y la presencia de vectores: artrópodos, roedores y otros.
Diagnóstico de la situación de salud o epidemiológico
Es indispensable conocer la distribución, incidencia y prevalencia de las enfermedades que puedan haber experimentado variaciones directa o indirectamente relacionadas con las perturbaciones climáticas. Cabe incluir en esa categoría las enfermedades diarreicas agudas (EDA); las infecciones respiratorias agudas (IRA); las enfermedades de la piel y las mucosas: herpes, impétigo, escabiosis y otras ectoparasitosis; las transmitidas por vectores, como el paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, la leptospirosis, la peste bubónica o neumónica; otras enfermedades infecciosas: hepatitis, salmonelosis, cólera y las de transmisión sexual; las heridas y traumas; ciertas discapacidades; las enfermedades y síndromes mentales: depresión, etcétera.
Mucho se ha escrito acerca de la relación entre el clima y la salud. Se ha pretendido establecer líneas directas de causalidad que han sido cuestionadas durante ENOS en curso. «En el macroanálisis específico, no se ha podido demostrar a nivel regional la existencia de una asociación directa entre el fenómeno de ENOS y las enfermedades infecciosas. Sin embargo, se necesitaría sistematizar la recolección de los datos y mejorar su calidad para la revisión de lo demostrado hasta el momento.»12 Con todo, existen varios ejemplos de cambios locales importantes en la transmisión de algunas de esas enfermedades.
12 OPS/OMS, Repercusiones sanitarias de la Oscilación del Sur (El Niño), CE122/10 (Español), 4 de mayo de 1998.
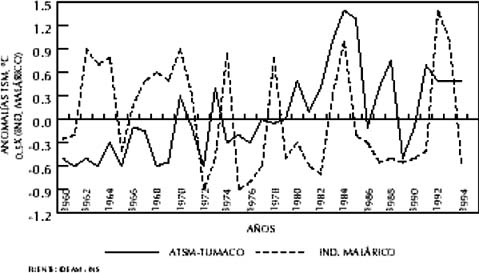
Figura 2. Análisis comparativo del
comportamiento de las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM)
registradas en Tumaco, Colombia y de un índice malárico calculado a partir de
los datos de incidencia de la malaria.
Estudios preliminares podrían indicar niveles importantes de correlación positiva, como el realizado por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEAM) y el Instituto Nacional de Salud de Colombia, donde se indica: «(...) una tendencia a que, durante los años considerados como eventos fuertes y moderados del Niño, ocurran incrementos importantes en el número de casos de malaria».13
13 Instituto de Estudios Ambientales de Colombia.
La complejidad de las variables intervinientes en la ocurrencia de enfermedades ha quedado demostrada. Si bien la temperatura y las lluvias influyen en la cantidad y distribución de algunos vectores, otros factores, como los cambios en las políticas de salud, la privatización, interrupción o modificación de los programas existentes (control de vectores, vacunación, etc.), la educación, el acceso a los servicios de salud, etc., pueden resultar determinantes en un momento dado.
Problemas sociales y grupos especiales
Como ya se señaló, las características del desarrollo de América Latina han originado cambios importantes en el orden político, social, económico y ambiental de los países de la región. Una de sus resultantes ha sido el proceso de marginalización, que se ha convertido en uno de los factores más importantes del incremento de la vulnerabilidad frente a amenazas de origen natural o humano. Para ilustrarlo, basta citar dos casos: uno de marginalización en población desplazada y otro en grupos étnicos especiales.
Para el primer caso se seleccionó el caso de Ica, en Perú, donde dos huaycos o aludes (también denominados "avenidas") ocurridos el 24 y 29 de enero de 1998 en la parte alta de la cuenca del río Ica comprometieron a pequeños asentamientos situados en las riberas. Las poblaciones de Ica y San José de los Molinos fueron las más afectadas. Las características del desastre y las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades damnificadas determinaron el fuerte impacto causado por los aluviones. Las gentes afectadas por el huayco del 29 de enero habitaban en viviendas precarias de adobe y quincha, escasas de materiales nobles, erigidas en lugares aledaños a canales y zonas anegables del río, sin planificación ni ordenamiento alguno. Las fuentes de trabajo para este grupo de población no son estables. La gran mayoría de estas personas proviene de la Sierra, y su desplazamiento se inició a fines de los años 80, por la violencia y la falta de oportunidades laborales.

La población de Ica fue una de las
más afectadas por las inundaciones y los deslizamientos
(“huaycos”). (M. Bellido/Diario El Sol, Perú)
En cuanto a los grupos étnicos especiales, cabe mencionar un escenario de sequía en los altos valles bolivianos, una extensa zona que se extiende desde el norte de Potosí hasta Cochabamba. Allí se observa una interesante cadena de procesos de segmentación y marginalización.
Primer nivel de segmentación. Potosí, otrora región de gran influencia en la política boliviana (concentra la mayor explotación de estaño del país), atraviesa hoy una situación de decadencia por la baja demanda y bajo precio del mineral en los mercados internacionales. Por este motivo hoy representa, dentro del país, una zona de conflictos sociales cuya solución se posterga, ya que con la pérdida de influencia política se diluyen sus prioridades.
Segundo nivel de segmentación. Corresponde a la centralización departamental en su capital, la ciudad de Potosí. El norte del departamento no representa una prioridad en los planes de desarrollo.
Tercer nivel: Marginalización. En la parte norte de Potosí, la atención sobre proyectos de inversión se ha centrado en los núcleos urbanos que son capitales de municipios. Las zonas rurales fueron quedando al margen de este proceso, de modo que la diferencia en infraestructura y disponibilidad de recursos es ya enorme, como lo es la carencia de oportunidades para esos sectores.
Cuarto nivel: Marginalización. A su vez, dentro del sector rural hay diferentes zonas: algunas en valles y zonas de cierta fertilidad y relativa disponibilidad de agua; otras comunidades, por el contrario, están asentadas en escarpadas vertientes desprovistas de vegetación, con escasa provisión de agua y con muy difícil acceso.
Evaluación. Pocas instituciones estatales o privadas han puesto su atención en las comunidades, mayormente indígenas, sumidas en este cuarto nivel de marginalización. La identidad cultural y la cohesión social figuran entre los valores más importantes de estas poblaciones. El orgullo por su origen, sus estrechos lazos sociales, su propia estructura reconocida por la Constitución de Bolivia, representan ventajas significativas sobre las que basar acciones solidarias de desarrollo que les permitan ir mejorando su calidad de vida.
También en Ecuador, con una población indígena mayormente marginada de 3 millones de personas, que representa aproximadamente el 25% de la población total del país, se encuentran situaciones parecidas. Durante El Niño en curso la población más afectada se concentró en dos grupos: decenas de pequeños agricultores de la provincia de Manabí, así como de las cuencas media y baja del Guayas; además, la población marginada que habita en las riberas de los ríos y en las zonas anegables de las ciudades costeras.
Alimentación
El tema de la alimentación será tratado con mayor detalle en la sección específica; sin embargo, debe recordarse que es un componente infaltable del perfil epidemiológico. Lamentablemente, durante ENOS 1997-98 la atención se centró en la disponibilidad de alimentos y de medios para la preparación y distribución de raciones.
En cambio, poco se avanzó en términos de poner en práctica un verdadero sistema de vigilancia nutricional (como los existentes en algunos países), y menos aún en reforzar desde el punto de vista de la nutrición los sistemas de seguridad alimentaria. No obstante, es poco probable que haya un fuerte impacto nutricional inmediato. Cabe esperar un impacto a más largo plazo si no se adoptan medidas para compensar las pérdidas de bienes y de ingresos de los pequeños productores agrícolas.
Oferta de servicios sociales y de salud
Dentro de la planificación para emergencias, debe resaltarse el esfuerzo de los ministerios de salud de la región. Es interesante la estrategia desplegada por el sector de la salud en Perú, mediante reuniones regionales que permitieron definir en forma participativa un plan nacional promulgado en junio de 1997 (el primer plan del sector para afrontar ENOS 1997-98 en la región), que se fijó como objetivo general: «Definir un conjunto de estrategias que permita la ejecución de actividades por parte de los diversos niveles del Ministerio de Salud, para prevenir y atender los problemas de salud que se presentarían ante la ocurrencia del Niño, priorizando las zonas afectadas por el evento de los años 1982-1983».11 Hacia mediados de septiembre de 1997 el Ministerio de Salud del Perú organizó un taller para revisar los posibles impactos y las acciones que se venían realizando; de ese taller surgió una recopilación de aspectos críticos y recomendaciones.
11 Ministerio de Salud, Plan de Contingencia “Fenómeno del Niño”, Lima, junio de 1997.
Esta experiencia sirvió a la OPS/OMS para promover una reunión subregional en Costa Rica, a principios de noviembre de 1997, para compartir experiencias entre los países centroamericanos, los países andinos, los organismos y agencias internacionales, bilaterales y multilaterales. Las recomendaciones emanadas de esa reunión12 procuran fortalecer los programas de preparativos para desastres; promover tanto la mitigación en las instalaciones de salud como los estudios de vulnerabilidad sobre los sistemas de agua potable y alcantarillado, para controlar su nivel de riesgo ante los accidentes climáticos extremos; reforzar las investigaciones sobre enfermedades trazadoras así como sobre enfermedades emergentes (leptospirosis, hantavirus) que faciliten la aplicación de criterios para su diagnóstico, tratamiento y posible erradicación; el mejoramiento de la red de comunicación electrónica existente, y, finalmente, la implementación de un proyecto subregional de intervenciones rápidas en materia de agua potable y saneamiento.
12 OPS/OMS, “Taller Centroamericano Fenómeno del Niño y su Impacto en la Salud”, 3 a 5 de noviembre de 1997, San José de Costa Rica.
Organización comunitaria
A pesar de la disponibilidad de varios documentos y guías desarrollados en la región sobre el tema, pocas son las experiencias prácticas obtenidas durante ENOS 97-98. Esto no significa negar la participación decisiva de la comunidad durante el fenómeno, sino que ella provino más de las organizaciones de base, por procesos espontáneos, que por la actividad de agentes externos.
Como experiencia particular puede citarse el caso de la Coordinadora Interinstitucional en Piura (Perú). La Coordinadora puede describirse como una estrategia organizativa que inició sus actividades en 1995 con la misión de luchar contra la pobreza extrema. Durante ENOS 97-98 desempeñó un importante papel de atención a las necesidades más urgentes durante la etapa de la emergencia. Agrupa a instituciones públicas y a organizaciones no gubernamentales. Entre las públicas se destacan la Dirección de Salud, la Dirección de Educación y la dirección de Agricultura, las tres de Piura, y entre las ONG se destacan: FONCODES, CARE, CARITAS, CIPCA, Diaconía para la Justicia y la Paz, Plan Internacional. El desafío consistía en ligar sus actividades de desarrollo con los grupos vulnerables y los afectados por ENOS 97-98, a fin de disminuir el riesgo y consolidar un proceso de desarrollo sustentable en las comunidades con las que realizan los proyectos.
Buscando un espacio de reflexión, estas organizaciones discutieron sus experiencias vividas durante ENOS 97-98 haciendo hincapié en los factores que dificultaron una pronta y oportuna intervención institucional y comunitaria, a pesar de haber contado con una alerta temprana de varios meses. Cabe señalar aquí esos factores negativos:
· actitud pasiva de la comunidad;· comités locales de emergencia constituidos, pero sin saber qué hacer;
· dificultad en obtener la colaboración de diversas autoridades;
· el gobierno desplegó un énfasis ingenieril y de obras físicas en el período previo al Niño, descuidando otros aspectos igualmente importantes;
· falta de participación de la comunidad en las acciones preventivas;
· las ONG, y las instituciones en general, están sujetas a rigideces presupuestarias que conspiran contra la agilidad, la oportunidad y la eficacia de las intervenciones durante el desastre o en el período inmediato posterior;
· muchos de los organismos que apoyan a las ONG consideraron, a mediados de 1997, que se estaban magnificando los posibles efectos del Niño como pretexto para solicitar recursos adicionales; así los aportes llegaron tarde, cuando ya se habían registrado los primeros daños.
A pesar de lo anterior, se pudieron aplicar estrategias de ingeniería social, se reunieron instituciones, se coordinaron algunos programas y se demostró un verdadero compromiso local, validando la acción de la Coordinadora Interinstitucional. Persiste el desafío de mantener el apoyo a la respuesta hasta que se restablezcan los mecanismos que garanticen una recuperación, y de plantear en adelante los proyectos de desarrollo con un criterio impostergable de sustentabilidad, para minimizar el riesgo.
Factores de riesgo de enfermedades transmisibles
Entre los factores de riesgo presentes en los fenómenos ENOS, en lo relativo a la aparición de enfermedades transmisibles después del impacto, cabe citar:
· Enfermedades preexistentes en la población.
· Cambios ecológicos resultantes de los eventos adversos.
· Desplazamientos demográficos.
· Daño a instalaciones públicas.
· Interrupción de los servicios de salud.
· Disminución de la resistencia individual a las enfermedades.
· Vigilancia epidemiológica en emergencias.
Enfermedades preexistentes en la población
La aparición de una epidemia posterior a un desastre está condicionada por la existencia de enfermedades endémicas en la población. Es poco probable un brote epidémico si el germen o agente causante no está presente en la población afectada por la emergencia.
Los principales factores de riesgo son la pobreza y los bajos niveles de salud pública: la desnutrición, la falta de inmunizaciones y de controles de salud, y las deficiencias o carencias de saneamiento ambiental y de educación para la salud. Las consecuencias: diarreas y disentería de diversos orígenes, parasitosis intestinales, cólera, hepatitis; sarampión, los ferina y difteria; infecciones respiratorias agudas; meningitis meningocóccica; escabiosis y otras dermatosis; tuberculosis; paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores.
Cambios ecológicos resultantes de los eventos adversos
Los eventos adversos pueden producir y modificar la diseminación de enfermedades al causar alteraciones en el ecosistema. Para poner de relieve la dificultad de vincular el fenómeno ENOS con los cambios de las condiciones de la salud, se presentan seguidamente datos sobre varias de las principales enfermedades transmisibles en las Américas.13
13 OPS/OMS, Repercusiones sanitarias de la Oscilación del Sur (El Niño), CE122/10 (Español), 4 de mayo de 1998.
Paludismo. Con modelos del clima global que analizan distintas variantes posibles de cambios climáticos y transmisión del paludismo14, se predice un aumento mundial de la enfermedad asociado a los aumentos de temperatura, humedad y precipitaciones.15 Se ha informado que se produjeron epidemias graves de paludismo durante ENOS 1982-83 en Bolivia, Ecuador y Perú.16
14 Marten, P., Health Impacts of Climate Change and Ozone Depletion: An Ecoepidemiological Modeling Approach, 158 pp., 1997.15 Bouma, M.J. and Dye, C., “Cycles of Malaria Associated with El Niño in Venezuela”, JAMA, 1997, 278:1772-1774, y Bouma, M.J., Dye, C., and Vandel Kaay, H.J., “Falciparum Malaria and Climate in the Northwest Frontier Province of Pakistan”, Am. J. Trop. Med. Hyg., 1996, 55:131-137.
16 Nicholls, N., “El Niño-Southern Oscillation and Vectorborne Disease”, pp. 21-22, en: Health and Climate Change, Sharp, D. (ed.), Lancet, 1994.
Un examen de los datos notificados por cada país (informes de la OPS sobre el paludismo, 1970-1996) revela un aumento de esta enfermedad en todos los países a partir de 1983 (figura 3). Pero la tendencia general entre 1970 y 1996 fue un aumento del número de casos notificados, en tanto que en los otros años en que ocurrió El Niño (1971-1972, 1976-1977, 1991-1992) rara vez se observa aumento de la incidencia del paludismo con respecto a los años precedentes. Se registró un aumento de los casos de paludismo en Colombia en el mismo período que en el resto de América del Sur. Por otra parte, se sabe que los programas nacionales de lucha contra el paludismo en América Latina pasaron de la erradicación rígida al control flexible en ese mismo período. Esto, por sí solo, pudo haber provocado el aumento observado. Además, un buen programa de erradicación pudo haber ocultado la repercusión del Niño en los años anteriores en que se presentó el fenómeno.
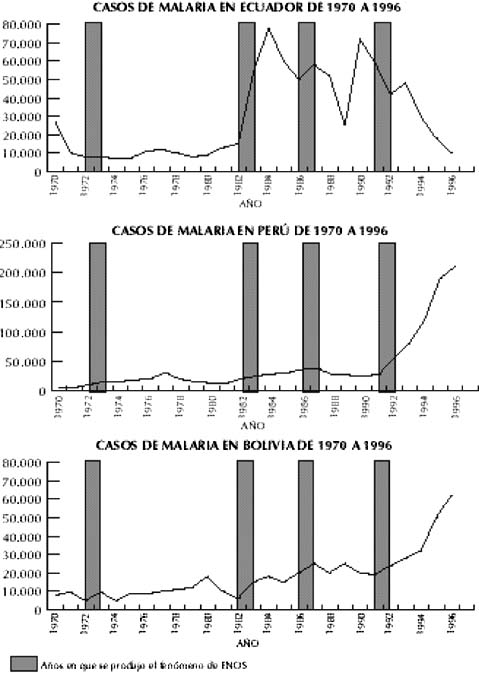
Figura 3. Casos de malaria en
Ecuador, Perú y Bolivia de 1970 a 1996.
Al parecer, los factores humanos y ambientales complican los análisis científicos que podrían establecer un vínculo directo entre ENOS y la incidencia del paludismo. Si el meteoro modifica realmente la incidencia, resulta sumamente difícil separar su efecto de otros factores que repercuten en la propagación de la enfermedad.
Dengue y otras enfermedades causadas por arbovirus. Como sucede con el paludismo, es difícil probar con datos científicos que el cambio en la distribución del dengue sea exclusivamente consecuencia de ENOS. En un estudio preliminar en el que se propuso correlacionar el dengue con el aumento de las precipitaciones no se encontró correlación. En realidad, no se registraron valores máximos de incidencia del dengue en los años de ENOS.
En años recientes ha aumentado extraordinariamente la circulación de personas y productos, con notables incrementos de los viajes y el comercio internacionales. Se han registrado invasiones de Aedes aegypti y Aedes albopictus en nuevas regiones geográficas debido al comercio internacional de neumáticos usados y a la construcción de caminos en zonas rurales. La migración de los portadores asintomáticos y de los vectores del dengue hacia zonas no endémicas parece ser considerablemente más importante para la propagación de la enfermedad que ENOS.
Encefalitis víricas. Se sabe que los arbovirus causan epidemias graves de encefalitis japonesa, oriental y del valle Murray después de períodos de lluvias intensas. Se ha alegado que ENOS ha provocado los brotes recientes de encefalitis del valle Murray en Australia y que La Niña ha causado una epidemia de encefalitis japonesa en la India.17
17 Nicholls, N., “El Niño-Southern Oscillation and Vectorborne Disease”, pp. 21-22, en Health and Climate Change, Sharp, D. (ed.), Lancet, 1994.
En una serie de estudios, Riesen demostró que un aumento de la temperatura reduciría la supervivencia de los mosquitos pero elevaría la tasa de crecimiento en la incubación extrínseca del virus y extendería el período de transmisión viral. Sin embargo, todavía no se dispone de datos científicos sobre las encefalitis víricas, y la información actual no permite establecer una correlación entre El Niño o La Niña y los brotes de arbovirus.
Enfermedades transmitidas por el agua. Es sumamente difícil cuantificar las relaciones entre la salud, el cambio climático y las enfermedades transmitidas por el agua.18 En el Brasil es más probable la incidencia de Sp. leptospirosis durante los períodos de intensas lluvias.19 Se ha demostrado ampliamente que, cuando se presenta ENOS en el sur del Brasil, aumentan las lluvias. Sin embargo, cuando se compara la cantidad de casos de leptospirosis en distintos años no parece haber correlación alguna con la aparición del Niño, aunque, al parecer, las lluvias intensas súbitas desencadenan aumentos de leptospirosis. Por ejemplo, durante la epidemia de leptospirosis de Nicaragua, en 1955, las lluvias en los municipios afectados por la enfermedad fueron las más altas registradas en los últimos 35 años (> 3500 mm). Esto señala la necesidad de considerar datos históricos de precipitación pluvial al determinar los parámetros que corresponden a brotes de leptospirosis y de otras enfermedades transmitidas por el agua. Las mediciones deberán efectuarse en las zonas anegadas donde se mezclan las aguas residuales con el agua potable y donde las personas están en contacto con agua o roedores contaminados.
18 WHO, Climate Change and Human Health, WHO/EHG/96.7.19 Fundação Nacional de Saúde (FNS), A Leptospirose humana no Brasil nos anos 1985-1996, informe final, 109 pp., 1997.
Recientemente se adujo que temperaturas más altas que las normales en 1997, debidas a ENOS, hicieron aumentar la cantidad de casos de diarrea en la ciudad de Lima.20 Lamentablemente, no se presentaron, a los fines de una comparación, otros datos sobre diarreas, correspondientes a otros períodos de aparición de ENOS.
20 Salazar-Lindo, E., Pinell-Salles, P., Maruy, A. y Chea-Woo, E., “El Niño and Diarrhoea and Dehydration in Lima, Peru”, Lancet, 1997, 350 (9091): 1597-1598.
Se han relacionado brotes de cólera con valores extremos de precipitaciones (tanto sequías como inundaciones).21 Recientemente se descubrió una asociación entre el Vibrio cholerae y una gran variedad de flora y fauna marina en la superficie del agua. En condiciones adversas, el vibrión penetra en estos microorganismos en estado de inactividad; cuando las condiciones de temperatura, nitrógeno y fósforo son favorables, vuelve a asumir el estado cultivable e infeccioso. Se ha sugerido que ENOS de 1991, que elevó la temperatura del océano a lo largo del litoral ecuatoriano y peruano, aceleró los brotes de cólera en esa región.22 Sin embargo, no se ha investigado adecuadamente la calidad del suministro de agua y del saneamiento como causas posibles de los brotes iniciales y de su propagación. Deberá considerarse, asimismo, la posible interacción entre el ambiente marino y los sistemas de saneamiento en la propagación de esa enfermedad.
21 Salazar-Lindo, E., Pinell-Salles, P., Maruy, A. y Chea-Woo, E., “El Niño and Diarrhoea and Dehydration in Lima, Peru”, Lancet, 1997, 350 (9091): 1597-1598.22 Epstein, P.R., Ford, T.E., y Colwell, R.R., “Marine Ecosystems”, pp. 14-17; en: Health and Climate Change, Sharpe, D. (ed.), Lancet, 1994.
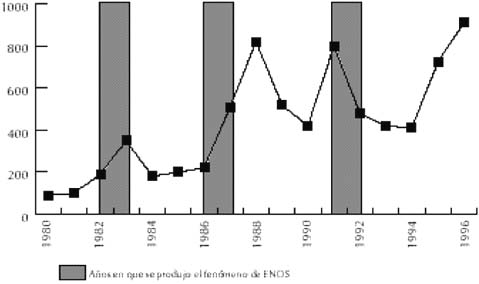
Figura 3. Casos de leptospirosis
en São Paulo, Brasil de 1980 a 1996. (Fuente: Instituto Adolfo Lutz)
Desplazamientos demográficos
Las migraciones influyen en la transmisión de enfermedades porque, al incrementar la densidad demográfica, sobrecargan la demanda de agua y demás servicios sanitarios en la zona receptora. Pueden, asimismo, introducir en una comunidad dolencias nunca padecidas por esa población, que por ello resultará particularmente susceptible al contagio. Por ejemplo, el personal de socorro y abastecimiento puede llevar una enfermedad o un vector y desencadenar así una epidemia en la región receptora. Otra posibilidad sería que un grupo humano se desplace de una zona sin paludismo a otra donde este sea endémico, y así los migrantes contraigan la enfermedad. En Perú, un alud interrumpió la carretera panamericana obligando a los conductores a pernoctar en forma improvisada al lado de un pequeño caserío; pocas horas después se presentaron más de 20 casos de EDA, posteriormente confirmados como cólera.
Los brotes epidémicos suelen presentarse en zonas donde la densidad de población aumenta sin que mejoren los servicios básicos en la misma proporción. Las epidemias están más asociadas a los desplazamientos de personas que a los desastres naturales o a la violencia de origen humano, como se ha visto en África y en algunos lugares de América.

Las epidemias están más asociadas
a los desplazamientos de personas que al impacto directo de los desastres
naturales. (OPS/OMS)
Daño a instalaciones públicas
La interrupción del suministro de agua potable y de los sistemas de recolección de aguas negras y de lluvia aumenta la posibilidad de brotes epidémicos después de un desastre, especialmente si las aguas servidas contaminan el abastecimiento de agua potable (véase la sección Saneamiento ambiental). Poblaciones como Ica, en el Perú, se convirtieron en zonas de altísimo riesgo epidemiológico. Las acciones de vigilancia y de control emprendidas evitaron una epidemia en una población donde los servicios públicos no funcionaron durante más de ocho semanas.
Interrupción de los servicios de salud
Después de una emergencia, es frecuente que los servicios de salud se concentren en actividades por ella requeridas. Factores como la intensidad de los daños, la duración de la emergencia y la limitación de los recursos disponibles suelen acentuar esa pauta de funcionamiento. Tal situación cambió con ENOS 1997-98, pues tanto Ecuador como Perú desarrollaron actividades tendientes a reforzar los programas regulares de control de vectores, de vacunación (Programa Ampliado de Inmunización), las campañas de control de la rabia, etc. (véase la sección Servicios de salud). Esas acciones resultaron en un aporte decisivo para el buen manejo de los problemas planteados por El Niño.
Disminución de la resistencia individual a las enfermedades
La malnutrición proteico-calórica (MPC) constituye un serio problema en muchos países en desarrollo, donde afecta principalmente a niños entre los seis meses y los cinco años.23 Entre esas edades son muy vulnerables a las enfermedades infecciosas, especialmente gastroenteritis y sarampión.
23 De Ville de Goyet, C., Seaman, J., Geiger, U., El Manejo de las Emergencias Nutricionales en Grandes Poblaciones, OPS/OMS, Publicación Científica 444, Washington, 1983.
Los cambios climáticos extremos pueden desencadenar procesos masivos de MPC crónica o incluso aguda. La desnutrición crónica puede evidenciarse en zonas donde el déficit de lluvias ha comprometido significativamente la producción de alimentos durante largos períodos, como en Bolivia en los valles altos y el Altiplano. La población infantil cuenta con relativa protección mientras se mantenga la lactancia materna, pero con el destete suele instalarse un paulatino deterioro. En algunas de las comunidades indígenas esta situación se ve agravada por las costumbres, que reservan al hombre y a la mujer que trabajan las mayores porciones de la ración familiar, de por sí menguada por las condiciones ambientales descriptas.
La desnutrición aguda puede ilustrarse con lo observado en las pequeñas comunidades de minifundios de la provincia de Manabí (República del Ecuador), donde las limitaciones de acceso, la inundación de las parcelas, la pérdida y consunción de las semillas, y el agotamiento de los ahorros (de por sí escasos) están creando las condiciones propicias para un rápido proceso de deterioro nutricional en la población infantil vulnerable.
Vigilancia epidemiológica en emergencias
La vigilancia epidemiológica supone esencialmente el acopio de datos de importancia crítica para la planificación, ejecución y evaluación de actividades de salud pública. Sin excepción, los planes del sector de la salud dispuestos para afrontar ENOS 1997-98 incluyeron la vigilancia epidemiológica como un factor primordial para la toma de decisiones.
Medios de vigilancia epidemiológica a raíz de una emergencia. Se basan en los datos existentes de los servicios epidemiológicos y emplean los recursos dispuestos para ese fin. Adicionalmente deben buscarse otras fuentes de información, provenientes de organismos de socorro y otros participantes en el manejo de la emergencia, tales como organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunales, etc., sobre todo cuando se afronta una emergencia climática cuyo impacto puede prolongarse durante meses.
Enfermedades objeto de la vigilancia epidemiológica. Es preciso limitar el número de enfermedades que serán objeto de la vigilancia epidemiológica y aplicar criterios diagnósticos basados en la clínica. Enfermedades de riesgo en caso de variaciones climáticas extremas serían especialmente las transmitidas por el agua y los alimentos, las vectoriales, y las infecciones respiratorias agudas. Además, en los refugios, corresponde vigilar las enfermedades transmisibles de persona a persona, las enfermedades mentales y las condiciones de salud mental en general.
Los escenarios descritos al comienzo de esta sección contribuyeron significativamente al establecimiento de prioridades en la vigilancia epidemiológica. El Ministerio de Salud de Colombia24, por ejemplo, preparó una serie de escenarios posibles que permitían formular hipótesis acerca de eventuales enfermedades en las distintas regiones del país, como se muestra seguidamente.
24 Ministerio de Salud de Colombia, Subdirección de Urgencias, Emergencias y Desastres, Plan de contingencia para emergencias asociadas al fenómeno del Niño - sector salud, Bogotá, 1997.
Inundaciones (Región Pacífica, Región Andina y Región Orinoquía):
· infecciones respiratorias agudas (IRA);· enfermedades diarreicas agudas (EDA);
· enfermedades transmitidas por vectores: paludismo, dengue clásico, dengue hemorrágico, fiebre amarilla, encefalitis equina venezolana, enfermedad de Chagas, y leishmaniasis;
· enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos: cólera, salmonelosis, fiebre tifoidea, hepatitis viral, y poliparasitismos intestinales;
· enfermedades de la piel: escabiosis, infecciones bacterianas y micóticas de la piel;
· accidentes ofídicos.
Sequía (Región Caribe y Región Andina):
· enfermedades transmitidas por vectores: paludismo, dengue clásico, dengue hemorrágico, fiebre amarilla, encefalitis equina venezolana, enfermedad de Chagas, y leishmaniasis;· enfermedades de la piel: escabiosis, infecciones bacterianas y micóticas de la piel;
· deshidratación en la población infantil y de la tercera edad;
· aumento en sintomatología secundaria de enfermedades cardiovasculares en población de la tercera edad.
Incendios forestales (Región Andina):
· sofocamiento y quemaduras;
· quemaduras;
· sofocamiento y asfixia.
Deslizamientos y aludes (región Andina, Amazonía y Orinoquía):
· trauma y ahogamiento.
Tormentas tropicales, vendavales y huracanes (regiones Caribe y Pacífica):
· trauma;
· en los refugios, enfermedad por ectoparásitos y trastornos mentales.
Acopio, interpretación y utilización de datos
Durante ENOS 1997-98 se corroboró la conveniencia de trabajar con los métodos preexistentes dando prioridad a la vigilancia de las enfermedades específicas mencionadas bajo el título precedente. Se instruyó a los grupos de promotores, enfermeras y demás personal sobre la manera de realizar la vigilancia y de diligenciar apropiadamente los formularios de notificación, destacándoles la importancia de sutarea.
Realimentación del nivel central al operativo
Si bien hubo un buen flujo de información del nivel operativo hacia los niveles centrales, fueron necesarios resúmenes semanales de vigilancia, acompañados de comentarios, material informativo y gráficos, destinados al nivel operativo para realimentar el sistema y hacer efectiva la toma de decisiones.
Identificación de necesidades
El principal problema administrativo de una emergencia es la falta de información exacta sobre su magnitud, la cantidad de víctimas, los daños, las necesidades de los supervivientes y los recursos disponibles para la ayuda adecuada. Durante ENOS 97-98 las dificultades fueron aún mayores por las razones descriptas al comienzo de esta sección. Aun transcurridos varios meses de su finalización, persisten diferencias significativas en los datos disponibles, que obligan a replantear los sistemas de información empleados, haciendo prevalecer la visión multisectorial y un enfoque interinstitucional.
El impacto ambiental de ENOS es uno de los más amplios dentro de los llamados desastres naturales. La identificación y caracterización de factores de riesgo, entendidos estos como las “características o circunstancias asociadas a la posibilidad de experimentar un resultado no deseable”, son esenciales para el manejo de eventos adversos. Constituyen actividades estrechamente vinculadas con el trabajo epidemiológico que permiten definir políticas y estrategias para la salud basadas en prioridades de beneficio colectivo.
Con un enfoque descriptivo25, se expondrán los principales hallazgos acerca de ENOS 1997-98 en la región.
25 Sarmiento, Juan Pablo, Impacto de los Desastres Naturales en el Sector Ambiental, ACODAL, Cartagena (Colombia), mayo de 1996.
Factores de riesgo ambiental
El estudio de los factores de riesgo ambiental resulta indispensable para planear, organizar y ejecutar acciones eficientes en materia de salud pública. Según su origen, se clasifican en:
· Originados directamente por el evento adverso (consecuencias o efectos primarios)
· Efectos secundarios (o indirectos)
· Originados al prestar servicios de respuesta
Daños directos
Ante cualquier desastre, la administración de salud debe tener en cuenta la aparición de factores de riesgo ambiental. Se dan seguidamente algunos ejemplos.
Lluvias intensas. Al saturar los terrenos inestables desencadenan masivos movimientos de tierra que producen bruscos cambios morfológicos en cuencas, laderas y valles. Suelen resultar de ello sensibles alteraciones en las condiciones de las fuentes de agua, la obstrucción de las bocatomas, la súbita acumulación de sedimentos que colmatan los sistemas de tratamiento, el desborde de pozos sépticos y la contaminación de las cañerías de agua potable.
En Chirana, cerca de la ciudad de Ica (Perú), un aluvión sobre la toma de agua causó el aislamiento de un extenso distrito de riego, limitó la posibilidad de atenuar el caudal de la creciente y originó una significativa restricción al suministro de agua potable. Si bien Ica no figuraba en los escenarios previos de riesgo para ENOS 97-98, sí hay antecedentes de aluviones en años sin El Niño: existe una referencia a un episodio similar pero de menor intensidad en 1963; Hirsh describe un episodio en 198426, con inundaciones en zonas rurales y urbanas, así como la destrucción y colmatación de bocatomas del sistema de riego. Por tal motivo, tiempo atrás se habían construido defensas y diques a los lados del río. Sin embargo estas obras no fueron bien mantenidas y a ello se sumó el deterioro de las cuencas hidrográficas, acelerado en los últimos años, con el consecuente arrastre y acumulación de materiales en el cauce.
26 Hirsch, Michael, Project Assistance Completion Report, Peru: Disaster Relief, Rehabilitation and Reconstruction Project (527-0277).

Un claro ejemplo del impacto
ambiental del Niño en Perú. (M. Belido/Diario El Sol, Perú)
Incendios forestales. Simultáneamente con las catastróficas lluvias caídas en Ecuador y Perú, ENOS 97-98 originó vastos incendios forestales que causaron grandes daños en extensas zonas de todo el continente americano. No obstante los avisos, desde mediados de agosto de 1997, sobre una severa disminución de las lluvias en una extensa zona del continente, desde el nordeste brasileño, gran parte del territorio de Venezuela y Colombia, América Central, hasta el sudoeste de los Estados Unidos, no fue hasta marzo de 1998 cuando grandes incendios forestales estallaron en la región.
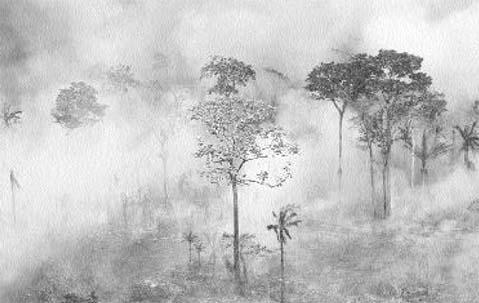
En Brasil, un grave incendio
forestal en la región amazónica afectó a 9.255 km2 de selva.
(© Digital Vision Ltd.)
El primero de ellos en Brasil, en el estado de Roraima, donde en pocas semanas se propagó un incendio forestal por la región amazónica que alcanzó a 9.255 km2 (925.470 ha).27 Este incendio desvirtuó la tesis sobre la poca probabilidad de incendios en la selva amazónica debido al tipo de vegetación y a la alta humedad. Por otra parte, evidenció la poderosa influencia de las variaciones climáticas extremas como ENOS en los ecosistemas, al igual que las destructivas consecuencias de la actividad humana consistente en el uso de técnicas agrarias arcaicas como el “corte y quema”.
27 OCHAGVA-UN, Situation Report 98/0184, 9 de abril de 1998.
A las pocas semanas del incendio en Roraima se hicieron públicos los anuncios de un aumento de los incendios en México y Centroamérica desde enero del 98, que llegaron a su punto más crítico durante mayo y junio. La alarma acerca de la disminución de la visibilidad y el deterioro de la calidad del aire en los países afectados, se extendió al Sur y al Medio Oeste de los EUA, obligando a tomar medidas drásticas como la de limitar las actividades al aire libre de la población de niños y adultos con problemas respiratorios.
Durante la segunda quincena de junio y principios de julio ocurrieron los mayores incendios en la historia del Estado de Florida (E.U.A.). El 17 de junio se informaba de 10.000 hectáreas consumidas por el fuego28; el 5 de julio el área incendiada se calculaba en 182.112 ha29 y para el 7 de julio la cifra llegó a las 200.000 ha.30
28 CNN, 17 de junio de 1998.
29 CNN, 5 de julio de 1998.
30 CNN, 7 de julio de 1998.
A pesar de los ingentes esfuerzos para controlar la situación, el despliegue de acciones que iban desde el trabajo voluntario de la comunidad, la intervención de grupos de socorro y fuerzas militares, hasta el uso de sofisticados equipos en tierra y aeronaves, fueron las lluvias las que finalmente determinaron la extinción de los grandes incendios.
En el cuadro 3 puede apreciarse la severidad de los incendios ocurridos en un período relativamente corto en distintas regiones de América.
Además de los efectos directos sobre la salud que se han descrito, corresponde señalar el impacto secundario a mediano y largo plazo por disminución de las fuentes de agua y alteraciones de la biodiversidad. Según las características de los ecosistemas afectados y la magnitud de los daños, tales alteraciones podrán revertirse solo al cabo de años, decenios o centurias, o bien llegar a causar pérdidas irreversibles.
Desastres tecnológicos. Cabe citar lo ocurrido en Esmeraldas (Ecuador)31, donde un alud cortó el oleoducto que lleva petróleo a la refinería situada a 4 kilómetros de la ciudad. El combustible se esparció por la cuenca del río Tiaone, se inflamó y destruyó más de 40 viviendas levantadas en las riberas. El accidente ocurrió a las 23:10 y se informó de 8 muertos y 80 heridos con quemaduras, de los cuales 20 en estado crítico fueron transportados a Quito para tratamiento especializado. Más de 500 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas.
31 Informe gráfico “Esmeralda bajo el fuego”, Cr. Caompo, febrero de 1998, OPS.
Esta catástrofe, difícilmente previsible, fue la consecuencia de una conjunción de circunstancias desfavorables en un momento dado. Sin embargo, es la segunda ocasión en que ese oleoducto es afectado por un fenómeno natural en el territorio ecuatoriano en los últimos años. La primera fue el 5 marzo de 1987, cuando a raíz de un sismo varios aludes dañaron más de 40 km del oleoducto32 causando graves pérdidas económicas al país, calculadas entonces en US$ 370 millones.
32 UNDRO, Ecuador - Earthquake Mar 1987, UNDRO Situation Reports 1-5, 7 March 1987.
Cuadro 3: Incencios forestales de 1998 atribuidos a ENOS en distintos países americanos
|
País |
Extensión (en hectáreas) |
Meses |
|
Brasil |
925.470 |
marzo-abril |
|
Méxicoa |
506.946 |
enero-junio |
|
Guatemalab |
400.000 |
enero-junio |
|
Nicaraguab |
804.000 |
enero junio |
|
Hondurasb |
51.511 |
enero junio |
|
Costa Ricac |
40.000 |
enero-junio |
|
E.U.A. |
200.000 |
junio-julio |
a USAID/BHR/OFDA Situation Report #20:Mexico and Central America-Fires 25 de junio de 1998.b USAID/BHR/OFDA Situation Report #12:Mexico and Central America-Fires 8 de junio de 1998.
c USAID/BHR/OFDA Situation Report #18: Mexico and Central America-Fires 18 de junio de 1998.
Efectos secundarios (o indirectos)
Entre los factores secundarios o indirectos de riesgo ambiental, los siguientes fueron observados durante ENOS 1997-98.
Aludes. Fue tal la cantidad de aludes, deslizamientos de tierra, huaycos o aluviones originados por ENOS en la región que no pudieron ser registrados en su totalidad. Solo quedaron registrados aquellos sobre cuyas consecuencias se informó, por haber afectado zonas urbanas, vías de comunicación, líneas eléctricas, oleoductos, etc. Los efectos sobre la salud, a pesar de ser indirectos, revisten gravedad y afectan a muchas personas. Aunque en muchos casos los siniestros no causaron daños en los propios establecimientos de atención sanitaria, los aludes y las inundaciones bloquearon el acceso de la población a los servicios de salud, situación ya descripta al tratar la vulnerabilidad funcional.
Migraciones. Un importante efecto secundario de los desastres lo constituyen las migraciones humanas, y ENOS es un fenómeno que por su magnitud y duración suele provocarlas. Las migraciones son por lo general la manifestación de una prolongada y más o menos sorda acumulación de deuda social, económica y ambiental. En Perú, los llamados “pueblos jóvenes” o “asentamientos humanos” son la consecuencia de un proceso migratorio de múltiples causas, como la violencia, la falta de estímulos al agro, la carencia de oportunidades económicas, etc., que han obligado a millares de habitantes de la sierra a trasladarse a la costa en busca de oportunidades. Lamentablemente, gran parte de los afectados por ENOS 97-98 en Lima, Piura e Ica pertenecen a esos sectores de la población.
En otros casos, como en Bolivia en los Altos Valles y el Altiplano, la migración debida al proceso lento pero insidioso de la sequía de varios años se ha visto agudizada por ENOS 97-98. La migración a la región del Chapare y a los grandes centros urbanos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba ha disparado los índices de pobreza y marginalización. Es lamentable que esta tendencia esté comenzando a cerrar el círculo vicioso, pues ha llevado a mayor vulnerabilidad, a mayor exposición a las amenazas sanitarias y está originando, finalmente, un altísimo nivel de riesgo por eventuales desastres de origen natural o humano.
Factores de riesgo ambiental originados al prestar servicios de respuesta
En la respuesta a emergencias y desastres hay una gran demanda de recursos humanos y de equipamiento mecánico. Las empresas de servicios públicos poseen y utilizan ambos recursos en su funcionamiento y prestaciones habituales en materia de saneamiento, recolección de residuos y otras. En un momento de crisis no puede desconocerse la utilidad cuantitativa y cualitativa de tales elementos. Por consideraciones de solidaridad u otros motivos, las empresas suelen distraer en esas circunstancias personal y equipos para atender requerimientos urgentes. En el caso de Ica, fue evidente la movilización de equipos de varias ciudades pero especialmente desde Lima, para contribuir al desagüe de la ciudad, a la limpieza de los sistemas de alcantarillado, a la solución de los problemas causados por la interrupción del servicio de recolección y disposición de basura. Tal colaboración hubo de interrumpirse a las pocas semanas cuando fue necesario que esos equipos reanudaran sus tareas habituales en sus ciudades de origen. La restitución de los servicios ambientales suspendidos tomó varias semanas más, y hubo varios días de crisis hasta que se encontraron soluciones gracias a la participación de la comunidad, tal como se describe más adelante en este mismo capítulo.
Indiscutiblemente, las características y magnitud del riesgo para la salud dependen del perfil epidemiológico previo (morbilidad, mortalidad, estado de salud y condiciones sanitarias). El planeamiento para responder a los desastres debe incluir la preparación de una fuerza de apoyo a las labores de respuesta, conservando siempre la capacidad de mantener una atención mínima aceptable de la salud de la población en general y de poder restablecer rápidamente la totalidad de los servicios. Como premisa fundamental, las respuestas a una emergencia no deben crear problemas sino resolverlos.
Puntos críticos de atención
La disponibilidad de agua potable y el correcto manejo de excretas y desechos son requisitos indispensables en materia de salud pública para prevenir enfermedades evitables. Los desastres naturales, o los causados por el hombre, además de segar vidas comprometen el ambiente, los servicios públicos, la infraestructura física y, sobre todo, entorpecen el desarrollo de la comunidad afectada.
ENOS 1997-98 no fue una excepción: el recurso agua fue siempre un problema crítico, un motivo constante de preocupación, incluso en escenarios opuestos de sequía y de exceso de lluvias. Se abordará el tema desde dos puntos de vista: la alteración en la prestación de servicios públicos, especialmente de agua potable y alcantarillado, y la concentración de población.
Servicios públicos
Los servicios públicos pueden resultar afectados material y funcionalmente.
Alteración material (o física). Puede deberse a dos circunstancias: destrucción o compromiso sin daño. Para el primer caso basta citar el impacto del aluvión sobre la toma de agua de Chirana, cerca de Ica, en Perú, cuya reconstrucción llevará varios meses. Para el segundo caso, se puede mencionar la colmatación de canales, como la ocurrida en el canal Miguel Cheka, en la zona de Escudero, Piura (también en Perú), donde la comunidad, con el apoyo de organizaciones religiosas, ha recurrido a diversas estrategias para solucionar la falta de agua para riego y para el consumo humano. Las primeras acciones se centraron en una reposición temporal del flujo de agua, aunque fuera caudal reducido, para luego encarar las soluciones de largo plazo.
Alteraciones funcionales
· Interrupción del servicio con daños físicos o sin ellos; la población sufre el corte del suministro de electricidad, que impide la operación de los sistemas de bombeo; aunque no haya daños serios en las instalaciones, la falta prolongada de energía eléctrica y la consiguiente falta de agua afectan seriamente a los sectores más vulnerables de la población.· Deficiencia en la calidad del servicio final al usuario por muy diversas causas, desde contaminación de las fuentes, de los sistemas de tratamiento o de los sistemas de conducción. Un claro ejemplo se dio en Ica, donde la colmatación del sistema de aguas negras causó extravasaciones y la contaminación de las cañerías de agua potable, cuya red era de por sí ya deficiente con anterioridad al aluvión que desencadenó la crisis.
· Desequilibrio en la relación demanda/oferta; es frecuente cuando hay migraciones y la demanda de los recién llegados sobrepasa ampliamente la capacidad de los servicios existentes. Los refugios temporarios dan lugar a situaciones de alta demanda, que debe ser atendida.
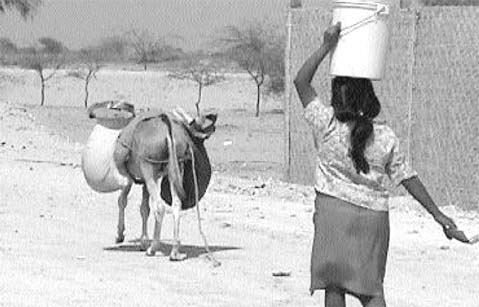
Durante el Niño, el agua potable
fue siempre un problema de preocupación, incluso en escenarios opuestos de
sequía o exceso de lluvias. (J.P. Sarmiento)
En las horas iniciales habrá que rehabilitar los servicios para satisfacer las necesidades básicas de la población en forma provisional, mientras se procura una solución definitiva. Por desgracia, suele suceder que, pasada la emergencia, las autoridades se desentienden de las obras y tareas que llevarían a las soluciones permanentes, y las medidas “temporarias” se prolongan indefinidamente. Es muy importante que la comunidad participe en las decisiones y procure activamente las soluciones definitivas. Lo ideal sería que las acciones temporarias se orientasen y sirviesen de base a las soluciones definitivas "empalmando" con estas.
Concentración de población
La concentración de personas constituye uno de los mayores riesgos para la salud después de una catástrofe.
Movimientos de población
Los desplazamientos humanos pueden ocasionar la interacción de al menos tres poblaciones con distintos perfiles epidemiológicos: los residentes en un lugar, los migrantes que llegan a ese lugar, y los que acuden a asistirlos. Puede así introducirse una enfermedad transmisible que, por su previa inexistencia en el lugar, hallará población susceptible y, probablemente, desconocimiento técnico de los profesionales de salud del lugar que tendrían que controlarla. Este tema fue desarrollado en el apartado de vigilancia epidemiológica.
Espacio vital per cápita
La urgente necesidad de alojamiento suele dar lugar a la ocupación masiva de instalaciones permanentes tales como centros comunales, instalaciones deportivas, depósitos y hasta escuelas. En estos refugios temporarios es común el hacinamiento, que representa un grave riesgo para la salud. En el siguiente apartado sobre alojamiento y abrigo se amplia esta información obtenida durante ENOS 1997-98.
Disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios básicos per cápita
Los refugios temporarios requieren servicios básicos suficientes y apropiados, pero, por diversos motivos, esto no suele cumplirse. Por lo general, las instalaciones comunales, deportivas o escolares no cuentan con una infraestructura adecuada a las necesidades de una población que permanece allí día y noche. La concentración de personas lleva a un desequilibrio de la relación demanda/oferta de servicios y, como consecuencia, aumenta en forma geométrica el riesgo para la salud.
Saneamiento básico
Puesto que las situaciones posteriores a un desastre plantean requerimientos que suelen superar la capacidad de respuesta tanto de las instituciones como de la comunidad afectada, la OPS/OMS ha sugerido el establecimiento de prioridades en el saneamiento básico siguiendo dos grandes categorías que facilitan el abordaje y la toma de decisiones:
|
Primera |
Segunda |
|
· suministro de agua |
· protección de alimentos |
|
· eliminación de excretas |
· lucha antivectorial |
|
· alojamiento y abrigo |
· promoción de la higiene personal |
Primera categoría de saneamiento básico
Suministro de agua
El servicio de agua potable debe restablecerse en el menor tiempo posible. Pequeñas cantidades de agua deben ser distribuidas a la población durante la misma fase de respuesta. Los sistemas de potabilización actualmente disponibles permiten entregar agua segura en pocas horas. Simultáneamente puede distribuirse agua para el aseo, cuya calidad puede ser inferior a la del agua para beber, siempre que se informe a la población sobre las precauciones necesarias para su uso.
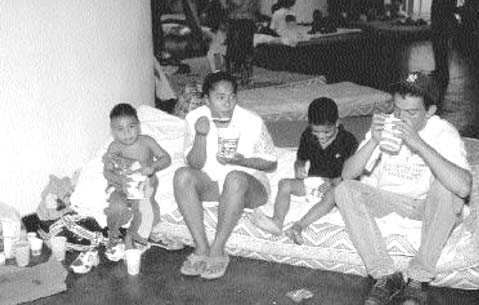
En el caso de Ecuador, la
ocupación de escuelas fue una de las estrategias adoptadas como solución
temporal para las personas afectadas. (OPS/OMS, A Waak)
Durante ENOS 97-98 las poblaciones afectadas fueron abastecidas de agua segura en camiones cisternas, la que posteriormente era distribuida a los habitantes, que a su vez la acarreaban por distintos medios.
Hubo otras soluciones de mediano y largo plazo, consistentes en sistemas manuales de perforación y bombeo de pozos empleando una técnica desarrollada en Bolivia, promovida e implementada por la OPS/OMS.33
33 OPS/OMS, Proyecto Tecnológico en Saneamiento Ambiental - PROTESA/OPS, La Paz.
Este sistema permite perforar pozos hasta de 80 a 100 metros de profundidad, bombeando caudales de 30 litros por minuto. La mayor ventaja es su práctica y económica tecnología, que permite el mantenimiento y la reposición de partes por el mismo usuario, garantizando entonces la autosustentabilidad. Actualmente se desarrollan proyectos de instalación en Bolivia, Ecuador y Perú.
En Bahía de Caráquez y San Vicente (República de Ecuador) se perdió el sistema de conducción del acueducto. Su reparación definitiva tardará meses en llevarse a cabo. Fue necesario recuperar los pozos existentes, protegiéndolos y ubicando allí las bombas flexibles.
Esta solución fue complementada con un proyecto de la OPS/OMS, desarrollado con el Ministerio de Salud del Ecuador, para la producción local de cloro líquido. Estos equipos, que estaban operando desde 1995, fueron recuperados entre junio y agosto de 1998.
La solución clorada producida es entregada gratuitamente a la comunidad, facilitando así los procedimientos caseros de desinfección.

Las bombas manuales son un sistema
práctico, económico y autosostenido para obtener agua potable. (OPS/OMS)
El proyecto de ayuda a esas dos comunidades, entonces, incluye la recuperación y protección de pozos, la instalación de bombas flexibles, la producción local de solución clorada y la desinfección casera del agua. Para su ejecución se estableció una cooperación efectiva entre OPS/OMS, USAID/OFDA y los ministerios ecuatorianos de Salud y de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sus características principales son su bajo costo, una tecnología apropiada y la participación comunitaria. Todo ello demuestra la factibilidad de emprender procesos de desarrollo sustentable con proyectos en pequeña escala.
En Quito se llevó a cabo un taller34 para evaluar el impacto del Niño en los sistemas de agua potable y saneamiento, las medidas de prevención adoptadas por las empresas y las acciones de respuesta a la emergencia. Durante el taller se identificaron los temas prioritarios que las empresas de agua y saneamiento deben atender para reducir el impacto de accidentes como los originados por ENOS 1997-98, propuestos en dos áreas: desarrollo de planes de prevención; promoción de una coordinación interinstitucional.
34 Taller “Fenómeno del Niño y Sistemas de Agua Potable:Un Problema sin Resolver”; Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS/OPS), y la División de Ingeniería Sanitaria Ambiental en Emergencias y Desastres de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (DIEDE/AIDIS), 14 y 15 de septiembre de 1998.
Considerando las diferentes realidades de los países expuestos al fenómeno del Niño, y a partir de los temas identificados como prioritarios, se identificaron algunas actividades necesarias a cargo de las empresas de agua potable y saneamiento, previo establecimiento de las prioridades y de los recursos humanos y económicos para su realización. A continuación se presentan las actividades recomendadas para cada uno de los dos temas.
a. Desarrollo de planes de prevención
· Diagnosticar la vulnerabilidad (física, administrativa, financiera y política) de los sistemas.· Consolidar la memoria institucional sobre este tipo de emergencias (aspectos positivos y negativos).
· Incorporar medidas mínimas de prevención y mitigación en las obras de rehabilitación y reconstrucción de los sistemas de agua potable afectados por ENOS 1997-98.
· Capacitar y adiestrar al personal de las empresas.
· Realizar estudios costo/beneficio sobre el aseguramiento de los distintos componentes de los sistemas de agua y saneamiento.
· Incluir las consideraciones de prevención de riesgos en los reglamentos y habilitaciones en que intervengan las empresas.
· Crear grupos de trabajo y operativos encargados específicamente de la prevención.
· Establecer formalmente fuentes idóneas de información.
· Elaborar protocolos para su inclusión en los planes operativos para emergencias, donde se establezcan las responsabilidades y actividades a cargo de los distintos planteles profesionales y técnicos de las empresas.
· Identificar y disponer sistemas alternativos de provisión de agua para afrontar situaciones de interrupción del suministro.
· Contar con existencias de emergencia que permitan responder a las vulnerabilidades identificadas en el sistema y que sean económicamente factibles.
b. Promoción de una coordinación interinstitucional
· Individualizar los sectores e instituciones implicados en la prevención de desastres y la atención de emergencias (sectores público, privado y otros).· Prever y asegurar la participación en la coordinación de instituciones como las empresas de electricidad, de telecomunicaciones, de transporte, las fuerzas armadas y de orden público.
· Establecer cooperación horizontal con otras empresas del sector de agua potable y saneamiento.
· Institucionalizar la coordinación intersectorial delimitando las obligaciones y responsabilidades (técnicas, económicas, sociales y sanitarias).
· Contar con listas de los proveedores de bienes y servicios y concertar acuerdos específicos con ellos.
· Promover la formación de comités y órganos con poder de decisión interinstitucional.
· Extender la concientización de estos temas a todos los niveles de la sociedad desarrollando campañas de educación sanitaria.

Las bombas flexibles instaladas
tienen como características básicas su bajo costo, la tecnología apropiada y la
participación comunitaria. - A (OPS/OMS)
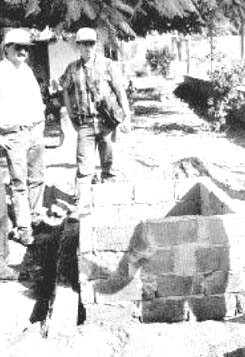
Las bombas flexibles instaladas
tienen como características básicas su bajo costo, la tecnología apropiada y la
participación comunitaria. - B (OPS/OMS)
Eliminación de excretas y residuos sólidos
Los daños al sistema de alcantarillado de aguas negras constituyen un riesgo grave; por eso, todo núcleo de población debe contar con un plan de contingencia que prevea la restauración de ese servicio en el menor tiempo posible.
Como ya se mencionó, Ica, en Perú, fue uno de los puntos más críticos en cuanto a saneamiento ambiental. Aludes sucesivos el 24 y 29 de enero de 1998, en la parte alta de la cuenca del río Ica, comprometieron a los pequeños asentamientos ubicados en las riberas. Ica y San José de los Molinos fueron las poblaciones más afectadas. Las características del desastre y las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades afectadas determinaron el fuerte impacto resultante. Se estima en 38.128 el número de personas afectadas, que equivalen al 27,83% de los habitantes de Ica; hubo 8.827 viviendas averiadas (32,69%) y 552 destruidas (2,04%). Los datos sobre los daños, obtenidos a principios de febrero de 1998, aparecen en el cuadro 4.
Ica se ha caracterizado por problemas en el sistema de alcantarillado. Al momento de la inundación se hallaban al descubierto varios tramos del alcantarillado donde se estaban efectuando tareas de mantenimiento, y eso agravó su impacto. Además, se obstruyó la cloaca principal, lo que obligó a interrumpir el uso del servicio. El olor que despedía el fango en las calles indicaba la presencia de material orgánico en descomposición proveniente del sistema de alcantarillado. Si bien luego del primer episodio los técnicos locales calcularon inicialmente que el tiempo de limpieza de las tuberías y cámaras colectoras no sería inferior a los 30 días, con el segundo aluvión esa estimación quedó ampliamente sobrepasada.
Cuadro 4: Daños registrados en Ica (enero de 1998)
|
Población urbana |
137.003 |
|
Cantidad de viviendas |
27.000 |
|
Población afectada |
38.128 |
|
Viviendas dañadas |
8.827 |
|
Viviendas destruidas |
552 |
Fuente: Centro de Coordinación del Ministerio de Salud del Perú.
La decisión inicial de utilizar letrinas químicas demostró poca efectividad. La limitada cantidad disponible obligó a concentrar este recurso en algunas zonas de la ciudad; los elevados costos de mantenimiento y la falta de personal idóneo pronto hicieron que se deterioraran su aspecto y condición física, y a ello se sumó el franco rechazo de la comunidad a utilizar ese recurso. Finalmente, esas letrinas fueron utilizadas sobre todo por el personal de socorro, de salud y de obras públicas.
Como solución temporaria, el Ministerio de Salud38 distribuyó bolsas plásticas para la disposición de las heces, a solicitud de la misma población. Estas bolsas, una vez utilizadas fueron dispuestas con los desechos sólidos, basuras, escombros, etc. Aun cuando no era la solución técnicamente ideal, permitió dar respuesta durante las primeras semanas. Como solución de mediano y largo plazo, fue necesario efectuar cierres en puntos críticos de la ciudad, establecer rutas alternativas y construir nuevos trazados en algunos segmentos donde la colmatación era total.
38 Ugarte, Ciro, Comunicación oral, reunión de evaluación OPS/OMS Perú, 11 de julio de 1998.
Para poblaciones con menos habitantes es más fácil la aplicación de medidas sanitarias. Como ejemplo, la población de Nuevo Chato Chico, en Piura (Perú), donde fue posible establecer una microempresa entre la misma comunidad, para la construcción de materiales requeridos en la instalación de letrinas. De esta forma participativa se logró emprender un programa sanitario efectivo y aceptado, empleando materiales locales.
La disposición de residuos sólidos debe incluir los aspectos domiciliarios, de transporte y de eliminación final. Es necesaria la participación ordenada de la comunidad y de los entes responsables; por lo tanto, las medidas temporarias deberán contemplar tanto los aspectos técnicos como los factores culturales y geográficos.

En Ica (Perú) problemas previos en
el alcantarillado agravaron el impacto de las inundaciones y los aludes. (M.
Belindo/Diario El Sol, Perú)
En Ica fue necesario, además, aplicar un programa que respondiera a otra crisis: la acumulación de basuras a lo largo y ancho de la ciudad. El acceso al lugar de eliminación final había quedado interrumpido. Fue necesario establecer un relleno sanitario provisional y determinar puntos estratégicos para la recolección de la basura. Pero, por desgracia, los responsables del transporte originaron un problema secundario de graves consecuencias. La ruta escogida para recoger las basuras y trasladarlas atravesaba varios sectores de la población, por donde iban cayendo escombros y materiales de diversa índole, lo que ocasionó una gran protesta y movilización social que obligó a cambiar la ruta y la ubicación de un nuevo relleno sanitario. También en este caso el Ministerio de Salud distribuyó gratuitamente bolsas para recolectar la basura, que llevaban impresos mensajes educativos acerca de medidas básicas de higiene.
Alojamiento y abrigo
Aspectos de suma importancia ambiental, muy relacionados con la disposición y administración de los refugios o alojamientos temporarios. Como ya se mencionó, fueron muchas las opciones que surgieron durante ENOS 97-98.
En el caso de Ecuador, la ocupación de las escuelas fue una de las estrategias adoptadas como solución temporaria para las personas que quedaron sin vivienda. En la zona de emergencia se identificó una cantidad importante de viviendas anegadas, pero que podrían volver a ser habitadas posteriormente. Los alojamientos temporarios fueron ocupados en forma intermitente, pero, por la duración de la emergencia, para el 11 de junio de 1998 aún había 300 establecimientos escolares funcionando como albergues39 y complicando seriamente la reanudación del período lectivo correspondiente a 1998.
39 Aguayo, Pedro, Vicepresidente del Ecuador, reunión Banco Mundial - OPS/OMS, “Enfrentando nuestra vulnerabilidad frente al fenómeno del Niño”, Washington, junio de 1998.
Distinto fue el caso en muchas de las poblaciones del Perú, donde la destrucción y la imperiosa necesidad de reubicación exigieron soluciones provisionales diferentes: en general prevalecieron las viviendas temporarias familiares levantadas con materiales de la región y materiales plásticos, como se puede observar en la fotografía.
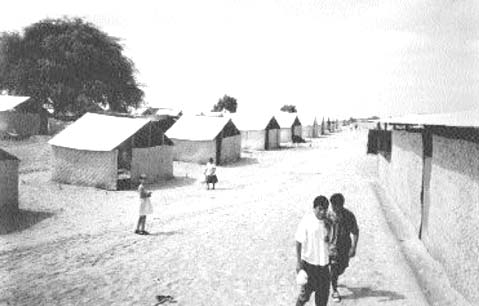
Ejemplo de viviendas temporales
localizadas en Perú. (J.P. Sarmiento)
Este tipo de alojamiento está más cerca de las pautas culturales de las poblaciones afectadas: ha sido construido con estándares mínimos y se lo adecua posteriormente a las necesidades de la familia que se alojará. Desde el punto de vista de la salud, es una óptima elección, complementada con otras acciones de saneamiento básico que requieren una amplia participación comunitaria.
Segunda categoría de saneamiento básico
Protección de los alimentos
Tanto en Ecuador como en Perú fue frecuente la instalación de los llamados comedores populares u ollas comunes, a los cuales el Estado aportaba alimentos, equipos, utensilios y un reservorio de agua potable. Este acercamiento permitió mantener un nivel de seguimiento que garantizara una manipulación adecuada de los alimentos. En las zonas donde se presentaron brotes de cólera se desarrollaron programas educativos y asistenciales, tendientes a controlar la situación. A pesar de ello, la suma de factores tales como las migraciones y aglomeraciones de población, junto con la merma del suministro de agua, determinó un aumento de los casos de cólera que exigirá continuidad en las medidas adoptadas.
Lucha antivectorial
Los aumentos en la incidencia de paludismo y dengue obligaron a emprender una rápida campaña de control entomológico. Las actividades estuvieron acompañadas de trabajo comunitario educativo para abordar integralmente el problema: detección y control de los factores que facilitan el incremento de los vectores, protección de la población vulnerable, cambio de hábitos y comportamientos, según lo que recomiendan los programas habituales.
Zonas con clima seco tropical al norte de Perú (en Piura), prácticamente libres de paludismo, por efecto del Niño se transformaron en trópico húmedo, favoreciendo un aumento exponencial de la población de vectores.
La formación de lagunas creó ambientes ideales para las larvas, y esto exige persistencia en las tareas de lucha antivectorial durante un tiempo prudencial, en una extensa zona que abarca el sur de Ecuador y el norte de Perú.
Promoción de la higiene personal
Las organizaciones no gubernamentales han desempeñado un papel clave en lo que se refiere a “desarrollar patrones y conductas saludables”. Las estrategias empleadas varían de una entidad a otra, pero coinciden en su objetivo: reducir los factores de riesgo, en especial cuando existe un mayor contacto entre los miembros de una comunidad, derivado de un aumento en la concentración temporaria o permanente de personas. Esto es de suma importancia para prevenir las enfermedades de transmisión hídrica, las transmitidas por vectores, así como las de la piel y las faneras, y requiere un esfuerzo educativo y amplia difusión.
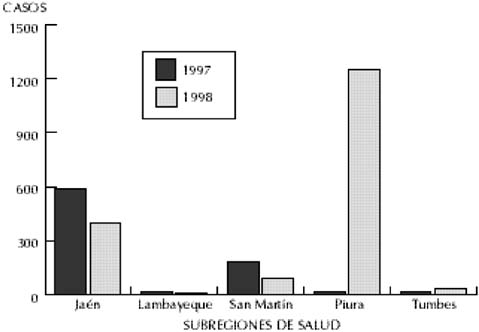
Malaria Falciparum. Datos
acumulados en Perú hasta SE7, 1997-1998.
Disposición de cadáveres
Durante ENOS 1997-98 no se presentaron episodios que obligaran a manipular un número muy elevado de cadáveres. Las muertes registradas son la sumatoria de diversos accidentes ocurridos durante un lapso determinado. Sin embargo, cabe mencionar dos circunstancias específicas donde hubo manejo de cadáveres en escala relativamente menor. La primera en Bolivia, donde luego de intensas lluvias hubo 65 muertos y 125 lesionados durante una riada (huayco o aluvión) en la población de Mokotoro (zona minera de oro bajo explotación artesanal), al norte de La Paz, el 10 de febrero de 1998. Hubo serias dificultades para rescatar los cadáveres por la inestabilidad de los suelos. Este fue el episodio más cruento del Niño 97-98 en ese país. Corresponde indicar que algunos meteorólogos locales consideran que este accidente no está relacionado con ENOS, sino más bien con situaciones previsibles de carácter estacional.
La segunda ocasión sucedió en Trujillo (Perú), donde fuertes lluvias causaron aludes y huaycos que, al atravesar el cementerio local, desenterraron muchos cadáveres que fue preciso recoger para volver a darles sepultura. Como suele ocurrir, tales situaciones plantean problemas que conjugan aspectos de orden cultural, moral, legal y técnico. Los cadáveres no provenientes de personas que padecían enfermedades infectocontagiosas no constituyen un riesgo especial para la salud física de los sobrevivientes. En general, bastará con cumplir las normas básicas de higiene para su manejo y disposición final.
El manejo de los suministros luego de un desastre constituye uno de los requerimientos que mayor atención exigen por parte de las autoridades locales. La abrumadora cantidad de equipos, suministros y materiales provenientes del mismo país afectado y del exterior deben ser manejados con precisión y oportunidad; para ello es indispensable la preparación, la coordinación y la capacidad instalada. La Organización Panamericana de la Salud, mediante su Programa de Preparativos para Casos de Desastre, ha promovido la creación de SUMA, un sistema para el manejo de la ayuda humanitaria. Su desarrollo se inició en 1991, gracias a las contribuciones de varios expertos de la región y de las lecciones aprendidas en diversas situaciones en las que se ensayaron aspectos operativos integrados luego en el sistema, y al apoyo financiero de la comunidad internacional.
El sistema SUMA fue utilizado en varios países durante el ENOS 97-98.
El sistema permite identificar rápidamente los suministros que llegan a un país o zona afectados por un desastre, mediante acciones administrativas y logísticas con el apoyo de un software expresamente desarrollado a tal efecto. SUMA prevé la clasificación y categorización según la prioridad de uso que resulta de la situación emergente. La última versión de SUMA ofrece una herramienta para controlar los inventarios y existencias de depósitos y almacenes, y la distribución de los suministros. El programa mantiene permanentemente informados a las autoridades y a los donantes sobre lo que se ha recibido durante la emergencia y sobre la disposición inicial que se ha dado a esos suministros.
Para operar SUMA, se configura un equipo humano debidamente entrenado y dotado de los elementos necesarios para funcionar en puntos de entrada de suministros, tales como aeropuertos, puertos o fronteras terrestres, depósitos y centros de distribución. La operación de SUMA se basa en grupos locales formados por diversas instituciones, que en situaciones de especial complejidad son reforzados con personal calificado externo al país afectado. La información obtenida sobre el terreno es sistematizada y concentrada en un nivel central, que es donde se está manejando la emergencia. SUMA permite preparar informes normalizados o particulares para necesidades específicas, ayudando así a administrar los suministros durante la asistencia suscitada por la emergencia o desastre.
Durante ENOS 1997-98 el sistema SUMA fue aplicado en México, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. La experiencia obtenida fue analizada en una reunión de expertos, realizada en Lima del 5 al 7 de agosto de 1998.
A pesar de los buenos resultados obtenidos, subsisten algunos problemas que es preciso afrontar y resolver. Las dificultades se pueden agrupar en tres categorías: utilización del sistema, coordinación interinstitucional y manejo de la ayuda humanitaria.
Utilización del sistema
Durante ENOS 1997-98 el sistema SUMA no funcionó en toda su capacidad debido principalmente a la gran diversidad de escenarios. Se recomienda que todas las operaciones tengan el apoyo de expertos con experiencia en la utilización del sistema en situaciones reales. Se estima que para una operación de ayuda humanitaria a un país o una región debe contarse con un mínimo de cinco personas durante un mes, con las condiciones financieras, de equipamiento y logística que garanticen su funcionamiento.
El inicio de una operación humanitaria conlleva un gran número de preguntas e incógnitas que se van resolviendo con el curso de los acontecimientos. Podría sistematizarse este tipo de preguntas de forma que faciliten la inducción a los que inician una nueva operación.
Aspectos de coordinación
La información recopilada por el SUMA fue juzgada oportuna y adecuada. Uno de los problemas señalados como de mayor importancia fueron los inconvenientes en la comunicación entre las instituciones, pues aún subsiste la tendencia a reservar información valiosa para la toma de decisiones.
Otro de los problemas vividos fue el largo período que demora la activación de SUMA en los países, debido a la espera de la solicitud oficial. Sería muy útil analizar la conveniencia de movilizar en seguida un equipo de FUNDESUMA, aun previamente a la solicitud oficial, de forma que establezca directamente relaciones en los niveles estatal, departamental o provincial. Ello significaría identificar un punto focal técnico en cada país con el fin de recibir apoyo y seguimiento constante.
A pesar de la experiencia obtenida en los procesos de capacitación, es necesario desarrollar nuevos módulos, manuales y material audiovisual específicos, dirigidos a los ingenieros de sistemas, responsables del sistema integral de suministros humanitarios (aspectos de gestión y de manejo de depósitos), a los instructores y a la prensa, así como a los funcionarios políticos.
Debe extenderse la cobertura de las actividades de entrenamiento a todas las entidades indispensables para el buen funcionamiento del sistema, tales como ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda (o Economía) y del Interior, aduanas, autoridades provinciales y regionales, contralorías y servicios de alcaldías y municipios.
Manejo de la ayuda
Es necesario recomendar que los donantes apoyen no solo con recursos financieros sino también procurando que las organizaciones y países, tanto donantes como receptores, utilicen sistemas apropiados para el manejo de los suministros humanitarios.
Aspectos tecnológicos
Se está estudiando la posibilidad de contar con una versión piloto del SUMA que funcione a través de la Internet. De este modo la información podría encontrarse en bases de datos del "espacio virtual", a las que tendrían acceso las organizaciones de ayuda, etc., para consultar, actualizar y modificar datos. Una ventaja de esto sería la de permitir el seguimiento de los artículos donados, además de ofrecer una transparencia completa sobre el manejo de la ayuda humanitaria.
Las experiencias obtenidas constituyen un material que, por medio de centros colaboradores, universidades, FUNDESUMA o el CRID (Centro Regional de Información sobre Desastres), puede ser la base de investigaciones que contribuyan a la gestión de riesgos.
Tal como lo describe Seaman1, no hay aún suficientes bases científicas para extraer conclusiones definitivas sobre el efecto de los desastres en el suministro de alimentos de una población. Salvo algunas generalizaciones, se considera que cada situación de emergencia es un caso único y particular en el que intervienen factores específicos de índole cultural, social, ambiental y económica. ENOS 1997-98 no constituyó una excepción: fueron múltiples y diversas las circunstancias planteadas aun en zonas no muy distantes entre sí de un mismo país. Utilizaremos aquí las categorías de análisis propuestas por Seaman, aplicándolas a lo observado en los casos de Oruro, norte de Potosí y Cochabamba, en Bolivia.
1 Seaman, J., Epidemiología de desastres naturales, México, Harla, 1989, pp. 77-93.
La relación existente entre la producción de alimentos y los desastres es sumamente compleja, con múltiples variables intervinientes. Durante ENOS 97-98 se detectaron alteraciones en la producción debido a:
· pérdida de tierras,· cambios en las condiciones del terreno (p. ej., salinidad),
· pérdida de sistemas de riesgo y de equipamiento agrícola,
· pérdida o enfermedad de animales,
· daños a los cultivos,
· cambios en la disponibilidad de mano de obra,
· decisión de no sembrar por la existencia de condiciones ambientales adversas,
· decisión de no sembrar por cambios en la demanda de alimentos debidos a la distribución de víveres de socorro.
Como es lógico, en muchos lugares se dieron simultáneamente varias de estas condiciones.
Señalemos, a título de referencia cuantitativa, que según NOAA, en su primer informe2 sobre el impacto de ENOS 1997-98, la superficie de cultivos afectada en todo el mundo alcanza a 22.369.595 hectáreas, distribuidas por regiones de la siguiente manera:
Cuadro 1: Cultivos afectados por ENOS 1997-98 en todo el mundo
|
Región |
Hectáreas |
|
Africa |
193.704 |
|
Asia |
1.441.442 |
|
Australia e Indonesia |
2.845.526 |
|
América Central y América del Sur |
5.056.574 |
|
América del Norte |
12.832.349 |
|
Total |
22.369.595 |
2 NOAA/OGP, “Impacts Study of the 1997-1998 El Niño Event: First Order Examination-First Draft”, 6 de agosto de 1998.
Para citar el caso de la República del Ecuador, el impacto evaluado por la CEPAL en el sector primario de la producción significó el más alto de todos los sectores en términos de daños, pues, además del efecto directo de las lluvias y del desbordamiento de ríos, se vio afectado por la interrupción de las vías de comunicación. Las consecuencias no se limitan al ámbito macroeconómico sino que repercuten directamente sobre los pequeños agricultores e incluso sobre el consumidor final, en el mediano y largo plazo.
Cabe resaltar, asimismo, que dentro del importante sector pesquero ecuatoriano hubo impactos tanto negativos como positivos. Entre los negativos: la virtual desaparición de especies como la sardina, la macarela y el atún, así como serios daños en la infraestructura física de las camaroneras privadas. Afortunadamente, por hallarse cubierta por seguros la industria privada camaronera, cabe esperar una pronta recuperación; como positivo, el incremento en la disponibilidad de larva silvestre de camarón, que ha significado un 30% de aumento en las exportaciones.
No es frecuente observar en el corto plazo problemas de disponibilidad de alimentos. A pesar de que en emergencias como ENOS puede haber deterioro o pérdida de las existencias, el impacto no se percibe hasta que no transcurren varias semanas o meses. Algunas localidades de la provincia ecuatoriana de Manabí, y de Tumbes, en el norte del Perú, sufrieron los efectos de un aumento en la precipitación durante varios meses, que originó una cadena de eventos adversos: las lluvias hicieron desbordar quebradas y ríos y se anegaron los terrenos dejándolas prácticamente aisladas y causando pérdida de cultivos y la destrucción de puentes y caminos, impidiendo la creación de ingresos, obligando a consumir las reservas de alimentos (incluso las destinadas a semilla), agotando los ahorros y, lo que es peor, incapacitando a los pobladores para aprovechar las mejores condiciones ambientales por venir, que les permitirían recuperar parte de lo perdido.
Cuadro 2: Ecuador: Pérdidas agrícolas, pecuarias y pesqueras (en millones de dólares EUA)
|
Subsector |
Daños directos |
Daños indirectos |
Componente de importación o exportación |
Totales |
|
Agrícola |
538,7 |
648,2 |
351,1 |
1187,0 |
|
Pecuario |
8,9 |
5,5 |
4,7 |
14,5 |
|
Pesquero |
0,1 |
42,3 |
33,0 |
42,4 |
|
Totales |
547,8 |
696,1 |
388,9 |
1243,9 |
Tabla original en sucres, convertidos según la tasa 1 dólar = 4999,24 sucres.
La distribución es uno de los factores críticos en materia de alimentos en situaciones de desastre. En estas es característica la interrupción y desorganización de los mecanismos distributivos cotidianos como consecuencia de los daños que suelen inutilizar las vías de comunicación, con la consiguiente imposiblidad de circulación de vehículos por caminos y puentes averiados o destruidos, o por el cierre y las restricciones en puertos y aeropuertos. Otra causa frecuente de parálisis en la distribución de alimentos se debe a los daños producidos por el desastre en los centros de acopio y almacenamiento, a los que suele sumarse la distracción del personal en otras tareas urgentes que impone la emergencia.
Además de estas consecuencias del desastre que desorganizan la distribución de alimentos, debe tenerse en cuenta la tendencia a incluir en la respuesta institucional a la emergencia el suministro de alimentos básicos. Estos, si bien por una parte cubren las necesidades básicas de ciertos sectores de la población, por otro lado suplantan los mecanismos regulares y cotidianos de la cadena de producción y distribución de alimentos, originando serios problemas de producción (como ya se mencionó, por la alteración en la demanda debido a la distribución de víveres de socorro) y también de distribución en los mercados locales. Por ello se recomienda que, cuando haya que distribuir alimentos durante la fase de emergencia, se procure en lo posible efectuar compras locales que estimulen los sistemas existentes de producción y distribución, en lugar de reemplazarlos y anularlos con la introducción de víveres de socorro.
Siguiendo estos lineamientos, organizaciones no gubernamentales de Bolivia emprendieron programas de asistencia en los que alimentos básicos faltantes en las zonas de distribución fueron complementados con productos de consumo popular adquiridos localmente y canjeados por trabajo. Distinto fue lo actuado en el marco del Programa Nacional de Alimentos (PRONAA) del Perú, que procedió a una distribución masiva de alimentos provenientes de diferentes lugares, que para las poblaciones más afectadas se mantuvo durante varios meses. El PRONAA desarrolló en Ica una estrategia de suministro de alimentos por medio de 200 comedores populares para 200 personas cada uno.
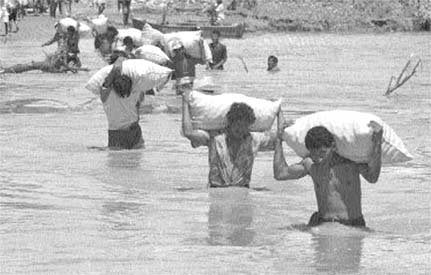
La distribución es uno de los
factores críticos en materia de alimentos cuando ocurre un desastre. (Dario
El Sol,
Perú)
Hay diversas circunstancias que determinan la demanda de alimentos a nivel local, la que en gran medida dependerá de las características de la emergencia:
· en una situación donde han resultado comprometidos los depósitos de alimentos o los mecanismos de distribución, las necesidades serán de corto plazo, pues probablemente se mantiene la producción;· en una situación donde se ha visto comprometida la producción, se podrá disponer de alimentos para el corto plazo, pero las necesidades aparecerán en el mediano y largo plazo;
· en una situación donde han resultado comprometidos los depósitos de alimentos, los mecanismos de distribución y los mecanismos de producción, las necesidades serán críticas desde el corto hasta el largo plazo.
La demanda habrá de ser analizada cuidadosamente pues puede deberse a problemas de disponibilidad de alimentos (descriptos en los tres puntos anteriores) o a imposibilidades de acceso de los consumidores, como cuando sobreviene la pérdida o disminución de su capacidad adquisitiva.
Cada circunstancia deberá generar una acción correctiva específica. Para el caso de los problemas de acceso a los alimentos, durante ENOS 97-98 fueron frecuentes los programas de respuesta y rehabilitación en los que las instituciones activas en el manejo de la emergencia aplicaron estrategias de alimentos por trabajo, incentivando la participación de la población en sus propias soluciones para satisfacer las necesidades de víveres para los damnificados.
Claro está que los precios quedan definidos necesariamente por el mercado existente, el equilibrio entre la demanda y la oferta, y que sobre ellos influyen factores tales como la especulación ante la incertidumbre por las circunstancias de la producción y la distribución. Los aumentos en los precios de los productos básicos para el consumo, tales como la papa, el arroz, el maíz y el frijol, fueron una constante en ENOS 1997-98, con grandes y rápidas fluctuaciones. Por otra parte, no hay que olvidar que los precios de esos productos básicos acompañan también la evolución de los índices inflacionarios de cada país.
A pesar del esfuerzo realizado en los años 80 por muchos países latinoamericanos para promover el establecimiento de un sistema de vigilancia nutricional, no se aprovecharon las oportunidades que se presentaron durante ENOS 97-98 para implementarlo o perfeccionarlo. Las distribuciones masivas de alimentos constituyeron momentos propicios para establecer diagnósticos o líneas de base sobre el estado nutricional de la población asistida. Aún subsiste, pues, un gran vacío al respecto, que plantea un importante desafío que habrá de encararse con vistas a futuras emergencias. Este comentario sobre el estado nutricional refleja en gran medida el terreno perdido por el sector de la salud en áreas críticas para el desarrollo de la sociedad, que a su vez se reflejarán posteriormente en serias consecuencias detectables en el estado de salud de la comunidad.
Discutibles en mayor o menor grado, los planes o programas de seguridad alimentaria procuran articular a los distintos sectores intervinientes en el tema de los alimentos. Se entiende la seguridad alimentaria como “el acceso de todas las personas en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa”.
Sus componentes fundamentales son:
· la suficiencia, que depende de la producción de alimentos y de la relación entre importaciones y exportaciones;· la estabilidad, que es resultante del funcionamiento del mercado, es decir, del equilibrio entre disponibilidad y demanda, y por ende de los precios;
· el acceso, que depende de la disponibilidad física de las existencias de alimentos y de la capacidad adquisitiva de la población.
Resulta característico que los sectores más activos en tales programas hayan sido el agropecuario y el del comercio, relegando a un último plano al sector de la salud, que es en última instancia el que define con sus acciones y comprobaciones el estado nutricional de la sociedad y su evolución.
En este informe centraremos la atención sobre el caso de Bolilvia, donde el Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria (CONALSA) fue proyectado en 1996 y promulgado en enero de 1997. Abarca los siguientes tres pilares: (1) el mejoramiento del acceso a los alimentos; (2) el aumento de la producción y de su disponibilidad; y (3) el incentivo a una mejor utilización (consumo y aprovechamiento biológico) de los alimentos. Este Plan fue elaborado con el apoyo de organismos bilaterales y multilaterales, entre los cuales se destaca USAID/Bolivia. La FAO ha brindado un asesoramiento continuo y es en la actualidad el principal apoyo al equipo del CONALSA. Uno de los principales logros del Plan ha sido la creación del sistema de información denominado Sistema Nacional de Seguimiento a la Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana (SINSSAAT) del Ministerio de Agricultura. Este sistema fue proyectado para recoger información sobre los indicadores básicos de todo programa de seguridad alimentaria (PSA) en las áreas nutricional, socioeconómica y agrometeorológica. Hasta la fecha el sistema se ha centrado en la información hidrológica (de reciente organización) a partir del alerta sobre el probable impacto de ENOS en Bolivia. Ante la ausencia de información básica sobre la producción, se está adelantando una encuesta en la que participan distintos organismos (entre ellos USAID/Bolivia) procurando una aproximación objetiva y oficial para determinar el impacto del Niño en el país. Aunque sin duda haya sido ENOS la ocasión para iniciar la ejecución del Plan, este se ha centrado exclusivamente en los aspectos hidrológicos y de producción (a pesar de las debilidades expuestas), quedando ausentes hasta ahora la información socioeconómica y nutricional que podrían encauzar la iniciativa a un enfoque más integral.
Para ello sería sumamente recomendable aplicar nuevos criterios para la definición de poblaciones en riesgo:
· población en zonas de incidencia severa y moderada de sequía, con bajosing resos y, consecuentemente, incapacidad para disponer de alimentos básicos;· población en zonas de incidencia severa y moderada de sequía, con estados de desnutrición severa y moderada;
· población en zonas de incidencia severa y moderada de sequía, que forman parte de grupos biológicamente vulnerables (gestantes y lactantes, menores de 5 años, ancianos y enfermos).
Simultáneamente, y a corto plazo, obtener y emplear los siguientes indicadores:
Indicadores de disponibilidad
· rendimientos agropecuarios;
· precios al productor/mayorista/consumidor;
· relación oferta/demanda de productos agropecuarios;
· aporte proteico y energético de productos básicos como porcentaje del aporte total.
Indicadores de accesibilidad
· canasta familiar, orientada inicialmente a la población vulnerable, pero luego extendida a los distintos estratos socioeconómicos;· relación canasta familiar/salario o ingresos;
· relación costo de productos básicos/horas de trabajo.
Indicadores de estado nutricional
· porcentaje de niños con bajo peso al nacer (inferior a 2500 g)
· porcentaje de niños menores de 5 años con DNT (diferenciarlo por grados DNT);
· porcentaje de escolares entre 5 y 7 años con déficit de talla para la edad;
· tasa de mortalidad infantil;
· adultos con déficit energético/proteico crónico según la masa corporal.
Una vez establecidos estos indicadores, se puede avanzar en la determinación de otros, tales como PIB, tasa de inflación, tasas prevalecientes de interés, etc. El sistema de información deberá emitir boletines periódicos que permitan difundir los datos obtenidos.
Los sistemas de seguridad alimentaria permiten gestionar integralmente el tema de los alimentos. Para el sector de la salud, participar en este tipo de programas constituye una de las principales acciones a tener en cuenta en la promoción sanitaria.
Los medios masivos de información desempeñaron un papel decisivo durante ENOS 1997-98. Se podría afirmar que fueron ellos quienes generaron un circuito no solo de transmisión de información sino de vinculación efectiva entre los científicos e investigadores del clima, por una parte, y la población en general, por la otra, que en gran medida revistió las características de un proceso educativo.
Es llamativa la influencia ejercida por los medios sobre la comunidad, las instituciones, las autoridades, las agencias y organismos de cooperación. Generaron una conciencia crítica hacia el fenómeno, desempolvaron informaciones sobre anteriores episodios del Niño y promovieron con bastante eficacia acciones de preparación y de prevención.
En su aproximación al tema, lo desarrollaron desde diversos puntos de vista: económico, social, agropecuario, de infraestructura, sobre la emergencia, etc. Para ello abordaron a personalidades y entidades representativas de los diversos sectores de los países afectados. El cubrimiento noticioso en la región permitía palpar simultáneamente distintas realidades de un mismo fenómeno, y puede afirmarse que la madurez con que encararon la situación fue la norma, con muy pocas excepciones.
Desde mediados de 1997 iniciaron la actividad informativa sobre El Niño. En una primera etapa, anunciando la inminencia y magnitud del fenómeno, y luego, en una segunda fase, procurando recuperar la historia, para descifrar cómo sería la situación por afrontar, de suerte que las medidas de preparación que se adoptasen resultaran más efectivas que durante ENOS de 1982-83. En una tercera fase se cubrieron las necesidades de la rehabilitación y los planteos de la reconstrucción. En muchos casos, los medios de comunicación se convirtieron en verdaderos voceros de las comunidades aisladas, marginadas y menos favorecidas, asumiendo simultáneamente el papel de observadores de la respuesta al Niño.
|
|
Página publicada por el diario peruano “El Comercio” en que se aprecia un claro esfuerzo educativo en el tratamiento del tema.
Un aporte muy valioso fue la actitud que prevaleció durante todo el transcurso del fenómeno: “hay que hacer algo más, para que lo que hoy lamentamos no vuelva a suceder”, con la intención de romper el círculo vicioso de la vulnerabilidad socioeconómica y cultural de las comunidades expuestas a tales contingencias climáticas extremas. Obviamente, este planteamiento se aproxima más a los procesos básicos del desarrollo humano (oportunidades laborales, acceso a la educación, a los servicios de salud, a una vivienda segura) que al tratamiento contingente de un desastre más o menos fortuito.
En los resultados preliminares del informe del doctor Richard S. Olson1 se puede observar una interesante particularidad del cubrimiento de ENOS. Se tomaron los principales diarios de Bolivia, Ecuador y Perú durante el período comprendido entre junio de 1997 y junio de 1998. Luego se reunieron y clasificaron todos los artículos de diarios, revistas, boletines, etc. que hacían referencia a ENOS, y luego se los analizó desde distintos puntos de vista.
1 Olson, Richard S., Información preliminar: estudio sobre el ENOS 97/98, Florida International University.
En este capítulo interesa más referirse a la cantidad de artículos que al análisis de contenidos, cuya diversidad llevaría a un sinnúmero de interpretaciones sobremanera extensas. En cierta medida, la cantidad de publicaciones en un período dado indica el interés de los medios por cubrir un hecho, en este caso El Niño.
En los gráficos de la siguiente página se puede observar, en negro, la curva de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4, y, en gris, la cantidad de artículos registrados por mes en los diarios seleccionados. Como se ve, hay una correlación en las tendencias tanto de Bolivia como de Ecuador. El gráfico correspondiente a esta última nación muestra obviamente una mayor correlación, pues el efecto de las variaciones climáticas es directo.
Para Bolivia la tendencia se mantiene, pero hay una diferencia notoria: la sequía, lamentablemente, no es noticia hasta que alcanza niveles extremos. La atención se centró en los escasos episodios en los que lluvias aisladas produjeron daños, pero no llegó a reflejar la severidad de la situación de sequía en los Altos Valles y el Altiplano.
Se podría afirmar, asimismo, que esta falta de cubrimiento informativo guarda relación directa con la actual falta de medidas integrales para afrontar la crítica situación causada por el déficit de lluvias, que se suma a un proceso acelerado de desertificación en muchas zonas de Bolivia, con una población expuesta que puede llegar a representar el 5% de la población total del país.
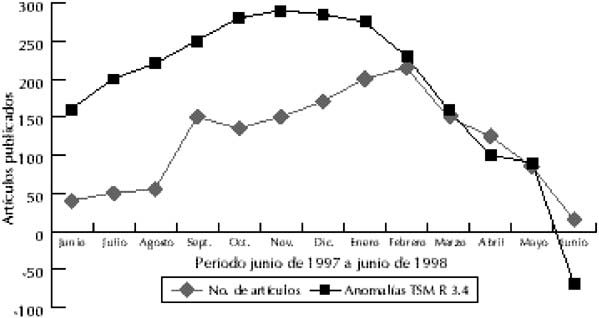
Ecuador: ENOS 1997-98. Cantidad
de artículos publicados y anomalías de la temperatura superficial del mar
(TSM).
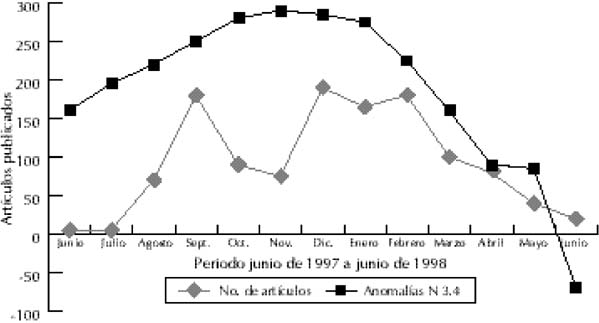
Bolivia: ENOS 1997-98. Cantidad
de artículos publicados y anomalías provocadas por El Niño.
Cabe preguntarse si el sector de la comunicación, entendido como la suma de comunicadores sociales, gremios profesionales, medios de comunicación y universidades, puede llegar a reflexionar sobre su propio papel, investigando y evaluando su aporte al manejo de las circunstancias y sobre todo su actitud, en busca de soluciones sustentables a largo plazo. Corresponde mencionar también los efectos negativos sobre la población de los medios de comunicación sensacionalistas, que suelen distorsionar los hechos para incrementar la demanda y la cantidad de lectores o de audiencia. Tal comportamiento fue criticado por los medios de comunicación más responsables.
Hubo un punto de encuentro entre los medios de comunicación y los sistemas de información: la red informática de Internet. Difícil resulta hoy la separación entre ambos.
La Internet se convirtió en uno de los instrumentos más utilizados durante el fenómeno ENOS 1997-98. Los principales grupos que investigan el clima global colocaron desinteresadamente en ella la información disponible, que incluía descripciones, glosarios, observaciones, pronósticos y redes de información. De ese modo fue posible entrar en los sitios de la Internet de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA/OGP-USA), del International Research Institute for Climate Prediction (IRICP), del Inter-American Institute for Global Change Research (IAI), del Australian Bureau of Meteorology, y otros muchos de distintas regiones del mundo. Análogamente, los países de América Latina y del Caribe pusieron a disposición de los usuarios de la red la información referente a planes de preparativos, a la evolución del evento y a su impacto. Las instituciones y personas intervinientes en el manejo de la situación creada por ENOS tuvieron así la posibilidad de ingresar en la red y de “navegar” por distintas “páginas” obteniendo muy variada y abundante información. Los principales logros durante el lapso 1996-1998 fueron:
· la posibilidad de buscar y obtener información confiable en redes y organismos meteorológicos de prestigio e influencia tanto mundiales como regionales;· el intercambio de información entre países, compartiendo especialmente los planes de contingencia y la información sobre las acciones de respuesta del sector de la salud, así como sobre las necesidades y daños detectados.
Si bien el desarrollo actual de la técnica, la disminución de los precios de las computadoras personales y la mayor disponibilidad de opciones para conectarse a la Internet facilitan el uso de esta red, lamentablemente, solo algunas personas en los países afectados por ENOS, tuvieron acceso a este medio. Por otro lado, el personal diestro en la utilización de Internet es aún escaso.
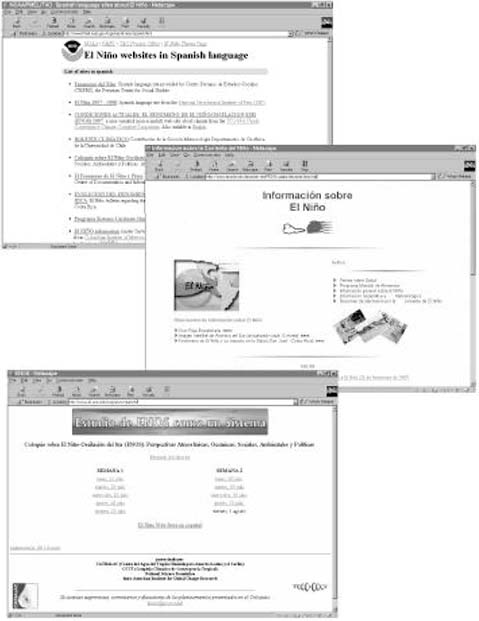
Varios ejemplos de páginas web en
español sobre El Niño.
Como refiere Glantz2, «una bonita “página” de la Internet no garantiza información experta sobre El Niño. Dado el alto nivel de atención que han prestado los medios de comunicación a ENOS 1997-98, ha habido una explosión de “páginas” o sitios de la Internet, y también de expertos en El Niño. La Internet se ha convertido en una importante fuente de información sobre ENOS y esa información es gratuita. Cualquiera que pueda acceder a la red puede encontrar información sobre varios aspectos: noticias, gráficos, películas, caricaturas, grupos de conversación y demás. La Internet es una excelente fuente de información, pero ¿cómo puede uno seleccionar la información fidedigna del resto? En ausencia de una forma para cernir las piezas de información sobre El Niño que uno encuentra en la Internet, la presión se centra en los usuarios [...] para desarrollar formas de evaluar la información en la que decidan confiar».
2 Glantz, Michael, H., Lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de El Niño. Ensayo presentado en la Universidad [del Estado] de Washington en ocasión del 25° Aniversario de la Escuela de Asuntos Marinos (7 a 8 de mayo de 1998), Seattle, Washington.
La OPS, por medio del Programa de Preparativos para Casos de Desastre y el CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y del Ambiente) ha mantenido “páginas” en la Internet, recopilando la última información disponible sobre ENOS. Un proyecto se inició en enero de 1998 para fortalecer el sitio de la Internet dispuesto para el Programa de Preparativos para Desastres3, mediante un proceso de recolección, procesamiento, actualización y difusión de lo que estaba sucediendo en los países de la región en relación a los efectos del fenómeno ENOS.
3 Santander, Alejandro y Miño, Juan Sebastián, Manejo de la información por Internet, PED/ECU, julio de 1998.
El Niño desencadenó un interés creciente. Al principio solo existían unos pocos sitios donde acudir, básicamente en inglés; hoy en día hay más de 260.000 referencias sobre ENOS, de las cuales un buen número está disponible en español. El nivel de la información varía desde un lenguaje técnico-científico reservado a investigadores y a usuarios de muy sólida formación, hasta un lenguaje dirigido a la comunidad en general. A pesar de la cantidad de sitios disponibles, es interesante observar que la gran mayoría remite a unos pocos (no más de cinco), que son los que procesan y emiten los pronósticos climáticos globales y regionales.
Ante esta circunstancia, la OPS/OMS se propuso recolectar y difundir información de los países de América Latina y del Caribe, que cubriera los siguientes aspectos:
· población afectada;
· cantidad de muertos, heridos y desaparecidos;
· viviendas averiadas o destruidas;
· daños en la infraestructura de salud;
· acciones emprendidas por organismos gubernamentales y no gubernamentales;
· necesidades más urgentes.
La necesidad de sintetizar toda esa información llevó a crear una página especial como instrumento de consulta, que incluye una retroalimentación mediante correo electrónico y vínculos con otros sitios claves de la Internet. El correo electrónico fue una herramienta utilísima para conseguir información, pues permitió tomar contacto rápidamente con las personas e instituciones que tenían los datos necesarios para preparar la “página”; sirvió además de instrumento interactivo para preguntas y respuestas sobre El Niño.
En su creación, hubo que afrontar diversas dificultades, en especial la de poder ofrecer siempre información oportuna. Los datos se empezaron a recopilar por medio de consultas a la prensa, a las organizaciones no gubernamentales, a los sistemas de Defensa Civil y a los ministerios de Salud. Asimismo se incluyeron referencias a actividades y eventos tales como cursos, seminarios, reuniones científicas, etc., que podrían resultar de interés para los visitantes.
También fue importante la información ofrecida en las “páginas” de la prensa internacional, donde aparecieron series de artículos especiales sobre El Niño. Sirvieron práctica y alternativamente como fuentes de validación de la información institucional, y viceversa.
De la experiencia obtenida se pueden resaltar los siguientes aspectos positivos:
· El apoyo de la Internet ha servido de medio de consulta sobre ENOS a millares de usuarios de esta red.· Los meses con mayor cantidad de visitantes fueron marzo, abril y mayo, que coincidieron con la mayor fuerza de impacto del Niño en la región. La mayor cantidad de visitantes a la “página” provinieron de América del Norte y de Europa (donde se encuentra el mayor porcentaje de usuarios de la Red).
· La utilización del correo electrónico como mecanismo para la recolección de información permitió establecer contactos, solicitar información y confirmar o corregir la existente. La lista de discusión creada fue una herramienta de cooperación entre diferentes instituciones (ec-ninoecuador@mia.lac.net).
· La apertura institucional a otras organizaciones para la difusión de sus actividades de respuesta a este desastre. Así, esa “página” fue utilizada también por otras instituciones, como el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja Ecuatoriana, para difundir sus acciones relacionadas con El Niño. La experiencia también demostró que hay aspectos para mejorar, tales como:
· La falta de compromiso y cooperación. La actividad de recolección de datos e información fue compleja y difícil: a pesar de las comunicaciones establecidas para requerirlos, no siempre se contó con la colaboración de las instituciones y personas intervinientes.
· La no apropiación de la lista de discusión. La lista de discusión ec-ninoecuador@mia.lac.net, que fue creada justamente para tratar temas referentes al Niño, no fue acogida por la cantidad de personas que se había esperado, a pesar de la amplia difusión que se le dio por distintos medios.
· La escasa divulgación. Aunque se difundió la existencia de la página web y de la lista de discusión a las instituciones que estaban realizando acciones en los países afectados, faltó una mayor divulgación de las ventajas y oportunidades que podrían brindar estos instrumentos interactivos.
· El uso de un solo idioma. Gran parte de la información pertinente sobre El Niño está en inglés, y esto limita su utilización por una gran cantidad de visitantes.
De lo aprendido, surgen las siguientes recomendaciones:
· Actualización. Es indispensable la permanente actualización de una página web incluyendo, entre otros, información ofrecida, nuevos temas para abordar y vínculos con otros sitios de la red.· Difusión. Hace falta una mayor difusión de la existencia del sitio en la Internet y de la lista de discusión.
· Creación de listas locales de discusión. Es preciso crearlas en los países vulnerables a desastres, pues ellas posibilitarán compartir experiencias, propuestas y actividades.
Acerca de El Niño, Oscilación del Sur
1. Comparación de los últimos 7
ENOS
http://www.cdc.noaa.gov/ENSO/enso.current.html
2. Observaciones en el
océano
http://www.ogp.noaa.gov/enso/current_status.html
3. Centro de Predicción del Clima,
NOAA
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
4. NOAA, Oficina de Programas
Globales
http://www.ogp.noaa.gov/enso
5. International Research Institute
(IRI)
http://iri.ldeo.columbia.edu/
Dónde aprender más acerca de El Niño, Oscilación del Sur
1. Preguntas
frecuentes
http://www.pmel.noaa.gov/toga-tao/el-nino/faq.html
2. Sitios de la Internet en español. ¿Qué es el fenómeno El
Niño?
http://www.Pmel.noaa.gov/toga-tao/el-nino/spanish.html
¿Cómo son los efectos de ENOS a nivel mundial?
1. Efectos potenciales en el
mundo
http://www.ogp.noaa.gov/enso/#Global_Climate
2. Guía de impactos globales de la
CNN
http://www.cnn.com/SPECIALS/el.nino/fire.rain/index2.html
3. Informes del clima provenientes de diferentes partes del
planeta
http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/ENSO.html
Cómo aprender más acerca de ENOS
1. Investigaciones actuales sobre el clima y
ENOS
http://www.ogp.noaa.gov/enso/research.html
2. Climate Prediction Center
(CPC)
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
3. Climate Diagnostics Center (CDC)
http://www.cdc.noaa.gov
4. Pacific Marine Environmental Laboratory
(PMEL)
http://pmel.noaa.gov
5. United Nations ENSO Directory
http://www.reliefweb.int/
6. Organización Panamericana de la Salud,
OPS/OMS
http://www.paho.org/spanish/ped/pedhome.htm
http://www.paho.org/spanish/ped/pednino.htm
7. NOAA/Climate Prediction Center (CPC)
Current
monthly/seasonal
forecast
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/multi_season/13_seasonal_outlooks/color/seasonal_forecast.html
8. NOAA PMEL: El Niño
http://pmel.noaa.gov/toga-tao/el-nino/
9. NOAA Library
http://www.lib.noaa.gov/edocs/elnino.html
10. Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies (COAP),
Florida State University
http://www.coaps.fsu.edu/
11. NOAA, Office of Global Programs/ International Research
Institute IRI
http://iri.ldeo.columbia/edu
12.
Noticias
http://www.pmel.noaa.gov/toga-tao/el-nino/dial-a-scientist.html
13. Lamont Doherty Earth Observatory (LDEO) - Columbia
University
http://rainbow.ldgo.columbia.edu/exhibits/
América Latina y el Caribe
1. Centro Regional de Información sobre
Desastres
http://www.disaster.info.desastres.net/crid/index.htm
http://www.crid.or.cr
2. Organización Panamericana de la Salud -
sede
http://www.paho.org/spanish/ped/pedhome.htm
3. Organización Panamericana de la Salud - Oficina Subregional
para América del
Sur
http://www.disaster.info.desastres.net/PED-Ecuador/desastre/index.html
4. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente
http://www.cepis.ops-oms.org
5. Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres
Naturales en América
Central
http://www.cepredenac.org/enos/index.shtml
La expresión “lecciones aprendidas” lleva implícito el mensaje de que es parte de un proceso de sistematización de experiencias, que busca “formalizar, recuperar, interpretar, evaluar, conceptualizar y comunicar experiencias de acción social”. El fenómeno ENOS 1997-1998 ofreció una oportunidad de sistematizar lo ocurrido, para lo cual se rescatarán los principales aspectos que han de ocupar un lugar indiscutible en las agendas de todos y cada uno de los integrantes del sector de la salud, pero especialmente de quienes tienen responsabilidad principal en la planificación y administración.
· ENOS 1997-98 mostró la dificultad de actuar simultáneamente en varios lugares afectados por diversos tipos de emergencias y durante un período largo.· ENOS causó distintos efectos directos, indirectos y secundarios, según la zona y escenario del desastre. La diversidad y complejidad de los escenarios suscitados repercutió sobre la disponibilidad de recursos, el acceso a los insumos básicos y a la atención, la capacidad adquisitiva de las poblaciones afectadas, las condiciones básicas para su calidad de vida, todo lo cual se tradujo en requerimientos a las áreas de salud dedicadas a la atención de las personas, la salud mental y el ambiente. Tales situaciones no se limitan al período de la emergencia sino que se prolongan durante meses o años, dependiendo del tiempo transcurrido y de la calidad de las soluciones encontradas.
· Las medidas de salud adoptadas fueron suficientes para responder a la emergencia, pero no para evitar los efectos del impacto.
· La falta de información sólida sobre anteriores episodios ENOS dificultó el planeamiento para los diversos escenarios posibles.
· ENOS representa una de las primeras experiencias prácticas de aplicación de medidas de mitigación en la región.
· No se puede corregir en unos pocos meses lo que los países han dejado de hacer en el campo de seguridad y desarrollo a lo largo de muchos años.
· El sector de la salud posee aún un número importante de instalaciones que son muy vulnerables a desastres de origen natural o humano.
· ENOS demostró una vez más la necesidad de afrontar integralmente los problemas de la salud: la atención a las personas, el saneamiento ambiental y la vigilancia epidemiológica.
· Las líneas vitales, especialmente los sistemas de agua potable y de eliminación de desechos líquidos, demostraron ser uno de los componentes más vulnerables de la infraestructura en distintos lugares de la región, y por ende constituyeron necesariamente un área de intervención prioritaria para los servicios de salud.
· Muchas de las obras de infraestructura afectadas habían sido avaladas y financiadas por organismos internacionales, de lo cual se deduce que en sus criterios de aprobación no se tuvieron suficientemente en cuenta las variables clima y riesgo.
· Si bien las obras de mitigación demostraron su utilidad al reducir el nivel del impacto, quedó demostrada la necesidad de realizar simultáneamente preparativos para avanzar en la respuesta y la pronta rehabilitación.
· La Internet demostró utilidad en el intercambio de información y en la búsqueda de soluciones a los problemas suscitados por ENOS. La mejoría de los sistemas de comunicación por radio y por teléfono celular en la región permitió que las autoridades de salud pudieran tener mejor acceso a la información originada en los lugares afectados.
· Quedó demostrado que los medios de comunicación masivos pueden desempeñar un papel educativo muy beneficioso en el tema de la gestión de riesgos, aportando elementos informativos, críticos, constructivos y evaluativos que exigen necesariamente una participación más activa y permanente.· El sector de la salud debe participar en los procesos multisectoriales de planificación, ejecución y evaluación en la gestión de riesgos.
· La relación entre clima y desarrollo debe trascender al ámbito práctico mediante acciones
· en el diseño y ubicación de la infraestructura de salud;· de promoción que disminuyan los factores de riesgo y mejoren el acceso a los servicios de salud;
· de planificación de recursos e insumos para enfrentar escenarios específicos, por ejemplo por déficit o exceso de lluvias;
· para promover investigaciones dirigidas a determinar la influencia del clima en determinados procesos de enfermedad, con énfasis en las enfermedades emergentes y reemergentes presentes en la región.
· Deben revisarse y difundirse los manuales de normas y procedimientos relacionados con la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades emergentes y reemergentes. Los países deberán prepararse elaborando una lista de evaluación de factores de riesgo regionales e instrumentando la vigilancia eficaz de las enfermedades para reconocer los cambios que puedan manifestarse en la incidencia de enfermedades endémicas como consecuencia del Niño. La incorporación de pronósticos climáticos en la vigilancia epidemiológica, los preparativos para situaciones de emergencia y los programas de prevención y mitigación de desastres pueden ayudar a disminuir las consecuencias sanitarias del fenómeno ENOS y de otras emergencias climáticas extremas.· Deben consolidarse planes de contingencia para situaciones climáticas extremas, que incluyan las fases previa, de impacto y posterior, y que incorporen las experiencias obtenidas durante los meteoros ENOS de 1982-83 y 1997-98, y otros episodios relacionados con variaciones climáticas estacionales o interanuales. De igual manera deben preverse su mantenimiento y actualización permanentes.
· Debe prepararse un programa de capacitación que propenda a la formación de equipos interdisciplinarios que puedan afrontar de manera integral las crisis sanitarias.
· El sector de la salud debe desarrollar un método que le permita evaluar prontamente los efectos directos, indirectos y secundarios originados por un desastre. Esto contribuirá no solo a cuantificar el impacto de una emergencia sino a prever los mecanismos de recuperación y mitigación que aporten decisivamente a la disminución del riesgo futuro y por ende a la sustentabilidad del proceso de desarrollo de la comunidad afectada.
· Deben definirse y aplicarse mecanismos e instrumentos formales de seguimiento y evaluación de las intervenciones en salud bajo condiciones de emergencia.
· Las acciones de respuesta deben contribuir a soluciones de largo plazo, evitando así las pérdidas de tiempo y de recursos.
· Deben proponerse la definición y los mecanismos de utilización de las reservas mínimas de materiales biológicos, quimioterápicos e insumos de laboratorio requeridos para cubrir eficazmente acciones de prevención y control de enfermedades emergentes y reemergentes, aplicando las nuevas estrategias de la OMS para el diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de paludismo.
· Los organismos de financiación y fomento deben incluir las variables clima y riesgo en sus criterios de estudio y aprobación de proyectos de desarrollo. Está comprobado que es más económico y factible incluir criterios de mitigación en los diseños originales y no tener que intervenir posteriormente en obras ya ejecutadas o, peor aún, perder la inversión por no haberlo previsto en el diseño ni mitigado antes del desastre.
· Aprovechar y difundir los beneficios que ofrece la red de Internet: ampliación de la cobertura, capacitación de recursos humanos en salud, creación de listas de discusión, su empleo en situaciones de emergencia. Los ministerios de salud deben reforzar y mejorar sus redes de comunicaciones en forma eficiente y efectiva, para potenciar la capacidad de respuesta y reducir la vulnerabilidad del sector de la salud.
· Los países de la región cuentan actualmente con muchas personas capacitadas en el sistema de manejo de los suministros con posterioridad a los desastres; se sugiere que vayan reforzando esos equipos con el sistema SUMA, para mejorar y facilitar la gestión de la ayuda humanitaria.
Cuadro 1: Repercusiones proyectadas de ENOS sobre las enfermedades
|
|
Inundación |
Sequía |
Aumento de temperatura | |
|
Enfermedades transmitidas por el agua | |
| | |
| |
Cólera |
++++ |
+ | |
| |
Rotavirus |
++++ | | |
| |
Diarrea no específica |
++++ | | |
| |
Hepatitis vírica A |
++ |
+ | |
| |
Dinoflagelados |
- |
- |
+++ |
|
Enfermedades transmitidas por vectores | |
| | |
| |
Paludismo |
+ |
- |
+ |
| |
Dengue |
+ |
? | |
| |
Rabia |
++ |
+ | |
|
Factores físico-quimicos | | | | |
| |
Plaguicidas |
++ |
- |
- |
| |
Minerales de hierro tóxicos |
++ |
- |
- |
|
Enfermedades respiratorias |
- |
++ |
+ | |
Repercusiones: ++++ = extremas; +++ = grandes; ++ = moderadas; + = menoresNota: Los países deberán preparar sus propias listas en función de los niveles endémicos de las enfermedades y de los factores de riesgo regionales.
Hartman, Silvia; Gabastou, Jean-Marc; Tamayo, Hugo; Chang, Caroline, Experiencias relacionadas con la mitigación del impacto del fenómeno de El Niño en salud - Epidemiología y control de enfermedades.
Ministerio de Salud, Atención al ambiente en emergencias de origen volcánico, Santafé de Bogotá, 1986.
Ministerio de Salud, Programa de educación continuada para coordinadores de emergencias y desastres de las direcciones departamentales de salud. Santafé de Bogotá, Primera versión, febrero de 1997.
Naciones Unidas, Aspectos de preparación, prevención y mitigación. Naciones Unidas, Vol. 11, 1986.
National Science and Technology Council - Institute of Medicine, Conference on Human Health and Global Climate Change, Washington, 1996.
National Science and Technology Council - Committee on International Science, Engineering, and Technology, Infectious Diseases - A Global Threat, Washington, 1995.
OPS/OMS, Repercusiones sanitarias de la Oscilación del Sur (El Niño), CE122/10 (Español) 4 de mayo de 1998.
OPS/OMS, Vigilancia epidemiológica con posterioridad a los desastres naturales. Publicación científica No. 420, 1982.
OPS/OMS, Saneamiento ambiental con posterioridad a los desastres naturales. Publicación cientíica No. 430, 1982.
Poncelet, Jean-Luc, El Niño Regional Health Impact, Washington, World Bank, Pan American Health Organization. Junio 1998.
Sarmiento, Juan Pablo, El Niño y la gestión de riesgos en América Latina, Washington, World Bank, Pan American Health Organization, junio 1998.
Sarmiento, Juan Pablo, Impacto de los desastres naturales en el sector ambiental - ACODAL. Cartagena, Colombia, 1996.
Seaman, John; Leivesley, Sally; Hogg, Christine, Epidemiología de desastres naturales, México, 1989.
Stuart Olson, Richard et al., The Marginalization of Disaster Response Institutions - The 1997-1998 El Niño Experience in Peru, Bolivia, and Ecuador. Natural Hazards Research and Applications Information Center, University of Colorado, Special Publication 36, 2000.
World Meteorological Organization et al., The 1997-1998 El Niño Event: A Scientific and Technical Retrospective, Ginebra, 1999.
|
CAF |
Corporación Andina de Fomento |
|
CEPIS |
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente |
|
CEPREDENAC |
Centro de Coordinación para la Prevención y Reducción de Desastres Naturales en América Central |
|
DMC |
Dirección Meteorológica de Chile |
|
DOC/NOAA/OGP |
Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, Office of Global Programs, U.S.A. |
|
ECLAC |
United Nations Economic Commision for Latin America and the Caribbean (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe - CEPAL) |
|
ENSO |
El Niño Southern Oscillation (El Niño Oscilación Sur - ENOS) |
|
ERFEN |
Estudio Regional del Fenómeno El Niño |
|
FAO |
Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) |
|
IAI |
Inter American Institute for Global Change Research (Instituto Interamericano de Investigación para Cambios Globales) |
|
IADB |
Inter American Development Bank (Banco Interamericano de Desarrollo - BID) |
|
IDNDR |
International Decade for Natural Disaster Reduction (Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales - DIRDN) |
|
IRI |
International Research Institute for Climate Prediction (Instituto Internacional de Investigaciones para la Predicción del Clima). |
|
LAC |
Latin America and Caribbean (América Latina y el Caribe) |
|
OCHA |
U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) |
|
OFDA |
Office of Foreign Disaster Assistance (Oficina de los Estados Unidos de Asistencia al Exterior en Casos de Desastre) |
|
PACIS |
Pan American Climate Information System (Sistema Panamericano de Información sobre el Clima) |
|
PAHO/WHO |
Pan American Health Organization/World Health Organization (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud - OPS/OMS) |
|
SST |
Sea surface temperature (Temperatura de la superficie del mar) |
|
UNDP |
United Nations Development Program (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD) |
|
USAID |
United States Agency for International Development (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) |
|
WB |
World Bank (Banco Mundial) |
|
WFP |
World Food Program (Programa Mundial de Alimentos - PMA) |
|
WMO |
World Meteorological Organization (Organización Meteorológica Mundial) |
 |
 |