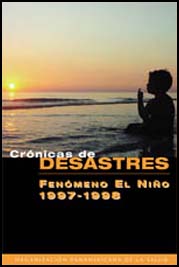

República de Bolivia
Ministerio de Salud y Previsión Social
Ministerio
de Defensa Nacional
Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS)
Coordinación General:
· Dr. Pablo Aguilar Alcalá, Representación OPS/OMS Bolivia
· Ing. Guillermo Orozco Salazar, Representación OPS/OMS Bolivia
· Dra. Josephine Malilay, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, EUA.
Han colaborado además en la elaboración de este informe las siguientes personas e instituciones:
Ministerio de Salud y Previsión Social. Dirección General de Servicios de Salud
Dr. Oscar Landivar, Director/Coordinador de Desastres Min. de
Salud
Dr. Ramón Cordero
Lic. Blanca Kremsberger
Ministerio de Salud y Previsión Social. Dirección General de Epidemiología
Dr. Virgilio Prieto, Director
Dr. Roberto Vargas Guzmán,
ex-Director
Tec. Teresa Ruiz, Responsable de Seguimiento Fenómeno El Niño
Cruz Roja Boliviana
Dr. Ruben Gonzales, Responsable Nacional de Socorro
Dr.
Grover Yepez, Responsable Nacional de Juventudes
Ministerio de Defensa Nacional. Servicio Nacional de Defensa Civil
V. Alm. Luis Daza Montero, Director
Dr. Fernando
Jiménez
Sr. Juan José Dorado
Ministerio de Defensa Nacional. Unidad Técnica Operativa de Apoyo y Fortalecimiento Sistema de Defensa Civil
Dr. Larry Monasterios
Cap. Zulema La Fuente
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Ricardo Mena, Asesor Regional Programa de Desastres (PNUD
Ecuador)
Dr. Sergio Alves, Proyecto PNUD- Min. Defensa Nacional
OPS/OMS
Dr. Enrique Paz, Oficina de El Paso
Agradedemos además las contribuciones de las siguientes personas:
Dr. Sergio Alves, Proyecto PNUD-Min. Defensa Nacional
Dr.
Oswaldo Barrezueta, Asesor PAI, OPS/OMS-Bolivia
Lic. Blanca Kremsberger,
Dirección General de Servicios de Salud/Min. de Salud y P.S.
Dr. Enrique Gil
Bellorín, Asesor Epidemiología,
OPS/OMS-Bolivia
Datos generales sobre Bolivia
Bolivia se halla situada en el centro de América del Sur, entre los 57°26´y 69°38´de longitud oeste y los paralelos 9°38´y 22°53´de latitud sur, y su extensión territorial es de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Argentina, al oeste con Perú, al sudeste con Paraguay y al sudoeste con Chile.
Las condiciones geográficas del país favorecen la dispersión de su población: grandes distancias, y vías de comunicación escasas, en regular o mal estado, que cubren principalmente el eje central del país, dificultando el acceso a los núcleos de población más pobres. Estos se encuentran, en su mayoría, en zonas rurales alejadas de los principales centros urbanos y ampliamente dispersas.
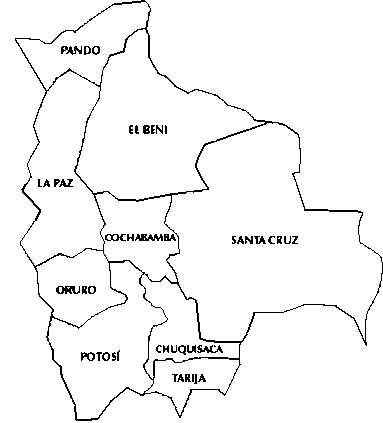
Figura
En el territorio boliviano se suelen consideran tres zonas geográficas predominantes:
Andina (Altiplano): Abarca el 28% del territorio, con una extensión de 307.000 km2, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.); las actividades predominantes son la agricultura para autoconsumo y las artesanales.Subandina: Región intermedia entre el altiplano y los llanos que abarca el 13% del territorio, de clima templado a cálido, con actividades predominantemente agrícolas.
(los) Llanos: Comprende 59% del territorio, que abarca llanuras y extensas selvas; las actividades predominantes son la ganadería y las agroindustrias.
En este diverso espacio geográfico habita la población de Bolivia, un total de 7.588.000 habitantes en 1996, con un 60,3% de población urbana y un 39,7% de población rural, según el INE (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia). Se observa un proceso creciente de urbanización con respecto a 1992, predominantemente en el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), que concentra el 68,5% de la población total, en tanto que los restantes departamentos solo reúnen el 31,5% restante. La tasa de crecimiento poblacional para el período 1995-2000 se estima en 2,3% anual y la densidad demográfica se incrementó de 5,8 a 6,9 habitantes por kilómetro cuadrado entre 1992 y 1996, siendo en este último año Cochabamba el departamento con mayor densidad, 24,7 hab./km2, seguido por La Paz, con 17,1, Chuquisaca, con 10,4, Tarija, con 9,5, y Oruro, con 7,1 hab./km2. La densidad de población de los otros departamentos es inferior al promedio nacional: Potosí, 6,2; Santa Cruz, 4,3; Beni, 1,5; y Pando, 0,8.
En cuanto a los servicios básicos para la población, la proporción de hogares con acceso a redes generales de agua potable alcanzaba el 54% en 1992, llegando al 81% en las áreas urbanas y bajando al 18% en las zonas rurales (INE, Censo de 1992). Según la misma fuente, el 43% de los hogares disponían de servicio sanitario, 63% en las áreas urbanas y 17% en las rurales. El 55% de los hogares de todo el país disponían de energía eléctrica, 87% en las áreas urbanas pero solo 16% en los hogares de zonas rurales.
Los niveles de pobreza son elevados: se observa que una parte considerable de la población, especialmente en las zonas rurales, tiene insatisfechas sus necesidades esenciales al no contar con acceso adecuado a los servicios de insumos básicos, así como a los de educación, salud y vivienda. Según el IDH (índice de desarrollo humano), Bolivia ocupa el 113° lugar (entre 173 países) con un promedio de 0,530. Sin embargo, esta cifra general no es muy confiable pues habría que analizar la diferencia de IDH entre Santa Cruz (0,74) y Potosí (0,38), por ejemplo.
La situación de la salud, resultante de estas condiciones generales, presenta como principales causas de enfermedad y muerte en los menores de 5 años las diarreas y las infecciones respiratorias agudas (fuente: ENDSA).
Antecedentes sobre desastres naturales
El territorio y la población de Bolivia están permanentemente expuestos a daños de origen natural o producidos por el hombre, que en algunos casos llegan a convertirse en desastres de efectos sumamente negativos sobre la vida, salud y seguridad de las poblaciones con un fuerte impacto en su infraestructura de desarrollo. Con el transcurrir de las estaciones del año, Bolivia suele estar sujeta a cambios adversos causados por fenómenos naturales: inundaciones, sequías, aludes, heladas, granizadas y cambios ecológicos. Tales fenómenos suelen afectar más a las comunidades rurales, que por sus características de pobreza y debilidad institucional resultan más vulnerables a cualquier perturbación.
Para responder a esas situaciones el país cuenta con una organización que se describe más abajo. Es de notar que en estos momentos, y luego de los daños causados por El Niño 1997-98 y por el terremoto de Aiquile-Totora, Bolivia ha emprendido una reforma del Sistema Nacional de Defensa Civil, que comprende la elaboración de una nueva ley para reorganizar el sistema, el fortalecimiento del Servicio Nacional de Defensa Civil (operativo) y la creación de una comisión que coordine la planificación y el desar rollo tomando como base la prevención (fuente: Proyecto Ministerio de Defensa Nacional - PNUD).
Organización para situaciones de emergencia y desastres (vigente en 1999)
El Sistema Nacional de Defensa Civil de Bolivia consta de tres niveles de atención a desastres (fuente: Sistema Nacional de Defensa Civil, Unidad Técnica Operativa de Apoyo y Fortalecimiento -UTOAF-):
Nivel gubernamental: Lo preside el Ministerio de Defensa Nacional y está formado por el Comité Nacional de Defensa Civil, que agrupa a todos los ministerios nacionales y cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo del Director Nacional de Defensa Civil, con dependencias tanto en los niveles departamentales como provinciales; lo integran además el Servicio Nacional de Defensa Civil y los Comités Departamentales de Defensa Civil.Nivel de organismos básicos: Está integrado por el Ministerio de Salud y Previsión Social, las Fuerzas Armadas, la Policía, y la Cruz Roja.
Nivel de organismos nacionales de servicio: Lo integran las alcaldías municipales, las juntas vecinales, los clubes deportivos, los boy scouts y otros organismos y servicios de apoyo.
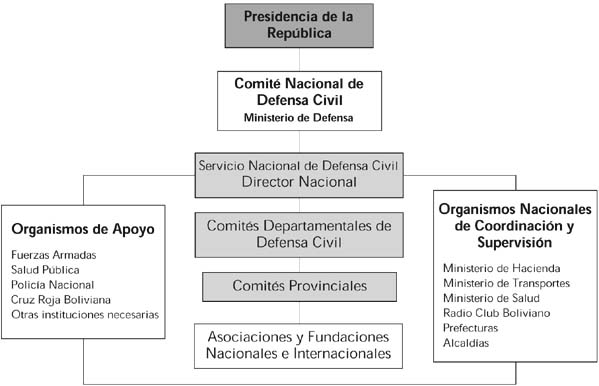
Organigrama. Sistema Nacional de
Defensa Civil.
Teniendo en cuenta que Bolivia ya había sido gravemente afectada por el fenómeno El Niño durante el bienio 1982-83 (véase más abajo: Efectos del Niño 1982-83), una vez que se conoció la información sobre la inminencia del Niño 1997-98, el país comenzó a adoptar diversas medidas que se describen en el anexo sobre medidas de mitigación y preparativos.
Definición
La corriente del Niño, como fenómeno oceánico conocido y definido, consiste en la presencia, especialmente notoria en la costa noroccidental de América del Sur, de una gran masa de agua caliente y de baja salinidad. En las costas de la República del Ecuador, la temperatura de esta masa oscila, según El Niño, entre 23 y 30 grados Celsius, con una salinidad de solo 32 a 33 por mil.
|
INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL 1. Frente al pronosticado fenómeno natural denominado “La Corriente del Niño”, es necesario adoptar las medidas preventivas más aconsejables de protección a la población y a las áreas que pudieran ser afectadas. 2. Consecuentemente, el Sistema Nacional de Defensa Civil, parte integrante de la Defensa Nacional y conformado de acuerdo a los Decretos Supremos números 19386 y 24680 del 26 de enero de 1983 y 23 de junio de 1997, respectivamente, debe proceder a elaborar un Plan de Emergencia Nacional para contrarrestar la evolución del mencionado fenómeno natural. 3. El Sistema Nacional de Defensa Civil, para el propósito mencionado, deberá declararse en sesión permanente y requerirá el concurso de reparticiones públicas y la colaboración de personas y entidades probadas que puedan coadyuvar en eventuales labores de emergencia. 4. El señor Ministro de Defensa Nacional, presidente del Sistema de Defensa Civil, coordinará las acciones y labores de los organismos que participen en las tareas pertinentes. 5. Los Ministerios de Estado, Prefecturas de departamento e instituciones fiscales, en caso de ser requeridos por el Sistema de Defensa Civil, prestarán su concurso con todos los medios que sean necesarios. La Paz, 5 de septiembre de 1997 |
Como hemos visto en la primera parte de este documento, el meteoro del Niño abarca un variado conjunto de fenómenos oceánicos y meteorológicos interrelacionados, de tal complejidad que aún no es predecible en todos sus aspectos, por la gran extensión de la superficie geográfica afectada y la enorme cantidad de variables intervinientes en las interacciones entre el océano y la atmósfera.
Efectos del Niño 1982-83 sobre Bolivia
Según informes elaborados por las autoridades bolivianas y documentados en la publicación Situación de Salud en las Américas (OPS/OMS, 1984), en Bolivia se registraron 40 muertos. Los fenómenos atmosféricos predominantes fueron inundaciones y sequías y hubo 700.000 damnificados por las inundaciones y 1.600.000 personas afectadas por la sequía. De acuerdo con el correspondiente informe de la CEPAL, los daños totalizaron US$ 837 millones.
|
DECRETO SUPREMO No. 24857 Hugo BANZER SUÁREZ CONSIDERANDO: Que el fenómeno natural denominado “El Niño” hace necesario adoptar las medidas de prevención y protección a la población y a las áreas que pudieran ser afectadas. Que por instructivo Presidencial del 5 de septiembre de 1997 se estableció que el Sistema Nacional de Defensa Civil se declare en sesión permanente para enfrentar el mencionado fenómeno. EL CONSEJO DE MINISTROS DECRETA: ARTÍCULO 1. Declárase emergencia en todo el territorio nacional como consecuencia del fenómeno natural de “El Niño”. ARTÍCULO 2. El Sistema de Defensa Civil formulará un Plan de Emergencia Nacional, quedando autorizado para convocar y requerir la participación en las actividades y acciones que se planifiquen para este efecto de las autoridades civiles, militares y policiales, así como de las que tienen jurisdicción nacional y departamental. ARTÍCULO 3. Se autoriza al Sistema Nacional de Defensa Civil a presentar solicitudes de cooperación a los Organismos Internacionales, países amigos y sector privado, conforme a los mecanismos vigentes, para poner en ejecución las medidas que sean pertinentes en el Plan de Emergencia Nacional. Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veintidós días del mes de septiembre del año mil novecientos noventa y siete. Firman el Presidente y el Consejo de Ministros de la República de Bolivia |
Comportamiento del Fenómeno en territorio boliviano en 1982-83
En Bolivia, los vientos húmedos procedentes de la Amazonia fluyen normalmente de este a oeste y se precipitan en la cordillera andina. Esto explica las abundantes lluvias sobre zonas como los Yungas y el Chapare. Sin embargo, el fenómeno del Niño altera profundamente este patrón normal de comportamiento climático.
Cuadro 1: Fenómenos atmosféricos en América del Sur - Efectos producidos por El Niño 1982-1983
|
País |
Tipo |
Muertos |
Afectados |
Daño en US$ |
|
Bolivia |
Inundaciones |
40 |
700.00 |
837.000.000 |
| |
Sequías |
- |
1.600.000 |
|
|
Ecuador |
Inundaciones |
300 |
950.000 |
641.000.000 |
|
Perú |
Inundaciones |
233 |
830.000 |
200.000.000 |
| |
Sequías |
- |
460.000 | |
|
Total | |
573 |
4.540.000 |
1.678.000.000 |
FUENTES: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO), y Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Con el advenimiento del meteoro ENOS, los vientos húmedos y calientes que se acumulan en las costas del Perú se precipitan en la Cordillera de los Andes causando fuertes tormentas de lluvia. Ya secos, estos vientos calientes atraviesan la Cordillera hasta llegar al Altiplano y los valles bolivianos, impidiendo el normal desplazamiento hacia el oeste del aire húmedo proveniente del Brasil. Así se explican las prolongadas inundaciones en el oriente del país y las severas sequías en el Altiplano.
Según estudios efectuados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, durante agosto de 1997 se determinó un retroceso de 5 metros de los glaciares de Chacaltaya y un descenso de 105 cm en el nivel de las aguas del lago Titicaca (por lo que en ese momento se supuso que las características del meteoro El Niño serían similares a las registradas durante ENOS 1982-83).
Análisis del comportamiento climático, 1997-1998
Zona del Altiplano
Los análisis de las precipitaciones registradas entre octubre de 1997 y abril de 1998, que corresponden al período vegetativo de la casi totalidad de los cultivos de esta zona, indican que las lluvias acumuladas alcanzaron a 314 mm, un 20% menos de la lluvia normal, que es de 369 mm, siendo diciembre el mes más crítico, con un registro de solo el 50% de la precipitación media. En los meses siguientes las precipitaciones alcanzaron valores cercanos a los normales.
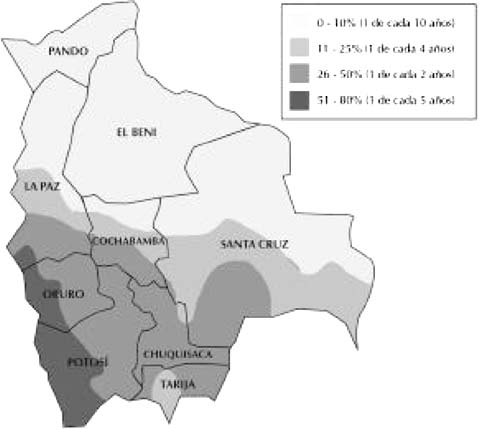
Mapa de zonificación de los
efectos del fenómeno del Niño 1997-1998.
La distribución temporal de la precipitación en ese lapso fue bastante irregular, con solo 57 días con lluvia, menos que en 1996-97, cuando llovió 86 días. La distribución espacial muestra déficit en el centro y sur del Altiplano, que corresponden a los departamentos de Oruro (todas sus provincias), Potosí (las provincias del Norte) y el Altiplano Sudeste de La Paz. En general, los cultivos de siembras tardías (a partir de enero) tuvieron mejores aportes hídricos. Por otra parte, las temperaturas muestran incrementos promedios de 2°C respecto de la media, tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas, por lo que, a diferencia de la sequía de 1982-83, cuando hubo heladas significativas en toda esta zona, en esta campaña agrícola no se registraron heladas.
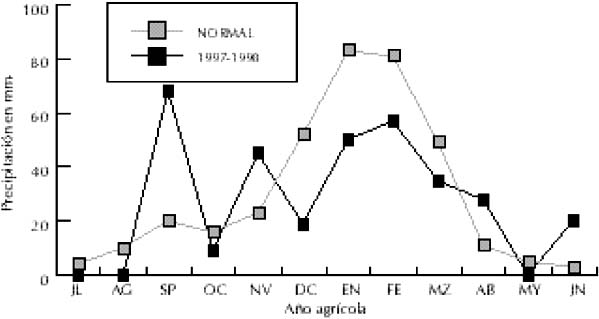
Zona del altiplano -
Precipitación en años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)
Zona de los valles
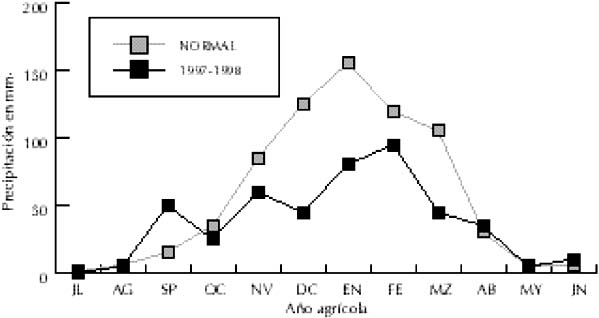
Zona de los valles -
Precipitación en años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)
El análisis de las precipitaciones ocurridas entre septiembre de 1997 y mayo de 1998, que corresponde al período vegetativo de casi la totalidad de los cultivos de secano de esta zona, indica que la precipitación acumulada alcanzó 380 mm en 67 días con lluvia. En la campaña anterior se registraron 572 mm en 81 días con lluvia. El mes más crítico de esta campaña fue diciembre, con un registro de solo un 40% de la precipitación media. En los meses siguientes las lluvias alcanzaron valores inferiores a los normales. En general, el déficit de precipitación fue uniforme para los valles de Cochabamba y Chuquisaca, y en menor grado para Tarija. Las temperaturas muestran incrementos promedios de 1,5°C y la máxima extrema fue superior en 4°C a la de la campaña anterior, lo que favoreció el desarrollo de plagas y enfermedades (en esta campaña no se registraron heladas).
Zona del Chaco
Las precipitaciones registradas entre octubre de 1997 y mayo de 1998, lapso que corresponde al período vegetativo de los principales cultivos de esta zona, muestran el siguiente comportamiento: la lluvia acumulada alcanzó a 578 mm, menos de la normal que es de 764 mm; febrero fue el mes más crítico, con un registro de solo 60% de la precipitación media de ese mes. En los otros meses las lluvias alcanzaron valores cercanos a la normal, pero siempre inferiores. La distribución de lluvias fue bastante irregular, con 82 días de lluvia, más que el año anterior cuando hubo solo 67 días. El comportamiento de las temperaturas también muestra incrementos promedios de 2°C respecto de la media, con máximas extremas de hasta 45°C en Villamontes.
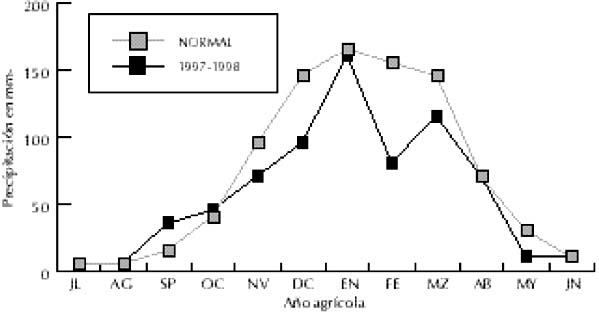
Zona del Chaco - Precipitación en
años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)
Zona tropical de Santa Cruz
Las precipitaciones registradas entre septiembre de 1997 y mayo de 1998 tuvieron un comportamiento cercano a los promedios normales, con 89 días de lluvia y 1012 mm de agua caída, levemente superior al promedio normal de ese período, que es de 985 mm. Las variaciones extremas corresponden al incremento de las precipitaciones en diciembre, con 18 días de lluvia, y a la mínima en enero, con solo 12 días lluviosos.
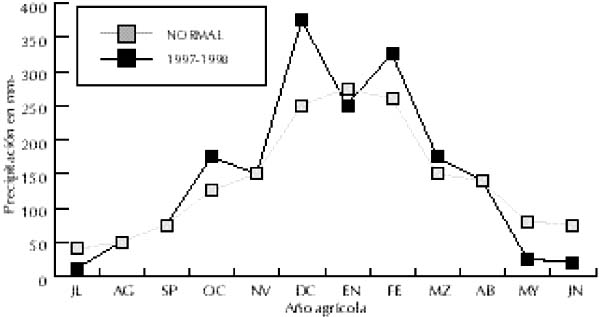
Zona tropical de Santa Cruz -
Precipitación en años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)
Las temperaturas muestran incrementos promedios de 3°C respecto de la media, tanto en las máximas como en las mínimas. Esto, sumado al aumento de la humedad ambiental, creó condiciones propicias para la aparición de plagas y enfermedades que afectaron los cultivos.
Zona tropical del Beni
El comportamiento de las lluvias en esta zona, que alcanzaron a 1.118 mm, tuvo un leve déficit pues resultó inferior al promedio de 1.335 mm. Esto originó una sequía moderada con tendencia a acentuarse. El nivel de los ríos quedó por debajo de los promedios registrados en la campaña anterior y ello dificultó la navegación.
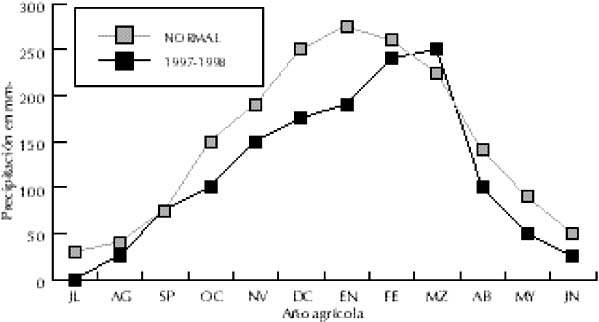
Zona tropical del Beni -
Precipitación en años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)
Conclusiones sobre el comportamiento climático
Debido a los déficit de precipitación y a la irregular distribución de las lluvias, en las zonas del Altiplano y de los valles se registraron condiciones desfavorables para el desarrollo normal de los cultivos, por lo que los rendimientos serán muy inferiores a los de la campaña anterior. En la región tropical de Santa Cruz, el comportamiento de las lluvias, no obstante algunas variaciones en la cantidad de precipitación, se puede considerar como normal, por lo que los rendimientos deben estar cercanos a los promedios históricos. En el Chaco, a pesar de que las lluvias fueron inferiores a la media, una mejor distribución temporal a lo largo del ciclo vegetativo de los cultivos permitió obtener rendimientos levemente superiores a la media normal.
Efectos sobre la producción agrícola
Los rubros más afectados en los volúmenes de la producción agrícola boliviana fueron la cebada, con una caída del 42% respecto de la campaña anterior; la papa, con el 41% menos; la quinua con -41%; el maíz, con -37%; la arveja, con -21%, y las habas, -21%. La tasa media nacional de disminución de los volúmenes de producción fue de -4,5%, puesto que el volumen total de producción de los principales cultivos alcanzó a 7,4 millones de toneladas métricas, inferior en 349.607 t a la campaña anterior, de 7,7 millones de toneladas.
La disminución total de la producción nacional para la campaña 1997-98, traducida en términos económicos, significa aproximadamente un monto global de 137 millones de dólares EUA, equivalente al 57% de las pérdidas ocasionadas por El Niño en la campaña agrícola 1982-83, que fueron de 241 millones de dólares.

Tanto la sequía como las
inundaciones golpearon intensamente al sector agrícola boliviano. (OPS/OMS,
R.
Perez)
El monto total de los daños causados por ENOS 1997-98 en Bolivia ascendió a los 527 millones de dólares EUA. De ellos, 213 millones (el 40%) corresponden a daños directos a bienes y propiedades, y los 314 millones restantes (60%) son daños de tipo indirecto. Cabe observar que la sequía originó el 53% de los daños totales, en tanto que las inundaciones causaron el 47% restante.
Debe señalarse, sin embargo, que sería quizá más preciso hablar de dos zonas con tipos diferentes de desastre, tanto por el origen de los daños como por las características de las poblaciones afectadas. En primer lugar, en el Altiplano -donde ocurrió la sequía- resultaron damnificadas muchas familias de muy escasos recursos, que han perdido gran parte de sus escasos bienes, su producción, y la capacidad para seguir produciendo. En segundo lugar, el resto del país, donde se produjeron inundaciones que afectaron la infraestructura vial y parte de la producción agropecuaria, lo que dificulta y encarece el transporte y el comercio. La estructura de los daños totales se desglosa en el cuadro 2.
Cuadro 2: Estructura del daño total
|
Tipo de daño |
Monto del daño en millones de US$ |
Porcentaje del total |
|
Pérdidas de producción |
263,3 |
50 |
|
Bienes de capital |
226,8 |
43 |
|
Mayores costos de operación |
24,9 |
5 |
|
Prevención y emergencia |
12,3 |
2 |
FUENTE: CAF-CEPAL
Estos datos muestran que se trató de un desastre en el que se combinaron sequía e inundaciones, puesto que el monto de las pérdidas de producción es muy parecido al de las pérdidas de bienes (50 versus 43%). Dadas las características de los servicios afectados, cuyas operaciones se han encarecido, el monto y porcentaje de los perjuicios sufridos por las empresas de servicios públicos fueron relativamente bajos (5%).
El cuadro 3 muestra que los sectores productivos fueron los más afectados (con un 50% de los daños totales), especialmente en el sector agrícola (22%), debido a la falta de lluvia durante la campaña agrícola 1997-1998. Sin embargo, el sector más perjudicado fue el del transporte vial, que acusa un 45% de los daños totales, por las averías a muchas carreteras y puentes de las redes principal, secundaria y terciaria. Las pérdidas en el sector agropecuario originaron daños eslabonados con los sectores agroindustrial y comercial (11% y 16%, respectivamente). También los servicios de agua potable y saneamiento y los de electricidad sufrieron daños por la sequía, que equivalen al 2% del total de pérdidas. Los gastos de prevención y atención de la emergencia representaron igualmente un 2% de los daños totales. Finalmente, los daños en el sector de la vivienda ascendieron a un 1% del total.
Cuadro 3: Análisis de daños por sector afectado
|
Tipo de daño |
Monto del daño en millones de US$ |
Porcentaje del total |
|
Sectores productivos |
261,6 |
50 |
|
Transportes |
237,7 |
45 |
|
Prevención y emergencia |
12,3 |
2 |
|
Servicios |
10,4 |
2 |
|
Vivienda |
5,3 |
1 |
FUENTE: CAF-CEPAL
Impacto en la economía
El cuadro 4 presenta las cifras completas de los daños estimados y permite obtener una visión global de las pérdidas, tanto directas como indirectas, para cada uno de los sectores que resultaron afectados por El Niño. También indica que las pérdidas impondrán una carga negativa no prevista sobre el balance comercial y de pagos del país, debido a las importaciones para hacer la reconstrucción, por un monto que se estima en 138 millones de dólares.
Cuadro 4: Bolivia: Recapitulación de los daños causados por El Niño de 1997-1998 (en millones de dólares EUA)
|
Sector y subsector |
Daño total |
Daño directo |
Daño indirecto |
Efecto sobre el balance de pagos |
|
Total |
527,3 |
213,1 |
314,2 |
137,8 |
|
Sectores sociales |
5,3 |
5,3 |
- |
0,2 |
|
Vivienda |
5,3 |
5,3 |
- |
0,2 |
|
Servicios |
10,4 |
- |
10,4 |
0,6 |
|
Agua y saneamiento |
9,0 |
- |
9,0 |
0,6 |
|
Generación de electricidad |
1,4 |
- |
1,4 |
- |
|
Transporte |
237,7 |
207,8 |
29,9 |
80,5 |
|
Transporte vial |
236,6 |
206,7 |
29,9 |
80,5 |
|
Ferrocarriles |
1,1 |
1,1 |
- |
- |
|
Sectores productivos |
261,6 |
- |
261,6 |
56,5 |
|
Agropecuario |
118,6 |
- |
118,6 |
- |
|
Industria |
58,2 |
- |
58,2 |
- |
|
Comercio |
84,7 |
- |
84,7 |
- |
|
Prevención y emergencia |
12,3 |
- |
12,3 |
- |
FUENTE: Estimaciones basadas en información y cálculos propios.
A partir de la información presentada, es preciso dar una idea clara de la magnitud de este desastre. En tal sentido, considérese que el monto total de los daños representa cerca del 7% del producto interno bruto de Bolivia, y que los daños en el sector agropecuario -el más afectado- hicieron que el producto sectorial reduciera su crecimiento en alrededor de 1,5% en 1998. Tales consideraciones evidencian que el impacto económico del meteoro en esta ocasión, aunque sensible en términos absolutos, ha sido moderado.
Una comparación con los perjuicios ocasionados por El Niño de 1982-1983, sobre el cual se cuenta con información pormenorizada, arroja una mayor luz al respecto. El cuadro 5 resume tal comparación, presentando las cifras en millones de dólares de 1998, luego de ajustar por inflación los valores correspondientes a 1982-83.
Cuadro 5: Comparación de daños en 1982-83 y en 1997-98
|
Sector |
1982-1983 |
1997-1998 |
|
Total nacional |
1372 |
527 |
|
Sectores sociales |
37 |
15 |
|
Sectores productivos |
1174 |
262 |
|
Transporte |
161 |
238 |
|
Otros gastos |
- |
12 |
Sin lugar a dudas, ENOS 1982-83 originó daños en escala nacional muy superiores (2,6 veces) a los del Niño más reciente. Merece especial mención el hecho de que los daños en los sectores productivos en esta ocasión representan solamente una quinta parte de los ocurridos hace 15 años, sin duda debido a que la sequía en el Altiplano fue menos severa y extendida. Igualmente, los daños en los sectores sociales fueron menores en esta ocasión. Los perjuicios al transporte, aunque las inundaciones fueron de menor intensidad, fueron más elevados en esta ocasión debido a la mayor disponibilidad actual de bienes y a la mayor vulnerabilidad derivada de las mayores intervenciones en las partes altas de las cuencas hidrográficas. Por otra parte, parece que las inversiones realizadas en prevención, una vez que se tuvo un pronóstico temprano sobre la llegada del Niño, tuvieron resultado positivo en reducir, al menos parcialmente, los efectos negativos del meteoro.
A pesar de que la magnitud de los daños causados en esta ocasión por El Niño fue moderada, el análisis realizado revela con claridad que Bolivia, y especialmente los habitantes del Altiplano, son muy vulnerables a las variaciones del clima. Esto señala dos necesidades imperativas. La primera, que el Estado ayude a los habitantes del Altiplano a restablecer sus patrimonios y su capacidad de producción después de este meteoro, para evitar consecuencias futuras más desastrosas, tales como una posible hambruna o mayores migraciones del campo hacia las ciudades. Y la segunda, con objeto de atenuar los efectos desastrosos que habrán de presentarse en el futuro debido a condiciones hidrometeorológicas adversas, es la necesidad de adoptar una política de reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales de todo tipo en escala nacional, que habrá de acompañarse de los correspondientes programas y planes de acción.
En documento separado, la CEPAL presentó un análisis acerca de los efectos secundarios ocasionados por El Niño de 1997-1998 sobre las principales variables macro-económicas de Bolivia.
El Niño se manifestó en Bolivia principalmente con sequía e inundaciones. En el Taller Nacional realizado a fines de septiembre de 1998, seleccionamos enfermedades que se asocian a los fenómenos climáticos más importantes que podrían presentarse por efecto del meteoro ENOS y que pueden afectar las condiciones de salud y causar enfermedad.
Si bien se sabe que la desnutrición es una consecuencia de la sequía, en este informe no se la ha registrado como un efecto inmediato porque cuando hay sequía, y resulta afectada la producción de alimentos, los cuadros de desnutrición aparecen en el mediano y largo plazo. En cuanto al dengue, no se ha tenido información de fuentes oficiales al respecto.
Para la elaboración de este documento se ha revisado la información oficial del Ministerio de Salud y Previsión Social, proveniente del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS).
Enfermedades diarreicas agudas
Durante el período 1991-1998 la tendencia de las EDA ha sido ascendente, registrándose un pico en la curva en el año 1997, cuando de un promedio anual de 186.533 casos para todos esos años se pasa a 300.000 casos. En todo el período 1991-97 la cantidad total de casos aumentó en un 78%, mientras que solo en 1997 se incrementó en un 39% con respecto al promedio.
Cuadro 6: Cambios climáticos que podrían incidir en la salud y causar enfermedad
|
Inundaciones |
|
|
Durante |
Después |
|
· IRA |
· IRA |
|
· EDA |
· EDA y cólera |
|
· Muerte por ahogo |
· Vectoriales: paludismo, dengue, fiebre amarilla |
|
· Lesiones moderadas |
· Accidentes por ofidios, rabia |
| |
· Afectación a la vivienda, al agua segura y a los alimentos |
|
Sequía |
|
|
Durante |
Después |
|
· EDA y cólera |
· EDA y cólera |
|
· Insolación |
· Lesiones dérmicas |
|
· Deshidratación |
· Grados de desnutrición |
|
· Inicio de desnutrición |
· Emigración, carencia de servicios |
|
|
· Otros |
FUENTE: OPS/OMS
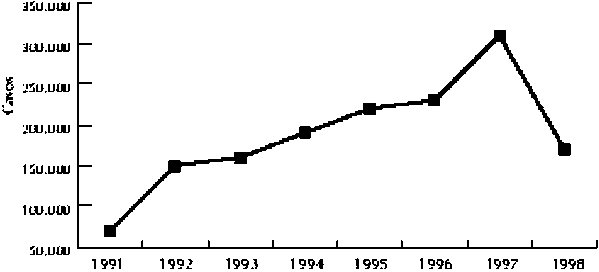
Tendencias de las EDA
1991-1998.
* Reconocemos la dificultad que puede existir en interpretar casos repetidos de diarreas en niños menores de 5 años. De todos modos, consideramos importante este análisis para mostrar la tendencia por departamento.
Con respecto a otros indicadores de diarrea, adjuntamos los episodios de diarre a de 1991 a 1996. Debido a que el SNIS cambió su formato desde ese año, no se cuenta con esa información para 1997 y 1998. Es interesante ver el comport amiento de los episodios de diarrea en el departamento del Beni durante este período.
Infecciones respiratorias agudas
Durante el mismo período (1991-98) vimos que la curva de tendencia desciende entre 1991 y 1994. Cabe señalar que Bolivia sufrió un fenómeno ENOS débil en 1991, habiéndose registrado ese año 70.000 casos. En 1994 se registra el punto más bajo de la curva, con 29.000 casos, aproximadamente, y en 1997 la curva vuelve a subir hasta más de 80.000 casos, superando los registrados en El Niño de 1991.
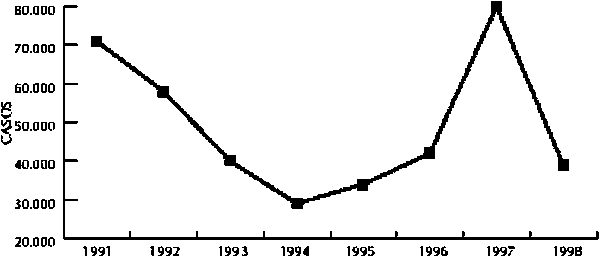
Tendencia de las IRA,
1991-1998. (Fuente: SNIS)
Paludismo
Superficie y población del área endémica y situación epidemiológica actual
El área endémica de paludismo en Bolivia tiene una superficie de 821.346 km2, que representa el 75% de la superficie total del país, con una población en riesgo de 3.733.277 habitantes en 1998. En relación con la nueva estructura de jurisdicciones políticas que se está instaurando, el área endémica abarca 171 municipios (56%) en ocho departamentos de los nueve existentes.
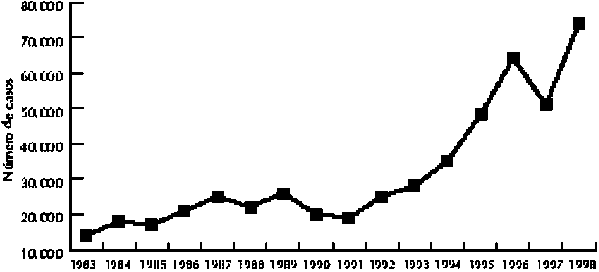
Tendencia de la malaria
1983-1998. (Fuente: SINS, Vigilancia Epidemiológica)
La distribución de la población y la superficie correspondiente según niveles de riesgo, a partir de las tasas de incidencia parasitaria anual (IPA) son las siguientes:
· alto riesgo, con transmisión permanente: 408.118 habitantes en 203.100 km2, que comprenden 114 municipios de Pando, Beni, Chuquisaca, Tarija y La Paz, con IPA mayor de 10 por mil habitantes expuestos;· mediano riesgo, con transmisión epidémica cíclica con intervalo de meses: 624.325 habitantes en 292.701 km2, que comprenden 26 municipios de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, con IPA que oscila entre 1 y 9 por mil habitantes expuestos;
· bajo riesgo, con transmisión escasa y periódica: afecta a 2.100.358 habitantes en 329.731 km2 y 31 municipios, con un IPA inferior a 1 por mil habitantes expuestos.
Situación epidemiológica en escala nacional
En 1997 se notificaron 51.478 casos, de los cuales 46.097 (89,5%) correspondieron al tipo de paludismo causado por el Plasmodium vivax y 5.381 (10,5%) al Plasmodium falciparum. En comparación con 1996, cuando se registraron 64.136 casos, se observa una disminución relativa del 15,9%. En cambio, en la forma parasitaria causada por el Plasmodium falciparum, considerada infección maligna por su elevada letalidad, se observa un aumento del 26,0%. El resumen cuantitativo de la situación en los últimos siete años se puede ver en el cuadro 7.
Cuadro 7: Total anual de casos de paludismo por agente infeccioso 1991 - 1997
|
Años |
Total de casos |
Pla. vivax |
% |
Plasmodium falciparum |
% |
IPA |
|
1991 |
19.031 |
17.921 |
94,2 |
1110 |
5,8 |
7,0 |
|
1992 |
24.486 |
21.729 |
88,7 |
2757 |
11,3 |
8,9 |
|
1993 |
27.475 |
22.100 |
80,4 |
5375 |
19,6 |
8,8 |
|
1994 |
34.915 |
30.046 |
86,1 |
4869 |
13,9 |
11,0 |
|
1995 |
46.911 |
43.537 |
92,8 |
3374 |
7,2 |
15,0 |
|
1996 |
64.136 |
59.866 |
93,3 |
4270 |
6,7 |
19,4 |
|
1997 |
51.478 |
46.097 |
89,5 |
5381 |
10,5 |
16,3 |
FUENTE: OPS/OMS.
El mejoramiento relativo que se muestra no significa una solución duradera del problema; por el contrario, la situación epidemiológica sigue siendo de hiperendemia. Entre las causas principales de este deterioro corresponde mencionar:
· el limitado o casi inexistente apoyo financiero del gobierno boliviano;
· los insuficientes medicamentos e insumos de laboratorio;
· la falta de apoyo financiero por parte de las prefecturas y municipios.
En el período 1990-1997 se ha registrado un incremento de 630 a 3.809 en la cantidad de localidades de alto riesgo, con la consiguiente dispersión del problema a zonas controladas. En 1997 se notificaron 21 defunciones desde el distrito de salud de Riberalta; sin embargo, se presume que la mortalidad por paludismo es elevada en la región amazónica de Pando, Riberalta y Guayaramerín debido a la infección por Plasmodium falciparum, pero el acentuado subregistro no permite tener datos confiables. Persiste actualmente una transmisión urbana importante en Guayaramerín, Riberalta, Yacuiba y Bermejo. Santa Cruz informa sobre transmisión urbana a partir del 20 de febrero de 1996 al notificar casos autóctonos en plena ciudad. La investigación del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP) detectó 161 casos de Plasmodium vivax e identificó la presencia del vector Anopheles pseudopunctipennis en la zona del Plan 3000, con varios barrios afectados.
Las consecuencias económicas del paludismo en Bolivia merecen el siguiente análisis: Por cada uno de los 51.478 casos notificados en 1997 se presentan otros cinco colaterales que no acuden a los servicios de salud ni a los puestos de información para diagnóstico y tratamiento; esto implica una incidencia de aproximadamente 257.390 enfermos discapacitados, con los efectos económicos negativos siguientes:
· pérdida económica por enfermedad y muertes palúdicas durante 1997: US$ 18.768.000;
· pérdidas por tiempo de atención;
· reducción de la productividad;
· pérdida de tiempo por reemplazo.
Como consecuencias sociales podemos citar:
· el efecto negativo en el consumo de salud;· el sufrimiento familiar ocasionado por la enfermedad y eventual muerte;
· la percepción de una peor calidad de vida para el paciente y su grupo familiar;
· el ausentismo escolar,
· la desnutrición por deficiencia en el consumo calórico;
· las complicaciones del embarazo, originadoras de abortos y de bajo peso de los neonatos que contribuye al aumento de la mortalidad infantil;
· el incremento de la mortalidad materna por cuadros de anemia e hipoxia debidos al paludismo.
Considerando la tendencia de esta enfermedad en Bolivia y el comportamiento del vector, se ha visto un incremento de la cantidad de casos de 51.478 a más de 73.000 después de ENOS 1997-98 en los departamentos afectados por las inundaciones, registradas entre diciembre de 1997 y marzo-abril de 1998.
Es importante, también, hacer notar que en los últimos años se han presentado casos de paludismo en el departamento de Potosí (según el SNIS), lo que indicaría un cambio de hábito del vector; y asimismo el incremento de casos de paludismo por Plasmodium falciparum, en relación con la endemia de Plasmodium vivax.
Fiebre amarilla
Los vectores que transmiten la enfermedad se hallan dispersos en aproximadamente el 65% de Bolivia. Según encuestas entomológicas efectuadas en el país, la densidad del Aedes aegypti en las áreas endémicas es muy elevada. Si a ello se agrega la proximidad de los casos a zonas urbanas, en especial a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, resulta evidente el riesgo de urbanización de la fiebre amarilla.
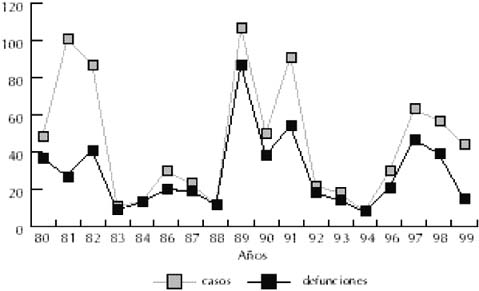
Fiebre amarilla, número de casos y
defunciones, 1980-1999. (Fuente: PAI/OPS, Vigilancia Epidemiológica)
Hasta la fecha no se ha desarrollado una vacunación sistemática con vacuna anti-amarílica en las áreas endémicas definidas en Bolivia. Cabe anotar que las actividades de vacunación han seguido la tradición histórica de ejecutarlas únicamente cuando ocurren los brotes y no ha habido estrategias de vacunación masiva y de rutina en las áreas de riesgo. Muestra de ello es el hecho de que el país no ha comprado vacuna antiamarílica hasta el momento; solamente la ha solicitado en calidad de donación a los países vecinos, en especial al Brasil, cuando era afectado por los brotes.
La cantidad de casos de fiebre amarilla se incrementa en la década del 80 y declina a partir de 1990. Sin embargo, entre 1996 y 1999 se detecta un aumento en la incidencia, en especial en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. En el período 1982-1997 se ve una tendencia irregular, que muestra picos en 1982, 1989 y 1991 y un ascenso durante 1997. Cabe recordar que Bolivia fue afectada por El Niño en 1982, 1991 y 1997.
En los últimos cuatro años, se han presentado 194 casos confirmados de fiebre amarilla (30 en 1996, 63 en 1997, 57 en 1998 y 44 hasta la 12a. semana de 1999). El departamento más afectado ha sido el de Cochabamba, con 88 casos (45% del total), aunque con clara tendencia al descenso en los últimos dos años, al contrario de Santa Cruz, donde ha aumentado paulatinamente la cantidad de casos en los tres últimos años, especialmente en 1999, cuando aportó 43 de los 44 casos informados hasta la 12a. semana (98%). La Paz presentó la mayor incidencia en 1998, aunque en 1999 no ha informado ningún caso.
La tasa de letalidad en los últimos cuatro años fue de 62%, siendo mayor en 1997, cuando alcanzó al 75% (véase el gráfico). En el período anotado, el 78% de los casos correspondieron a mayores de 15 años, en su mayoría (82%) del sexo masculino.
Con el propósito de sistematizar la vacunación en las áreas endémicas, Bolivia ha incluido en el Plan Quinquenal PAI 1999-2003, que cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y otros organismos de apoyo, la vacunación prioritaria a toda la población que habita en las áreas enzoóticas y la administración de vacuna antiamarílica dentro del esquema regular del programanacional de inmunizaciones.
Cólera
La tendencia presenta un máximo en Bolivia al comienzo de la epidemia de cólera de 1992. La tasa de incidencia descendió luego sostenidamente a un nivel endémico de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 4 años, y se ha mantenido así hasta el momento. Si bien al inicio del Niño el país esperaba un brote de cólera, este no ocurrió. (Fuente: OPS, Situación del Cólera en las Américas, Informe No 18.)
La cantidad total de víctimas mortales por ENOS 1997-98 en Bolivia se eleva a 65 personas. Si bien el Servicio Nacional de Defensa Civil (SENADECI) lleva un registro del número de familias afectadas, no se cuenta con registros sistemáticos de mortalidad durante desastres naturales. A partir de información proveniente de los Servicios Departamentales de Salud y distintos medios de comunicación, recopilada por la Dirección General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Previsión Social, se pudo elaborar el cuadro 8.
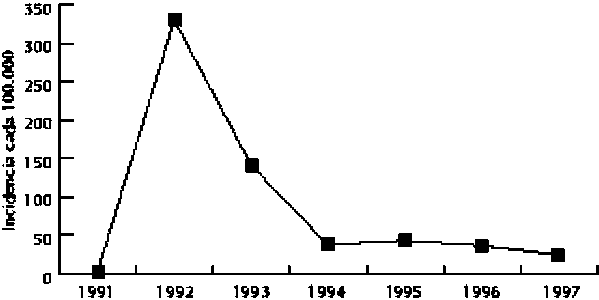
Incidencia de cólera en Bolivia,
1991-1997.
Durante el bienio 1997-98 no se informaron daños de ningún tipo en las instalaciones de salud causados por El Niño (Fuente: Dirección General de Servicios de Salud, Ministerio de Salud y Previsión Social).
La principal afectación a las empresas de agua potable consistió en la disminución del abastecimiento a las capitales de departamento, atribuida principalmente a la sequía.
Ciudad de Cochabamba
La ciudad de Cochabamba se abastece de agua potable de diverso origen - lagunas, pozos, deshielos, etc. Debido a la sequía los niveles de estas fuentes están en sus niveles más bajos y críticos, pues la laguna Huara-Huara no tiene casi agua y la laguna de Escalerani cuenta con una reserva de aproximadamente 50.000 m3. Se han graficado curvas de capacidadaltura en las que se observa que durante el ciclo 1996-97 la represa llegó a su máxima capacidad, en contraposición con el ciclo de 1997-98, cuando ha alcanzado el nivel más bajo registrado históricamente, es decir:
|
1996-1997 |
6.570.000 m3 |
100% |
|
1997-1998 |
2.380.000 m3 |
36% |
Cuadro 8: Mortalidad por El Niño, 1997-1998
|
Departamento |
Causa |
Cantidad de muertos y desaparecidos |
Observaciones |
|
Santa Cruz |
Riada inundación |
1 muerto |
Hombre de aproximadamente 45 años murió ahogado en la localidad de Chave. Fecha: 16 de diciembre de 1997. |
|
La Paz |
Deslizamiento |
20 muertos |
El deslizamiento se produjo en la madrugrada. Fecha: 12 de febrero de 1998. |
|
Sucre |
Granizada |
1 muerto |
Anciana mayor de 60 años. Fecha: 19 de febrero de 1998. |
|
Sucre |
Riada |
1 muerto |
Niña de un año y 8 meses arrastrada por las aguas del canal sobre la falda del cerro Churruquella. Fecha: 8 de marzo de 1998 |
|
La Paz Luribay |
Riada |
2 muertos |
Dos mujeres del pueblo, de 40 y 43 años, respectivamente. La crecida del río Palomani causó el derrumbe de una vivienda y la muerte de esas dos personas. Fecha: 9 de marzo de 1998. |
|
Total Bolivia |
|
65 muertos | |
FUENTE: BK/Dirección General de Servicios de Salud, Ministerio de Salud y Previsión Social.
No se tomaron previsiones para contrarrestar el fenómeno El Niño porque Cochabamba tiene desde hace años déficit para satisfacer la demanda de agua potable de la población. Se puede decir que si bien el requerimiento real de la ciudad es de 1.350 litros/segundo, en el momento crítico, a fines de agosto de 1998, apenas se disponía de 330 l/s; al presente está entregando un caudal de 550 l/s.
Por último, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) cuenta con 24 pozos de aguas subterráneas situados en el Valle Bajo de Cochabamba, donde actualmente se bombea un caudal de 500 l/s. Se tienen previstas otras acciones para incrementar el caudal, pero estas han sido interferidas hasta hace poco por desacuerdos sobre la jurisdicción territorial con los municipios del Valle Bajo, la falta de presupuesto para el financiamiento de materiales y otros inconvenientes. En la presente gestión se están superando estos problemas y se está intentando integrar a mediano plazo las aguas provenientes del proyecto Misicuni. (Datos proporcionados por la Gerencia Técnica del SEMAPA.)
Ciudad de Oruro
La ciudad de Oruro se abastece de agua potable por bombeo de los pozos de Challapampita, que se encuentran en pleno funcionamiento. En agosto de 1998 se cuenta con 7 pozos, de cada uno de los cuales se extraen entre 40 y 50 l/s, haciendo un total de 280 a 350 l/s, que en 24 horas alcanzan aproximadamente 270.000 m3 /día. La distribución por cada familia alcanza aproximadamente de 100 a 127 l/familia/día. Las predicciones sobre los niveles de los pozos aseguran que están en condiciones de garantizar la provisión de agua potable en los próximos meses. (Fuente: Datos proporcionados por el SELA y procesados en la UAG de Oruro, hasta el 4 de agosto de 1998.)
Ciudad de Potosí
La reserva de agua potable en la ciudad de Potosí alcanza un volumen de 600.000m3, con un caudal de distribución de 140 l/s. En agosto de 1998 la distribución a la población se realiza día por medio, lo que garantiza el suministro al menos hasta septiembre de 1998, aunque no llueva. (Fuente: Datos proporcionados por la gerencia técnica de la AAPOS, Potosí.)
Ciudad de Sucre
La ciudad de Sucre tiene como principal fuente de abastecimiento el río Ravelo (90%) y las vertientes de Cajamarca. La demanda actual de agua por habitante es de 118 l/día, que multiplicada por la cantidad de habitantes corresponde a una demanda total de 15.222 m3 /día. En agosto de 1998 el caudal de demanda es con mucho superior a la oferta de agua. La proyección hasta el año 2003 demuestra que en Sucre habrá una aguda falta de agua, que no solo afectará a las zonas altas, que han sufrido tradicionalmente su escasez, sino también a las zonas medias y bajas de la ciudad. (Fuente: Datos proporcionados por la Unidad de Agricultura y Ganadería de Chuquisaca.)
Ciudad de La Paz
La situación fue distinta del resto del país pues las corrientes de calor y la sequía causadas por El Niño en el Altiplano ocasionaron un mayor deshielo de los glaciares nevados que abastecen a las fuentes de captación de la ciudad, por lo que la oferta de agua fue superior a la demanda. Es importante señalar que los glaciares no se han recuperado y, según los estudios realizados, tenderán a agotarse en los próximos años, de modo que del mediano al largo plazo puede haber déficit de agua en esta ciudad. (Fuente: La prensa local.)
De los datos correspondientes a la rabia humana y animal en los años 1991, 1992, 1996, 1997 y 1998, vemos un rango de casos que oscila de menos de 5 hasta 25.
Entre los años 1991-92 y 1996-97 (fenómeno El Niño) se ha registrado un pequeño aumento de casos de rabia humana y animal que pueden ser atribuibles a las campañas de vacunación y a la existencia de vacunas y no tanto al fenómeno del Niño. (Fuentes: Informes semanales de rabia del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Zoonosis del Ministerio de Salud y Previsión Social.)
Si bien no hay un documento oficial sobre accidentes ofídicos, el oficial de zoonosis del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la OPS/OMS indica que durante el período 1997-98 se han producido unos 200 casos. Esta información se basa en el número de sueros antiofídicos usados durante estos dos años.
Visión institucional global en Bolivia durante El Niño 1997-98
Mediante reuniones nacionales intersectoriales convocadas por el Ministerio de Defensa Nacional, y con la cooperación de la Confederación Andina de Fomento (CAF), CEPAL, PNUD, FAO y OPS, se llegó a establecer una visión institucional global en Bolivia durante El Niño 1997-98, con énfasis en la etapa previa al impacto, la etapa del impacto y la etapa posterior (véase el anexo Visión institucional en Bolivia durante El Niño). (Fuente: Proyecto PNUD-Ministerio de Defensa Nacional.)

Tendencia de rabia humana, 1991,
1992, 1996, 1997, 1998.
El sector de la salud
Los preparativos y la respuesta del sector para El Niño se originaron en el Ministerio de Salud y Previsión Social, por medio del Coordinador de Desastres del Sector, quien, según lo establecido en el Plan Nacional de Emergencia, solicitó a los directores departamentales de Salud la designación de sendos responsables departamentales de Desastres. Estos responsables departamentales, además de mantener informado al nivel central, trabajaron en la elaboración y recolección de propuestas y perfiles de proyecto para la elaboración del Plan Sectorial de Emergencia para Atención a las Contingencias. Este Plan Sectorial fue entregado para su revisión dentro del plazo fijado por el gobierno nacional.
Si bien el sector elaboró el Plan Sectorial con un presupuesto algo elevado (requerimientos calculados para un año), este no fue tomado en cuenta por el Sistema Nacional de Defensa Civil, por lo que el sector de la salud no contó con fondos adicionales para el manejo de esta emergencia. Los recursos destinados a los damnificados por El Niño fueron tomados de programas regulares, de modo que la atención médica a las víctimas del meteoro significó que otra parte considerable de la población del país quedara sin atención. La situacion se pudo manejar “sin presupuesto”, principalmente porque los efectos del Niño 1997-98 fueron moderados en relación con los del Niño 1982-83. En lo futuro, consideramos necesario que las autoridades den prioridad a la salud en caso de una emergencia y se asignen al sector los recursos necesarios.
Por otra parte, el Ministerio emitió un documento de instrucciones a los departamentos en el que recomendaba el refuerzo de: los insumos y medicamentos para el control de brotes epidémicos, el control de vectores, las campañas de vacunación de personas y perros, las campañas de información a la población y la vigilancia epidemiológica.
Desde el punto de vista epidemiológico, la Dirección Nacional de Epidemiología designó a una funcionaria como Responsable del Fenómeno; su tarea consistió en hacer el seguimiento de ENOS en los departamentos, en coordinación con la Dirección General de Servicios de Salud.
El Ministerio de Salud y Previsión Social, con el apoyo de la OPS/OMS, realizó talleres de prevención y mitigación de los efectos del fenómeno en los nueve departamentos de Bolivia. Por medio de estos talleres se procuró lograr coordinación local, la elaboración de planes de emergencia locales y la organización de redes de servicios de salud.
Por último, en trabajo conjunto entre el Viceministerio de Servicios Básicos, el Ministerio de Salud y Previsión Social, y la OPS/OMS se elaboraron perfiles de proyectos de mitigación de los efectos del Niño en tres componentes: dotación de agua en zonas de sequía, mejora de la calidad del agua en zonas de inundación, y control de vectores y paludismo en zonas de alto riesgo con posterioridad al Niño. El proyecto de “Mitigación del Fenómeno El Niño” fue aprobado, con financiación del gobierno de Suecia por US$ 2.000.000, y fue ejecutado en lugares afectados por el meteoro.
· Los daños causados por El Niño 1997-98 pueden ser considerados como moderados en relación con los causados por ENOS 1982-83.· Los efectos del Niño 1997-98 fueron: sequía en el Altiplano y sur del país, e inundaciones en el Oriente. Se registraron fuertes tormentas hacia el sur.
· Los efectos de la sequía ocasionada por El Niño empezaron a evidenciarse meses más tarde, por lo que se considera importante fortalecer la seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo.
· El sector de la salud es la primera línea de respuesta a las emergencias y en las fases de impacto y socorro; sin embargo, los recursos con los que el sector afronta los desastres provienen de programas regulares. Por ende, los recursos gastados en desastres debilitan la ejecución de estos programas regulares, y ello afecta luego a otras poblaciones que no sufrieron el desastre pero que se ven privadas de atención sanitaria por falta de presupuesto, con lo que se agudizan las desigualdades de acceso a la salud.
· Es importante que el sector de la salud determine cuál ha sido el gasto en la respuesta a desastres tales como El Niño y el terremoto de Aiquile-Totora.
· Existe la necesidad de interacción del sector de la salud con el Sistema Nacional de Defensa Civil en situaciones normales, y más aún en situaciones de desastre.
· El Sistema Nacional de Defensa Civil debe priorizar recursos para las respuestas del sector de la salud.
· En la parte operativa, la coordinación del sector de la salud con el Servicio Nacional de Defensa Civil debe ser permanente. El SENADECI debería canalizar su respuesta operativa de salud por medio del Ministerio de Salud y los servicios departamentales correspondientes, con el fin de evitar la duplicación de acciones y esfuerzos.
· Del análisis del comportamiento de la morbilidad se puede concluir que, en materia de:
· EDA, se registró un aumento del 39% de casos solo en 1997 sobre el promedio 1991-98; este incremento se debió a las inundaciones, principalmente en el Oriente boliviano.· IRA, fue similar al comportamiento de las EDA, con un incremento importante durante 1997.
· Paludismo, luego de las intensas lluvias del Niño 97, con la consecuente formación de charcos, se vio un aumento importante de casos en 1998, registrándose uno de los picos más altos de paludismo en el último decenio.
· Fiebre amarilla, no se registraron cambios que podrían atribuirse directamente al Niño.
· Cólera, a pesar de haberse esperado en Bolivia un brote de esta enfermedad durante ENOS, ello no sucedió, probablemente porque en el sector de la salud se habían tomado previsiones adecuadas.
· Mortalidad: Si bien se han recopilado datos de mortalidad para este documento, no existe en Bolivia un registro sistemático de la mortalidad y mucho menos un registro sistemático de la mortalidad en desastres.· El monto total del daño es de US$138 millones.
· Los sectores más afectados fueron el agropecuario y el del transporte.
· Es necesario fortalecer la red de servicios en la gestión de desastres.· Se debe reforzar la vigilancia epidemiológica en situaciones de desastre.
· El sector de la salud debe cuantificar el gasto para la atención de emergencias y desastres.
· Es preciso reforzar los programas de seguimiento y control del paludismo durante 1999 y los años venideros.
· Hace falta un sistema de vigilancia epidemiológica institucionalmente fuerte, que maneje los datos en forma eficaz y que pueda adaptarse a las situaciones de desastre.
· Es necesario que el sector de la salud mejore los indicadores de mortalidad en casos de desastre.
· Se debe aumentar la cobertura de vacunación al 100% en las zonas endémicas de fiebre amarilla.
· El Coordinador de Desastres del Ministerio de Salud y el SENADECI, con el apoyo de la OPS/OMS podrían constituir un Centro de Manejo de Información.
· Es necesario crear un vínculo entre la Red Nacional de Laboratorios y las instancias de manejo de desastres, con el fin de garantizar la calidad del agua y los alimentos.
· Se requiere la elaboración de un Plan de Gestión de Desastres del sector de la salud en el marco de la nueva ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, acorde con la reglamentación sectorial respectiva.
· Se debe organizar una campaña de difusión y educación por medios masivos, mediante charlas o material escrito sobre la prevención y mitigación de desastres naturales y de origen humano.
· Se deberían institucionalizar las actividades de simulación y simulacro en los distintos niveles.
Instructivo Presidencial del 5 de septiembre de 1997 para el Fenómeno “El Niño”.
Decreto Supremo 24857: “Declaratoria de Emergencia Nacional”.
Sistema Nacional de Información en Salud, Estadísticas de Salud 1991 a 1998, Ministerio de Salud y Previsión Social.
Plan Nacional de Emergencia.
Fenómeno “El Niño” en Bolivia, UDAPE.
Informe de actividades ejecutadas por el “SENADECI” en la Atención al Fenómeno de “El Niño” 1997-1998, Ministerio de Defensa Nacional.
Evaluación y seguimiento de la incidencia del fenómeno “El Niño” en la producción agrícola 1997-1998, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Reunión del Grupo Técnico Asesor Sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación, Ottawa (Canadá), 12-16 de abril de 1999, “Resumen de la Situación de Fiebre Amarilla, Bolivia-99”.
Informe de la situación malaria en Bolivia 1998, Ministerio de Salud y Previsión Social, Dirección General de Salud.
“Análisis de la situación y proyecciones de las consecuencias”, SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) de Cochabamba.
Revista SINSAAT (Sistema Nacional de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana), Núms. 6, 7, 9 y 10, 1998, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
“Programa de Atención a la Emergencia de «El Niño»”, Ministerio de Defensa Nacional - UTOAF.
El Niño Update, N° 1, USAID, Bolivia.
Bolivia: Evaluación de los daños originados por el fenómeno de El Niño 1997-1998, CAF, RJ/CAF/98/1/Add.1.
Medidas de mitigación y preparativos
Visión institucional global en Bolivia durante El Niño 97-98
| |
Antes | |
| |
Conocimiento |
Prevención y mitigación |
|
Acciones realizadas · Acciones globales y
sectoriales |
Los primeros en conocer fueron: SENAMHI: fuente; ERFEN, OMM (Mayo 1997). Comunicaron a: Defensa Civil, MDSP, MDN, Prefecturas. A los medios: Se informó a través de boletines, entrevistas y en forma verbal. SNHN: Fuente: Comunicaron a: Fuerza Naval Boliviana y comando en jefe. |
a) SENAMHI y el SNHN. Hicieron seguimiento y comunicación. Se intensificaron los informes. Se creó una comisión de El Niño (DGOT, VAIPO, ABTEMA, UMSA, ORSTON, SENAMHI, UTOAF) para hacer diagnóstico y precedir el comportamiento de El Niño. Se hizo un informe (oct. 97) para centralizar información meteorológica de El Niño (SNHN, SENADE-CI, ABTEMA y SENAMHI). b) El presidente de la república emitió un instructivo presidencial (5 sep. 97) declarando en sesión permanente al sistema Defensa Civil e instruyendo elaborar el Plan nacional de emergencia. · El gabinete de ministros emite un decreto supremo de emergencia (22 sep. 97) en el territorio nacional. Se instruyó elaborar el plan y solicitar cooperación internacional. · Se crea la UTOAF (27 oct. 97) a través de resolución ministerial y con financiamiento de la UE (PASA) · Se reúne el Comité Nacional del Sistema de Defensa Civil (5-7 veces), se centraliza información, se evalúan proyectos y planes, se asignan funciones. · Se elabora el Plan nac. de emergencia con participación de los sectores involucrados y los departamentos (planes departamentales). El PNUD apoya con expertos. El MDN formula el plan. (entrega: 11 nov.) · El SENADECI realiza dos cursos sobre administración para desastres naturales destinado a prefecturas, municipios, personal de instituciones de emergencias. (Santa Cruz y Sucre, Oct. Nov/97) c) Agricultura: SINSAAT recolecta y procesa información meteorológica (SENAMHI, AASANA, SNHN, SEMENA) y agronómica (IBTA, prefecturas). · El AMGDR elabora el Plan Sectorial de Prevención (sep.97). Se presenta al Gabinete de Ministros. · En el MAGDR se crea la Comisión sectorial de prevención a través de Resolución ministerial (sep. 97) · El MAGDR elabora informes mensuales y de coyuntura sobre la posible incidencia y situación actual de El Niño. Envía a autoridades del sector Defensa Civil, ministerios y prefecturas. d) Saneamiento básico · Empresas de agua ubicadas en las zonas de posible sequía (Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija y Oruro) buscan fuentes alternativas de agua. Se presenta requerimientos a las prefectuas y municipios para gestionar recursos. e) Comportamiento social: Se creó mucha especulación. Medios difundían información poco científica. |
|
Debilidades |
· Poca credibilidad del público y del gobierno en la información difundida. · Inexistencia de un procedimiento de comunicación y alerta. · No funcionó el Sistema de Defensa Civil en esta fase. · Instituciones estaban distraídas con el proceso electoral. · Falta de información y modelos de predicción nacional. La información se obtuvo de fuentes externas. |
· Funcionamiento del sistema fue débil y no fue el mecanismo de coordinación y ejecución. · SENADECI no cumplió su rol de coordinador y ejecutor de acciones de prevención. · Puntos de monitoreo de información meteorológica fueron insuficientes, y estaban sostenidos únicamente por la red sinóptica de AASANA. Hidrológica: SNHN y SEMENA. · Poca información en tiempo real. · La gestión de recursos no fue oportuna. · Falta de un plan y política nacional y departamental de prevención de desastres. · Equipos de la red de información no utilizan tecnología actualizada. · Mecanismos de difusión de información inadecuados. · Falta de recursos humanos, financieros y logísticos en instituciones estratégicas: SENAMHI, SNHN, SENADECI y cabezas del sector. · Falta de credibilidad de la cooperación internacional en el SENADECI. · Desconocimiento sobre aspectos de prevención de desastres y falta de una política de prevención en un sector tan importante como transporte. · Municipios y empresas de agua no cuentan con un plan ni infraestructura para la utilización de fuentes alternativas. Nota: En agosto de 1997 hubo cambio de gobierno. |
|
Fortalezas |
· Se pudo alertar con pocos recursos humanos, económicos y tecnológicos. |
· Buenas decisiones políticas del gobierno. · Creación de la UTOAF como entidad de coordinación y canalización de recursos. |
| |
Durante |
| |
Preparativos y respuesta frente a la
emergencia |
|
Acciones realizadas · Acciones globales y
sectoriales |
a) SENAMHI y el SNHN continuaron con el seguimiento de El Niño y comunicación. SNHN realiza trabajo de alerta aguas abajo en los ríos que tienen capitanías de puerto. SINSAAT apoya al SENAM-HI reforzando estaciones meteorológicas con estaciones automáticas y mantenimiento de algunas estaciones convencionales. SENAMHI adquiere algunos equipos de oficina, con financiamiento de la UTOAF. El SENAMHI realiza un seminario internacional sobre el comportamiento del Niño. b) La UTOAF se convierte en el centro de coordinación y financiamiento de las acciones de respuesta. · El TGN asigna al MDN aproximadamente US$ 15M para acciones de prevención y atención. · Se transfiere aprox. US$ 4,5M a las prefecturas. UTOAF evalúa y aprueba los proyectos a financiar. · FFAA adquieren y construyen equipo para atención de emergencias. · Con estos recursos se financiaron 1.049 obras en: pozos, sistemas de riego, gaviones, equipamiento, bombas, reparación y mantenimiento de caminos, limpieza de drenajes, puentes. · Donaciones en alimentos, vituallas y herramientas se distribuyen a través del SENADECI. · La UTOAF con la OPS implanta sistemas SUMA en instituciones públicas y transfiere el sistema al SENADECI. · Se aprueba el financiamiento del BM por US$ 25M para reconstrucción y reembolso de los gastos realizados en la prevención (abril 98); PNUD (US$ 0.2M); gobierno de España (US$ 15M); Japón (US$ 3M) aprueban otros financiamientos. · Cruz Roja, PMA y USAID apoyan con vituallas, alimentos y equipo técnico. c) Agricultura · El MAGDR realiza una evaluación y cuantificación del efecto de El Niño en la agricultura en dos etapas: 1) Diagnóstico (SINSAAT-FAO) Se produjeron 2 documentos: (1) en febrero y (2) en mayo. Se encuentra que el mayor efecto es causado por la sequía en las zonas del altiplano y valles. Los cultivos más afectados fueron: papa, maíz, cebada, quinua y forrajeras en las zonas del altiplano y valles. Los efectos en el trópico no son muy significativos. Los documentos son presentados a la cooperación internacional y a organismos nacionales. · Se formula el plan de rehabilitación de la producción agropecuaria (PREPA) en mayo y se envía a la UTOAF para su financiamiento. UTOAF aprueba únicamente el componente de semillas de dicho plan. d) Saneamiento Básico · Empieza la escasez en la provisión de agua en Cochabamba y Potosí. Las empresas de agua de ambas ciudades (SEMAPA Y AAPOS) racionan el servicio. No se cuenta todavía con recursos y autorización para utilizar fuentes alternativas. e) Comportamiento Social Se inician expresiones de protesta de la población afectada, especialmente por sequía. |
|
Debilidades |
· La prevención fue concentrada en la atención de inundaciones y no la sequía. · La gestión de recursos financieros disponibles durante esta etapa fueron insuficientes. · El sistema de Defensa Civil no funciona. · El SENADECI no cuenta con suficientes recursos para atender emergencias. · No existe capacidad de respuesta en las prefecturas. · No existe un fondo permanente para la respuesta en emergencias. |
|
Fortalezas |
· Diagnóstico de impacto en el sector agropecuario realizado por el MAGDR con participación de prefecturas y organismos internacionales, con pocos recursos. · Significativo apoyo de la cooperación Internacional. |
| |
Después |
| |
Reconstrucción |
|
Acciones realizadas · Acciones globales y
sectoriales |
a) La UTOAF, a través de prefecturas implementa el programa de reconstrucción y rehabilitación con los recursos del BM, Japón y contraparte nacional (total US$ 27M). Se aprueban aproximadamente 200 proyectos: caminos y puentes, semillas, sistemas de riego, pozos, almacenamiento de agua, defensivos. · El MDN implementa el Proyecto de apoyo a sistema nacional de Defensa Civil financiado por el PNUD (US$ 20M) destinado a reorganizar el Sistema y el DENADECI, y a formular la ley de Atención y prevención de desastres. · ECHO (UE) financia acciones a través de ONG (aprox. US$ 3M) en áreas de agricultura, puentes y caminos. · La coordinación y financiamiento de acciones de reconstrucción se concentran en la UTOAF. b) Agricultura · Se implementa el Plan nacional de semillas para la distribución en zonas afectadas. (aprox. US$ 3M). Se ejecuta el programa nacional de semillas (PRODISE); financiaciones UTOAF-BN y USAID. · El MAGDR realiza una segunda evaluación del impacto de Niño en la agricultura para establecer daños en la siembra de invierno 98 y pronosticar la siembra 98-99 (por publicar). c) Saneamiento Básico · Escasez de provisión de agua se amplía a Sucre y Tarija, y las empresas de agua locales (ELAPAS y la empresa de Tarija) inician racionamiento. · Se inicia explotación de fuentes alternativas en Tarija (Represa de San Jacinto), Cochabamba (pozos) y Potosí (pozos) d) Conflictos Sociales · En Cochabamba la explotación de pozos crea fuertes conflictos sociales. · Campesinos afectados por la sequía protestan bloqueando carreteras y trasladándose a zonas urbanas. |
|
Debilidades |
· Poca capacidad de las prefecturas y municipios para identificar, elaborar y ejecutar proyectos. · El sistema de Defensa Civil no funciona. · El SENADECI no interviene en acciones de reconstrucción. · No existe un fondo permanente de reconstrucción. |
|
Fortalezas |
· Significativo apoyo de la cooperación internacional. (especialmente el BM, España y Japón). · Obras de reconstrucción son enfocadas con criterios dirigidos a la prevención. |
|
AAPOS |
Administración Autónoma para Obras Públicas |
|
AASANA |
Administración Autónoma para Servicios Aeropuertarios y Navegación |
|
ABTEMA |
Asociación Boliviana de Teledetección para el Medio Ambiente |
|
BM |
Banco Mundial |
|
DGOT |
Dirección General de Ordenamiento Territorial |
|
ELAPAS |
Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillados de Sucre |
|
FAO |
Food and Agriculture Organization |
|
FFAA |
Fuerzas Armadas |
|
IBTA |
Industria Boliviana de Tecnología Agropecuaria |
|
MAGDR |
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural |
|
MDN |
Ministerio de Defensa Nacional |
|
MDS |
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación |
|
OMM |
Organización Mundial de Meteorología |
|
OPS |
Organización Panamericana de la Salud |
|
ORSTON |
Cooperación Francesa |
|
PASA |
Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria |
|
PMA |
Programa Mundial de Alimentos |
|
SEMAPA |
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado |
|
SEMENA |
Servicio para el Mejoramiento de la Navegación |
|
SENADECI |
Servicio Nacional de Defensa Civil |
|
SENAMHI |
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología |
|
SNHN |
Servicio Nacional de Hidrografía Naval |
|
SINSAAT |
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana |
|
SNC |
Servicio Nacional de Caminos |
|
SUMA |
Administración de Suministros |
|
TGN |
Tesoro General de la Nación |
|
UE |
Unión Europea. |
|
UMSA |
Universidad Mayor de San Andrés |
|
USAID |
U.S. Agency for International Development |
|
UTOAF |
Unidad Técnica y Operativa de Apoyo y Fortalecimiento al Sistema Nacional de Defensa Civil |

Ecuador
Ministerio de Salud Pública
Organización
Panamericana de la Salud
Agradecimientos
Se reconoce en forma explícita la espontánea y valiosa contribución, ya sea proporcionando información técnica, fotografías o revisando el texto, de los funcionarios de la Subsecretaría General de Salud-Unidad de Gestión del Plan de Contingencia, Subsecretaría Nacional de Medicina Tropical, Proyecto FASBASE, Dirección General de Salud, Dirección Nacional de Epidemiología, Direcciones Provinciales de Salud y unidades operativas de las zonas afectadas. Se agradece además la aportación de las siguientes instituciones: Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, OPS/OMS, UNICEF, Dirección Nacional de Defensa Civil y Cruz Roja Ecuatoriana.
El Ministerio de Salud Pública, con apoyo de la OPS/OMS, ha realizado un importante esfuerzo para recopilar datos y determinar los problemas más importantes a los que se enfrentó el sector salud durante el fenómeno El Niño que azotó el país el último trimestre de 1997 y los primeros 5 meses de 1998.
El presente trabajo recoge, además de información documental de varias instituciones públicas y privadas, las experiencias vividas por el Ministerio de Salud Pública y los organismos más cercanos de cooperación técnica, como la Organización Panamericana de la Salud, y de financiamiento, como el Banco Mundial.
En lo que se refiere al impacto que tuvo este Niño, algunas de las informaciones aquí recogidas pueden requerir estudios y análisis más específicos, para llegar a conclusiones más seguras. Es el caso de los problemas alimenticio-nutricionales de la población, las migraciones, el subempleo, el desempleo, la violencia, el estrés social y la delincuencia. Todos estos problemas se originan debido al recurrente deterioro socioeconómico, al impacto que tienen las enfermedades transmisibles y crónicas, y a otros inconvenientes que puedan hacerse visibles con el transcurso del tiempo.
Para realizar la estimación de costos de la atención a la población y de la reconstrucción en la fase posterior al desastre, se ha incluido información de varias fuentes. Existen muchos costos indirectos difíciles de estimar que no han sido incluidos en este cálculo.
En el informe se incluye información sobre el incendio de Esmeraldas provocado por el derrame de petróleo (ruptura del oleoducto y poliducto) que se produjo a causa del deslizamiento de una de las elevaciones de la localidad, producido por las abundantes lluvias causadas por el fenómeno El Niño.
También se ha agregado una descripción de los daños provocados por el terremoto que ocurrió en la bahía de Caráquez el 4 de agosto de 1998. Se destacará especialmente el sistema de provisión de agua potable y de alcantarillado, cuyo estado agravó la situación epidemiológica preexistente causada por la infraestructura sanitaria ya deteriorada y agotó el sistema de respuesta.
Las lecciones aprendidas durante esta experiencia seguramente contribuirán a fortalecer la capacidad de reacción institucional y a generar una cultura de prevención frente a futuros desastres que irremediablemente afectarán a Ecuador.
Se espera que este documento proporcione información útil y que sirva para tomar decisiones a la hora de prevenir y controlar situaciones similares en el futuro.
Las condiciones climáticas anormales de ENOS (El Niño Oscilación Sur) suelen durar períodos que van de doce a dieciocho meses. Durante estos períodos se desarrollan intensas lluvias, deslizamientos, inundaciones, sequías e incendios forestales en zonas distintas y distantes.
En Ecuador, a lo largo del siglo veinte se han producido numerosos fenómenos El Niño con efectos negativos. Los más notables, en orden de magnitud descendente y sin considerar el actual, han sido los de 1982-1983, 1957-1958 y 1972-1973.
Para el caso de 1982-1983, los daños ascendieron a US$ 650 millones, con pérdidas importantes en los sectores productivos (63%), la infraestructura (33%) y los sectores sociales (4%). El monto de tales daños originó efectos negativos en el crecimiento del PIB, disminución de exportaciones, aumento del déficit fiscal y aumento de la inflación, entre otros, afectando el bienestar de amplios estratos de la población.
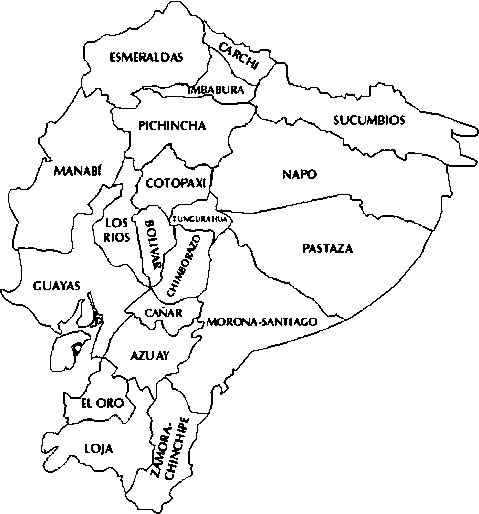
Figura
La precipitación acumulada a lo largo del año, por ejemplo en Guayaquil, excedió los 4.000 milímetros, según el INAMHI.
Las tierras de toda la costa poseen un mal sistema de drenaje natural, situación que sumada a las precipitaciones extraordinarias, causaron la crecida de los ríos de la zona. Dichas crecientes coincidieron con los niveles elevados del mar, lo que dificultó todavía más el drenaje y evacuación de aguas que inundaron extensas áreas. En algunas zonas del litoral, los caminos y estanques para el cultivo de camarones también obstaculizaron el flujo y drenaje del agua. Las inundaciones en amplias zonas agrícolas ocasionaron la pérdida de cosechas y plantaciones, impidieron la siembra de otras y provocaron la muerte del ganado que no pudo evacuarse a tiempo. Productos agropecuarios que estaban listos para ser enviados a los centros de consumo no pudieron ser transportados por la destrucción de caminos y al corte de puentes.
En algunas zonas de alta pendiente cercanas a la costa, donde los suelos son de tipo arcilloso y poseen una baja conductividad hidráulica, las abundantes precipitaciones originaron la saturación de los suelos y se produjeron corrimientos que ocasionaron destrucción o daños en viviendas, puentes y otras obras ubicadas bajo las laderas. La dotación de agua y electricidad se interrumpió durante períodos relativamente prolongados al dañarse las tuberías y las líneas de conducción.

La zona sombreada corresponde a
las provincias del país más afectadas por ENOS 97-98: las cinco provincias del
litoral y las estribaciones occidentales de cuatro provincias de la Región
Interandina.
Importantes centros urbanos quedaron anegados, perdiendo o dañando viviendas, comercios, etc. El turismo también se vio afectado al reducirse el flujo de turistas, debido a la falta de vías de acceso, al temor sobre el fenómeno transmitido por los medios de comunicación y a las dificultades para obtener agua potable y alimentos.
En el mar, la temperatura más alta de lo normal y la menor salinidad del agua hicieron que las especies típicas de la fauna marina ecuatoriana se retirasen hacia latitudes más favorables, lo cual redujo la captura de especies para consumo humano directo y para fabricación de harinas.
En mayo de 1998, cuando se esperaba que la situación meteorológica oceanográfica se normalizara, se produjo un agravamiento de las condiciones: continuó lloviendo y el nivel del mar se elevó nuevamente. Esto llevó a que el drenaje natural de las zonas anegadas se detuviera y se retrasara la siembra.
El 7 de noviembre de 1997, fuertes lluvias cayeron sobre el Cantón Santa Rosa, provincia El Oro. En la madrugada del 8 de noviembre se produjo la inundación de la ciudad de Santa Rosa debido al desbordamiento del río del mismo nombre. Este fue el evento que anunció la presencia del fenómeno El Niño en la costa ecuatoriana.
Se reportaron 3 muertos, 3700 evacuados, 10.000 damnificados y cerca de 2.000 viviendas dañadas.
Entre las hipótesis sobre las causas de la inundación, además de las fuertes precipitaciones, se citaron la construcción de camaroneras en zonas de drenaje del río Santa Rosa y la construcción de una nueva carretera con un sistema de alcantarillado insuficiente. Según la hipótesis, ambas construcciones dieron origen a un remanso de agua pluvial hacia Santa Rosa.
El 30 de noviembre dos casas fueron destruidas en la parroquia Santa Rita, Chone, provincia Manabí, debido al deslizamiento de una loma del sector después de que cayera una intensa precipitación que duró alrededor de dos horas. No se registraron desgracias personales.
Ese mismo día, 17 comunidades de Pimampiro, provincia Imbabura, quedaron aisladas porque varias carreteras fueron destruidas a causa de los deslizamientos y las lluvias. Fuertes lluvias también afectaron a las provincias del callejón interandino del país.
El 4 de marzo de 1998, un cerro sepultó a 19 personas a consecuencia del deslizamiento que se produjo en el río Caña, Cantón Santa Ana, provincia Manabí.
Al conocerse la amenaza a través de las predicciones meteorológicas difundidas por instituciones especializadas en el ámbito nacional e internacional y sobre la base de la escasa información del Niño 1982-1983, el Ministerio de Salud Pública planificó y ejecutó desde el mes de septiembre de 1997 el Plan de Mitigación. Este plan pretendía seguir aplicando medidas de salud pública de carácter preventivo y contaba con un presupuesto de alrededor de US$ 1 millón para atender las necesidades de las zonas que probablemente se verían afectadas.
Las acciones más importantes del plan fueron las siguientes:
· Vacunación de 270.000 niños menores de 1 año de acuerdo al esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).· Vitamina A para 400.000 niños para disminuir el riesgo de infecciones.
· Vacunación contra la fiebre amarilla de 140.000 personas de la región amazónica en riesgo debido a la urbanización.
· Vacunación antirrábica del 82% de la población canina de la costa.
· Intensificación de rociados con insecticidas en las zonas de riesgo de malaria y dengue.
· Compra y distribución de 1.500 dosis de suero antiofídico en zonas de riesgo.
Además, con la coordinación y el apoyo de la OPS/OMS, la Subsecretaría de la Región II (actualmente Subsecretaría Nacional de Medicina Tropical) elaboró y puso en práctica un plan de capacitación para las seis provincias de su jurisdicción que consistió en las siguientes acciones:
· Revisión de los planes de contingencia locales y provinciales.· Análisis del posible impacto que pudiera ocasionar el fenómeno natural en la demanda de los servicios de salud y en el incremento de enfermedades transmisibles.
· Posibles daños y medidas de mitigación en el saneamiento ambiental y provisión de agua potable.
· Diseño de estrategias de educación, información y comunicación IEC para la comunidad sobre cómo preservar la salud y la vida frente al próximo evento.
Estas acciones preparatorias no tuvieron la intensidad y continuidad necesarias, fundamentalmente, por la falta de recursos financieros permanentes en el presupuesto regular del MSP. De existir, estos recursos deberían estar destinados a acciones de preparación, mitigación y control de posibles daños causados por desastres naturales, ya que el país está ubicado en la categoría de alto riesgo por la variedad y frecuencia de los mismos.
Las autoridades del Ministerio de Salud realizaron urgentes gestiones para disponer de los recursos extrapresupuestarios necesarios para enfrentar los efectos de un fenómeno natural que se predecía tendría mayor intensidad que en ocasiones anteriores. Se propuso al Banco Mundial reprogramar recursos de rubros no utilizados por el Proyecto de Fortalecimiento y Ampliación de los Servicios Básicos de Salud en el Ecuador, FASBASE, financiados con fondos de dicho organismo.
Luego de las negociaciones de rigor, el Banco Mundial autorizó la utilización de US$ 8.000.000 del préstamo 3510-EC para el “Plan de Contingencia en Salud frente al fenómeno El Niño”, y facilitó su puesta en práctica mediante un manual operativo más flexible en cuanto a procedimientos administrativos y techos presupuestarios de gasto. El Ministerio, por su parte, debió asignar US$ 800.000 en calidad de contraparte.
Las líneas prioritarias de acción del plan fueron las siguientes:
· Promoción y protección de la salud de las poblaciones afectadas mediante el fortalecimiento de las acciones de salud pública.· Atención integral en albergues y comunidades inundadas: asistencia médica, distribución gratuita de medicinas, entrega de agua envasada y alimentos, provisión de agua segura (cloro para desinfección, plantas potabilizadoras de agua, reparación de pozos, etc.), fumigación con insecticidas, educación para la salud, distribución de impresos.
· Control y vigilancia epidemiológica, especialmente de vectores de malaria y dengue, y de infecciones intestinales y respiratorias en las zonas afectadas.
· Mejoramiento del acceso a los servicios y de la calidad de la atención mediante la rehabilitación de las Unidades de Salud del Ministerio que tenían deteriorada su planta física, las instalaciones y los equipos por acción de las lluvias, inundaciones y deslizamientos.
No obstante la celeridad con que se ejecutaron estas previsiones, los primeros efectos de la presencia del fenómeno El Niño y la continuidad y violencia de los daños obligaron a dejar de lado la preparación de la población para enfrentar el evento. La preparación se redujo básicamente a la difusión de cuñas radiales y a la distribución de material impreso. Además, se dio paso a la atención de las demandas de la población damnificada y de los servicios de salud afectados. En los intervalos menos lluviosos se retomaron las actividades de capacitación y organización de actores múltiples (líderes comunitarios, estudiantes de colegios y escuelas, etc.) para la difusión de mensajes de salud y la estimulación de la participación comunitaria en el autocuidado y la práctica permanente de hábitos saludables.
En resumen, la gran importancia y utilidad del Plan de Contingencia fue que el presupuesto global y las asignaciones estimadas para los diferentes rubros permitieron responder a las urgentes demandas en forma prácticamente inmediata.
Otro factor significativo fue la toma de precauciones en el ámbito administrativo y operacional para asegurar la eficiencia y eficacia del plan. Cabe mencionar la conformación en el nivel central de una unidad de gestión que, en directa comunicación con el Ministro de Salud, se encargó de coordinar la puesta en práctica del plan con los niveles provinciales y locales, a través del establecimiento de canales de comunicación de doble vía. Resultó un equipo único de trabajo.
Finalmente, dos estrategias contribuyeron a materializar la agilidad y transparencia de la ejecución del plan:
· Entrega de recursos a los niveles locales para la realización bajo su responsabilidad directa de reparaciones de plantas físicas, instalaciones y equipos, y del apoyo técnico-administrativo brindado por la Unidad de Gestión y el Proyecto FASBASE para la definición de obras y la celebración de contratos.· Realización de adquisiciones de gran volumen a través de organismos de reconocida capacidad y honestidad, tales como el PNUD.
En total, en las etapas previas y de impacto del fenómeno El Niño se gastaron alrededor de US$1.000.000 de fondos regulares del MSP, US$ 1.000.000 entregados al Ministerio de Salud por el gobierno central a través de la Defensa Civil y cerca de US$ 8.000.000 del préstamo 3510-EC del Banco Mundial y asignados para este fin. Todo esto tenía como finalidad reducir el impacto del desastre en los niveles de salud de la población afectada.
Si bien algunos resultados de estos gastos son evidentes, la determinación del costo-efectividad del Plan de Contingencia requiere un análisis profundo de los indicadores de salud observados y proyectados en dos escenarios distintos: sin ninguna intervención y con lo que hubiera sido posible realizar con el presupuesto regular del Ministerio.
De hecho, cabe mencionar que el Banco Mundial, luego de evaluar el avance en la ejecución del Plan de Contingencia y conocer en forma preliminar algunos logros atribuibles, aprobó la solicitud del Ministerio de Salud por la cual se requería la asignación de la cantidad de US$ 5.000.000 adicionales del préstamo 3510-EC para la fase de consolidación de las acciones de mitigación. Esta fase se enfocaba fundamentalmente en la continuación y el fortalecimiento del control y de la vigilancia epidemiológica de cuatro enfermedades (malaria, dengue, cólera y leptospirosis) y en la rehabilitación de los daños causados a la infraestructura física y al equipamiento básico de determinados hospitales y unidades ambulatorias.
El nuevo Plan de Consolidación contiene los lineamientos básicos de acción y tiene carácter de referencia. Este plan fue elaborado por la Unidad de Gestión y cuenta con la autorización del Banco Mundial. Resta por lo tanto realizar sólo los ajustes operativos con los niveles provinciales y locales. Los procesos, trámites y mecanismos para su ejecución son los mismos que los del primer plan de contingencia.
Los datos que se presentan a continuación han sido tomados del informe que realizó un grupo de trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El monto total de los daños ocasionados por el fenómeno El Niño de 1997-1998 en el Ecuador se estima en US$ 2.869,3 millones. De ellos, US$ 783,2 millones (27%) corresponden a daños directos y US$ 2.086,1 millones (73%) a daños indirectos. (Ver el cuadro 1.)
El cálculo de los daños como consecuencia de ENOS 82-83 alcanzó un total de US$ 640,6 millones. De esa cantidad, US$ 533,9 millones (83%) fueron por daños directos y los restantes US$ 106,7 millones (17%) por daños indirectos. (Ver el cuadro 2).
Las cifras de daños causados por el fenómeno El Niño de 1997-1998 adquieren mayor severidad cuando se comparan, por ejemplo, con las del fenómeno anterior de 1982-1983. El daño resulta casi cuatro veces mayor, lo que se debe sin duda a la existencia de mayor población y capital concentrados en la zona afectada, la cual también fue más extensa.
Las cifras antes descritas señalan que el fenómeno El Niño tuvo sus mayores efectos negativos sobre la producción del país, dando lugar a un importante encarecimiento en el costo de los servicios (especialmente en el transporte), a pérdidas en acervo de capital, a gastos de atención de la emergencia. Además, la prevención y la mitigación de daños han sido también de importancia. Cabe indicar dos puntos: en primer lugar, los gastos de emergencia propiamente dichos podrían parecer elevados si no se toma en cuenta la larga duración del evento; en segundo lugar, los gastos en materia de prevención y mitigación seguramente ayudaron para que los daños a la producción fuesen menores.
Cuadro 1: Fenómeno El Niño - Resumen de daños ocasionados - Ecuador 1997-1998 (Millones de dólares)
|
Sector y subsector |
Daños totales |
Daños directos |
Daños indirectos |
Componente de importación y exportacióna | |
|
Total nacional |
2869,3 |
783,2 |
2086,1 |
569,4 | |
|
Sectores sociales |
192,2 |
63,1 |
129,1 |
29,2 | |
| |
Vivienda |
152,6 |
43,4 |
109,2 |
17,1 |
| |
Salud |
19,5 |
4,2 |
15,3 |
6,7 |
| |
Educación |
20,1 |
15,5 |
4,6 |
5,4 |
| |
Pérdida de ingresosa |
17,8 | |
17,8 | |
|
Infraestructura |
830,3 |
123,3 |
707 |
80,2 | |
| |
Agua y alcantarillado |
16,7 |
5,5 |
11,2 |
9,6 |
| |
Energía y electricidad |
19 |
15,7 |
3,2 |
15,8 |
| |
Transporte y telecomunicaciones |
786,8 |
99,1 |
687,7 |
53,2 |
| |
Infraestructura urbana |
7,8 |
3 |
4,8 |
1,6 |
|
Sectores productivos |
1515,7 |
596,8 |
918,9 |
483,8 | |
| |
Agropecuario y pesca |
1243,7 |
547,7 |
696 |
388,8 |
| |
Industria, comercio y turismo |
272 |
49,1 |
222,9 |
95,2 |
|
Otros, gastos de emergencia, prevención y mitigación |
331,1 | |
331,1 |
66,2 | |
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del Fenómeno El Niño en 1997-1998 sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.a Estas pérdidas de ingresos personales se reúnen bajo el rubro de sectores productivos para evitar una doble contabilidad. Dichos daños no se suman.
A su vez, es preciso señalar que los daños anteriormente desglosados han tenido y tendrán un efecto negativo sobre la balanza de pagos del país por un monto estimado en US$ 721 millones. Ello resulta de la combinación de una cantidad mayor de importaciones (por un valor de US$ 420 millones) y de una cantidad menor de exportaciones (por un monto de US$ 300 millones).
Cuadro 2: Fenómeno El Niño - Resumen de daños ocasionados - Ecuador 1982-1983 (Millones de dólares)
|
Sector y subsector |
Daños totales |
Daños directos |
Daños indirectos |
Componente de importación y exportacióna | |
|
Total nacional |
640,6 |
533,9 |
106,7 | |
|
|
Sectores sociales |
23,6 |
16,7 |
6,9 | |
|
| |
Vivienda |
6,3 |
6 | |
1,2 |
| |
Salud |
10,7 |
4,6 |
6,1 |
7 |
| |
Educación |
6,6 |
5,8 |
0,8 |
1,1 |
|
Transporte |
209,3 |
164,3 |
45 | | |
| |
Transporte carretero |
162 |
126,4 |
35,6 |
77,3 |
| |
Transporte ferroviario |
16,7 |
14,9 |
1,8 |
8,5 |
| |
Vialidad urbana |
26,5 |
18,9 |
7,6 |
13,1 |
| |
Infraestructura aeroportuaria |
4,1 |
4,1 |
1,9 | |
|
Sectores productivos |
405,6 |
351,4 |
54,2 | |
|
| |
Agricultura |
202,7 |
202,1 |
0,6 |
94,3 |
| |
Ganadería |
31,1 |
22,1 |
9 |
4,5 |
| |
Pesca |
117,2 |
117,2 | |
2,2 |
| |
Industria |
54,6 |
10 |
44,6 |
23,2 |
|
Otros daños |
2,1 |
1,5 |
0,6 |
0,6 | |
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos de las inundaciones de 1982-1983 sobre el desarrollo económico y social, marzo de 1983 basándose en cifras oficiales y observaciones.a Incluye importaciones o reducción de exportaciones.
Sin duda, el efecto más grande se concentró en los sectores productivos (US$ 1.198 millones o 45%) y en la infraestructura (US$ 836 millones o 32%). Sin embargo, en términos cualitativos, los gastos de los sectores sociales, los cuales ascienden a US$ 192 millones o 7%, son más importantes porque han incidido de forma negativa en los grupos de población de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad. Dentro de este contexto tienen una importancia particular los grupos de mujeres que se han quedado como jefes temporales de hogar y con niños a su cargo, mientras sus maridos buscan trabajo en otras zonas con el fin de generar ingresos que les permitan rehacer su vivienda o su medio de subsistencia. La atención que se le dedica dentro del contexto de la reconstrucción debería adquirir, por lo tanto, mayor relevancia y prioridad.

Según la CEPAL, la estimación de
costos indica que Ecuador debería invertir alre-dedor de US$ 2.200 milones para
reconstruir todo lo dañado por el Niño 97/98. (OPS/OMS, A. Waak)
Considérese también que el monto total de los daños acaecidos en 1997-1998 representa 17% del producto interno bruto (PIB) del país de 1997, es decir, la producción perdida equivale al 8% aproximadamente del PIB. Además, la destrucción del acervo de capital equivale a 7% de la formación bruta de capital fijo en el país.
Pero la reconstrucción en el sector de la producción alcanzará costos más elevados que la simple reposición de acervo perdido. Ello se debe, por un lado, a que los costos unitarios de reposición de los acervos son ahora más elevados que cuando se construyeron originalmente y a que, por otro lado, resulta ahora indispensable introducir elementos de análisis de riesgo y de reducción de la vulnerabilidad ante desastres en las nuevas obras que se construyan, lo cual aumenta los costos unitarios totales.
La estimación de los costos de la reconstrucción indica que, además de los fondos ya asignados y disponibles bajo el concepto de emergencia, prevención y mitigación, Ecuador deberá invertir alrededor de US$ 2.200 millones para reconstruir todo lo que destruyó o dañó el fenómeno El Niño en 1997-1998. Dicha cifra representa cerca de la mitad del monto anual promedio de formación de capital bruto en el país, lo cual combinado con la capacidad existente de ejecución de proyectos, hace prever que se requerirán al menos cuatro años para completar la reconstrucción.

Según la Defensa Civil, un total
de 15.264 viviendas quedaron afectadas, especialmente en las provincias
costeras. (A. Campo)
Adicionalmente, el monto de las inversiones requeridas cae fuera del alcance del gobierno ecuatoriano, por lo que se necesitará del concurso de la cooperación internacional. Igualmente, debido a las características de los proyectos de reconstrucción, se producirá un efecto negativo sobre la balanza de pagos por un monto cercano a los US$ 835 millones, debido a los materiales, equipos y maquinarias que se deberán importar del extranjero.
Como consecuencia de las torrenciales lluvias, se produjo la destrucción de miles de viviendas y edificios. Según registros de la Defensa Civil tomados a mediados de 1998, un total de 15.264 viviendas quedaron afectadas (10.225 dañadas y 5.039 destruidas), observándose los mayores efectos destructivos en las provincias costeras. (Ver cuadro 3.)
Las poblaciones de Esmeraldas, Portoviejo, Manta, bahía de Caráquez, Chone y los balnearios de la Península de Santa Elena en Guayas están entre las localidades que sufrieron daños mayores. Gracias a oportunas obras de mitigación, otras ciudades, como la ciudad de Babahoyo lograron reducir notablemente sus daños.
Los daños directos en viviendas suman US$ 152,6 millones, incluyendo el valor estimado de mercado de las viviendas destruidas, de las reparaciones que se han efectuado o serán necesarias hacer a las viviendas dañadas, de la destrucción del mobiliario y equipamiento, de las nuevas conexiones de servicios, de las demoliciones y de la remoción de escombros y basuras.
Cuadro 3: Fenómeno El Niño - Daños en viviendas - Ecuador 1997-1998
|
Provincia |
Viviendas | |
| |
Afectadas |
Destruidas |
|
Azuay |
120 |
35 |
|
Bolívar |
54 |
5 |
|
Cañar |
8 |
22 |
|
Cotopaxi |
75 |
17 |
|
Chimborazo |
221 |
66 |
|
El Oro |
2.116 |
440 |
|
Esmeraldas |
596 |
537 |
|
Guayas |
1.885 |
1.415 |
|
Imbabura |
4 |
1 |
|
Loja |
152 |
17 |
|
Los Ríos |
716 |
101 |
|
Manabí |
3.139 |
1.822 |
|
Morona Santiago |
14 |
0 |
|
Napo |
862 |
347 |
|
Pastaza |
121 |
88 |
|
Pichincha |
2 |
2 |
|
Tungurahua |
0 |
1 |
|
Zamora Chinchipe |
136 |
121 |
|
Galápagos |
4 |
2 |
|
Sucumbios |
0 |
0 |
|
Región Costa |
0 |
0 |
|
Total en el país |
10.225 |
5.039 |
FUENTE: Dirección Nacional de Defensa Civil.
|
Lecciones positivas: Babahoyo, provincia Los Ríos Denominada Los Ríos porque está atravesada por dos importantes ríos de la costa ecuatoriana. Uno de ellos, el río Babahoyo, ha inundado año tras año a la ciudad que lleva su nombre. A diferencia de lo esperado, durante el fenómeno El Niño de 1997-1998 Babahoyo fue la única ciudad que no se inundó y que no padeció algunas de sus consecuencias, como la destrucción de las viviendas. Desde aproximadamente cuatro años antes, el municipio local venía realizando acciones de mitigación en infraestructura sanitaria mediante el cambio del sistema de alcantarillado del perímetro urbano, la construcción de muros de contención y gaviones a lo largo de la ribera del segmento pluvial que atraviesa la ciudad, el dragado del río Babahoyo y el relleno hidráulico en poblaciones urbano marginales. Se inundaron poblados urbanos cercanos y marginales, tales como El Salto y La Ventura, y otros cantones de la provincia que no se beneficiaron de estas obras. |
El Niño generó una ola migratoria de vastas consecuencias. Miles de familias han emigrado, ya sea por la destrucción de sus viviendas, la pérdida de cosechas, la falta de espacios laborales o la búsqueda de protección en albergues. Sólo en Guayaquil, 18 kilómetros cuadrados de terrenos ubicados cerca de la vía perimetral han sido copados por familias que proceden de otras provincias y cantones cercanos, en especial de la Península de Santa Elena. En Manabí, ciudades como Manta, Montecristi, Chone y Portoviejo han recibido también considerables flujos migratorios. En todos los casos, se trata de familias que perdieron o abandonaron viviendas mayoritariamente humildes y que buscan otra de reemplazo. Los más afectados fueron los pobres. "Nos hemos quedado sin nada, sin casa, sin terreno donde sembrar. Murieron mis padres y mis cinco hijos. Tendremos que ir a buscar trabajo a Portoviejo". Así hablaba una de las damnificadas por la tragedia del río Caña en Manabí.
Por otro lado, en la bahía de Caráquez y San Vicente, los damnificados que no migraron levantaron numerosos asentamientos espontáneos al pie del malecón. Dichos asentamientos aumentaron de tamaño a raíz del terremoto de agosto de 1998, agravando la deficiente situación sanitaria existente.
Todos los desastres causados por fenómenos naturales crean demandas extraordinarias en el sector salud. En el presente caso, el desastre dañó parte de la infraestructura sectorial, afectando seriamente la capacidad de respuesta ante dichas demandas, tanto por la disminución de su capacidad física como por la consiguiente merma en la disponibilidad de recursos humanos. El desastre le impuso al sector dos funciones esenciales: la atención, el tratamiento y la recuperación de víctimas, y la prevención de la aparición o propagación de efectos nocivos para la salud pública. Estas funciones se reflejan en el cuadro 4, en que se evalúan monetariamente los daños sectoriales causados por el fenómeno El Niño. Estos datos reflejan solamente una parte de los daños indirectos.
De acuerdo con información suministrada por la Unidad de Gestión del Ministerio de Salud, las siguientes unidades de salud se vieron parcialmente afectadas en su infraestructura e instalaciones por las lluvias y las consiguientes inundaciones y deslizamientos: 34 hospitales, 12 centros de salud, 45 subcentros y un número no determinado de puestos de salud. Además, se reportaron daños en equipos médicos, electrógenos y otros artefactos en 16 hospitales, 2 centros de salud y 4 subcentros.
En el cuadro 5 es posible apreciar la ubicación y el tipo de Unidades de Salud que reportaron a la Unidad de Gestión del Ministerio de Salud daños en su infraestructura física, instalaciones y equipamiento.
En la mayoría de los casos, los problemas suscitados fueron filtraciones en las cubiertas, daños en instalaciones sanitarias y eléctricas, drenajes de agua de lluvia y aguas servidas, mampostería, puertas, ventanas y pisos. En lo que respecta a los equipos, la mayor parte de los daños fueron causados por cambios bruscos en el voltaje y también por acción de la humedad producida por las filtraciones e inundaciones. Muchos de estos daños se habrían podido evitar con acciones previas de mantenimiento.
El objetivo de este componente del Plan de Contingencia fue garantizar el acceso continuo de la población afectada a las unidades de salud más cercanas a sus domicilios y, por lo menos, mantener o mejorar la calidad de las prestaciones. Por tal razón, la ayuda a las unidades de salud en este campo excedió el ámbito exclusivo de la reparación de daños directamente atribuibles al fenómeno, y se amplió a algunas adecuaciones y hasta ampliaciones de áreas críticas, tales como emergencia, quirófano, laboratorios, etc.
Del mismo modo que se señaló anteriormente, se hicieron reparaciones de equipos que se encontraban fuera de uso antes del fenómeno El Niño y que eran indispensables para el funcionamiento de los diferentes servicios.
Funcionarios técnicos del proyecto FASBASE y del Ministerio verificaron de inmediato los reportes enviados al nivel central sobre los daños a la infraestructura física, instalaciones y al equipamiento de las diferentes unidades de salud. Estos funcionarios elaboraban un informe minucioso sobre lo encontrado, sugerían la intervención más adecuada y estimaban los costos respectivos.
Cuadro 4: Fenómeno El Niño - Resumen de daños ocasionados - Ecuador 1997-1998 - Daños atribuibles al sector salud (Millones de US$)
|
Concepto |
Totales |
Daños directos |
Daños indirectos |
Costo de reconstrucción |
Componente importado |
|
Total nacional |
19 |
4,3 |
14,7 |
12,2 |
6,8 |
|
Destrucción parcial o total en la infraestructura de salud |
2,3 |
2,3 | |
5,1 |
1 |
|
Pérdidas en equipo y moviliario |
1,5 |
1,5 | |
6,1 |
5,1 |
|
Vehículos e inventarios perdidos o dañados |
0,4 |
0,4 | |
1 |
0,7 |
|
Mayor gasto en medicamentos durante la emergencia, recuperación y rehabilitación |
5,1 | |
5,1 | | |
|
Disposición, tratamiento y recuperación de víctimas |
2 | |
2 | | |
|
Gasto en actividades preventivas, vacunas, combate de plagas y vectores de enfermedades |
0,8 | |
0,8 | | |
|
Vigilancia y control epidemiológico |
0,5 | |
0,5 | | |
|
Incremento en costos de atención hospitalaria, ambulatoria y asistencial |
1,2 | |
1,2 | | |
|
Mayores costos asistenciales por costos en morbilidad |
4,6 | |
4,6 | | |
|
Costo atribuible a menor capacidad de prestación de servicios |
0,3 | |
0,3 | | |
Estimación sobre la base de cifras oficiales y cálculos propiosFUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del Fenómeno El Niño en 1997-1998. LC/R. 1822/Rev. 1 de julio de 1998.
Cuadro 5: Daños más frecuentes en la infraestructura física y las instalaciones de las unidades de salud, según la provincia Ecuador 1997-1998
|
Provincia |
No. unidades de salud |
Descripción de los daños |
Costo rehabilitación Dólares* | ||
| |
Hospitales |
C. Salud |
Subc. Salud | | |
|
Guayas |
9 |
8 |
12 |
Filtraciones en cubiertas, colapso en instalaciones sanitarias, cisternas de aguas servidas, sistemas de agua potable, instalaciones eléctricas, cerramientos, mampostería, puertas, ventanas, contrapisos. |
673.700 |
|
Manabí |
4 |
1 | |
IDEM |
438.078 |
|
El Oro |
1 |
1 |
5 |
IDEM |
151.332 |
|
Los Ríos |
6 |
1 | |
IDEM |
163.772 |
|
Esmeraldas |
3 | |
21 |
IDEM |
329.471 |
|
Azuay |
1 | | |
Sistema de alcantarillado. |
8.104 |
|
Cotopaxi |
1 | | |
Reparación y terminación de planta física en construcción. |
50.905 |
|
Galápagos |
1 | |
2 |
Filtraciones en cubierta. |
10.130 |
|
Loja |
1 | |
3 |
Filtraciones en cubierta, mampostería, contrapisos, etc. |
67.288 |
|
Morona Santiago |
5 | |
2 |
Filtraciones en cubierta, sistema de alcantarillado, instalaciones eléctricas, drenajes de aguas servidas, mampostería, contrapisos. |
113.777 |
|
Pichincha |
1 |
1 | |
Filtraciones en cubierta, instalaciones eléctricas y sanitarias. |
134.023 |
|
Zamora Chinchipe |
1 | | |
Muro de contención |
6.483 |
|
Guayas |
6 |
2 | |
Equipos médicos, ascensores, sistema de climatización, ventiladores, sistemas de aire acondicionado, equipos industriales. |
338.574 |
|
Manabí |
5 | | |
Equipos médicos, equipo electrógeno, sistema de aire acondicionado, unidades de frío. |
297.642 |
|
El Oro |
2 | |
4 |
Equipos médicos, sistema de climatización, incinerador, calderos, sistema de aire acondicionado, equipos industriales |
62.477 |
|
Los Ríos |
5 |
1 | |
IDEM |
227.171 |
|
Esmeraldas |
1 | | |
Equipos médicos |
71.983 |
|
Total |
| | |
|
3.144.911 |
(*) Tipo de cambio promedio S/. 4.935,92 entre enero y septiembre de 1998.
FUENTE: Unidad de Gestión para el Fenómeno de El Niño. Ministerio de Salud Pública.
Una vez obtenidos estos datos, la Unidad de Gestión procedió a solicitar el envío de fondos a las unidades afectadas, y apoyaba al nivel local en los trámites administrativo-legales para concretar las contrataciones respectivas.
Se considera que un número variable de unidades de salud no envió reportes sobre los daños sufridos ni solicitaron apoyo para repararlos por diferentes razones.
Por esta razón, antes de formular el Plan de Consolidación para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, varios funcionarios técnicos expertos en infraestructura física, instalaciones y equipamiento médico y de apoyo realizaron un nuevo recorrido por las diferentes zonas afectadas por el fenómeno El Niño, y elaboraron un diagnóstico complementario que en un buen número de casos incluye a unidades de salud que no reportaron daños en la etapa de afectación.
Se presenta en el cuadro 6 información sobre las unidades de salud a las cuales se apoyará en la etapa posterior al fenómeno El Niño con fondos adicionales (US$ 5.000.000) provistos al Gobierno de Ecuador a través del préstamo 3510-EC del Banco Mundial.
En lo que respecta a equipos, es importante indicar que durante la etapa de daños, la casi totalidad de los recursos entregados se destinaron a reparaciones. En cambio, en la etapa posterior al fenómeno El Niño, la totalidad de los recursos se destinará a la adquisición de equipo e instrumental nuevo para garantizar el servicio adecuado.
Los costos por daños indirectos que sufrió el sector salud tienen dos componentes: mayores costos de operación por atención de la salud y acciones destinadas a prevenir enfermedades, proteger la salud de la población en riesgo y reforzar la vigilancia epidemiológica. Este rubro alcanzó la suma de US$ 14,7 millones como puede observarse en el cuadro 4.
Los mayores costos de operación se reflejan en la suma del costo adicional por tratamiento y recuperación de víctimas, atención ambulatoria y asistencial, asistencia médica en albergues y por la necesidad de disminuir la calidad de las prestaciones de salud por falta de insumos y personal en los centros con infraestructura afectada. Estas categorías suman US$ 2,2 millones.
El sector salud puso en práctica acciones decisivas en beneficio de la población y, al mismo tiempo, permitió finalmente una reducción sustancial de los posibles daños sectoriales mediante acciones en las fases de prevención, mitigación, vigilancia epidemiológica y control de la morbilidad. Las inmunizaciones contra enfermedades inmunoprevenibles de la infancia, la fiebre amarilla, las antirrábicas caninas y humanas, la fumigación de viviendas, la distribución de medicamentos, antipalúdicos y sueros antiofídicos, las desratizaciones de mercados y otros sitios públicos, las actividades de educación comunitaria y otras actividades llevadas a cabo entre septiembre y octubre de 1997 lograron una eficaz protección de la población afectada.
Cuadro 6: Fenómeno El Niño - Etapa posterior al Fenómeno El Niño - Unidades de salud a ser intervenidas por daños en infraestructura físisca e instalaciones, según provincia - Ecuador 1997 - 1998
|
Provincia |
Cantón |
N° unidades de salud |
Hospitales/C. de salud |
Subsecretaría |
Costos inter dólares |
|
Guayas |
Guayaquil |
1 |
1 |
4 |
141.571 |
| |
Santa Elena |
1 | | |
37.945 |
| |
Playas |
1 | | |
50.170 |
| |
Salinas |
1 | | |
51.756 |
| |
Milagro | |
1 | |
134.748 |
| |
Yaguachi | |
1 | |
18.693 |
| |
El Triunfo | |
1 | |
22.314 |
| |
Naranjal | |
1 | |
36.470 |
| |
Naranjito | |
1 | |
41.271 |
| |
Salitre | |
1 | |
51.182 |
| |
El Empalme | |
|
1 |
7.741 |
| | | | | |
593.861 |
|
Manabí |
Manta | |
1 |
6 |
204.122 |
| |
Paján |
1 | |
9 |
31.094 |
| |
Montecristi |
|
1 |
1 |
57.479 |
| |
Portoviejo |
1 | |
5 |
128.343 |
| |
Rocafuerte | |
|
1 |
30.244 |
| |
Chone |
1 | | |
6.507 |
| |
Jipijapa |
1 | | |
19.897 |
| |
Santa Ana | |
1 | |
32.238 |
| | | | | |
509.924 |
|
El Oro |
El Guabo | |
1 | |
22.071 |
| |
Pasaje | |
1 | |
84.300 |
| |
Machala | |
2 |
7 |
186.673 |
| |
Huaquillas | |
1 |
1 |
24.883 |
| |
Arenillas | |
1 |
3 |
57.409 |
| |
Santa Rosa | |
1 | |
46.462 |
| | | | | |
421.798 |
|
Los Ríos |
Babahoyo |
1 | | |
37.116 |
| |
Vinces |
1 | | |
19.864 |
| |
Quevedo |
1 | | |
56.686 |
| |
Urdaneta |
1 | | |
30.065 |
| |
Babahoyo | |
1 | |
22.569 |
| |
Ventanas |
1 | | |
44.531 |
| | | | | |
210.831 |
|
Esmeraldas |
Esmeraldas | |
|
3 |
24.617 |
| |
Río Verde |
1 |
1 | |
8.023 |
| |
Quinindé | |
|
4 |
26.040 |
| |
San Lorenzo |
1 | |
7 |
125.468 |
| |
Eloy Alfaro |
| |
1 |
17.869 |
| | | | | |
202.017 |
|
Cañar |
La Troncal | |
1 | |
12.929 |
|
Pichincha |
Santo Domingo |
|
1 | |
83.290 |
|
Total |
|
15 |
21 |
46 |
2.034.650 |
FUENTE: Unidad de Gestión para el Fenómeno El Niño. Ministerio de Salud Pública.
Incluyendo costos por control y vigilancia epidemiológica, brigadas médicas y los grandes costos institucionales por morbilidad de varias enfermedades (conjuntivitis, dermatitis, trastornos gastrointestinales, afecciones respiratorias agudas, paludismo y otras patologías transmitidas por vectores y el agua, atención a la salud mental, hipertensión, isquemias, diabetes, etc.), los costos del sector a causa de estos daños indirectos se elevan a US$ 7,1 millones.
Se estima que los daños directos e indirectos llegarán a alcanzar costos de reconstrucción de un total de US$ 19 millones, con un componente importado de US$ 6,8 millones, especialmente para la reparación o sustitución de equipos médicos e insumos.
Los sistemas de suministro de agua, de disposición de aguas servidas y de desagüe pluvial se vieron gravemente afectados a consecuencia de las lluvias, avalanchas y crecidas de los ríos.
Los daños sufridos se incrementaron porque antes del desastre los sistemas se encontraban en un estado inadecuado de mantenimiento. Tal situación comenzó hace cerca de seis años al descentralizarse la operación de algunos servicios de salud y al traspasarlos a las municipalidades. Éstas no dispusieron de la capacidad para asumir tales funciones ni de los medios legales para el cobro de tarifas adecuadas por la prestación de servicios.
En lo referente al suministro de agua, fueron varias las comunidades urbanas (muy especialmente en las localidades de Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Chone, bahía de Caráquez y Guayaquil, entre otras) en las que el desastre dio lugar al azolvamiento de las obras de canalización, el corte de líneas de conducción y daños en las redes de distribución. En otros casos se anegaron los pozos profundos o someros que suministraban el agua a las redes. En varias localidades se interrumpió el suministro de agua durante semanas, y al menos en dos de ellas, el restablecimiento del servicio tomó varios meses. Además, la calidad del agua corriente bajó, tanto por un aumento en la turbidez como por la ausencia de suficiente clorinación.

El Niño provocó daños mayores en
los sistemas de agua potable que durante años habían tenido un inadecuado
mantenimiento. (OPS/OMS, M. Ballesteros)
Los sistemas de alcantarillado sanitario en las zonas urbanas de la costa (muy especialmente en las de Portoviejo, bahía de Caráquez, Esmeraldas y Guayaquil) quedaron dañados severamente, al grado de no funcionar e incluso originar descargas de aguas servidas en lugares no previstos. Algunas lagunas de tratamiento primario fueron anegadas por las crecidas, pero los emisarios submarinos no sufrieron mayores problemas. En algunas zonas rurales, las inundaciones arrasaron las letrinas y fosas sépticas; en otros casos, el desborde de las letrinas sumado a las filtraciones provocó la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua.
Se estima que los daños directos a la infraestructura sanitaria ascienden a US$ 5,6 millones. Además, se estima que los daños indirectos ascienden a US$ 11,4 millones. Estos gastos incluyen los ingresos que las empresas de saneamiento ambiental no percibirán, así como los gastos mayores en que ha sido necesario incurrir para brindar un mínimo de servicio. Por lo tanto, el daño total al sector ascendería a US$ 17 millones. (ver cuadro 7.)

Fueron muchas las localidades en
Ecuador en las que se interrumpió el suministro de agua potable durante semanas,
teniendo que recurrir a sistemas alternativos. (OPS/OMS, M. Ballesteros)
Cabe notar, sin embargo, que la reparación y reconstrucción de los sistemas afectados requerirá, en algunos casos, hasta 8 ó 9 meses más. Ello indica la precariedad en que estarán las poblaciones afectadas durante ese período, y justifica el elevado nivel de los costos indirectos.
Alrededor de siete millones de personas, es decir, un 60% de la población de Ecuador, ha visto alteradas sus condiciones de vida por el paso del largo y extenso fenómeno El Niño de 1997-1998. Este fenómeno afectó con mayor fuerza a las provincias Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Azuay y El Oro, provincias que abarcan cerca del 40% del territorio nacional, y su población asciende a 6,7 millones de habitantes, con el 70,2% con residencia urbana.
Cuadro 7: Fenómeno El Niño - Daños en el agua potable y alcantarillado - Ecuador 1997 - 1998 (millones de US$)
|
Rubros |
Daños totales |
Daños directos |
Daños indirectos |
Componentes indirectos | |
|
Total del sector |
17 |
5,6 |
11,4 |
9,7 | |
|
Esmeraldas |
1,8 |
1,4 |
0,4 |
0,3 | |
| |
Acueducto |
0,9 |
0,5 |
0,4 | |
| |
Alcantarillado pluvial |
0,8 |
0,8 |
- | |
| |
Alcantarillado sanitario |
0,09 |
0,09 |
- | |
|
Bahía de Caráquez |
10,3 |
1,5 |
8,8 |
8,8 | |
| |
Acueducto |
10 |
1,2 |
8,8 | |
| |
Alcantarillado pluvial |
0,2 |
0,2 |
- | |
| |
Alcantarillado sanitario |
0,1 |
0,1 |
- | |
|
Guayaquil |
3,8 |
1,8 |
2 |
0,4 | |
| |
Acueducto |
0,8 |
0,8 |
2 | |
| |
Alcantarillados |
1 |
1 |
- | |
| |
Otros centros urbanos |
0,4 |
0,4 |
- |
0,1 |
| |
Zonas rurales |
0,4 |
0,4 |
- |
0,04 |
Estimaciones de la CEPAL sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios.FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del Fenómeno El Niño en 1997 - 1998 LC/R. 1822/Rev. 1 de julio de 1998.
A mediados de 1998, los damnificados por el fenómeno sumaban un total de 29.655 personas que han debido recibir atención preferente por las autoridades. Se registran 6.276 familias severamente afectadas que han perdido hogares y enseres, debiendo recurrir para su subsistencia a albergues, a sus familiares o amistades. (Ver en el cuadro 8 el resumen de víctimas y daños.)
Un total de 292 personas fallecieron por causas relacionadas al fenómeno El Niño entre octubre de 1997 y junio de 1998. Otras 162 personas resultaron heridas y 40 desaparecieron, según el reporte de la Defensa Civil.
El fenómeno causó daños económicos a la población afectada, especialmente a la de las zonas de bajo relieve y zonas marginales o periféricas urbanas. Entre los más afectados están los pequeños propietarios y jornaleros de las zonas rurales, muchos de los cuales se quedaron sin posibilidad de conseguir trabajo a causa de las persistentes inundaciones. Por otra parte, miles de damnificados han emigrado a las ciudades medianas y grandes de la costa y la sierra en busca de trabajo y protección. Existe al respecto una diferencia de género, pues la mayoría de los emigrados son hombres que han dejado su hogar en mano de mujeres.
En síntesis, el fenómeno del Niño ha causado un deterioro muy importante en la calidad de vida de la población afectada.
Se sabe que las variaciones del clima producen modificaciones en el comportamiento epidemiológico de las enfermedades prevalecientes de las zonas afectadas. Los efectos pueden ser directos o indirectos, inmediatos o tardíos. En Ecuador se consideraron medidas especiales para mitigar posibles efectos que pudieran surgir a causa del fenómeno, especialmente en cuanto a la vigilancia epidemiológica y al control de brotes de enfermedades prevalecientes y de alta prioridad.
El análisis preliminar y global que se realizó hasta agosto de 1998, es decir, una vez que cesaron las lluvias y las inundaciones, mostró que el impacto en general fue menor de lo que se esperaba, lo cual puede deberse en buena medida a las intervenciones del Ministerio de Salud Pública.
No obstante, se considera que el deterioro de las condiciones de vida de la población ecuatoriana ha sido muy grave y que algunos de los efectos adversos del fenómeno natural aún están por ocurrir.
A continuación se describe el comportamiento de algunas enfermedades y las medidas principales que se tomaron para reducir su incidencia y gravedad.
Es evidente la relación que existe entre este fenómeno natural y la aparición de enfermedades infecciosas. Sin embargo, se requiere una mayor sistematización en la recopilación y limpieza de datos para determinar el grado de dicho vínculo.
En este documento se analizan algunas enfermedades que se aproximan al perfil epidemiológico generado por el fenómeno El Niño en el período que va de agosto de 1997 a julio de 1998.
Malaria
Desde el año 1995 el Proyecto FASBASE viene asignando recursos al Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) para el control de malaria y dengue, enfermedades que constituyen un serio problema en Ecuador.
A partir del fenómeno del Niño de 1982-1983, la malaria se incrementó en forma significativa; con dicho fenómeno coincidieron bajas coberturas de rociamiento y fumigación, reducción de las acciones globales de control a cargo del SNEM y efectos ecológicos derivados de las inundaciones. Estos factores, unidos a las migraciones regionales, produjeron una amplia dispersión de la malaria desde los focos tradicionales de transmisión, generando una situación epidémica que requirió más de un decenio para su control.
Cuadro 8: FENÓMENO EL NIÑO - RESUMEN DE VÍCTIMAS Y DAÑOS - ECUADOR 1997 - 1998
|
Provincia |
Damnificados |
Afectados |
Muertos |
Heridos |
Desaparecidos |
Viviendas | |||
| |
Familias |
Personas |
Familias |
Personas | | | |
Afectadas |
Destruidas |
|
Azuay |
36 |
175 |
136 |
703 |
6 |
3 | |
120 |
35 |
|
Bolívar |
5 |
21 |
56 |
277 |
14 | | |
54 |
5 |
|
Cañar |
21 |
210 |
8 |
147 |
3 | |
1 |
8 |
22 |
|
CotopaxiI |
17 |
91 |
68 |
286 |
5 | |
1 |
75 |
17 |
|
Chimborazo |
75 |
358 |
241 |
1.167 |
14 |
7 |
6 |
221 |
66 |
|
El Oro |
441 |
2.046 |
1.434 |
5.531 |
7 | |
1 |
2.116 |
440 |
|
Esmeraldas |
571 |
2.446 |
843 |
2.122 |
31 |
40 |
7 |
596 |
537 |
|
Guayas |
2.597 |
11.874 |
5.113 |
24.618 |
41 |
8 |
10 |
1.885 |
1.415 |
|
Imbabura |
1 |
5 |
4 |
20 | | | |
4 |
1 |
|
Loja |
17 |
90 |
149 |
745 |
30 |
12 | |
152 |
17 |
|
Los Ríos |
104 |
496 |
742 |
3.484 |
17 |
5 |
2 |
716 |
101 |
|
ManabíÍ |
1.822 |
8.919 |
3.139 |
17.216 |
104 |
81 |
6 |
3.139 |
1.822 |
|
Morona Santiago |
| |
14 |
75 |
3 | |
2 |
14 | |
|
Napo |
347 |
2.046 |
1.345 |
6.755 |
3 |
2 | |
862 |
347 |
|
Pastaza |
98 |
462 |
67 |
333 |
2 |
3 | |
121 |
88 |
|
Pichincha | |
| | |
2 | | |
2 |
2 |
|
Tungurahua |
1 |
3 | | | | | | |
1 |
|
Zamora | | | | | | | | | |
|
Chinchipe |
121 |
402 |
117 |
387 |
10 |
1 |
4 |
136 |
121 |
|
Galápagos |
2 |
11 |
4 |
30 | | | |
4 |
2 |
|
Sucumbios | |
| | | | | | | |
|
Región Costa |
| | |
| | |
| | |
|
Total país |
6.276 |
29.655 |
13.480 |
63.896 |
292 |
162 |
40 |
10.225 |
5.039 |
Las personas afectadas y damnificados son evacuadas a casas de familiares o albergues.FUENTE: DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL - 1998.
Los 14.633 casos de malaria registrados en 1982 se incrementaron a 51.794 en 1983 y a 78.599 en 1984. Por tanto, el mayor incremento se habría producido en los 18 meses comprendidos entre el segundo semestre de 1983 y diciembre de 1984.
De 1985 a 1992 se observa un descenso paulatino de los casos de malaria aunque con algunos altibajos. De 1993 a 1996 la reducción es franca y sostenida (48.141 y 11.991 casos, respectivamente).
En el Plan de Contingencia financiado por el Banco Mundial, aprobado en noviembre de 1997, consta en forma específica una asignación de US$ 177.000 para operaciones de campo, que incluye: a) apoyo a la fumigación y rociamiento intra y extra domiciliario (compra de insumos y materiales); b) eliminación de criaderos con participación comunitaria; c) protección familiar contra vectores; y d) movilización de personal de campo (transporte y subsistencias de trabajadores).
Previamente, el FASBASE había destinado para dicho año US$ 212.231 para los siguientes rubros: a) control de vectores; b) diagnóstico y tratamiento de pacientes; c) vigilancia epidemiológica e investigación de casos resistentes al tratamiento y d) capacitación del personal de salud.
Cuadro 9: Fenómeno El Niño - Paludismo, casos según semestres - Ecuador 1996, 1997 y 1998
|
Provincia |
Año 1996 |
Año 1997 |
Año 1998 | ||||||
| |
1 Semes |
2 Semes |
Total |
1 Semes |
2 Semes |
Total |
1 Semes |
2 Semes |
Total |
|
Azuay |
0 |
15 |
15 |
9 |
9 |
18 |
19 |
5 |
24 |
|
Bolívar |
1 |
37 |
38 |
18 |
23 |
41 |
61 |
8 |
69 |
|
Carchi |
2 |
5 |
7 |
0 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
Cañar |
- |
- |
- |
99 |
133 |
232 |
254 |
22 |
276 |
|
Chimborazo |
2 |
2 |
4 |
7 |
22 |
29 |
9 |
8 |
17 |
|
Cotopaxi |
147 |
109 |
256 |
109 |
291 |
400 |
436 |
130 |
566 |
|
El Oro |
260 |
156 |
416 |
60 |
199 |
259 |
1.969 |
792 |
2 761 |
|
Esmeraldas |
2.486 |
2.284 |
4.770 |
1.589 |
2.085 |
3.674 |
2.862 |
797 |
3 659 |
|
Guayas |
357 |
193 |
550 |
193 |
325 |
518 |
478 |
212 |
690 |
|
Imbabura |
27 |
41 |
68 |
61 |
48 |
109 |
73 |
85 |
158 |
|
Loja |
172 |
55 |
227 |
72 |
117 |
189 |
975 |
54 |
1 029 |
|
Los Ríos |
222 |
164 |
386 |
120 |
360 |
480 |
450 |
56 |
506 |
|
Manabí |
35 |
36 |
71 |
27 |
43 |
70 |
311 |
102 |
413 |
|
Morona |
32 |
28 |
60 |
102 |
75 |
177 |
65 |
16 |
81 |
|
Napo |
38 |
59 |
97 |
88 |
445 |
533 |
206 |
92 |
298 |
|
Pastaza |
22 |
35 |
57 |
94 |
272 |
366 |
145 |
50 |
195 |
|
Pichincha |
31 |
53 |
84 |
56 |
49 |
105 |
157 |
1 |
158 |
|
Sucumbios |
256 |
190 |
446 |
476 |
411 |
887 |
1.521 |
0 |
1 521 |
|
Tungurahua |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
10 |
4 |
3 |
7 |
|
Zamora |
52 |
38 |
90 |
9 |
26 |
35 |
15 |
8 |
23 |
|
Total |
4.143 |
3.502 |
7.645 |
3.193 |
4.941 |
8.134 |
10.010 |
2.441 |
12.451 |
FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
Por tanto, para enfrentar el fenómeno del Niño, el Proyecto FASBASE asignó inicialmente US$ 389.231, cifra que tuvo que ser incrementada más tarde, por la magnitud y violencia del fenómeno.
Impacto del fenómeno
Es importante señalar que ya en 1997 (año “pre-Niño”, pues las lluvias se iniciaron en el mes de noviembre) se produjeron 16.530 casos de malaria, que representan un incremento del 37% con respecto al año anterior. Este incremento se potenció significativamente en 1998, registrándose 42.987 casos, es decir un aumento del 160% del lo observado en 1997, lo que evidencia claramente el efecto del desastre natural (ver el gráfico 1).
Las provincias más afectadas por la malaria (año 1998) fueron: El Oro, Manabí, Esmeraldas y Loja; los incrementos de casos con respecto al año anterior van desde el doble en Esmeraldas, hasta quince veces en El Oro (ver el gráfico 2).
Un hecho que agrava más esta situación es el incremento explosivo de los casos por plasmodium falciparum en relación a los causados por plasmodium vivax, pasando los primeros de 3.100 casos en 1997 a 20.808 casos en 1998, mientras que los segundos se incrementaron únicamente de 13.430 a 22.179 casos, en los mismos años (ver el gráfico 3).
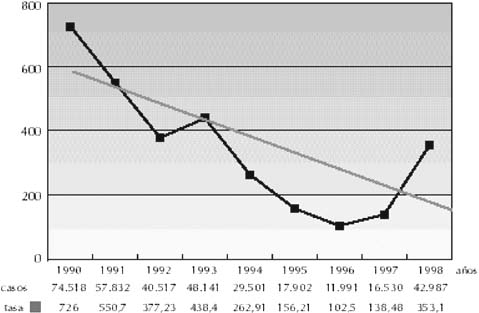
Gráfico 1. Fenómeno del Niño.
Curva y tendencia lineal de la incidencia acumulada de paludismo. Ecuador
1990-1998. (Fuente: SNEM-MSP)
A partir de agosto de 1998, se consideró iniciada la etapa post-Niño y se formula el “Plan de consolidación para mitigar el impacto del fenómeno del Niño”.
El primer objetivo de dicho plan es “consolidar el impacto (del plan de contingencia) en el control y reducción de malaria, dengue y cólera. En 6 meses de operación se controlarán posibles brotes epidémicos y se alcanzarán niveles de prevalencia por lo menos 10% inferiores a los que se tuvieron en julio de 1998”.
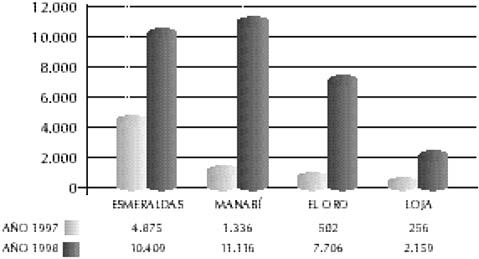
Gráfico 2. Fenómeno del Niño.
Provincias con mayor incremento de casos de malaria (vivax y falciparum).
Ecuador 1997-1998. (Fuente: SNEM)
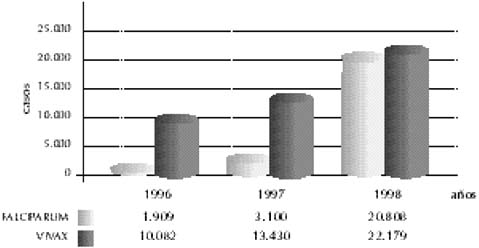
Gráfico 3. Fenómeno del Niño.
Casos de paludismo falciparum - vivax. Ecuador 1996-1998. (Fuente: SNEM)
Como se verá a continuación esta meta se ha cumplido únicamente y en forma amplia para el dengue y el cólera.
La malaria en la etapa post-Niño
El número total de casos de malaria reportados por el SNEM durante el año 1998 permite inferir que se está produciendo, si no se realiza un esfuerzo de control importante, una epidemia que podría igualar o superar los 78.599 casos registrados en el año 1984.
Se podría entonces concluir que la malaria ha tenido comportamientos similares en los dos “Niños”, el de 1982-1983 y el de 1997-1998. Esta situación amerita un análisis en profundidad y la aplicación inmediata de correctivos pues, si bien algunas de las condiciones en los dos fenómenos fueron muy similares, otras no lo fueron.
En otras palabras, se presentaron los mismos factores de clima y cambios ecológicos favorables a la multiplicación del vector; igualmente (en los dos eventos) se interrumpieron puentes y vías que dificultaron considerablemente las acciones de rociamiento y fumigación, diagnóstico y educación a la comunidad en comunidades rurales distantes y se produjeron importantes migraciones internas causadas por problemas socio-económicos.
En cambio, los recursos que ha dispuesto el SNEM, proporcionados por el Proyecto FASBASE, para fortalecer las acciones globales de control de la malaria han sido significativamente mayores que los que dispuso durante el Niño 1982-1983, pues de enero a diciembre de 1998 el SNEM recibió recursos económicos, equipos, medicamentos, vehículos e insecticidas por un total de US$ 1.865.814,24.
Dengue
Durante el fenómeno El Niño de 1982-1983, el dengue aún no había aparecido en el país; los primeros casos ocurrieron en 1988 cuando se produjo un importante brote epidémico en las provincias Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. Este brote afectó aproximadamente a 600.000 personas. A partir de ese año, la enfermedad se ha dispersado por toda la región litoral y ocurrieron brotes en diferentes localidades.
Durante el fenómeno El Niño de 1997-1998, el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica y del estado de alerta ante síndromes febriles y hemorrágicos formaron parte de las estrategias para el control del dengue. La finalidad de estas medidas fue disponer de información oportuna y rápida para la toma de medidas de control, intensificación de las acciones antivectoriales y educación comunitaria. Estas medidas evitaron un aumento mayor de casos de lo que se había observado.
Los casos sospechosos y confirmados de dengue han aumentado desde 1996. Esta tendencia se acentuó durante el fenómeno El Niño de 1997-1998. Entre el primer semestre de 1997 y 1998, el número de casos aumentó aproximadamente 100%. (Ver cuadro 10 y gráfico 4.)
De acuerdo a la semana epidemiológica y en forma similar a la incidencia de malaria, el número de casos de dengue presentó una curva pronunciada a partir de la última semana de 1997. Durante las tres primeras semanas de 1998 se observó un ligero descenso, el cual se mantuvo hasta mediados de año. Durante las últimas semanas de 1997 y los primeros meses de 1998, las acciones de control antivectorial fueron más intensas que en ocasiones anteriores. (Ver gráfico 5.)
Las provincias Manabí y El Oro presentaron el mayor número de casos, tanto en 1997 como en 1998. En cambio, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos tuvieron menos casos en el transcurso de 1998 que en 1997. Era de esperarse que las medidas de control de esta enfermedad evitaran que su comportamiento de 1997 y 1998 fuera diferente. (Ver gráfico 6.)
Cuadro 10: Fenómeno El Niño - Dengue, casos según semestre - Ecuador 1996, 1997 y 1998
|
Provincia |
Dengue 1996 |
Dengue 1997 |
Dengue 1998 | ||||||
| |
1 Semes |
2 Semes |
Total |
1 Semes |
2 Semes |
Total |
1 Semes |
2 Semes |
Total |
|
Azuay |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
5 |
12 |
3 |
15 |
|
Bolívar |
4 |
21 |
25 |
8 |
4 |
12 |
13 |
3 |
16 |
|
Cañar |
679 |
396 |
1.075 |
156 |
171 |
327 |
415 |
63 |
478 |
|
Chimborazo |
- |
- |
- |
0 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Cotopaxi |
4 |
5 |
9 |
2 |
36 |
38 |
67 |
25 |
92 |
|
El Oro |
623 |
161 |
784 |
80 |
454 |
534 |
816 |
47 |
863 |
|
Esmeraldas |
301 |
164 |
465 |
125 |
121 |
246 |
167 |
25 |
192 |
|
Guayas |
558 |
149 |
707 |
79 |
315 |
394 |
266 |
19 |
285 |
|
Imbabura |
2 |
3 |
5 |
12 |
3 |
15 |
5 |
0 |
5 |
|
Loja |
41 |
43 |
84 |
57 |
59 |
116 |
182 |
41 |
223 |
|
Los Ríos |
558 |
239 |
797 |
179 |
148 |
327 |
209 |
18 |
227 |
|
Manabí |
989 |
509 |
1.498 |
607 |
960 |
1.567 |
1.291 |
56 |
1.347 |
|
Napo |
- |
- |
- |
0 |
31 |
31 |
6 |
1 |
7 |
|
Pichincha |
30 |
58 |
88 |
113 |
124 |
237 |
150 |
3 |
153 |
|
Sucumbios |
2 |
37 |
39 |
11 |
6 |
17 |
226 |
0 |
226 |
|
Zamora |
1 |
0 |
1 |
5 |
2 |
7 |
3 |
0 |
3 |
|
Total |
3.792 |
1.787 |
5.579 |
1.436 |
2.438 |
3.874 |
3.828 |
304 |
4.132 |
FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
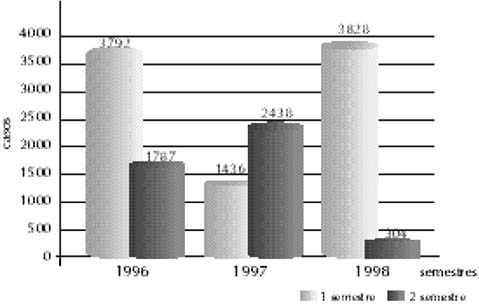
Gráfico 4. Fenómeno del Niño -
Dengue, casos según semestres. Ecuador 1995, 1997 y 1998. (Fuente: Dirección
Nacional de Epidemiología - MSP)
Desde el comienzo de la década de los noventa, el dengue ha sido considerado un problema grave en Ecuador, por la posibilidad de que se presenten brotes de dengue hemorrágico. Se estima que existen alrededor de 3 millones de personas que han sufrido una infección a causa del serotipo DEN 1, y desde hace cuatro años se han detectado los serotipos DEN 2 y DEN 4. Hasta fines de 1998 no se habían confirmado casos de dengue hemorrágico.
El informe de las acciones de control de esta enfermedad desplegadas por la Subsecretaría Nacional de Medicina Tropical durante el primer semestre de 1998 indica los siguientes resultados:
· A nivel del país: 579 personas contratadas
· Casas programadas: 895.816
· Casas inspeccionadas: 661.635 (73,9%)
· Casas positivas: 105.784
· Depósitos inspeccionados: 6.978.745
· Depósitos positivos: 172.184
· Depósitos tratados: 1.524.883
· Gastos de abate en kg: 37.979
· Índices de Aedes:
· Índice de viviendas: 16,0%
· Índice de Breteau: 26,0%
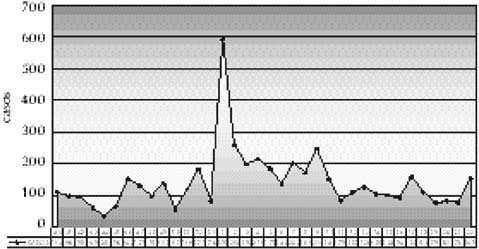
Gráfico 5. Fenómeno del Niño -
Dengue, casos según semana epidemiológica. Ecuador 1996, 1997 y 1998.
(Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología - MSP)
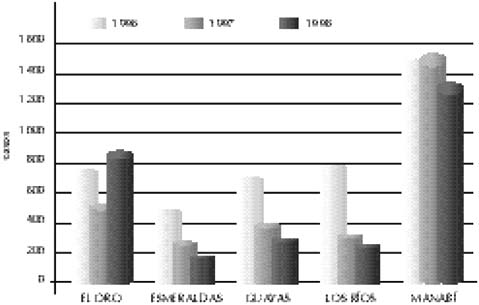
Gráfico 6. Fenómeno del Niño -
Dengue, total de casos por año según provincias. Ecuador 1996, 1997 y 1998.
(Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología - MSP)
A pesar de las acciones antivectoriales que se han desarrollado, todavía se observa un incremento progresivo de los índices de infestación en el sector Aedes aegypti. El Ministerio de Salud Pública considera prioritario continuar fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, incorporando la participación de la sociedad civil y de otras instituciones públicas y privadas en las acciones de prevención y control del dengue.
Cólera
El cólera se introdujo en el país en 1991 y, al igual que el dengue, constituyó un nuevo problema a enfrentar durante el fenómeno El Niño de 1997-1998. En 1991 se presentó una epidemia de cólera que dio lugar a 46.320 casos en el primer año, y mantuvo un alto nivel de incidencia en 1992 (32.430 casos). A partir de entonces, se mantuvo como endemia con tendencia decreciente. En 1997 el cólera se mantuvo con niveles bajos (65 casos). A escala nacional, la incidencia de cólera no superó los 22 casos confirmados.
Durante el primer semestre de 1998 se notificaron 2.546 casos, lo cual significó un incremento brusco y desmesurado de casos. Esto llevó a la aplicación rápida de medidas de control y tratamiento. (Ver cuadro 11 y gráfico 7.)
Desde la semana epidemiológica N° 9 (marzo de 1998), comenzaron a presentarse casos en las zonas afectadas por el fenómeno El Niño de 1997-1998 que abarcaban las provincias de la costa, tanto en áreas urbanas como rurales. Estos brotes surgieron como consecuencia de la insalubridad ambiental posterior a la destrucción de los servicios de agua potable, el desbordamiento de alcantarillas y pozos sépticos, y los desplazamientos poblacionales. Debe considerarse que el incremento de los casos a partir de marzo coincide con las fiestas de carnaval y Semana Santa, tal como ha ocurrido en años anteriores. (Ver gráfico 8.)
En 1998 se han registrado 3.738 casos de cólera, de los cuales 37 personas fallecieron. Esto representa una letalidad global de 1%. Las provincias más afectadas son Manabí con 1.437 casos notificados (10 fallecidos), Guayas con 1.222 casos (6 fallecidos), El Oro con 353 casos, Esmeraldas con 202 casos, Loja con 107 casos (7 fallecidos), Imbabura con 89 casos, Azuay con 72 casos, Pichincha con 52 casos y Chimborazo con 52 casos (1 fallecido).
Las tasas de letalidad más elevadas se presentaron en las provincias Cañar con 9 fallecidos (43%), Carchi con 2 fallecidos (18%), Loja con 7 fallecidos (6,5%) y Cotopaxi con 1 fallecido (4,7%). Cabe destacar que los esfuerzos de sensibilización y prevención estuvieron concentrados principalmente en las provincias más afectadas por las inundaciones. Contrasta el hecho de que las tasas más elevadas de letalidad no corresponden a las provincias más afectadas y de mayor riesgo, como lo son las de la costa. Esto posiblemente se deba a que estas provincias contaron con mayor atención de servicios de salud que las provincias de la sierra. (Ver cuadro 12 y gráfico 9.)
Cuadro 11: Fenómeno El Niño - Cólera, casos según semestres - Ecuador 1996, 1997 y 1998
|
Provincia |
Cólera 1996 |
Cólera 1997 |
Cólera 1998 | ||||||
| |
1 Semes |
2 Semes |
Total |
1 Semes |
2 Semes |
Total |
1 Semes |
2 Semes |
Total |
|
Azuay |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71 |
1 |
72 |
|
Bolívar |
8 |
0 |
8 |
- |
- |
- |
33 |
0 |
33 |
|
Carchi |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
11 |
11 |
|
Cañar |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
13 |
21 |
|
Chimborazo |
61 |
24 |
85 |
8 |
8 |
16 |
37 |
15 |
52 |
|
Cotopaxi |
30 |
0 |
30 |
- |
- |
- |
11 |
10 |
21 |
|
El Oro |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
304 |
49 |
353 |
|
Esmeraldas |
4 |
3 |
7 |
- |
- |
- |
84 |
118 |
202 |
|
Galápagos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
13 |
13 |
|
Guayas |
100 |
13 |
113 |
6 |
11 |
17 |
905 |
317 |
1 222 |
|
Imbabura |
620 |
4 |
624 |
4 |
2 |
6 |
50 |
39 |
89 |
|
Loja |
4 |
1 |
5 |
19 |
0 |
19 |
100 |
7 |
107 |
|
Los Ríos |
113 |
16 |
129 |
3 |
0 |
3 |
8 |
29 |
37 |
|
Manabí |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
883 |
554 |
1 437 |
|
Napo |
10 |
0 |
10 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
Pastaza |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
7 |
7 |
|
Pichincha |
17 |
2 |
19 |
- |
- |
- |
45 |
7 |
52 |
|
Sucumbios |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
1 |
1 |
|
Tungurahua |
9 |
2 |
11 |
3 |
1 |
4 |
7 |
1 |
8 |
|
Zamora |
17 |
2 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Total |
993 |
67 |
1 060 |
43 |
22 |
65 |
2 546 |
1 192 |
3 738 |
FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
Los brotes de cólera fueron de poca magnitud y corta duración debido a que se reactivaron las acciones de prevención y se puso en práctica la experiencia institucional previa y la participación comunitaria acumulada en los últimos años. La disponibilidad de medicamentos e insumos en las unidades operativas fue un factor importante que contribuyó a aplicar rápidas acciones de control.
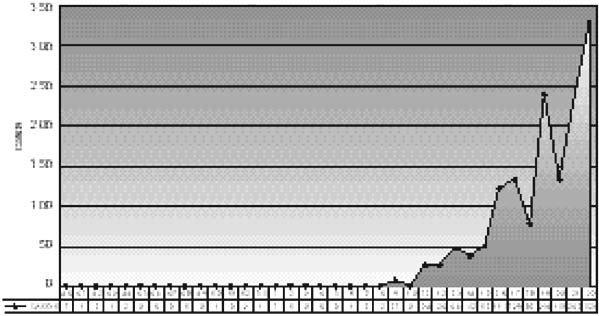
Gráfico 7. Fenómeno del Niño -
Cólera, casos según semana epidemiológica. Ecuador 1996, 1997 y 1998.
(Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología - MSP)
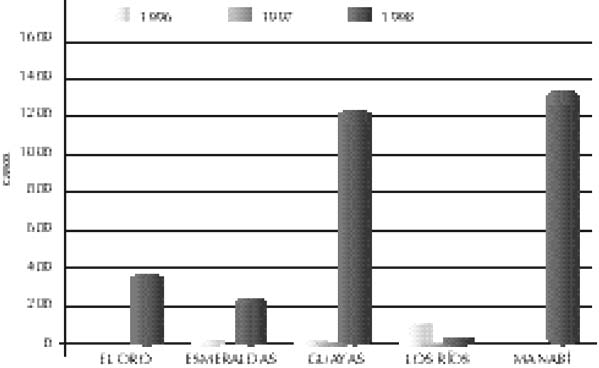
Gráfico 8. Fenómeno del Niño -
Cólera, total de casos por año según provincias. Ecuador 1996, 1997 y 1998.
(Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología - MSP)
Las principales acciones que se llevaron a cabo durante el fenómeno El Niño y con posterioridad al mismo estuvieron encaminadas a proveer sistemas de agua segura a través de la producción y distribución de cloro, la participación de la comunidad, la ampliación de la capacidad de diagnóstico de laboratorio, el tratamiento oportuno de los casos, la intensificación de las campañas de información y educación sanitaria y, principalmente, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica.
Cuadro 12: Fenómeno El Niño - Cólera, casos según provincias - Ecuador 1998
|
Provincia |
Casos |
Fallecidos |
Letalidad |
|
Azuay |
72 |
0 |
- |
|
Bolívar |
33 |
1 |
3% |
|
Carchi |
11 |
2 |
18% |
|
Cañar |
21 |
9 |
43% |
|
Chimborazo |
52 |
1 |
1,90% |
|
Cotopaxi |
21 |
1 |
4,70% |
|
El Oro |
353 |
0 |
- |
|
Esmeraldas |
202 |
0 |
- |
|
Galápagos |
13 |
0 |
- |
|
Guayas |
1.222 |
6 |
0,50% |
|
Imbabura |
89 |
0 |
- |
|
Loja |
107 |
7 |
6,50% |
|
Los Ríos |
37 |
0 |
- |
|
Manabí |
1.437 |
10 |
0,70% |
|
Pastaza |
7 |
0 |
- |
|
Pichincha |
52 |
0 |
- |
|
Sucumbios |
1 |
0 |
- |
|
Tungurahua |
8 |
0 |
- |
|
Total |
3.738 |
37 |
1% |
FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
Con la colaboración del Proyecto de Control de las Enfermedades Diarreicas y Cólera (PROCED) y el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, INHMT, once jefes provinciales de laboratorio y de entidades ubicadas en áreas consideradas de alto riesgo recibieron capacitación en el Laboratorio de Referencia de Cólera. La capacitación también se impartió en 17 provincias, contando con la participación de 187 jefes de laboratorio de distintas áreas de salud y con la asesoría técnica de la OPS/OMS. Al mismo tiempo, se proporcionaron medios de transporte, protocolos de procesamiento de muestras y afiches de manejo de pacientes en las zonas afectadas.
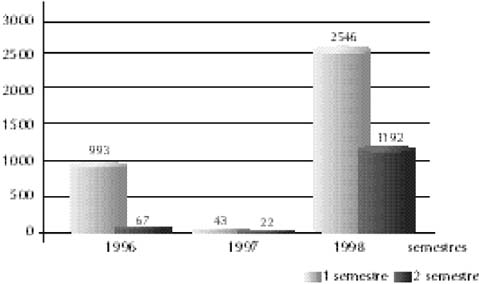
Gráfico 9. Fenómeno del Niño -
Cólera, casos según semestres. Ecuador 1996, 1997 y 1998. (Fuente: Dirección
Nacional de Epidemiología - MSP)
Leptospirosis
La leptospirosis es un problema endémico en Ecuador, pero en el pasado no causó brotes de significación como el que ocurrió en los primeros meses de 1998. Entre 1982 y 1996 apenas se reportaron 36 casos en todo el país.
En el mes de enero de 1998 surgió un brote epidémico que comenzó en la provincia Guayas luego de unas lluvias torrenciales. En octubre de 1998 ya se habían reportado 338 casos confirmados de leptospirosis y habían fallecido 19 personas en varias provincias de la costa ecuatoriana. En la ciudad de Guayaquil se notificaron 152 casos sospechosos de leptospirosis. De los pacientes hospitalizados, 52 casos (68%) dieron positivo a la enfermedad y 40% de los pacientes tenían anticuerpos contra varios serogrupos. (Ver cuadro 13 y gráfico 10.)
Por edades, el grupo más afectado fue el de 5 a 44 años, presentando 274 casos, es decir, 85% del total de casos. (Ver cuadro 14 y gráfico 11.)
Este aumento de casos se debe a que la población ha estado más expuesta a la leptospirosis, la cual se disemina a través de animales infectados en aguas anegadas, la disminución crítica de agua potable y el deterioro de los sistemas de manejo de desechos.
Cuadro 13: Fenómeno El Niño - Leptospirosis, casos según meses - Ecuador 1998
|
Meses |
N° de casos |
|
Enero |
7 |
|
Febrero |
39 |
|
Marzo |
58 |
|
Abril |
57 |
|
Mayo |
51 |
|
Junio |
81 |
|
Julio |
10 |
|
Agosto |
17 |
|
Septiembre |
18 |
|
Total |
338 |
FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
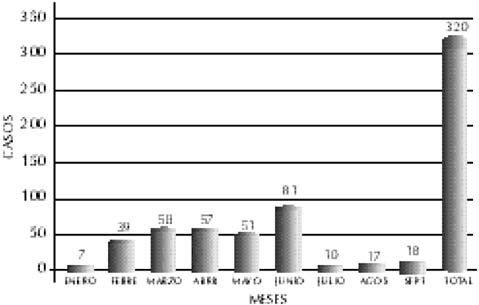
Gráfico 10. Fenómeno del Niño -
Leptospirosis, casos según mes. Ecuador 1996, 1997 y 1998. (Fuente:
Dirección Nacional de Epidemiología - MSP)
A partir de septiembre de 1998, la transmisión disminuyó significativamente y el brote entró en franca declinación.
Las principales acciones que se tomaron para el control del brote epidémico fueron la realización de investigaciones seroepidemiológicas en humanos y animales con el fin de determinar los posibles animales responsables de las infecciones entre humanos. Simultáneamente se puso en práctica una campaña intensiva de información y educación de la población, del cuerpo médico y de los trabajadores de salud en general.
Cuadro 14: Fenómeno El Niño - Leptospirosis, casos según grupos de edad - Ecuador 1998
|
Grupos de edad |
N° de casos |
|
< 1 |
- |
|
1 - 4 |
5 |
|
5 - 14 |
104 |
|
15 - 44 |
170 |
|
45 - 64 |
18 |
|
65 años + |
41 |
|
Total |
338 |
FUENTE: Dirección Nacional de Epidemiología - Ministerio de Salud Pública.
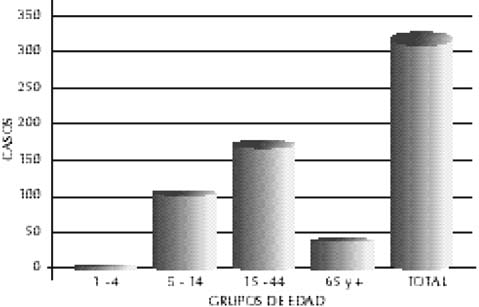
Gráfico 11. Fenómeno del Niño -
Leptospirosis, casos según grupos de edad. Ecuador 1996, 1997 y 1998.
(Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología - MSP)
También se mejoró la capacidad de diagnóstico en las provincias más afectadas de la costa, y la vigilancia epidemiológica cumplió un papel importante al permitir la identificación temprana y el tratamiento oportuno de los casos.
Con la cooperación del CDC (Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades en Atlanta, EUA), el personal del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical (INHMT) recibió capacitación sobre la aplicación de técnicas rápidas de diagnóstico. Se formularon recomendaciones sobre los esquemas preventivos de tratamiento médico, la investigación de casos por serología y cultivos de laboratorio, la realización de estudios de predicción de riesgo y el mejoramiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica.
Tuberculosis
A pesar de que el fenómeno El Niño no está relacionado directamente con la tuberculosis, es necesario tenerla presente ya que esta enfermedad ha tenido un repunte significativo en el país durante la última década. Este incremento puede surgir del deterioro económico y social, especialmente de la población de pocos ingresos, y del deterioro del programa de Control de Tuberculosis, que no contó con los insumos necesarios para un efectivo funcionamiento.
Se considera que esta tendencia empeorará en las provincias fuertemente afectadas por el fenómeno El Niño, donde las personas han sufrido inundaciones, deslizamientos de tierra y pérdida de trabajo, cultivos y viviendas. Consideramos que el deterioro de las condiciones de vida podría generar el deterioro alimenticio y nutritivo y dar lugar a hacinamientos que podrían favorecer la transmisión de la tuberculosis. Esto subraya la urgencia que existe de fortalecer las acciones de control. Para ese fin, con fondos del Plan de Consolidación (etapa post-Niño), se han adquirido medicamentos antituberculosos correspondientes a 11.400 tratamientos completos (los casos reportados son aproximadamente la mitad).
Peste
Entre el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1998, el Ministerio de Salud Pública registró la muerte de 12 personas con sintomatología de infección respiratoria aguda en la comunidad Galte Laime, en la provincia Chimborazo. La investigación preliminar realizada por el Ministerio y la OPS/OMS en Ecuador reveló la aparición de un brote de peste neumónica.
Con la cooperación del CDC en Fort Collins y el Programa de Coordinación de Salud Pública Veterinaria (HCV) de la OPS/OMS de Washington D.C., y a través de una investigación ecomicro-epidemiológica, se documentó la magnitud del área focal infectada y en silencio epidemiológico, y se identificó otro fallecido en la comunidad Pull Chico.
En total se registraron 13 fallecimientos por peste, 2 de ellos confirmados por diagnóstico de laboratorio en la Comunidad de Galte Laime, en la provincia Chimborazo. De 50 muestras de suero recogidas en las comunidades afectadas, 4 personas presentaron anticuerpos contra Yersinia pestis, significativos de peste. De 14 muestras de sangre de caninos recogidas en las mismas comunidades, 6 presentaron alto número de anticuerpos contra la peste (1 en Galte Laime y 5 en Pull Chico). La alta concentración de anticuerpos encontrada en un perro de Galte Laime puede significar una epidemia de reciente aparición en la zona. También se recogió sangre de un roedor silvestre que también presentó anticuerpos contra la enfermedad, signo de que la reserva silvestre nunca desapareció.
Es difícil establecer una correlación entre la peste y el fenómeno El Niño en la provincia mencionada. Sin embargo, la presencia de rebrotes de la enfermedad en Perú corresponden a los años que siguen al fenómeno climático.
El problema se presentó en el área andina, alejada de la zona afectada por el fenómeno El Niño. Si bien no es posible establecer una conexión entre los dos eventos, significó un estado de alerta para incrementar la vigilancia en otras zonas del país, especialmente en las áreas de desastre. La posibilidad de que brotaran la peste y la hantavirosis (que no ha aparecido en el país) fue prevista en el plan de contingencia.
Otras enfermedades
Durante el fenómeno El Niño aparecieron otras enfermedades que habitualmente no se registran de un modo adecuado, principalmente conjuntivitis epidémica, infecciones dérmicas y varicela. Los casos de mordedura de ofidios y otros animales fueron menos frecuentes de lo que inicialmente se estimó.
Conclusiones
Las repercusiones proyectadas en las enfermedades como consecuencia del fenómeno El Niño variarán según la forma en que se manifieste el fenómeno (inundación, sequía, aumento de temperatura). Dado que el fenómeno El Niño exacerba las condiciones existentes, el riesgo de contraer enfermedades transmisibles se incrementará en las zonas donde la enfermedad ya es endémica, la situación sanitaria está deteriorándose, hay hacinamiento y se interrumpieron los servicios básicos.
Como parte de la preparación para casos de desastre, el país debería:
· Elaborar una lista de factores de riesgo regionales. Para poder pronosticar las repercusiones en diferentes zonas endémicas como consecuencia del fenómeno El Niño, los programas de control deben contar con amplia información sobre la forma en que las especies locales de vectores responden a la variabilidad del clima y a la fluctuación de duración de la situación de inmunidad y nutrición de la población.· Establecer programas de lucha contra la malaria que incluyan vigilancia y control epidémico en sus actividades de rutina, y cuyo objetivo sea organizar una respuesta epidémica oportuna y eficaz.
· Incorporar el pronóstico climatológico en los programas existentes de vigilancia de enfermedades, de preparación para casos de urgencia, de prevención de desastres y de mitigación de sus consecuencias, para coadyuvar a aminorar las repercusiones sanitarias del fenómeno y otros acontecimientos climáticos extremos.
· Recopilar datos de mejor calidad y de forma más sistemática para determinar en qué grado existe un vínculo entre los cambios climáticos bruscos y las enfermedades transmisibles.
· Realizar estudios bien diseñados sobre la repercusión de las condiciones meteorológicas extremas, como el fenómeno El Niño, en la sanidad humana y animal. La atención debe centrarse en la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria y los ecosistemas ante el fenómeno El Niño, en la manera en que la incidencia de enfermedades responde a condiciones extremas del clima y en la necesidad de que los programas se adapten a los cambios de morbilidad y mortalidad inducidos por el clima.
Las características con que se presentó el fenómeno El Niño en Ecuador ocasionó que el número de personas evacuadas a los albergues instalados por las autoridades variara según las diferentes épocas en las que ocurrió el fenómeno, pero igualmente generó varios problemas en el manejo de los albergados.
El sector salud tuvo entonces que jugar un papel mucho más importante en el manejo de los albergues, para evitar que el índice de enfermedades aumentara significativamente o, en el peor de los casos, se desatara una epidemia.
Acciones emprendidas
· Brigadas médicas: La dificultad que la comunidad tenía para acceder a las unidades prestadoras de servicios del Ministerio de Salud dio lugar a que se necesitara organizar brigadas de atención médica en cada uno de los albergues. Estas brigadas servían tanto para prestar atención médica como para ejercer funciones de equipos de vigilancia epidemiológica en el campo, para detectar oportunamente brotes de enfermedades.· Control de alimentos: No sólo era importante entregar alimentos a los albergados, sino también vigilar que la calidad de los mismos fuera la adecuada para la situación y las necesidades que estos tenían.
· Control de vectores: El aumento de las aguas estancadas originó la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades, por lo que fue necesario organizar la eliminación de los mismos mediante la fumigación, actividad que se realizó incluso cuando los albergues provisionales estaban desocupados.
· Suministro de agua segura: Se dijo anteriormente que la dotación, distribución y captación de agua fue uno de los problemas más importantes que se presentaron. Por lo tanto, fue importante tomar las medidas necesarias para dotar de agua segura a los albergues, a través de campañas de cloración y dotación de cloro a cada uno de los mismos.
· Educación sanitaria: Si en estos procesos no se cuenta con la participación de la comunidad afectada, las acciones emprendidas pueden fracasar. La educación y capacitación impartida a las distintas personas que participaban en las acciones fue muy importante.
Resultados obtenidos
Los resultados más destacables de las acciones desarrolladas fueron:
· En ninguno de los albergues se produjo un incremento significativo de las enfermedades más frecuentes (infecciones agudas del aparato respiratorio y digestivo, infecciones de piel) ni ocurrieron brotes de paludismo, cólera o leptospirosis.· Tampoco se produjeron muertes por ninguna de las enfermedades trazadoras: malaria, dengue, cólera, tuberculosis y leptospirosis.
· No se presentaron casos de rabia canina ni humana.
Desde la perspectiva institucional, la política informativa tuvo como propósito principal orientar la opinión pública, contribuir al adecuado conocimiento de los eventos e instruir a la comunidad en riesgo sobre las normas de autoprotección. El liderazgo ejercido contribuyó a lograr en gran parte estos objetivos y a evitar las peligrosas secuelas de la desinformación.
A juzgar por lo que se sabe, los medios de comunicación por primera vez cedieron parte de sus espacios informativos a la difusión de medidas de prevención, mitigación y autoprotección, en especial la prensa escrita, cuya preocupación por la seguridad colectiva se puso de manifiesto en una serie de notas que tomaron en cuenta recomendaciones sobre los diversos efectos del fenómeno El Niño.
La campaña de prevención desarrollada por el Ministerio de Salud, la Defensa Civil y otros organismos se difundió gratuitamente por los canales de televisión, a pesar de las limitaciones relacionadas con los dos procesos electorales y la temporada navideña, que restaron espacios en favor de la publicidad política y comercial.
Merece destacarse el manejo de la información por parte de la prensa local de la costa,sobre todo de pequeños medios de comunicación aquejados por un marcado empirismo, que en esta ocasión cuidaron mucho el manejo de la información.
Lograr un manejo adecuado de la información constituye un proceso amplio, en el que cuentan la capacitación del comunicador social y la práctica de principios básicos de ética profesional. No existe un manual sobre información pública que ofrezca recetas mágicas para el tratamiento de la información. Cada emergencia conlleva características diferentes según el tipo de evento suscitado, la región geográfica y la cultura de la comunidad. Por ello, cada emergencia es, sin duda, una experiencia única y el manejo adecuado de la información dependerá, en último término, del grado de preparación, responsabilidad y ética del comunicador social para con la comunidad.
Basándose en esta experiencia que se estaba aún viviendo en Ecuador y en otros países donde el fenómeno El Niño había llegado, el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) organizó en la ciudad de Quito el taller regional sobre comunicación social y prevención de desastres en América Latina. Los periodistas allí reunidos consideraron importante recomendar lo siguiente:
· Se debe evaluar el nivel de conocimientos y de percepción del riesgo de la comunidad en las zonas vulnerables.· Se deben planear y ejecutar acciones de comunicación con participación de especialistas y la comunidad.
· Se deben elaborar y poner en práctica programas de preparativos, involucrando el componente comunicación.
· La información que se divulgue debe promover el desarrollo de habilidades y conductas adecuadas para el manejo de los desastres.
· Se deben considerar a los medios de comunicación como uno de los ejes para la ejecución de estrategias de comunicación.
En este fenómeno, no sólo la información transmitida por los comunicadores sociales sirvió de instrumento de divulgación de información, sino también la enviada a través de Internet. Este medio de comunicación ofreció la ventaja de intercambiar los datos técnicos existentes, facilitando así la transmisión de información precisa a la prensa y otros usuarios de Internet.
A partir de la celebración del convenio en noviembre de 1997 entre la Unidad Coordinadora del Programa de Emergencias (COPEFEN), dependiente de la presidencia de la República, la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los técnicos de la CRE se encargaron de poner en marcha el Proyecto SUMA para ayudar a administrar los suministros humanitarios que países amigos e instituciones nacionales e internacionales donaron para las poblaciones afectadas.
Como parte de las actividades de instalación y ejecución de SUMA, se llevaron a cabo dos seminarios en Quito y Guayaquil para la capacitación de 40 personas en el manejo del sistema. Quedaron conformados equipos de trabajo en las dos ciudades mencionadas. Se invitó a técnicos de entidades e instituciones como el Ministerio de Agricultura, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos, Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, Defensa Civil, Infantería de Marina, Ministerio de Relaciones Exteriores, Movimiento de Mujeres y Asociación Scout de Ecuador, conformándose equipos multidisciplinarios.
SUMA ingresó donaciones procedentes del PNUD, Pan American Development Foundation, ECHO, y trabajó estrechamente con el Ministerio de Salud Pública en el manejo de donaciones de medicamentos recibidos por varias instituciones, entre ellas la Embajada de Ecuador en México.
Luego de cinco meses de intenso y fructífero trabajo, el equipo de técnicos de SUMA presentó los últimos reportes sobre el total de donaciones recibidas y entregadas a los damnificados del fenómeno El Niño. Se recibieron aproximadamente 100.000 kilos de materiales y se movilizaron a centenares de voluntarios. Para que este conocimiento adquirido no se perdiera, el gobierno o alguna institución debería mantener un equipo de personas capacitado en forma permanente para trabajar en el país o en países vecinos.
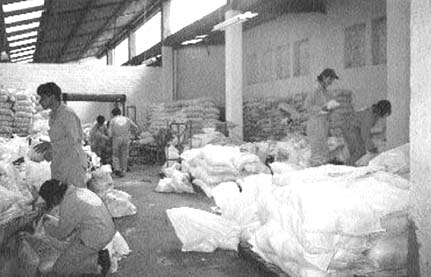
Equipos de SUMA, en plenas
labores de registro y clasificación de donaciones. (A) (K. Gavela)

Equipos de SUMA, en plenas
labores de registro y clasificación de donaciones. (B) (K.
Gavela)
Con la cooperación del Proyecto Franco-Ecuatoriano de Control de las Enfermedades Diarreicas y Cólera (PROCED), con la asesoría técnica de la OPS/OMS y el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, se llevó a cabo la capacitación en el "Laboratorio de Referencia de Cólera" en áreas consideradas de alto riesgo. Se capacitó a un total de 187 jefes de laboratorio de áreas de salud.
El 10 de julio de 1998, la OPS/OMS, con el financiamiento de USAID, suscribió con "Compañeros de las Américas" el convenio para la ejecución del Proyecto Emergente de Abastecimiento de Agua Segura a través de pozos someros excavados a mano, instalación de bombas manuales de tipo BOPS-2002 y la desinfección del agua en el hogar. El monto de este proyecto alcanzó la suma de $ 22.000 y fue ejecutado en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Salud Pública.
Debido a un período de sequía previo al fenómeno El Niño que asoló al suroeste del país, varios cantones de las provincias de Loja y El Oro tuvieron acceso a agua segura gracias a proyectos desarrollados por la OPS en coordinación con los Consejos Provinciales de Loja y El Oro, y financiados por la Embajada de los Países Bajos.
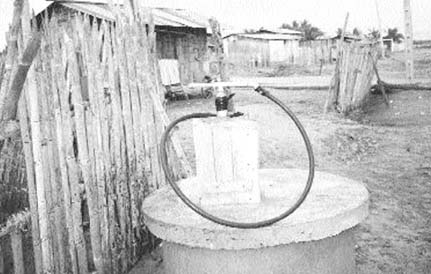
Bombas manuales instaladas en la
provincia de Manabí. (A) (OPS/OMS, M. Ballesteros)
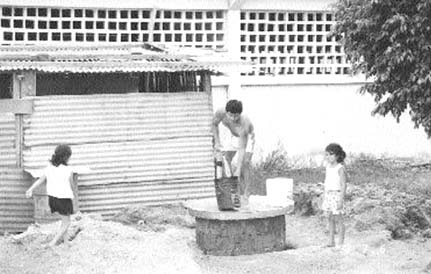
Bombas manuales instaladas en la
provincia de Manabí. (B) (OPS/OMS, M.
Ballesteros)
1. El Fenómeno El Niño tuvo un importante impacto directo sobre la salud de la población, pero aún más graves han sido los deterioros de la infraestructura sanitaria (especialmente sistemas de agua), los daños a la vivienda, la ecología y la agricultura, con repercusión en la disponibilidad alimentaria y en general la repercusión en las actividades productivas económicas que se mantendrán por un período de tiempo considerablemente más largo.
2. La falta de una política de prevención y manejo de desastres produjo una brecha importante entre las acciones preparatorias y la activación del Plan de Contingencia que respaldó la movilización inmediata de recursos.
3. La experiencia vivida con el Banco Mundial ha evidenciado la importancia de una adecuada gestión y apoyo político institucional para la consecución de recursos extrapresupuestarios y para la conducción organizada y armónica de las actividades.
4. Las acciones de carácter administrativo, financiero y organizativo para asegurar una respuesta institucional oportuna y eficaz, se tomaron a partir de la creación de la Unidad de Gestión que operativizó las estrategias contempladas en el Plan de Contingencia en estrecha coordinación con la Subsecretaría de la Región II y las Direcciones Provinciales de Salud ubicadas en las zonas afectadas.
5. La descentralización de recursos a los niveles locales, especialmente para la rehabilitación de la planta física y equipo de las unidades de salud, permitió una gestión más ágil y generó una cultura de eficiencia y eficacia que podrá ser aprovechada y mejorada en el contexto de los nuevos roles del Ministerio de Salud.
6. El esfuerzo desplegado para proveer agua segura a la población afectada, mediante un conjunto de acciones combinadas - agua envasada, agua en tanqueros, cloro para desinfección casera, bombas manuales, equipos purificadores y rehabilitación de sistemas averiados (en el post-Niño) - redujo significativamente la magnitud de los brotes de cólera y la ocurrencia de otras enfermedades de transmisión hídrica.
7. El control epidemiológico de enfermedades fue efectivo durante el fenómeno del Niño, por lo cual está siendo consolidado en la fase posterior al desastre, especialmente para malaria, cólera, leptospirosis y tuberculosis.
8. El Ministerio de Salud tuvo una importante participación en el establecimiento de condiciones higiénico-sanitarias en los albergues. Sin embargo, deberá estar mejor preparado en este campo frente a futuros eventos similares. La coordinación interinstitucional es un factor clave.
9. La actualización técnico-médica del personal de salud fue un factor importante en la calidad y eficacia de la atención. Sin embargo, algunas falencias producidas pueden ser atribuidas a la no inclusión en esta actividad de otras instituciones del sector.
10. Los medios de comunicación fueron aliados importantes para alertar a la población y difundir mensajes con conocimientos básicos sobre salud y recomendaciones para autocuidado individual, familiar y comunitario.
Bajo la premisa globalmente aceptada en todos los campos del quehacer en salud, pero especialmente en el manejo de desastres, que las medidas de tipo preventivo continuas y permanentes reducen considerablemente los costos sociales y económicos que conlleva una política de inmediatismo, se recomienda:
1. Promover el diseño y la ejecución de lineamientos políticos institucionales en temas de desastre, los cuales prevean la creación de un programa de desastre con presupuesto, gestión y recursos para la prevención, preparación, mitigación, respuesta y reconstrucción de los daños ocasionados.2. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica interinstitucional en temas de desastre, con la finalidad de proporcionar información ágil, veraz y oportuna para la toma de decisiones.
3. Planificar acciones multisectoriales de mitigación y respuesta a los desastres, ante los que el país está en riesgo permanente.
4. Desarrollar investigaciones que profundicen en el estudio de la relación causa-efecto de los fenómenos climáticos sobre el brote de epidemias, así como de su impacto en los sectores más vulnerables y en las poblaciones en riesgo.
5. Institucionalizar los comités y brigadas epidemiológicas para atender casos y brotes de enfermedades bajo vigilancia.
6. Desarrollar acciones administrativas, técnicas, de investigación, educativas y de comunicación para fortalecer los programas de manejo de desastres y sus correspondientes componentes: mitigación y preparativos para desastres y multiamenazas, respuesta, etc.
7. Fortalecer los procesos interinstitucionales de comunicación, información y educación destinados a generar una cultura de autocuidado, protección y solidaridad ante los desastres naturales y no naturales.
8. Institucionalizar varias de las experiencias adquiridas, tales como la Unidad de Contingencia, los procesos administrativos de emergencias, la coordinación intersectorial, el uso de SUMA, etc.
Incendio en Esmeraldas
Al amanecer del día viernes 27 de febrero de 1998, los ríos Teaone y Esmeraldas se incendiaron debido a un derrame de petróleo crudo y diesel en sus aguas. El día 26 de febrero a las 21 horas, se produjo el deslizamiento de la loma Winchele como consecuencia de la fuerte estación invernal y la sobresaturación del suelo, ambas ocasionadas por el fenómeno El Niño y la erosión del terreno de tipo arcilloso expansible. Este deslizamiento dio lugar a la ruptura del poliducto transecuatoriano, con el consiguiente derrame de crudo y diesel en los ríos.
Se presentaron dos hipótesis para explicar el origen del fuego: la primera sostiene que se produjo por una chispa del encendido de un carro, mientras que la segunda establece que se debió al fuego de una cocina casera de la urbanización CEPE, localidad adonde habían llegado y se habían saturado los gases y emanaciones de petróleo y de combustible.
El incendio dejó un saldo de 17 muertos, 30 quemados, 200 casas a orillas de los ríos totalmente incendiadas, destruidas o afectadas y alrededor de 200 familias damnificadas.

Incendio en Esmeraldas por derrame
de crudo y diesel, debido a deslizamiento de la loma Winchele. (A.
Campo)
Terremoto en la Bahía de Caráquez
El terremoto de la bahía de Caráquez y el fenómeno El Niño fueron dos fenómenos naturales independientes. Se describe brevemente este terremoto debido a que ocurrió cuando terminó El Niño, complicando aún más la situación y obligando a un sistema de respuesta cansado por haber trabajado durante meses en una emergencia, a hacer esfuerzos adicionales para responder a las nuevas necesidades.
El día 4 de agosto de 1998 se produjeron dos sismos de magnitud 5,7 y 7,1 en la escala de Richter, con una profundidad de 28 y 77 km respectivamente. El epicentro tuvo lugar a 10 km al norte de la bahía de Caráquez, provincia Manabí.
El sismo afectó también a San Vicente, San Jacinto, San Clemente, Boca de Briceño, Canoa y otras ciudades de la provincia, y se sintió en gran parte del territorio nacional. El sismo ocasionó un total de 3 muertos, 69 heridos, 605 familias (2.909 personas) afectadas y 274 familias damnificadas (1.240 personas). Los heridos más graves fueron evacuados en helicóptero. Los heridos que requirieron intervenciones menores y los menos graves fueron atendidos en los hospitales de las ciudades de Chone, Portoviejo y Manta, ya que el hospital de la bahía Miguel H. Alcívar (220 camas) sufrió serios daños que lo inhabilitaron para prestar servicios de atención a pacientes. Se habilitó un hospital ambulatorio al lado del hospital Alcívar con servicios de emergencia, clínica, área de partos y área de quirófano.
Varios reportes e informes indican que los daños a estructuras críticas, como son los hospitales y centros de salud, se pueden evitar en el futuro si se respetan las reglas de construcción antisísmicas más recientes.
El sismo afectó a 60% de las viviendas y edificios de la bahía y otras poblaciones; 605 viviendas sufrieron daños y 274 quedaron totalmente destruidas. También causó daños en la infraestructura educacional, bancaria, de turismo y de servicios básicos.
Se instalaron albergues en las poblaciones de la bahía y San Vicente, donde se protegieron 127 familias, con un total de 892 personas. En los albergues se detectaron y trataron problemas de salud mental como depresión y ansiedad.
Quedó suspendido el servicio eléctrico y telefónico. Algunas vías de comunicación quedaron averiadas. Cabe mencionar que el sistema de agua potable de la bahía estaba en proceso de rehabilitación a causa de los daños producidos unos seis meses antes por el fenómeno El Niño. El sismo dañó totalmente el sistema de suministro de agua potable de buena parte de las poblaciones afectadas. Con el apoyo de la OPS, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Salud Pública, se llevaron a cabo acciones destinadas a proveer agua apta para el consumo humano a través de tanques, pozos, dotación de cloro a la población para el tratamiento domiciliario, etc. De igual manera, se ofreció capacitación a recursos humanos nuevos asignados a las unidades de salud en temas de educación para la salud, manejo del agua y desechos y organización comunitaria.

Entrada del hospital de Bahía de
Caráquez. (OPS/OMS)
En cuanto a la red de alcantarillado, el sismo afectó aquellos tramos que no fueron dañados por el fenómeno El Niño, quedando inhabilitado el sistema de aguas servidas, que por lo tanto se vertían directamente en el estuario del río Chone.
Debido a estos daños en los sistemas de agua potable y de alcantarillado, aumentó el riesgo de exposición a enfermedades producidas por el mal manejo y la contaminación de agua y alimentos, así como por la mala disposición de desechos.
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Comisión Económica para América Latina-CEPAL, El Niño 82/83.
Argudo Jaime, Reporte sobre la inundación en Santa Rosa, provincia El Oro y sus efectos sobre la infraestructura escolar. Instituto de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Ministerio de Salud Pública. Esta Subsecretaría constituye la autoridad máxima en salud en la Región II del país. Dicha región abarca las provincias de la costa: Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, La Sierra, Loja, y la provincia insular Galápagos.
Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión Económica para América Latina-CEPAL. Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno El Niño en 1997-1998. LC/R. 1822/Rev. 1 de julio de 1998.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos de las inundaciones de 1982-1993 sobre el desarrollo económico y social, marzo de 1983.
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Comisión Económica para América Latina-CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolivia, Ecuador y Perú. E/CEPAL/G.1274. Diciembre de 1983.
Boletín epidemiológico 10PS. Vol. 19, N° 2, 1998.
Cambio climático y enfermedades infecciosas: Consecuencias del fenómeno El Niño. Subcomité de planificación y programación del Comité Ejecutivo. SPP30/5 (Esp.) 9 de febrero de 1998.
Ministerio de Salud Pública, Nuevos enfoques en salud. Informe del Ministro a la Nación. Imp. MSP. Agosto de 1992. Quito.
Proyecto de Cooperación Franco-Ecuatoriana de Control de las Enfermedades Diarreicas y Cólera (PROCED)
Andrade Elsi, La información pública frente al fenómeno El Niño.
Dirección Nacional de Defensa Civil, Informe oficial. Quito, febrero de 1998.
Dirección Nacional de Defensa Civil, Informe del sismo de la bahía de Caráquez del 4 de agosto de 1998. Quito, 1998.
Jaime Argudo, Evaluación de daños del hospital Miguel H. Alcivar, bahía de Caráquez, 1998.
Ing. Rommel Yela, Evaluación de daños de los establecimientos hospitalarios de la provincia Manabí-Ecuador, ocasionados por el sismo del 4 de agosto de 1998.
Escuela Politécnica Nacional, El terremoto de la bahía de Caráquez-Ecuador. Lecciones por aprender, 1998.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Acuerdo ministerial 1014, 8 de diciembre de 1998, Registro oficial N° 83.
Junta Provincial de Defensa Civil del Guayas, El Niño como lo enfrentamos, Memoria.
"SUMA", Convenio para poner en operación el sistema de manejo de suministros después de los desastres, noviembre de 1997.

Perú
Ministerio de Salud del Perú
Oficina de Defensa Nacional
Organización Panamericana de la Salud
El Niño 1997-98 alcanzó en Perú una gran intensidad, comparable a la alcanzada por el mismo fenómeno en 1982-83 y en 1925, a los que se les ha llamado “Meganiños”.
El Niño ha hecho aumentar la temperatura ambiental y favorecido precipitaciones abundantes e inusuales que causaron desastres naturales tales como aludes, huaycos (aluviones) e inundaciones, los cuales devastaron repetidamente diversos espacios del país, con impactos negativos en la agricultura, la pesca, la vivienda, los caminos, los servicios públicos y sobre todo la salud de la población afectada. A este respecto, podemos señalar que se incrementaron los casos de infecciones respiratorias, de enfermedades diarreicas y cólera, así como de afecciones de la piel y de los ojos, y otras dolencias tales como las enfermedades transmitidas por insectos y roedores como consecuencia de los cambios ecológicos. También se presentaron problemas de salud que requirieron atención urgente, por efecto directo de las condiciones climáticas, como el denominado “golpe de calor” (insolación aguda).
El fenómeno El Niño ha concitado la atención mundial, y la comunidad científica se halla empeñada en conocer mejor los detalles de su impacto sobre la salud. Por eso son necesarios los espacios de discusión entre los sectores y responsables nacionales y regionales, para evaluar las actividades de prevención y las enfermedades asociadas al Niño, y sobre todo para definir las recomendaciones que permitan minimizar el impacto desfavorable de futuros episodios de este fenómeno.
El Ministerio de Salud, con la participación de la OPS, desarrolló diversas actividades a nivel nacional y regional durante los meses previos al impacto del Niño y durante el fenómeno mismo, que consistieron en adoptar planes de prevención, prever escenarios y situaciones de emergencia posibles, identificar enfermedades trazadoras, fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, y movilizar y organizar una efectiva comunicación social con la finalidad de reducir el impacto sobre la salud. Se planteó entonces la necesidad de documentar toda esta experiencia y así se ha elaborado como producto final el presente informe, para su difusión nacional e internacional.
Pretendemos que este informe describa el impacto del Niño sobre la salud en Perú, con especial atención a las regiones o departamentos que fueron afectados intensamente, buscando en estas experiencias lecciones que nos permitan en un eventual fenómeno similar, intervenir con mayor efectividad en la prevención y control de los problemas de salud.
En Perú, El Niño eleva la temperatura de las aguas superficiales del mar de la costa norte causando una abundante evaporación, que, al extenderse por los Andes peruanos, da origen a persistentes lluvias que a su vez son causa de inundaciones y huaycos (aluviones). En la Sierra Sur se presenta una situación contraria a la observada en la costa norte, debido a la presencia de un flujo de aire muy seco por encima de los Andes del Sur, que impide el ingreso del aire húmedo procedente del Brasil y del Atlántico que normalmente trae la lluvia a esta zona, y prevalece entonces la sequía.
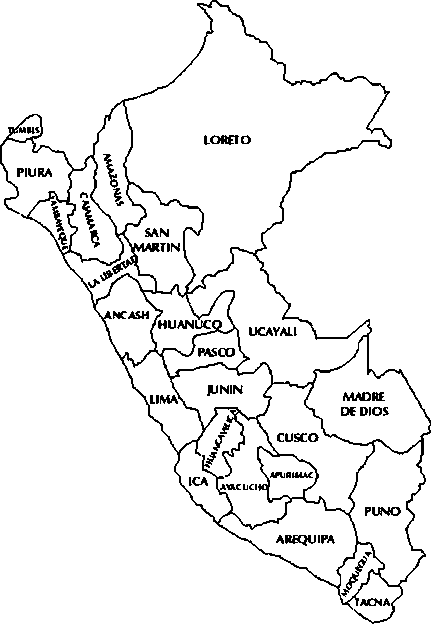
Figura
Según los antecedentes registrados en 1982-83, las principales anomalías observadas fueron:
· Sequías: en Sudáfrica, Sri Lanka (Ceilán), India, Filipinas, Indonesia, Australia, el sur de Perú, el oriente de Bolivia, México y América Central.· Lluvias fuertes e inundaciones: en Bolivia, Ecuador, el norte de Perú, Cuba y los estados norteamericanos sobre el Golfo de México.
· Huracanes: en Tahití, Hawai.
Cuadro 1: Recurrencia del fenómeno El Niño por años de presentación
|
1902-1903 |
1905-1906 |
1911-1912 |
1914-1915 |
|
1918-1919 |
1923-1924 |
1925-1926 |
1930-1931 |
|
1932-1933 |
1939-1940 |
1941-1942 |
1951-1952 |
|
1953-1954 |
1957-1958 |
1965-1966 |
1969-1970 |
|
1972-1973 |
1976-1977 |
1982-1983 |
1986-1987 |
|
1991-1992 |
1994-1995 |
1997-1998 |
¿?. |
En la historia del Niño en tierras peruanas se han demarcado notoriamente tres tipos de intensidad: leve, moderada y grave. Esta graduación refleja la modalidad de presentación de sus características climáticas: lluvias, inundaciones, huaycos, etc., que causan importantes daños afectando las condiciones de vida de la población.
Con una frecuencia cíclica de aproximadamente cuatro años, la intensidad leve ha significado en promedio un aumento de 10 a 20% de las características climatológicas normales, la intensidad moderada corresponde a un aumento entre 20 y 50% de las características normalmente observables, y la intensidad severa corresponde a un incremento mayor del 50% en las lluvias, las variaciones térmicas, friajes, sequías, heladas, según se observe en la región de salud afectada.
Los diversos estudios arqueológicos realizados han descripto evidencias del fenómeno El Niño desde la época preincaica, con efectos devastadores sobre las culturas existentes. El meteoro siguió manifestándose a través de los siglos durante la conquista española y hasta el surgimiento de la república. En los últimos 150 años se ha registrado su presencia en territorio peruano en forma intensa en nueve ocasiones, y resultó catastrófico en 1891, 1925 y 1983.
Características de ENOS 1982-83
En el norte peruano llovió intensamente desde diciembre de 1982 hasta junio de 1983 y esto incrementó el caudal de los principales ríos de la costa causando grandes inundaciones, así como la reactivación y formación de muchas quebradas. La alteración climática también se manifestó con graves sequías en la región altiplánica sur del país.
Cuadro 2: Resumen cronológico del fenómeno El Niño según su intensidad desde 1847 hasta 1997-98
|
Intensidad |
Frecuencia |
Año/características |
|
Débil |
9 |
1847 - 1963 |
|
Moderado |
10 |
1911 - 1994 |
|
Intenso |
5 |
1858 - 1972/73 |
|
Muy intenso |
4 |
1891, 1925, 1982-83, 1997-98 |
Se estima que en la zona norte se registraron 831.915 damnificados y en la zona sur 435.815, haciendo un total de 1.267.730 personas afectadas en todo el Perú; de ellas, 587.120 quedaron sin vivienda. En cuanto a perjuicios económicos, las industrias pesqueras sufrieron una gran pérdida por la escasez de anchoveta y sardina, especies que se trasladaron hacia el sur del continente; se perdieron extensas zonas de cultivo; resultaron seriamente averiadas las vías de comunicación; hubo miles de damnificados por la destrucción de viviendas, daños en la infraestructura física estatal de los sectores de la salud y la educación, y se registró una gran sequía en la Sierra Sur que produjo cuantiosas pérdidas agropecuarias.
Las pérdidas directas causadas por ENOS se estimaron en US$ 1.000 millones, de los cuales 800 corresponden al Norte, como consecuencia de las lluvias excesivas, y 200 millones a la Sierra sur, por efectos de la sequía.
El impacto económico de este desastre se reflejó en la disminución significativa del producto interno bruto (PIB) del Perú, que descendió hasta en un 12% y que, relacionado con el incremento de la población, originó una notable caída del PIB per cápita del 14,3%. Esto significó un franco retroceso para las expectativas de desarrollo del país.

Gráfico 1. Efectos del fenómeno El
Niño 1982-1983.
Mortalidad: Se considera que 512 personas perdieron la vida por manifestaciones directas del fenómeno y que 8.500 murieron por efectos indirectos: accidentes y enfermedades diversas.
Morbilidad: En este período se registró un marcado aumento (307%) de los casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) y de otras enfermedades infecciosas intestinales, entre ellas la fiebre tifoidea. Igualmente se incrementaron las infecciones respiratorias agudas (IRA), en más de 106%, y el paludismo aumentó en 250%. La rabia canina y la peste bubónica también se incrementaron.
Infraestructura: El sector de la salud vio afectada su infraestructura sanitaria registrando 101 establecimientos dañados por un monto de US$1.130.000 millones.
Cuadro 3: Pérdidas totales: fenómeno El Niño 1982-83
|
Producción |
US$ 387 millones |
|
Infraestructura |
US$ 456 millones |
|
Pérdidas sociales |
US$ 147 millones |
|
Total de pérdidas |
US$ 990 millones |
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil.
Pronóstico de la presencia del fenómeno
El Niño 1997-98 comenzó a fines de 1996, haciéndose más notoria su presencia a comienzos de 1997 al registrarse variaciones significativas en el clima de todo el país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) señaló que los fenómenos climatológicos que se estaban observando eran similares a los ocurridos en los años 1972, 1976 y 1982, que desencadenaron episodios de ENOS.
Plan de Contingencia Fenómeno El Niño
Basándose en los antecedentes previos y ante el anuncio en mayo de 1997 de la posible presencia del fenómeno El Niño, por informes meteorológicos del SENAMHI, del Instituto Geofísico del Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el IMARPE y otros organismos internacionales, en junio el Ministerio de Salud analizó los antecedentes históricos con énfasis en los años 1972, 76, 82, 85 y 91. Se analizó la situación de la salud en las zonas más afectadas por El Niño y se tomó la decisión de formular el Plan Nacional de Contingencias “Fenómeno El Niño”, que señala un conjunto de acciones preventivas, repartido en las localidades de la Costa Norte, la Sierra Sur y la selva, que permitiera al sector de la salud dar una respuesta eficaz y oportuna a las necesidades de la población en la emergencia.
Manifestaciones esperadas
Para este Plan de Contingencia se consideró un fenómeno El Niño 1997-98 con altas probabilidades de ser catalogado de moderado a grave y fuertes repercusiones sobre el ambiente, las actividades productivas y la salud de la población, previéndose las siguientes características según las zonas geográficas:
· Costa norte: fuertes lluvias con inundaciones, pérdida de infraestructura productiva, vial y de comunicaciones, destrucción de cultivos, de suelos y de viviendas, y alto riesgo de pérdida de vidas humanas;· Sierra sur: una prolongada sequía, con pérdida de los cultivos, de la ganadería y del patrimonio familiar de poblaciones enteras de la región, y generadora de graves situaciones de pobreza y de migraciones a las ciudades;
· Lima, Callao y alrededores: riesgo de lluvias, inundaciones, marejadas y derrumbes, sobre zonas de alta densidad poblacional, con pérdida de vidas y destrucción de infraestructura y viviendas;
· Selva alta y baja: disminución de la temperatura, con migraciones de población humana y aumento de los casos de rabia.
Estas condiciones suponían diversos factores de riesgo para el aumento y la propagación de enfermedades, como son los siguientes:
· Desplazamientos de población originados por la destrucción de viviendas y tierras de cultivos que obliga a desplazarse a zonas de refugio o asistencia.· Hacinamiento, debido a la gran concentración de personas en los refugios temporarios, donde los servicios sanitarios resultan insuficientes.
· Cambios climatológicos con persistencia de elevadas temperaturas, humedad y aguas estancadas que favorecen la reproducción de vectores.
· Presencia de agentes biológicos como el cólera, el paludismo y el dengue, principalmente, preexistentes a las manifestaciones del Niño pero que se potencian con sus consecuencias.
· Colapso de servicios públicos por la destrucción y daños en los servicios de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica.
· Aislamiento, por la destrucción de carreteras y puentes.
· Disminución de la capacidad adquisitiva, que afecta sobre todo a la población de escasos recursos: campesinos, migrantes y pobladores de zonas rurales y urbano-marginales.
Objetivo general
El objetivo general del Plan era definir un conjunto de estrategias que permitiera la ejecución de actividades por parte de los diversos niveles del Ministerio de Salud, para prevenir y atender los problemas sanitarios que pudieran presentarse con ENOS, dando prioridad a las zonas más afectadas por ENOS 1982-83.
Objetivos específicos
· Identificar las zonas vulnerables a inundaciones y sequía, estableciendo además el área geográfica, la población total y la infraestructura de salud.· Definir las enfermedades que se utilizarían como trazadoras de daños, para poder identificar las acciones de prevención y reparación ante diversos grados de intensidad del fenómeno.
· Identificar a los sectores institucionales y sociales que recibirían o mitigarían los impactos provocados por el fenómeno, clasificando su papel en la resolución de los problemas.
· Determinar las actividades que desarrollaría el sector de la salud antes, durante y después del Niño, según sus diversos grados de intensidad.
· Identificar y cuantificar las necesidades (recursos humanos, materiales y económicos) para la ejecución del Plan de Contingencia.
Fases de intervención
Aplicando los conceptos del ciclo de los desastres, el sector de la salud intervino en el manejo de los efectos adversos de ENOS 97-98 en sus tres fases: antes, durante y después. Seguidamente se indican los aspectos más importantes.
· primera etapa (antes): de julio a septiembre del 97, cuando se definen las estrategias y se concretan los trabajos de prevención;· segunda etapa (durante): octubre del 97 a marzo del 98, lapso en que azota el meteoro y cuando finalmente se puede conocer su intensidad real;
· tercera etapa (después): marzo del 98 a marzo del 99, cuando se han de realizar acciones de reconstrucción y normalización de las actividades en los lugares afectados.
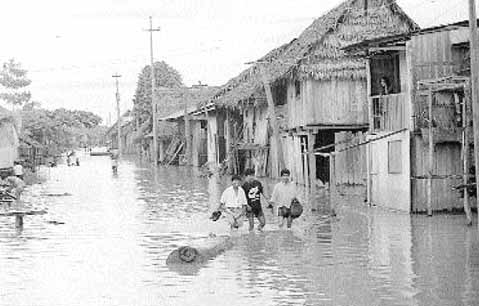
Las fuertes lluvias y el déficit
de los sistemas de drenaje provocaron graves inundaciones, especialmente en la
zona norte del país. (Dario El Sol, Perú)
Enfoques estratégicos para la prevención
Durante la primera etapa descrita se trabajó sobre los siguientes lineamientos.
En relación con la geografía
Se consideraron tres escenarios posibles, definidos por características geográficas, poblacionales, de la infraestructura de servicios, de recursos humanos, de abastecimiento de insumos, de actores sociales, etcétera:
· Escenario A. Regiones y subregiones de la Costa Norte -Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, incluyendo a Lima -, donde se esperaban lluvias e inundaciones que afectarían los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado, así como las vías de comunicación. En este escenario se previó un aumento de los casos de paludismo, dengue, enfermedades diarreicas agudas (EDA, incluido el cólera), peste bubónica, dermatitis, conjuntivitis y leptospirosis.· Escenario B. Departamentos de la Costa Sur -Arequipa, Moquegua y Tacna- y de la Sierra Sur - Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno- donde se observaría principalmente una disminución de la temperatura acompañada de sequía. Estas condiciones determinarían un aumento de las IRA y la neumonía, escasez de alimentos y el aumento del riesgo de diarreas disentéricas.
· Escenario C. Zona de selva -departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali-, donde se previó una disminución relativa de la temperatura ambiental con un mayor riesgo de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

Gráfico 2. Escenarios de impacto
de ENOS 1997- 98.
Es necesario subrayar que el Plan Nacional de Contingencia del Ministerio de Salud no solo abarcó los departamentos declarados en emergencia sino a otras zonas del país, donde se previeron repercusiones sobre la salud de la población y que habrían de requerir acciones de prevención, mitigación y control para evitar la aparición de epidemias y disminuir en general la morbi-mortalidad.
En relación con lo social
Se planteó que los daños que produce El Niño impactan de manera diferente sobre las poblaciones urbanas que sobre las de las zonas rurales.
· Zonas urbanas: no obstante la intensidad de los daños, los servicios de salud, por sus mejores condiciones de accesibilidad, permiten una respuesta más rápida y eficiente en la atención de sus poblaciones.· Zonas rurales: en razón de su dispersión y condiciones geográficas, que dificultan el acceso, se previó que estas poblaciones eran susceptibles a los mayores daños, por resultar afectados sus servicios básicos y viviendas. Se puso especial énfasis en el desarrollo de estrategias de atención mediante brigadas itinerantes y el abastecimiento de suficientes medicamentos e insumos que permitieran atender adecuadamente las emergencias.
También se realizaron estudios para conocer las características de las poblaciones, su distribución por grupos de edad, su estado de salud, y otras, para orientar las estrategias de respuesta al Niño. Esto se complementó con un minucioso análisis de los caminos y carreteras, sus características y condiciones actuales de infraestructura, y la vulnerabilidad de las poblaciones a los aludes, las inundaciones y en general al riesgo de quedar aisladas.
En relación con los actores
El desarrollo del Plan Nacional de Contingencias procuró identificar a los actores que participarían en las acciones de salud y determinar quiénes serían protagonistas, facilitadores u opositores de las acciones que se realizaran dentro del plan estratégico, tanto en las áreas de prevención como de respuesta directa.
· Protagonistas: los que participan directamente tanto como afectados como quienes ayudan a disminuir los efectos del desastre. Entre los protagonistas se destacan la población afectada y sus diversos agentes tanto internos como externos que intervienen en acciones solidarias, así como el Ministerio de Salud en sus distintos niveles, el IPSS y los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales, así como las entidades privadas que sumarían sus esfuerzos para atender la salud de la gente en la emergencia.· Facilitadores: serían las autoridades locales, como los alcaldes, gobernadores y prefectos, los dirigentes comunales, las organizaciones no gubernamentales, la prensa local y nacional, los representantes de otros ministerios para las tareas multisectoriales y, en fin, las industrias y comercios locales.
· Opositores: las personas o instituciones que mediante actitudes especulativas, mercantilistas o en favor de intereses particulares podrían interferir con las labores de ayuda y apoyo realizadas por los demás actores.
En relación con la intensidad de los daños:
Para la determinación de los grados de intensidad de ENOS se consideraron tres escenarios posibles, partiendo de los antecedentes históricos de este meteoro en el Perú. En la elaboración del Plan Nacional de Contingencia se consideró un Niño con alta probabilidad de ser catalogado de moderado a grave.
Epidemiológicamente, una intensidad moderada tendría diversas consecuencias a lo largo del país. Mientras que en la Costa podrían presentarse lluvias y destrucción de infraestructura, en la selva habría descenso de la temperatura ambiental que favorecería la disminución de los casos de paludismo y dengue y de las demás enfermedades metaxénicas. Lo mismo ocurriría con las enfermedades diarreicas agudas y el cólera, y no habría aumento en las neumonías, pero, en cambio, los friajes (disminuciones bruscas de la temperatura) propiciarían el estrés en los murciélagos hematófagos, con el consiguiente aumento de mordeduras en las personas y por ende posibles brotes de rabia silvestre.
Un Niño de intensidad moderada causaría sequías y heladas de moderada intensidad en la Sierra Sur. Las afecciones esperables serían infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas agudas (EDA) y desnutrición infantil.
Según estos escenarios, se plantearon los requerimientos correspondientes, considerando las siguientes patologías trazadoras: IRA incluyendo neumonías, EDA, incluyendo el cólera; paludismo, dengue, peste bubónica, rabia; conjuntivitis, dermatitis, además de los probables daños a la infraestructura sanitaria.
En concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Contingencia para El Niño 1997-98, elaborado sobre la base de los supuestos ya mencionados, se ejecutaron las siguientes acciones de prevención, mitigación y preparativos.
Organización del nivel central del MINSA
Se constituyó el Equipo de Gestión del Plan Nacional de Contingencia para El Niño, integrado por el Ministro de Salud (Dr. Marino Costa Bauer) y el Viceministro de Salud (Dr. Alejandro Aguinaga Recuenco).
Comité permanente de coordinación nacional para la ejecución del plan nacional de contingencia para el Fenómeno El Niño y de los diversos planes subregionales de salud. Constituido oficialmentel el 1° de julio de 1997 (R.M. N° 289-97-SA/DM) y formado por los siguientes funcionarios: Director General de la Oficina de Defensa Nacional, Director General de Epidemiología, Director General de Salud de las Personas, Director General de Salud Ambiental y Director General de Medicamentos, Insumos y Drogas.
Organización de las regiones de salud y capacitación del personal
a) Se realizaron seminarios-talleres en el ámbito nacional con participación de 217 profesionales y funcionarios de todas las regiones y subregiones de salud, en los que se analizaron en detalle los pronósticos meteorológicos, los impactos sobre la salud y las medidas de prevención, respuesta y rehabilitación necesarias en cada región del país. Posteriormente se organizaron seminarios regionales en Piura y Arequipa con enfoques específicos y participación multi-sectorial.b) Más de 270 profesionales de la salud de todo el país fueron entrenados en el manejo de situaciones de emergencia y desastres, evaluación de daños y análisis de necesidades. Se formó una Red Nacional de Notificación que permitió disponer de información diaria y completa sobre los efectos adversos del Niño. Se organizaron así 3.007 unidades de notificación epidemiológica.
c) Se organizaron 150 brigadas de atención médica y 72 brigadas de fumigación que agrupaban a un total de 1.260 profesionales y técnicos para ser enviados a cualquier parte del país.
A partir de julio se iniciaron las obras proyectadas para asegurar que los establecimientos situados en zonas que pudieran sufrir los efectos del Niño siguieran atendiendo a la población, aun en casos de aislamiento. Para ello se protegieron 424 establecimientos (7,2% del total nacional), entre ellos 10 hospitales, 286 puestos de salud y 128 centros de salud, mediante la impermeabilización de techos, la instalación de drenajes, canaletas y cunetas, y la construcción de muros de contención, trabajos que se concluyeron entre noviembre y diciembre de 1997.
Equipamiento básico de emergencia en puestos y centros de salud
Para garantizar la operatividad de los establecimientos de salud de las zonas probablemente más afectadas y con posibilidad de aislamiento, se dotó de equipos de radio a 61 establecimientos, de grupos electrógenos a 40 establecimientos y de sistemas alternativos de agua a 140.
Ampliación del horario de atención
Se decidió la ampliación del horario de atención a 12 y 24 horas, con un total de 53.850 horas/mes de atención de salud, previendo el personal profesional y técnico necesario para cumplir este servicio, con una dotación total de 251 trabajadores contratados: 52 médicos, 59 profesionales no médicos y 140 técnicos.
Cuadro 4: Protección de la infraestructura física de los establecimientos sanitarios por direcciones de salud, para los efectos de ENOS 1997-98
|
Dirección |
Hospitales |
Centros de salud |
Puestos de salud |
Total |
|
Tumbes |
1 |
12 |
25 |
38 |
|
Piura |
3 |
34 |
98 |
135 |
|
Lambayeque |
1 |
33 |
74 |
108 |
|
La Libertad |
2 |
19 |
24 |
45 |
|
Ancash |
1 |
9 |
15 |
25 |
|
Jaén-Bagua | |
8 |
9 |
17 |
|
Cajamarca |
1 |
10 |
37 |
48 |
|
Ica |
1 |
1 | |
2 |
|
Amazonas | |
2 |
4 |
6 |
|
Total |
10 |
128 |
286 |
424 |
Cuadro 5: Equipamiento básico de los establecimientos de salud en las zonas de riesgo
|
Dirección |
Radio HF |
Grupo electrógeno |
Sistema alternativo de agua |
|
Tumbes |
20 |
19 |
30 |
|
Piura |
33 |
21 |
70 |
|
Jaén - Bagua |
8 | | |
|
Lambayeque | |
|
20 |
|
La Libertad |
| |
20 |
|
Total |
61 |
40 |
140 |
Se adquirieron más de 3 toneladas de insecticidas y 159 equipos de fumigación, que fueron distribuidos en las zonas de mayor prevalencia de paludismo y dengue, principalmente en el norte y oriente del país.
Se fumigaron periódicamente 238.858 viviendas y 1.120 albergues para damnificados ubicados en 333 localidades, así como establecimientos públicos y privados, y calles y plazas públicas, empleando brigadas provistas de motomochilas y otros equipos portátiles, en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Asimismo se hizo fumigación aérea en las localidades circundantes a la ciudad de Piura y en La Libertad (distrito de Guadalupe). Gracias a estos esfuerzos se logró proteger a 820.000 habitantes de Tumbes y Piura de la posibilidad de contraer paludismo y dengue.
Además, en la lucha antivectorial se destruyó gran cantidad de criaderos en zonas urbanas, periurbanas y rurales empleando insecticidas adecuados y petróleo. Asimismo, como parte de las medidas de prevención contra el dengue en las zonas afectadas, se recolectaron más de 650 toneladas métricas de residuos en 25 localidades mediante la realización periódica y permanente de campañas para esos fines.
Antes de que se iniciara El Niño se adquirieron más de 60 toneladas de medicinas, que fueron distribuidas en todo el país con previsión para seis meses en condiciones de tiempo normal y para dos meses en emergencia. Esto permitió dotar de medicinas e insumos a los establecimientos de salud de las zonas más alejadas y con mayores dificultades de acceso, principalmente en los lugares con más riesgo de aislamiento. Posteriormente se adquirieron 130 toneladas adicionales de medicinas e insumos médicos, que fueron distribuidos durante el impacto del Niño en las zonas más afectadas.
Los cinco componentes de la fase preventiva del Plan han significado una inversión de aproximadamente US$ 6.461.721*, desagregada como se indica en el cuadro 6.
(*) Tipo de cambio promedio 2.97 nuevos soles entre septiembre 1998 y julio 1999.
Cuadro 6
|
Organización, capacitación y personal |
1.351.441 |
|
Protección de infraestructura |
1.447.811 |
|
Equipamiento básico |
611.448 |
|
Lucha antivectorial |
1.371.119 |
|
Medicamentos |
1.679.902 |
|
Total |
US$ 6.461.721 |
Programa de control de las enfermedades diarreicas agudas (EDA)
· Distribución de insumos a los servicios considerados en riesgo de las subregiones de salud de la Costa donde se esperaban los efectos de ENOS.· Se retomaron las actividades educativas entre la población de las subregiones de salud de mayor riesgo de la costa Norte. Se consideraron módulos sobre el almacenamiento y conservación del agua para consumo humano, la disposición adecuada de las heces y, en general, la prevención de las enfermedades trazadoras.
· Los programas de salud infantiles y el control de las enfermedades transmisibles se mantuvieron en estado de alerta, expresándose en la capacidad de respuesta inmediata en cualquier lugar del territorio nacional.
Programa de control de las infecciones respiratorias agudas (IRA)
· Se realizaron reuniones con los coordinadores subregionales del Programa, para verificar las condiciones operativas y corregir errores eventuales que podrían influir negativamente al afrontar el fenómeno.· Abastecimiento de insumos y medicamentos a las zonas identificadas como de posible impacto por El Niño.
· Organización y funcionamiento de comités multisectoriales para la conducción y ejecución de múltiples actividades de prevención ante el probable aumento de las IRA.
Programa de control del paludismo y otras enfermedades metaxénicas
· Abastecimiento de insumos a las áreas de riesgo del norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Jaén, etcétera).· Campañas de intervención en los distritos de alto riesgo de paludismo y dengue, consistentes en la recolección masiva de residuos, la fumigación con insecticidas (rociado) y el tratamiento focal de los casos.
· Mejoramiento del sistema de vigilancia y localización de los casos de personas febriles en las zonas de alto riesgo del "escenario" Norte.
Evaluación riesgo de incremento de zoonosis por "El Niño".
El Programa Nacional de Control de Zoonosis consideró que durante la presentación del Fenómeno se produciría:
· Invasión de serpientes en las viviendas por lo tanto incremento de accidentes de mordedura.· Destrucción de madrigueras de roedores con la consecuente muerte o desplazamiento de éstos en busca de refugios seguros.
· Destrucción de viviendas, falta de alimento
· Presencia de canes vagos por lo tanto incremento de accidentes de mordedura y como consecuencia riesgo de rabia urbana.
· Aumento y disminución de la temperatura ambiental (friajes), por tanto stress en la población de murciélagos y como consecuencia riesgo de rabia silvestre.
Luego del Fenómeno El Niño se tendría un incremento de la producción de las cosechas en la agricultura, lo que ocasionaría:
· Incremento de población de roedores silvestres y domésticos· Epizootias de roedores
· Almacenamiento de cosechas en viviendas
· Hacinamiento y precariedad de viviendas
· Aumento de vectores pulgas y zancudos (estos factores aumentan el riesgo de presentación de peste y encefalitis equina en departamentos, con antecedentes de estas zoonosis).
Medidas del plan de contingencia
Antes del fenómeno el niño, se llevarían a cabo las siguientes medidas:
· Organización de Comités de salud con participación de la comunidad· Campañas Educativas de prevención por medios masivos.
· Preparación y distribución de afiches, spots educativos, etc.
· Campañas masivas de prevención:
· Limpieza y mejoramiento de viviendas.· Construcción de silos comunales para lograr un adecuado almacenamiento de cosechas
· Campañas de vacunación
· Campañas de desratización y desinsectación.
· Capacitación de personal de Salud y líderes comunales sobre vigilancia de factores de riesgo y medidas de prevención - control en áreas de riesgo.· Coordinación intersectorial con énfasis en Agricultura, Educación, Gobiernos locales y Universidades.
· Reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo.
· Abastecimiento con insumos necesarios para la atención de Peste, Rabia y Accidentes por Animales Ponzoñosos, con enfoque de riesgo.
En el caso de la rabia, se programó el abastecimiento con biológicos humanos y caninos, e insumos de laboratorio.
Para el control de la peste: la caracterización del riesgo de peste, mediante mediciones de índices poblacionales de roedores y pulgas, y el abastecimiento con medicamentos, insecticidas, e insumos de laboratorio.
Para controlar la rabia silvestre: reforzar las actividades de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo, mediante muestreos de poblaciones de murciélagos y vigilancia activa de rabia canina para determinar la circulación de virus, y reforzar el sistema de notificación de accidentes de mordedura por murciélago.
Para el caso de accidentes ponzoñosos, reforzar el sistema de notificación de accidentes, y el abastecimiento con biológicos.
En el subprograma de encefalitis equina venezolana (eev) se planificaron trabajos coordinados con el Ministerio de Agricultura para vigilancia activa de EEV en poblaciones de riesgo y con los resultados obtenidos se prepararían las estrategias de intervención.
Durante el Fenómeno de El Niño, se realizaría el mantenimiento de las actividades preventivas, principalmente para atender el riesgo de accidentes por animales ponzoñosos.
Con posterioridad a ENSO, se llevaría a cabo la búsqueda y atención de casos y contactos, el mantenimiento de la educación sanitaria sobre medidas preventivas, y el trabajo intersectorial en el control del daño.
Acciones desarrolladas previas al impacto de ENOS
El Programa de Control de Zoonosis elaboró el presupuesto necesario para el Plan de Contingencia para El Niño, con la previsión de actividades de control de la rabia, tanto urbana como silvestre, y de la peste bubónica, y despachó a las Direcciones de Salud el presupuesto calendario para octubre, noviembre y diciembre de 1997, habiéndose programado de la siguiente manera las actividades de prevención:
Control de la rabia urbana
1. Organización de comités en los servicios de salud y en las comunidades.2. Preparación de spots educativos, avisos radiales, trípticos y carteles murales para realizar las campañas masivas de información y educación de la comunidad (IEC), reforzando la notificación de accidentes de mordedura.
3. Capacitación del personal de salud y los promotores, en materia de factores de riesgo y medidas de prevención de la rabia.
4. Vigilancia epidemiológica sobre los factores de riesgo, reforzando el envío de muestras para determinar la circulación del virus.
5. Control de los focos como medida de vigilancia.
Control de la peste bubónica
1. Provisión de insumos (insecticidas y medicinas) a los servicios de salud de las zonas endémicas de peste bubónica.2. Preparación de spots educativos, trípticos y carteles murales para campañas masivas de IEC.
3. Capacitación del personal de salud y de los vigías comunales acerca de los factores de riesgo y la prevención de la peste.
4. Vigilancia epidemiológica con animales centinelas en las zonas de mayor riesgo, y espolvoreo de viviendas (aproximadamente 41.822 viviendas en toda el área endémica).
Control de la rabia silvestre
1. Organización de comités de salud en los servicios y las comunidades.2. Provisión a los servicios de los insumos necesarios (biológicos, jeringas, agujas, libros de registro, carnés de vacunación, cajas térmicas, etcétera).
3. Preparación de spots educativos, avisos radiales, etc., para campañas masivas de IEC, orientadas a prevenir los accidentes de mordedura por murciélago y alentar la notificación inmediata en caso de accidente.
4. Capacitación del personal de salud y de los promotores en materia de factores de riesgo y prevención de la rabia silvestre.
5. Vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo, reforzando el envío de muestras para determinar la circulación del virus.
6. Control de eventuales brotes.
Acciones de respuesta durante el Niño
Rabia urbana
· Búsqueda activa de pacientes con accidentes de mordedura.
· Inicio de tratamiento y atención de casos y contactos.
· Envío de muestras de cerebro a laboratorio para la vigilancia epidemiológica del virus.
· Abastecimiento de insumos biológicos: vacuna antirrábica humana y suero antirrábico.
Rabia silvestre
· Búsqueda activa de pacientes con accidentes de mordedura por murciélago, y su inmediato tratamiento.· Charlas a la comunidad para sensibilizarla sobre el riesgo.
· Promoción del uso de mosquiteros para prevenir las mordeduras.
· Capacitación del personal de salud.
· Protección de las viviendas.
· Abastecimiento de insumos biológicos: vacuna antirrábica humana y suero antirrábico.

La exposición de las personas en
las áreas anegadas y la concentración de partículas de polvo en el aire
incrementaron las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas de la
piel. (Diario El Sol, Perú)
Peste bubónica
· Búsqueda de pacientes y su tratamiento.
· Desinsectación de las viviendas.
· Obtención de muestras para laboratorio.
· Vigilancia epidemiológica permanente.
· Captura e identificación de roedores.
· Recolección e identificación de vectores.
· Abastecimiento de medicamentos, insecticidas y rodenticidas.
· Educación sanitaria.
Acciones luego de ENOS
El Programa de Control de Zoonosis elaboró el presupuesto necesario para la realización de las actividades del Plan de Control de Enfermedades Transmitidas por Roedores (peste bubónica, leptospirosis, tifus murino y hantavirus), para todas las direcciones de salud de la zona Norte, Tumbes, Piura, Sullana, Cajamarca, Chota, Cutervo, Jaén, Lambayeque, La Libertad, Ancash, así como del Plan de Control de la Rabia Silvestre para las direcciones de salud de la zona Sur y Norte donde esta enfermedad es endémica: Jaén, Yurimaguas, San Martín, Huánuco, Junín, Ucayali, Andahuaylas, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco.
En el Perú, ENOS comienza a causar daños con las primeras lluvias intensas, a partir del 6 de diciembre de 1997, en el norte del país, específicamente en los departamentos de Tumbes y Piura, trastornos que se extienden luego al resto del país.
Fenomenología
Las intensas lluvias en gran parte del Perú originaron una serie de fenómenos destructivos, principalmente:
a. Inundaciones, debido al desborde de los cauces, cuya capacidad de carga es superada por acción de las crecientes. Los departamentos que más sufrieron por este motivo fueron: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco y Ucayali.b. Aludes y huaycos (aluviones) por la ruptura y desplazamiento, por lo común violentos, de pequeñas o grandes masas de suelo, que causaron víctimas humanas y daños económicos considerables. Los departamentos más afectados fueron Cusco y Cajamarca.
c. Aumento de la temperatura del mar, con incidencia directa en la pesca por el desplazamiento de los peces, que constituyen la mayor riqueza del Perú. Ello se reflejó en la caída de las exportaciones de este rubro, del orden del 76%.
Comportamiento climatológico del Niño
Las lluvias se intensificaron a partir de la cuarta semana de diciembre de 1997, llegando a superar ampliamente sus valores normales tanto en la Costa, como en la Sierra norte y central.
En la costa norte se registraron lluvias entre moderadas e intensas en Tumbes y Piura, llegando a totalizar entre 300 y 600 mm en Tumbes, donde el nivel normal para ese mes es 1 mm.

Efectos de un “huayco”
en la zona norte del Perú. (Diario El Sol, Perú)
En Piura se registraron lluvias desde 78 hasta 200 mm, incrementándose los valores en el interior del departamento, como en Chulucanas, donde se registraron hasta 408 mm, siendo lo normal para ese mes 1,3 mm.
A partir de la primera semana de enero comenzaron a presentarse en toda su intensidad las manifestaciones hidrometeorológicas de ENOS, consistentes en copiosas lluvias que causaron inundaciones en las zonas afectadas y determinaron crecidas de los ríos y la formación de quebradas y torrentes de agua, en algunos casos con caudales nunca observados antes, por ejemplo en el río Piura, que llegó a registrar un aforo de más de 4.400 metros cúbicos por segundo. Todo ello tuvo un impacto directo en términos de daños a la salud de la población en las zonas afectadas así como a la infraestructura de los establecimientos de salud, según se detalla a continuación.
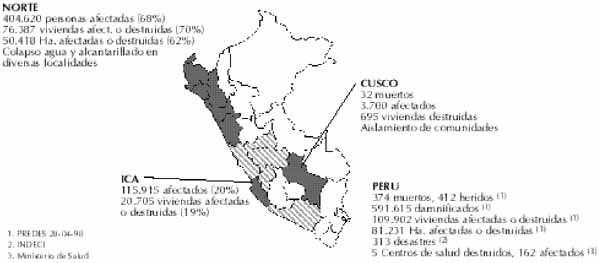
Gráfico 3. Perú: Fenómeno El Niño
1998.
Enfermedades diarreicas agudas y cólera
Las EDA son un serio problema de la salud pública en el Perú, que afecta principalmente a los menores de 5 años y con mayor incidencia en la población más pobre, cuya carencia de servicios básicos de agua potable y alcantarillado es el principal factor de riesgo. Desde 1991, cuando se introdujo el cólera en el Perú y originó la más grande epidemia de este siglo, el Vibrio cholerae se ha sumado a los agentes etiológicos usuales de las diarreas agudas. Esta bacteria se transmite muy fácilmente por el agua, y en su actividad epidémica influye la temperatura elevada.
En las últimas semanas de 1997, en varios lugares de la Costa se observó un aumento en los casos de EDA, como en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, de Lima, donde durante el segundo semestre de 1997 hubo un aumento del 47,5% en los casos de EDA allí tratados, cuando lo usual es que después de los meses más calurosos del año la frecuencia de atenciones por EDA disminuya significativamente. El aumento de incidencia fue atribuido a la temperatura anormalmente elevada durante esos meses.
La Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud ha mantenido una vigilancia epidemiológica estricta del cólera desde 1991, y después de la gran incidencia de los años 1991 y 1992 se ha observado un descenso progresivo hasta 1996, cuando se registró la menor cantidad anual de casos. En las últimas semanas de 1997 hubo un aumento de notificaciones de casos sospechosos, especialmente en los departamentos costeños. Los casos notificados durante las primeras 26 semanas epidemiológicas de 1997 fueron 1080, con una tasa de incidencia acumulada (TIA) de 4,43, y para 1998 en el mismo período se notificaron 34.306 casos (TIA de 140,77), es decir, un aumento de 3176%, relacionado con la notable elevación de la temperatura ambiental: hasta 10°C sobre los valores normales.
Además de la elevación anormal de la temperatura, favorecieron el aumento de las EDA y el cólera los daños y otras consecuencias de los fenómenos climáticos, tales como:
· el colapso de los sistemas urbanos de agua y alcantarillado;· la pérdida de la rutina de limpieza pública y la disposición final de los residuos sólidos;
· el deterioro de los sistemas de conservación de alimentos;
· la dispersión de basura en las zonas pobladas;
· la instalación de damnificados desplazados o migrantes en condiciones precarias de saneamiento;
· la instaIación y funcionamiento de comedores para la preparación y distribución de alimentos en condiciones de higiene inadecuadas;
· el colapso de la organización comunitaria (promotores de salud) en muchos lugares;
· el aumento de la venta ambulante de alimentos en la calle, las carreteras y otros lugares afectados por desastres;
· el aumento del consumo de agua no tratada;
· la migración de la Sierra a la Costa debido a los daños sufridos por el sector agrícola;
· la pérdida de acceso a los servicios de salud por el colapso de las carreteras, y el consecuente aislamiento.
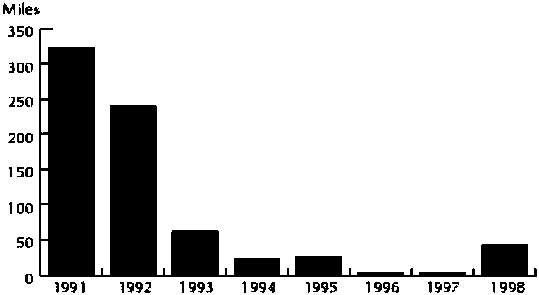
Gráfico 4. Epidemia de cólera -
Tendencia anual de casos, Perú: 1991-1998. (Fuente: Oficina General de
Epidemiología, Ministerio de Salud)
Ante esta situación la Oficina General de Epidemiología, en coordinación con el Programa Nacional de Enfermedades Diarreicas y Cólera (PRONACEDCO), aplicó estrategias de prevención y control que permitieron mantener muy bajas las cifras de letalidad (menos de 1%), a pesar del bloqueo de carreteras, el aislamiento de poblaciones, el colapso de los servicios de agua y cloacas, y de todos los otros factores que en 1991, año de la gran epidemia, se encontraban en situación normal.
No obstante todas las condiciones adversas mencionadas, gracias al esfuerzo desplegado por el sector de la salud y a la adopción oportuna de medidas de prevención, se ha observado una disminución en la incidencia de estas enfermedades en la población con respecto al mismo período de 1997. En efecto, durante 1998 se registraron en total 289.571 casos de EDA en todo el país, mientras que en 1997 se presentaron 308.607, lo que representa una disminución de 6,2%. Contribuyó a este resultado la decisión del Miinisterio de Salud, ante la aparición de probables casos de cólera y por el colapso masivo de los servicios de agua y cloacas en varias localidades del país, de incrementar la sensibilidad de la notificación de caso, controlando los brotes inmediatamente y posibilitando el tratamiento adecuado y oportuno de todos los pacientes que presentaban diarrea acuosa con deshidratación.
Así fue como el sector de la salud adoptó medidas de intervención rápida para evitar la propagación del cólera, merced a la atención médica y al seguimiento de casos, complementado con acciones preventivas promocionales, de educación ambiental domiciliaria en el 100% de las viviendas en las localidades afectadas, el control de los manipuladores de alimentos, y de la calidad del agua para consumo humano mediante la cloración en los lugares de llenado de los camiones cisternas, la distribución de cloro y la entrega de más de 25.000 bidones de 20 litros de agua para uso familiar. Todas estas medidas contribuyeron a una sensible disminución del índice global de las EDA.
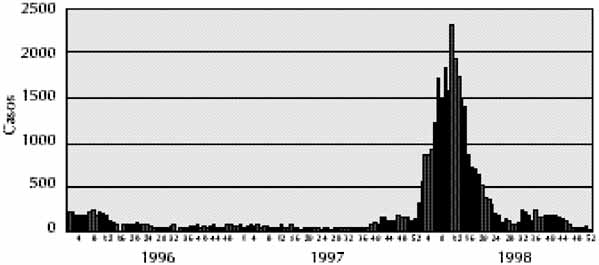
Gráfico 5. Epidemia de cólera,
tendencia semanal, Perú, 1996-1998. (Fuente: Boletín OGE-Ministerio de
Salud)
En el Gráfico 5 observamos la evolución de los casos sospechosos de cólera desde 1996 hasta fines de 1998. En 1991 y 1992 se notificaron 322.562 y 212.610 casos, respectivamente, que fueron disminuyendo hasta fines de 1997, cuando se aprecia un aumento que continuó durante el primer semestre de 1998 para luego decrecer sostenidamente. A diferencia de la epidemia de 1991, que afectó a todo el país, el aumento del cólera durante El Niño se focalizó solo en algunos departamentos seriamente afectados, como Tumbes, Lambayeque, Ica, Lima Norte y Ucayali.
Enfermedades transmitidas por vectores: paludismo y dengue
En la presente década, la transmisión de la malaria por P. falciparum ha ido en aumento año a año. Es así, que el cuadro 7 nos muestra la cantidad de casos registrados desde la aparición de casos autóctonos de malaria debido a P. falciparum. Notemos que el número de casos de malaria tanto los originados por P. vivax como por P. falciparum han aumentado, pero la mayor importancia en este aumento lo encontramos en la subida espectacular de P. falciparum con relación a P. vivax.
Cuadro 7: Casos de malaria - Perú 1992-1998
|
|
Malaria | ||
|
Año |
P. vivax |
P. falciparum |
Total |
|
1992 |
59927 |
730 |
60657 |
|
1993 |
95022 |
6575 |
101597 |
|
1994 |
122039 |
10003 |
132042 |
|
1995 |
152868 |
25356 |
178224 |
|
1996 |
138289 |
38738 |
177027 |
|
1997 |
127287 |
52719 |
180006 |
|
1998 |
135534 |
77056 |
212590 |
Durante el Fenómeno el Niño y debido a las lluvias intensas y a la formación de miles de charcos que se convirtieron en criaderos de vectores (especies: anopheles, aedes y culex), se observó un aumento de casos de malaria falciparum, vivax y dengue, alcanzando el máximo pico (agme) en la Semana Epidemiológica N° 23.
En todas las zonas afectadas por el paludismo y el dengue se efectuaron las siguientes actividades de prevención y control:
· fumigación espacial;· rociado intradomiciliario;
· búsqueda activa de casos febriles y toma de muestras de gota gruesa;
· tratamiento de casos y quimioprofilaxis;
· identificación, mapeo y tratamiento de criaderos mediante control físico, químico y biológico;
· aplicación de larvicidas químicos (Temephos);
· cloración de agua y distribución de cloro;
· desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua;
· campañas de eliminación de residuos que podrían ser criaderos potenciales de mosquitos Aedes.
Con estas medidas se benefició a 1.108.031 pobladores de los departamentos de la costa norte, merced a la fumigación de 671.632 viviendas y el rociado intra-domiciliario de otras 162.248.
En el Gráfico 6 se observa la evolución del paludismo por Plasmodium vivax y falciparum en los últimos años.
Tras haber superado los 200.000 casos en 1996, y debido a las drásticas acciones de control ejecutadas, a pesar de ENOS y todas sus secuelas, la proyección para 1998 es menor inclusive que en 1997, a diferencia de lo ocurrido en 1983, cuando hubo un aumento de más del 250% con relación al año anterior.
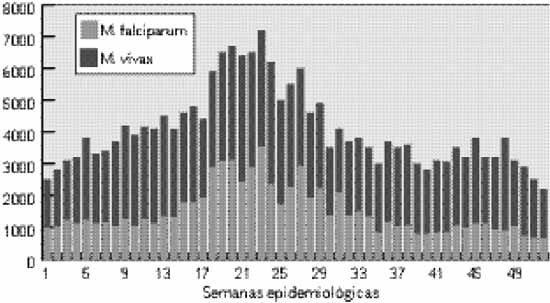
Gráfico 6. Casos de malaria
falciparum y malaria vivax en el Perú en 1998 (hasta la SE 52).
Con relación al dengue, podemos observar (ver gráfico 7) que la evolución de esta enfermedad en los últimos años ha tenido una menor incidencia. En el año 1998 se reportaron 410 casos sospechosos de dengue, de los cuales sólo 61 de ellos han sido confirmados por laboratorio.
Es necesario precisar que no se reportaron fallecidos por malaria y por dengue en las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño.
Infecciones respiratorias agudas
El riesgo potencial de aumento de las IRA y las neumonías como consecuencia de ENOS están relacionados con las lluvias e inundaciones intensas que dañaron las viviendas, obligando a sus ocupantes a dormir a la intemperie, a menudo sin cobertura adecuada y en condiciones de hacinamiento. Asimismo, el aire contaminado por los desechos, la remoción de escombros, etc., favorece la aparición de casos de IRA.
Durante 1998, entre enero y marzo se registraron 299.954 casos de IRA, de los cuales 25.696 corresponden a neumonías, es decir, 8,5%. Se logró, pues, reducir un porcentaje que en condiciones normales oscila alrededor de 12%. Como además fue baja la tasa de mortalidad registrada por estas causas, se demuestra que el diagnóstico adecuado y oportuno y la provisión gratuita de los medicamentos necesarios hasta lograr la curación de los enfermos han resultado eficaces.
Cuadro 8: Casos de malaria registrados en 1998
|
|
Malaria falciparum |
Malaria vivax | ||||
|
Malaria 1998 |
Casos SE |
Acumulados |
Incidencia acumulada |
Casos SE |
Acumulados |
Incidencia acumulados |
|
Amazonas | |
28 |
19,41 | |
61 |
42,28 |
|
Ancash | |
3 |
0,28 |
12 |
935 |
88,55 |
|
Apurímac I | |
0 |
0,00 |
1 |
68 |
28,86 |
|
Apurímac II |
|
0 |
0,00 | |
558 |
313,89 |
|
Arequipa | |
0 |
0,00 | |
0 |
0,00 |
|
Ayacucho | |
0 |
0,00 |
148 |
8.291 |
1.598,95 |
|
Cajamarca I |
2 |
329 |
56,71 | |
635 |
109,46 |
|
Cajamarca II y III(*) |
1 |
283 |
64,63 |
419 | |
95,68 |
|
Cusco | |
0 |
0,00 |
177 |
10.796 |
966,25 |
|
Huancavelica |
|
0 |
0,00 |
6 |
752 |
180,04 |
|
Huánuco | |
0 |
0,00 |
2 |
218 |
30,62 |
|
Ica | |
0 |
0,00 | |
72 |
11,65 |
|
Jaén - Bagua |
5 |
2.793 |
504,10 |
8 |
2.769 |
499,77 |
|
Junín | |
4 |
0,35 |
473 |
20.904 |
1.821,97 |
|
La Libertad |
|
105 |
7,55 |
25 |
1.551 |
111,54 |
|
Lambayeque |
32 |
3.508 |
331,97 |
2 |
2.325 |
220,02 |
|
I Callao | |
0 |
0,00 | |
0 |
0,00 |
|
II Lima Sur |
|
0 |
0,00 | |
68 |
3,88 |
|
III Lima Norte |
|
0 |
0,00 | |
152 |
5,17 |
|
IV Lima Este |
|
0 |
0,00 | |
39 |
4,05 |
|
V Lima Ciudad |
|
0 |
0,00 | |
0 |
0,00 |
|
Loreto |
282 |
22.355 |
2.729,42 |
483 |
31.960 |
3.902,14 |
|
Madre de Dios |
|
6 |
7,83 |
9 |
637 |
831,48 |
|
Moquegua | |
0 |
0,00 | |
4 |
2,86 |
|
Pasco | |
0 |
0,00 |
37 |
1.459 |
596,33 |
|
Piura I |
89 |
25.950 |
3.103,50 |
186 |
12.021 |
1.437,66 |
|
Piura II |
124 |
14.266 |
2.191,81 |
19 |
5.255 |
807,37 |
|
Puno | |
0 |
0,00 | |
0 |
0,00 |
|
San Martín |
5 |
662 |
99,19 |
5 |
2312 |
346,41 |
|
Tacna | |
0 |
0,00 | |
0 |
0,00 |
|
Tumbes |
83 |
6.742 |
3.776,50 |
6 |
29.583 |
16.570,79 |
|
Ucayali | |
22 |
5,78 |
10 |
1690 |
444,01 |
|
PERU |
623 |
77.056 |
316,18 |
1.609 |
135.534 |
556,13 |
FUENTE: Notificaciones semanales de las Direcciones de Salud.
Tasa de Incidencia por 100,000 Habitantes.
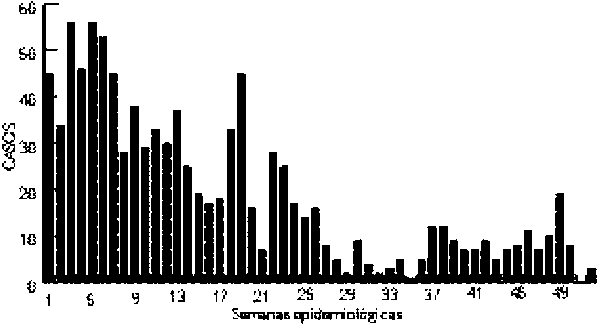
Gráfico 7. Casos probables de
dengue, Perú, SE 01-52, 1998. (Fuente: RENACE/OGE/MINSA)
Casos de IRA
|
Enero |
Febrero |
Marzo |
Total |
|
123.412 |
122.567 |
53.975 |
299.954 |
Enfermedades de la piel
En la mayor parte de las poblaciones afectadas por las inundaciones se informaron enfermedades de la piel, principalmente entre la población infantil. Los casos más frecuentes correspondieron a infecciones, excoriaciones o heridas superficiales, dermatitis alérgicas, piodermitis, micosis, entre otras patologías.
Después de la inundación de Ia ciudad de Ica, donde la población pasó varios días en contacto con el agua contaminada de los desagües, hubo muchos casos de dermatitis infecciosa hasta tres semanas después, ya que se tardó mucho en restablecer el acceso al agua potable.
Cuadro 9: IRA durante el Fenómeno El Niño 1997-1998
|
|
1997 |
1998 | ||||
|
DISA |
IRA no neumonía |
Neumonía |
Total |
IRA no neumonía |
Neumonía |
Total |
|
Tumbes |
9.173 |
733 |
9.906 |
9.959 |
622 |
10.581 |
|
Piura |
23.479 |
4.039 |
27.518 |
37.750 |
4.633 |
42.383 |
|
Lambayeque |
25.834 |
5.365 |
31.199 |
26.662 |
4.140 |
30.802 |
|
Ancash |
39.204 |
5.238 |
44.442 |
35.563 |
3.588 |
39.151 |
|
Lima ciudad |
50.466 |
1.510 |
51.976 |
46.249 |
1.262 |
47.511 |
|
Lima este |
44.824 |
1.427 |
46.251 |
51.708 |
802 |
52.510 |
|
Lima norte |
132.611 |
4.530 |
137.141 |
132.887 |
2.827 |
135.714 |
|
Lima sur |
62.195 |
1.911 |
64.106 |
82.040 |
2.755 |
84.795 |
|
La Libertad |
45.674 |
4.433 |
50.107 |
43.805 |
7.445 |
51.250 |
|
Arequipa |
43.253 |
2.723 |
45.967 |
46.645 |
2.391 |
49.036 |
|
Moquegua |
10.618 |
247 |
10.865 |
8.920 |
171 |
9.091 |
|
Tacna |
12.074 |
1.320 |
13.394 |
13.391 |
322 |
13.713 |
|
Puno |
20.206 |
7.348 |
27.554 |
18.558 |
1.764 |
20.322 |
|
Cusco |
31.251 |
7.151 |
38.402 |
29.417 |
4.494 |
33.911 |
|
Huancavelica |
25.040 |
3.914 |
28.954 |
15.296 |
2.133 |
17.429 |
|
Ayacucho |
19.934 |
2.823 |
22.757 |
18.558 |
1.764 |
29.322 |
|
Andahuaylas |
2.901 |
1.435 |
4.336 |
3.542 |
1.094 |
4.636 |
|
Amazonas |
6.688 |
1.107 |
7.795 |
5.934 |
1.160 |
7.094 |
|
San Martín |
32.678 |
4.752 |
37.430 |
27.645 |
2.640 |
30.285 |
|
Ucayali |
9.202 |
8.078 |
17.279 |
9.317 |
5.943 |
15.260 |
|
Ica |
16.488 |
836 |
17.324 |
45.396 |
1.769 |
47.165 |
|
Suyana |
9.416 |
9.275 |
18.691 |
38.950 |
3.433 |
42.383 |
|
Total |
673.209 |
80.195 |
753.403 |
749.803 |
59.939 |
809.742 |
Fuente: Programa de Control IRA/ODN
Enfermedades oculares
Después de las inundaciones, al secarse los aniegos y removerse los escombros, se contaminó el aire con partículas de polvo proveniente de lodo mezclado con aguas negras que causaron miles de casos de conjuntivitis. A mediados de febrero se inició en Lima un brote de conjuntivitis viral que durante ese verano tuvo carácter epidémico y se extendió luego a La Libertad e Ica, con un total nacional de 41.224 casos en los tres primeros meses de 1998. Para combatir estas enfermedades, se realizaron campañas orientadas a educar a la población en las medidas básicas de higiene y se distribuyeron medicamentos gratis en todos los establecimientos de salud.
Zoonosis
Se registraron casos, tanto de peste bubónica como de rabia urbana y silvestre que fueron controlados en forma oportuna.
Rabia
La destrucción de viviendas por las lluvias y, como consecuencia, el aumento del número de perros vagabundos originaron casos de mordedura a las personas, así como el riesgo de transmisión de rabia por contacto con otros animales vagabundos infectados.
Cuadro 10: Análisis de causas predisponentes y determinantes en el comportamiento de las enfermedades
|
Rabia humana urbana | ||
|
Diciembre del 97 |
8 casos |
Tasa 0,03 x 100.000 habitantes |
|
Noviembre del 98 |
3 casos |
Tasa: 0,01 x 100.000 habitantes |
|
Rabia humana silvestre | ||
|
Diciembre del 97 |
4 casos |
Tasa: 0,02 x 100.000 habitantes |
|
Noviembre del 98 |
6 casos |
Tasa: 0,02 x 100.000 habitantes |
|
Rabia canina | ||
|
Diciembre del 97 |
315 casos |
Tasa: 12,40 x 100.000 hab. |
|
Noviembre del 98 |
131 casos |
Tasa: 5,28 x 100.000 hab. |
|
Comparación con años anteriores | ||||||
| |
Año 94 |
Tasa x 100.000 hab. |
Año 95 |
Tasa x 100.000. hab. |
Año 96 |
Tasa x 100.000 hab. |
|
Rabia humana urbana |
19 |
0,08 |
6 |
0,03 |
8 |
0,03 |
|
Rabia humana silvestre |
22 |
0,1 |
15 |
0,06 |
11 |
0,04 |
|
Rabia canina |
494 |
19,8 |
406 |
17,65 |
315 |
13,15 |
|
Peste bubónica | |||
|
Diciembre del 97 |
55 casos |
Tasa mortalidad: 0,09(3) |
Tasa morbilidad: 1,59 |
|
Noviembre del 98 |
19 casos |
Tasa mortalidad: 0,03(0) |
Tasa morbilidad: 0,78 |
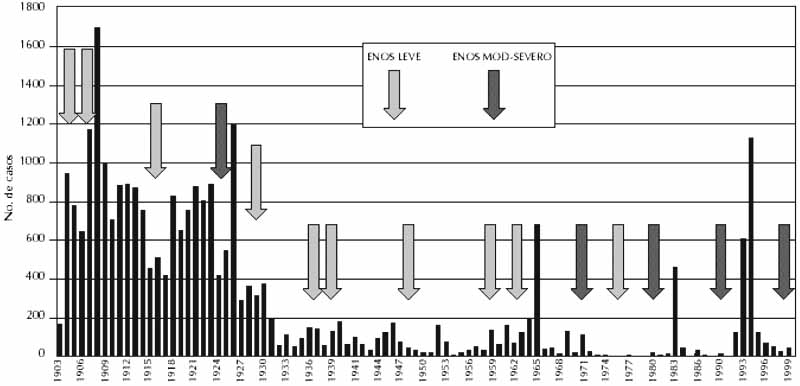
Gráfico 8. Tendencia secular de la
peste bubónica en el Perú y los fenómenos El Niño.
Peste bubónica
El aumento de la población de roedores silvestres en áreas endémicas, como consecuencia de la destrucción de madrigueras y el aumento de las cosechas indebidamente almacenadas dentro de las viviendas, la carencia de protección para el ingreso de roedores y sus pulgas infectadas, además de las condiciones de hacinamiento, son factores de riesgo de peste bubónica endémica en las áreas rurales del norte del Perú. La atención oportuna de los casos probables, las actividades de vigilancia y la educación sanitaria están posibilitando que no se registren brotes mayores de esta enfermedad.
Rabia silvestre
Los cambios de temperatura ambiental causaron estrés en la población de murciélagos, con riesgo de contraer rabia e infectar al ganado bovino, principalmente, así como de aumentar las mordeduras a la población humana. Se reforzó el sistema de vigilancia y la atención oportuna, y ello impidió que aumentara la cantidad de casos en las zonas de riesgo.
Cuadro 11: Impacto de El Niño en las zoonosis
|
1997 |
1998 |
|
315 casos de rabia canina |
131 casos de rabia canina |
|
8 casos de rabia humana urbana |
3 casos de rabia humana urbana |
|
4 casos de rabia humana silvestre |
6 casos de rabia humana silvestre |
|
55 casos probables de peste bubónica 24 |
casos probables de peste bubónica |
Sistema de vigilancia epidemiológica
Desde septiembre de 1997 la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud puso en práctica el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por el Fenómeno El Niño, mediante el cual, a través de 3.000 "unidades notificantes" en todo el país, se analizó permanentemente la tendencia de las enfermedades seleccionadas como “trazadoras”, es decir, las que permiten conocer a qué tipo de riesgos se expone la población. Las trazadoras fueron las IRA, las EDA y los síndromes febriles. Esta vigilancia epidemiológica se mantuvo permanentemente en todo el país evaluando los daños y las necesidades de las zonas afectadas por El Niño.
Comités operativos de emergencia
Para hacer frente a la demanda de atención de las diversas patologías trazadoras, el sector de la salud brindó atención médica gratuita de 12 y 24 horas en los puestos y centros de salud. De este modo, a través de los Comités Operativos de Emergencia del sector de la salud en cada región, presidido por la Dirección Regional de Salud e integrada por el Instituto Peruano de Seguridad Social, la Sanidad Policial, la Cruz Roja, ADRA del Perú y otras instituciones, se brindó atención en forma de brigadas en establecimientos, carpas móviles y ambulancias. En total, las atenciones médicas brindadas por las brigadas de intervención del Ministerio de Salud ascendieron a 247.261, según se detalla en el cuadro 12.
Experiencia en vigilancia epidemiológica y en la atención a damnificados después de la inundación de Ica
La subregión de Ica no había sido considerada dentro de los escenarios posibles de mayor riesgo, por no tener antecedentes de haber sufrido daños durante el ENOS de 1982-83. Al conocerse los posibles efectos que se producirían en el país, se preparó un plan que incluyó el refuerzo de la capacidad de atención a la población por los establecimientos de salud, la aplicación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica ENOS 97 en la DISURS - ICA, y la formación y capacitación de equipos de intervención rápida para emergencias sanitarias.
Cuadro 12: Atenciones efectuadas por las brigadas del Ministerio de Salud
|
Departamento |
Atenciones realizadas |
|
Ica |
72.300 |
|
Trujillo |
27.312 |
|
Piura |
35.200 |
|
Lambayeque |
33.500 |
|
Tumbes |
46.861 |
|
Santa Teresa (Cusco) |
2.618 |
|
Lima |
1.470 |
|
Otros* |
18.000 |
|
Total |
247.261 |
* Incluye a Oxapampa (Pasco), Chocos (Arequipa), Cajamarca y Ancash.
En noviembre se realizó un curso para la capacitación e implementación de equipos de intervención rápida para emergencias sanitarias, habiéndose formado 8 equipos preparados para intervenir y controlar brotes epidémicos y emergencias sanitarias. Los equipos así constituidos y preparados participaron en la atención de las emergencias sanitarias surgidas en esa jurisdicción.
La mayor emergencia fue la inundación de la ciudad de Ica los días 23 y 29 de enero de 1998 por el desborde del río homónimo. La inundación afectó unas cuatro quintas partes de la ciudad destruyendo viviendas, colapsando la red de agua potable y desorganizando el abastecimiento de alimentos.
Ica tenía el antecedente de haber sufrido una inundación el 5 de marzo de 1963, por lo que se había construido un dique al nordeste de la ciudad, que la protegió de las inundaciones hasta la última semana de enero de 1998, cuando en el río Ica se observó el más grande aforo registrado hasta entonces. Esto causó un desborde masivo por ambas márgenes del río, que inundó más del 80% de la ciudad y una extensa zona circundante de cultivos, con grave destrucción de viviendas y gran cantidad de damnificados.
Entre el 31 de enero y el 1° de marzo se notificaron a la central de información epidemiológica 74.153 atenciones realizadas por las brigadas de salud. Al analizar el perfil diario de atenciones efectuadas por las brigadas y los establecimientos situados en la zona de la emergencia, se comprobó que los cuatro grupos de quejas de mayor incidencia fueron las IRA, las heridas y lesiones, las afecciones de la piel y las EDA.

La inundación de Ica afectó casi
toda la ciudad, destruyendo viviendas, colapsando la red de agua potable y
desorganizando el abastecimiento de los alimentos. (Diario, El Sol, Perú)
También se presentó una gran cantidad de infecciones del tracto urinario, conjuntivitis, trastornos psicológicos, cuadros de síndrome febril sin foco aparente, e intoxicaciones por alimentos, pero estas últimas con incidencia muy baja.
Afecciones del tracto respiratorio: incluyen las IRA no neumonías, el síndrome de obstrucción bronquial aguda (SOBA) y las neumonías y bronconeumonías; hasta el 1°-III-98 se informaron 19.666 atenciones, entre ellas 211 neumonías y bronconeumonías (1,07%).
Enfermedades diarreicas agudas: durante los primeros tres meses de 1998 se informaron 4310 casos de EDA, de las cuales 75,15% eran EDA acuosas sin deshidratación, 9,9% EDA acuosas con deshidratación y 14,8% EDA disentéricas; las EDA aumentaron notablemente durante los primeros 10 días posteriores a la inundación, para luego disminuir paulatinamente.
Durante 1996 y hasta noviembre de 1997 no se había vuelto a aislar Vibrio cholerae de heces diarreicas en Ica. En diciembre de 1997 aparecieron los primeros casos confirmados, y durante los primeros tres meses de 1998 se informaron más de 900 casos de cólera, la mitad de ellos confirmados por laboratorio. Hubo brotes de cólera localizados en las zonas rurales cercanas a la ciudad, entre transeúntes procedentes de los Andes por actividad agrícola, en personal militar que acudió en ayuda de los damnificados y en zonas urbanomarginales de la ciudad. La estrategia de control utilizada fue la administración de quimioprofilaxis a los contactos familiares y comunales del caso índice, cloración activa del agua de consumo y educación sanitaria intensiva focalizada en las zonas de alto riesgo.
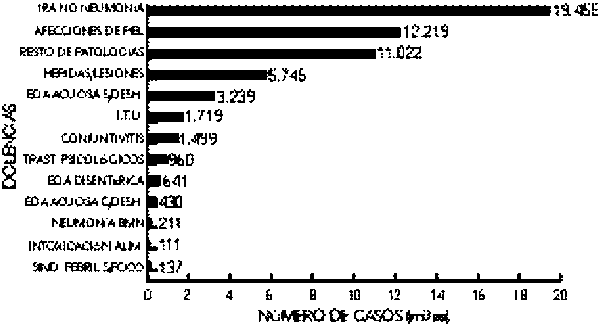
Gráfico 9. Cuadro de atenciones
por dolencia. Subregión de salud Ica, 1998.
Afecciones de la piel: las afecciones de la piel incluyeron principalmente casos de micosis, piodermitis, acarosis, milaria rubra, entre otras; la cantidad de casos aumentó rápidamente después de las primeras horas pasando a ser la segunda causa de morbilidad atendida durante la emergencia.
Heridas y lesiones: después de las primeras 72 horas, cuando las atenciones por heridas y lesiones llegaron a su máxima incidencia, se observó una rápida disminución; las heridas en los miembros inferiores fueron las más frecuentes y por lo común requirieron suturas y curaciones posteriores. La mayoría de ellas se produjeron por caminar sin calzado en el lodo o en los aniegos, por lo que se dispuso la vacunación antitetánica de todo paciente con heridas y de los habitantes mayores de 10 años de las zonas anegadas: se aplicaron unas 40.000 dosis de vacunas antitetánicas.
Conjuntivitis: en general fueron casos de conjuntivitis irritativa, por la gran cantidad de polvo en el ambiente, y de conjuntivitis epidémica que se introdujo en Ica procedente de Lima, que llegó a sobrepasar los 70 casos diarios.
Intoxicaciones por alimentos: se trató de casos aislados, pues no hubo brotes importantes de intoxicaciones por alimentos de una fuente contaminada común.
Trastornos psicológicos: se informaron 960 casos, con diagnósticos de problemas emocionales o psicológicos como motivo primario de consulta. Es muy probable que la cantidad real sea bastante mayor, pues muchos afectados no llevaron su consulta a los establecimientos de salud.
Síndrome febril sin causa aparente: se informaron 137 casos, de los cuales 3 fueron confirmados como Plasmodium malariae vivax, todos importados y controlados inmediatamente. Hubo 7 muertos con un cuadro clínico compatible con el llamado “golpe de calor” (insolación aguda).
Movilización de recursos
Logística
Apenas observados los impactos, el Ministerio de Salud distribuyó en el ámbito nacional, a través de su sistema logístico organizado, un total de 203,3 toneladas métricas de medicinas e insumos. Además, se recibieron aproximadamente 63,14 toneladas de ayuda exterior y de otras instituciones peruanas.
Desde la ciudad de Lima se movilizó a personal profesional especializado (médicos y enfermeras) y personal de apoyo logístico, para realizar actividades de coordinación, intervención y atención en las zonas afectadas, contándose con el apoyo de profesionales de los Hospitales Arzobispo Loayza, María Auxiliadora, Casimiro Ulloa, Hipólito Unanue, Daniel Alcides Carrión, el Instituto Nacional del Niño, las Direcciones Generales y los Programas del Ministerio de Salud, que colaboraron con el personal destacado por sector trabajando ininterrumpidamente para atender a la población. Se movilizó a un total de 860 personas.
Presupuesto ejecutado durante el impacto
En la etapa del impacto, a veces denominada la etapa “durante”, se invirtieron aproximadamente US$ 4,8 millones desde enero hasta el 30 de marzo de 1998, en medidas de atención a la salud de la población afectada por los efectos del Niño, de acuerdo con los trazadores establecidos en el Plan de Contingencia Nacional. Ese importe se distribuyó de la siguiente manera (cantidades aproximadas al tipo de cambio promedio entre septiembre 1998 y julio 1999):
· US$ 1.974.162 a las direcciones de salud para satisfacer la demanda de atención de la población;· para compra de medicamentos, US$ 1.508.665;
· US$ 588.235 en medidas de educación sanitaria para la población expuesta al riesgo de EDA, IRA, paludismo, dengue y enfermedades de la piel;
· para compra de equipos y material médico, US$ 219.130;
· movilización de las brigadas de intervención y atención médica, US$ 337.193;
· para reparación y mantenimiento de equipos, US$ 40.652;
· para compra de bidones, cloro, comparadores y otros insumos destinados a asegurar el saneamiento básico en las poblaciones afectadas, US$ 185.119.
Escasez y contaminación de agua de consumo humano
Algunos de los sistemas de agua potable en los centros urbanos y periurbanos de las ciudades afectadas colapsaron. En las zonas rurales, debido a los aludes de lodo, huaycos e inundaciones, los sistemas de agua potable y de eliminación de aguas servidas y excretas también fueron seriamente dañados, lo que en muchos casos llevó a la restricción o interrupción del servicio. Esto condicionó negativamente la salud de la población damnificada, sobre todo en relación con las enfermedades de origen hídrico.
Colapso de los sistemas de alcantarillado
De igual modo, la mayor parte de los sistemas de evacuación y disposición final de las aguas servidas domésticas y de los establecimientos de salud colapsaron en las zonas afectadas por inundaciones, originándose focos de contaminación y de proliferación de vectores y roedores debido a la presencia de materia orgánica acumulada y expuesta al aire, con los riesgos sanitarios que esto supone para la población.
Estancamiento de aguas pluviales y aguas servidas y aumento de la población de vectores y roedores
Las lluvias por encima de los promedios normales y el déficit de los sistemas de drenaje causaron inundaciones en las ciudades que afectaron viviendas, escuelas, establecimientos de salud y otras instalaciones, propiciando condiciones para la proliferación de vectores, y a su vez ello estimuló en las zonas endémicas el aumento de enfermedades como el paludismo. AsImismo, estas condiciones sanitarias llevaron los índices de infestación de roedores a niveles de riesgo de brotes epidémicos de peste bubónica y leptospirosis, entre otros.
Manejo inapropiado de los residuos sólidos
Los servicios de limpieza pública de las ciudades afectadas se vieron imposibilitados de cumplir sus tareas en las condiciones creadas por El Niño, tanto por la interrupción de las vías de acceso como por el colapso de los lugares utilizados para rellenos sanitarios. Se multiplicaron así las acumulaciones de residuos en la vía pública y en los basurales a cielo abierto, con la consiguiente proliferación de vectores y roedores. Por otro lado, algo similar sucedió en los refugios, comedores populares, centros y puestos de salud, y sus inmediaciones agravando el riesgo para la salud de la población.

Las inundaciones propiciaron
condiciones adecuadas para la proliferación de vectores y roedores. (Diario,
El Sol, Perú)
Expendio de alimentos de dudosa calidad
Debido al racionamiento del agua y a la dudosa calidad de la que se disponía, y a la falta de higiene en la manipulación y preparación de alimentos, aumentó significativamente la posibilidad de que los que se distribuían, tanto por la venta ambulante como en los comedores populares o en locales públicos, se constituyeran en un factor de riesgo para la transmisión de enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, la salmonelosis, etc., debido a la presencia de microorganismos patógenos.
Ante los daños ocasionados por ENOS a las condiciones de saneamiento básico, y los riesgos que ello entrañaba, las actividades de respuesta, bajo la conducción de la Dirección General de Salud Ambiental, se orientaron hacia las áreas que se describen a continuación.
Vigilancia y mejoramiento de la calidad del agua de consumo humano
La vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, a cargo de personal del sector de la salud, estuvo orientada no solo a exigir el suministro de agua por las empresas prestadoras de este servicio y los municipios en condiciones que no implicaran ningún riesgo para los consumidores, sino también a mejorarlo mediante la desinfección. Los principales parámetros analizados fueron el cloro residual y el número más probable (NMP) de coliformes fecales. Además, se procuró detectar la presencia de Vibrio cholerae.
Para la determinación de cloro residual se utilizaron medidores de cloro y pastillas DPD N° 1, que se distribuyeron a todos los establecimientos de salud por las unidades territoriales y los servicios básicos de salud. Para determinar el NMP de coliformes fecales se utilizaron equipos portátiles de análisis microbiológico del agua o se facilitaron personal y equipos a las Direcciones de Salud Ambiental, para que en sus laboratorios desarrollaran esa actividad.
Los análisis se realizaron en las fuentes de agua, a la salida de las plantas de tratamiento, en los surtidores, en las redes de distribución y reservorios, así como en los camiones cisternas y, finalmente, en las viviendas. En los casos en que el nivel de cloro residual era menor de 0,3 ppm se procedió a clorar el agua utilizando soluciones de cloro o hipoclorito de calcio. Para disminuir la manipulación del agua en las viviendas y facilitar su almacenamiento en condiciones apropiadas, se entregaron bidones de agua de 20 litros, provistos de sus respectivos caños.
Estas acciones se reforzaron impartiendo nociones pertinentes de higiene a la población beneficiaria.
Cuadro 13: Suministros distribuidos para asegurar la calidad del agua potable
|
Dirección de salud |
Cloro líquido en frascos |
PYAM |
Hipoclorito de calcio al 33% |
Bidones de 20 litros |
Comparadores de cloro |
Pastillas DDP N° 1 | |
| | |
Frascos |
Sobres | | | | |
|
Ancash |
10.050 | |
|
3.100 kg. |
688 |
200 unid. |
6.000 |
|
Apurímac | |
| |
600 kg. | |
| |
|
Arequipa |
3.000 | |
|
2.100 kg. |
| | |
|
Ayacucho | |
| |
300 kg | |
| |
|
Cajamarca I |
1.200 | |
|
1.500 kg. |
301 |
200 unid. |
3.000 |
|
Cajamarca II |
| | |
| | |
|
|
Cusco | | | |
500 kg. | |
| |
|
Huancavelica |
1.260 | |
|
300 kg. |
40 |
50 unid. |
500 |
|
Huánuco |
660 | | |
900 kg. |
240 |
217 unid. |
10.000 |
|
Ica | | | |
300 kg. | |
40 unid. |
1.000 |
|
Jaén-Bagua | |
|
4.000 |
2950 kg. |
900 |
200 unid. |
5.000 |
|
Junín |
990 | | |
60 kg. |
560 |
20 unid. |
2.000 |
|
La Libertad |
3660 | | |
1.200 kg. |
200 | |
1.000 |
|
Lambayeque |
16.140 |
3.000 | |
930 kg. |
1.141 |
440 unid. |
10.000 |
|
Loreto | |
20 |
50 |
150 kg. | |
50 unid. |
2.000 |
|
Moquegua |
1.000 | |
|
780 kg. | |
60 unid. |
1.800 |
|
Pasco |
3.000 | |
|
1.300 kg. |
| |
6.000 |
|
Piura I |
4.730 | |
|
2.300 kg. |
650 |
150 unid. |
6.500 |
|
Piura II |
5.000 | |
|
600 kg. |
300 | |
5.000 |
|
Puno | | | |
1.000 kg. |
| | |
|
San Martín | |
| |
600 kg. | |
| |
|
Tacna |
2.000 | |
|
500 kg. | |
| |
|
Tumbes |
3.080 | |
|
930 kg. |
473 | | |
|
Ucayali |
2.325 | |
| | | |
5.000 |
|
Callao |
23.300 |
1000 |
100 | | | | |
|
Lima Sur |
4.126 |
5 |
500 |
1.200 kg. |
350 |
130 unid. |
2.000 |
|
Lima Norte |
2.490 |
58 | | |
71 |
200 unid. |
1.000 |
|
Lima Este |
2.640 | |
|
60 kg. |
600 |
50 kg. | |
|
Lima Ciudad |
3.827 |
15 |
100 |
1.170 kg. |
70 |
517 unid. |
13.900 |
|
Total |
98.478 |
4083 |
750 |
25.390 kg. |
6.584 |
2.634 unid. |
81.700 |
FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
Rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de agua afectados
En las zonas periurbanas donde aún no existe servicio de agua potable, la población se abastece de aguas subterráneas en condiciones totalmente insalubres. En esos lugares se ha procedido, con la participación de los usuarios, a mejorar los pozos e instalar bombas manuales, previa desinfección de aquellos.
En su mayoría, los pozos existentes han sido excavados manualmente por los propios habitantes, por lo que inicialmente el personal de salud procedió a su limpieza utilizando equipos portátiles de bombeo, para posteriormente construir el brocal y la tapa sanitaria con el aporte de la mano de obra de la población, desinfectarlos y, finalmente, instalar las bombas manuales. Se instalaron así 30 bombas manuales beneficiando a 4.500 habitantes.
Principalmente en las zonas rurales, los sistemas de agua potable fueron afectados por huaycos y aludes de lodo y piedras, con mengua de la captación y daños a las cañerías y conductos. En total resultaron dañados 199 sistemas de agua potable que atendían a una población de 156.000 personas.
Se ha realizado una evaluación del estado en que se encuentran estos 199 sistemas y se han iniciado los estudios de rehabilitación y mejoramiento. Este diagnóstico ha sido realizado por personal profesional de las direcciones de Salud Ambiental.
Construcción e instalación de letrinas sanitarias
El colapso de los sistemas de alcantarillado, la habilitación de refugios y la reubicación de familias damnificadas requirieron la construcción e instalación de sistemas sanitarios de eliminación de excretas. La instalación de letrinas demandó la activa participación de la población beneficiada, así como de promotores de salud dedicados a difundir la conveniencia y necesidad de instalar un sistema sanitario de disposición de excretas. Los promotores fueron capacitados por personal profesional y técnico de las distintas direcciones de Salud, para que, por un efecto "en cascada", las nociones básicas llegaran a una población más numerosa.
Vigilancia sanitaria de la calidad de los alimentos
Esta actividad se desarrolló en las ciudades de Lima, Callao, Chimbote, Chiclayo y Piura, para lo cual el personal de laboratorio de DIGESA trasladó equipos, materiales e insumos a las respectivas direcciones de salud a fin de reforzar las acciones que ya se venían desarrollando. Las tareas se coordinaron localmente con los directores ejecutivos de Salud Ambiental, identificándose puntos de alto riesgo tales como comedores populares, mercados y puestos ambulantes de venta de comida. En estos lugares se tomaron muestras de agua y alimentos y se efectuaron análisis de coliformes fecales, Escherichia coli y Vibrio cholerae 01. Los muestreos se realizaron principalmente en horas de la mañana, contándose con el apoyo de personal del sector, tanto de las direcciones como de los establecimientos de salud de los lugares de riesgo. En el caso de las muestras de agua, primero se procedió a determinar el cloro residual y, en ausencia de este, se hicieron los análisis microbiológicos. Entre los resultados más relevantes se encontró que, sobre 194 muestras de alimentos analizadas, el 77% dio positivo a la presencia de contaminación fecal, que alcanzaba asimismo al 70% de las 150 muestras de agua analizadas.
Cuadro 14: Fenómeno El Niño 1997-98: letrinas instaladas
|
Departamento |
Provincia |
Distrito |
Localidad |
N° de letrinas instaladas |
Población servida |
|
Ica |
Ica |
Ica |
Pueblos jóvenes y asentamientos humanos |
810 |
4.050 |
|
Lambayeque | |
|
Asentamientos humanos |
432 |
2.160 |
|
Piura |
Sullana |
Sullana |
Asentamientos humanos |
300 |
1.500 |
| |
Piura |
Piura |
Asentamientos humanos |
125 |
625 |
|
La Libertad |
Trujillo |
Trujillo |
Asentamientos humanos |
120 |
600 |
|
Pasco | | | |
500 |
2.500 |
|
Lima |
Barranca |
Supe |
Centro poblado |
250 |
1.250 |
| |
Chancay |
Chancay |
Centro poblado |
100 |
500 |
| |
Huaral |
Huaral |
Centro poblado |
300 |
1.500 |
| |
Cañete |
Cañete |
Centro poblado |
165 |
825 |
| |
Callao |
Callao |
Centro poblado |
200 |
1.000 |
| |
Lima |
DISUR II |
Centro poblado |
100 |
500 |
| | |
Comas |
Centro poblado |
130 |
650 |
|
Total | | | |
3532 |
17.660 |
FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
Además de las determinaciones de calidad microbiológica de los alimentos y del agua, también se desarrollaron acciones de educación sanitaria dirigida a los vendedores ambulantes de comida y a las madres de familia que preparaban alimentos en comedores populares, a fin de fomentar las prácticas higiénicas en la preparación y manipulación de alimentos.
Cuadro 15: Evaluación consolidada de agua y alimentos en Lima-Callao, Chimbote, Piura y Lambayeque
|
Ámbito |
No. de muestras |
No. de muestras positivas |
Cloro | |||||
| | | |
Vibrio cholerae |
Contaminación fecal | |
| ||
|
|
Agua |
Alimentos |
Agua |
Alimentos |
Agua |
Alimentos |
Presencia |
Ausencia |
|
Lima - Callao |
15 |
30 |
0 |
0 |
7 |
22 |
8 |
7 |
|
Chimbote |
28 |
28 |
0 |
0 |
27 |
22 |
12 |
2 |
|
Chiclayo |
60 |
83 |
2 |
0 |
49 |
67 |
42 |
4 |
|
Piura |
47 |
53 |
0 |
0 |
22 |
40 |
19 |
27 |
FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
El personal profesional y técnico de DIGESA, en coordinación con las direcciones de Salud y de Salud Ambiental, diseñó programas de intervención adaptados a cada ámbito de atención, previo adiestramiento del personal de salud y del que se contrató para aplicar los plaguicidas. El control vectorial por parte del personal de salud, tanto del nivel central como de las direcciones de salud, se realizó mediante la combinación de métodos de control biológico y químico. El insumo biológico utilizado fue el “Griselef” (Bacillus sphaericus), para el tratamiento de charcos y criaderos; y el control químico se hizo rociando con Alfar, Baytroid, Temefar y Solfag. El total de viviendas rociadas alcanzó a 173.913, cubriéndose así a una población de 827.000 personas, según se detalla en el cuadro 16.
Cuadro 16: Viviendas rociadas, insecticidas utilizados y equipos provistos
|
Dirección de salud |
Población protegida |
No. de viviendas rociadas |
Insecticidas utilizados |
Equipos provistos | |||||
| | | |
Alfar |
Baytroid |
Griselef |
Temefar |
Motomochila |
Swinfag | |
| | | |
(kg) |
(kg) |
(l) |
(kg) |
(l) |
| |
|
Chimbote y Casma |
14.764 |
3.750 |
118,80 |
40 |
100 |
250 | |
2 | |
|
Lambayeque |
48.480 |
9.315 |
238,20 |
60 |
100 |
50 | |
9 | |
|
Trujillo |
60.046 |
10.660 |
135,90 | |
8 | | |
8 | |
|
Tumbes |
13.338 |
24.700 |
86,40 |
60 | | |
250 | | |
|
Piura I |
161.940 |
32.338 |
75,60 |
200 | | |
500 |
5 | |
|
Piura II |
113.941 |
28.342 |
183,60 |
200 | |
100 |
250 |
5 | |
|
Lima Norte |
2.000 |
400 | |
20 |
48 | |
100 | | |
|
Callao |
6.000 |
1.200 | |
60 |
700 |
100 |
75 |
2 | |
|
Ucayali |
51.600 |
10.500 |
270,00 | |
|
150 |
100 |
10 | |
|
Loreto |
212.000 |
25.000 |
97,20 | |
| | | | |
|
Ica |
22.700 |
4.540 |
194,40 | |
| | |
8 | |
|
Cusco |
75.654 |
12.609 |
118,80 |
80 | |
100 |
100 | | |
|
Arequipa |
19.678 |
3.935 |
36,78 |
80 |
25 | | |
3 | |
|
Cajamarca |
8.000 |
1.600 | |
80 | |
100 |
50 |
3 |
2 |
|
Huaraz |
6.000 |
1.200 | |
60 |
50 | |
150 |
1 | |
|
Lima Este |
19.000 |
3.824 |
151,20 |
40 | | |
150 | | |
|
Total |
827.269 |
173.913 |
1.704,88 |
980 |
1.031 |
850 |
1.725 |
56 |
2 |
FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
El insumo utilizado para el control de roedores fue el “Biorat”, con buenos resultados.
Cuadro 17: Rodenticidas distribuidos a las direcciones de salud
|
Destino |
Cantidad (kg) |
Mes |
|
Ayacucho |
80 |
Marzo |
|
Callao |
48 |
Marzo |
|
Cerro de Pasco |
100 |
Febrero |
|
Chiclayo |
200 |
Febrero |
|
Chimbote (Hosp. La Caleta) |
200 |
Febrero |
|
Chimbote (Hosp. La Caleta) |
8 |
Marzo |
|
Chimbote (Hosp. La Caleta) |
16 |
Abril |
|
Chincha |
48 |
Marzo |
|
Cusco |
80 |
Marzo |
|
Huaraz |
150 |
Febrero |
|
Ica |
100 |
Febrero |
|
Lima Este |
40 |
Marzo |
|
Nasca |
48 |
Marzo |
|
Tumbes |
100 |
Febrero |
|
Total |
1.218 | |
FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud
Una actividad que se realizó en forma conjunta con otros sectores e instituciones (los ministerios de Agricultura, de la Presidencia y Pesquería, municipios, empresas prestadoras de servicios de saneamiento, etc.) fue la eliminación y drenaje de aguas estancadas y aniegos utilizando equipos de bombeo. Las zonas de atención prioritarias fueron las colindantes con establecimientos de salud, colegios y viviendas en riesgo de derrumbe, así como los focos infecciosos que facilitaban la propagación de vectores transmisores de enfermedades metaxénicas.
El drenaje se efectuó instalando motobombas portátiles y conduciendo las aguas estancadas a cursos de agua o alcantarillas de desagüe. Estas actividades, que permitieron drenar 163 charcos de agua estancada, se realizaron en Ica, Lambayeque y Piura, conjuntamente con el personal de salud de esas zonas, para lo cual se trasladó y se adquirió un total de 25 equipos de bombeo con sus respectivos accesorios (mangueras de succión e impulsión, y otros).
Estas acciones se desarrollaron en cada uno de los frentes de trabajo complementando las actividades de salud ambiental y procurando sobre todo la participación de la gente. En materia de vigilancia y control de la calidad del agua, los propios habitantes, a través de sus dirigentes, promotores de salud o personal de las unidades comunitarias de rehidratación oral, determinaban la concentración de cloro residual en el agua para el consumo humano y aplicaban desinfectante cuando no lo había. En general, para estas tareas había conciencia por parte de los pobladores sobre la importancia de consumir agua segura.
Las acciones de vigilancia sanitaria de los alimentos no solo estaban dirigidas a calificar su calidad sino a educar en materia de higiene a quienes los preparan y manipulan.
La educación sanitaria para la instalación, construcción de la caseta, y utilización adecuada de las letrinas para impedir que se conviertan en focos infecciosos, fue la más dificultosa, sobre todo en los refugios para damnificados.
Haciendo un resumen de los gastos de salud efectuados por El Niño, estos alcanzan la suma aproximada de US$ 11.305.787 entre 1997 y 1998. Es necesario aclarar que este monto solo incluye los desembolsos efectuados por el pliego 11 correspondiente al Ministerio de Salud.
En el “primer momento” de ENOS, es decir, la etapa previa al impacto, se realizaron inversiones de las diferentes direcciones para la mitigación y preparación, priorizándose las zonas de acuerdo con el Plan de Contingencia. Estas medidas incluyeron la preparación de la infraestructura física, la capacitación de los recursos humanos, la compra de medicamentos e insumos, y otras medidas especificas, y se realizaron entre julio y diciembre de 1997.
En el “segundo momento” (es decir, durante el impacto) se destinaron aproximadamente US$ 4.844.066 a la compra de medicinas, gastos de material médico, movilización de brigadas y atención a la población afectada.
Concluida esta segunda fase prevista en el Plan Nacional de Contingencia, se realiza la evaluación de los daños a la infraestructura física de los establecimientos de salud, con evaluaciones preliminares correspondientes a las subregiones de Tumbes, Piura, Luciano Castillo, Ancash, Cajamarca, Arequipa y Lambayeque. Gran parte de ellos presentan filtraciones en techos y paredes, y se estima necesaria la reubicación de siete establecimientos por encontrarse en terrenos vulnerables, y por hallarse en mal estado sus instalaciones.
El costo de rehabilitación de los 557 establecimientos de salud afectados, se estima aproximadamente en US$ 2.151.515. La construcción de doce nuevos edificios, entre los que se cuentan los que reemplazarán a cinco establecimientos destruidos y siete por reubicar, costaría aproximadamente US$ 1.414.141, y para atender los daños a la salud de los pobladores de las zonas afectadas se debe considerar una cifra de US$ 3.131.313, que incluye las partidas correspondientes a acciones de prevención, control y tratamiento de cólera, paludismo, dengue, neumonía y otras dolencias. Finalmente, observamos en el siguiente cuadro que el presupuesto total para El Niño 1997-98 equivale a aproximadamente US$ 18.002.757.
|
Momento previo |
Durante |
Después |
Total |
|
US$ 6.461.721 |
US$ 4.844.066 |
US$ 6.696.970 |
US$ 18.002.757 |
Etapa previa
De acuerdo con el Plan de Contingencia Nacional, se identificaron los establecimientos de salud que podrían sufrir daños en su infraestructura física, mobiliario y equipamiento, o riesgo de robos o saqueos durante la etapa de impacto del Niño y se tomaron las siguientes medidas destinadas a garantizar la operatividad y disminuir la magnitud de los daños:
· refacción de techos;
· cambio de coberturas e impermeabilización;
· instalación de canaletas, cunetas y desagües pluviales;
· construcción de muros de contención y parapetos;
· instalación de redes de agua y tanques elevados con electrobombas
· instalación de grupos electrógenos y radiotransmisores de alta frecuencia;
· restablecimiento de la cadena de frío.
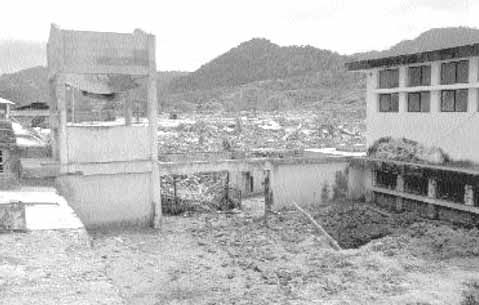
Se contabilizaron 557
establecimientos de salud afectados por este Niño, con un costo de
rehabilitación estimado en US$ 2.151.515. (OPS/OMS, A. Waak)
Cuadro 18: Protección de la infraestructura física de los establecimientos de salud durante El Niño 1997-98, según direcciones de salud
|
Dirección |
Hospitales |
Centros de salud |
Puestos de salud |
Total |
|
Tumbes |
1 |
12 |
25 |
38 |
|
Piura |
3 |
34 |
98 |
135 |
|
Lambayeque |
1 |
33 |
74 |
108 |
|
La Libertad |
2 |
19 |
24 |
45 |
|
Ancash |
1 |
9 |
15 |
25 |
|
Jaén-Bagua |
8 |
9 |
17 | |
|
Cajamarca |
1 |
10 |
37 |
48 |
|
Ica |
1 |
1 | |
2 |
|
Amazonas |
2 |
4 |
6 | |
|
Total |
10 |
128 |
286 |
424 |
Cuadro 19: Equipamiento básico de los establecimientos de salud en zonas de riesgo
|
Dirección |
Radio de alta frecuencia |
Grupo electrógeno |
Sistema alternativo de agua |
|
Tumbes |
20 |
19 |
30 |
|
Piura |
33 |
21 |
70 |
|
Jaén-Bagua |
8 |
8 | |
|
Lambayeque | |
|
20 |
|
La Libertad |
| |
20 |
|
Total |
61 |
40 |
140 |
Cuadro 20: Establecimientos afectados por El Niño, por direcciones de salud
|
Dirección de salud |
Puestos |
Centros |
Hospitales |
Otros |
Total |
|
Andahuaylas |
1 | | | |
1 |
|
Ancash |
17 |
6 |
1 |
2 |
26 |
|
Arequipa |
18 |
9 | | |
27 |
|
Cajamarca |
17 |
12 |
1 | |
30 |
|
Cusco |
11 |
18 | | |
29 |
|
Huancavelica |
1 |
1 | | |
2 |
|
Ica |
4 |
2 |
1 | |
7 |
|
La Libertad |
54 |
18 |
3 | |
75 |
|
Lambayeque |
30 |
36 |
1 | |
67 |
|
Lima Norte |
5 |
1 | | |
6 |
|
Lima Este |
24 |
6 | | |
30 |
|
Lima Sur |
39 |
17 |
6 | |
62 |
|
Pasco |
7 | | | |
7 |
|
Piura |
89 |
30 |
1 | |
120 |
|
Sullana |
26 |
26 | | |
52 |
|
Tumbes |
5 |
10 |
1 | |
16 |
|
Total |
348 |
192 |
15 |
2 |
557 |
Se protegieron 424 establecimientos (7,2% del total nacional) entre ellos 10 hospitales, 286 puestos de salud y 128 centros de salud.
Además, para asegurar la operatividad de los establecimientos de salud de las zonas probablemente más afectadas y con posibilidad de aislamiento, se dotó de equipos de radio de alta frecuencia a 61 establecimientos, de grupos electrógenos a 40 establecimientos y de sistemas alternativos de agua a 140 establecimientos.
Etapa “durante” (o del impacto)
Los establecimientos de salud sufrieron los efectos de las lluvias e inundaciones principalmente en la costa norte: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Tuvieron daños en su infraestructura física y equipamiento, pero continuaron funcionando ininterrumpidamente al máximo de su nivel operativo. Los principales daños registrados fueron filtraciones y goteras en los techos y paredes, agrietamientos y fisuras en las paredes, destrucción de canaletas, caída de muros de contención, y averías en el mobiliario y los equipos por la acción del agua.
Cuadro 21: Establecimientos de salud con daños en infraestructura física
|
Departamento |
Cantidad de establecimientos |
|
Tumbes |
10 |
|
Piura |
123 |
|
Lambayeque |
81 |
|
La Libertad |
42 |
|
Lima |
15 |
|
Ica |
8 |
|
Cusco |
2 |
|
Amazonas |
5 |
|
Ancash |
12 |
|
Moquegua |
3 |
|
Arequipa |
20 |
|
Cajamarca |
12 |
|
Total |
333 |
FUENTE: Oficina de Defensa Nacional (ODN) y Dirección Ejecutiva de Normas Técnicas para Infraestructura (DENTIS) del Ministerio de Salud.
Se registró la destrucción de cinco establecimientos:
· Centro de Salud Los Molinos (Ica),
· Centro de Salud Santa Teresa (Cusco),
· Centro de Salud Chocos (Arequipa),
· Puesto de Salud Colpani (Cusco),
· Puesto de Salud Puente Santiago (Cusco).
En todo el Perú 557 establecimientos de salud sufrieron efectos por El Niño; de ellos el 60% corresponde a la zona norte del país. El 62,5% de los afectados fueron puestos de salud, y a la Dirección de Salud de Piura le correspondió el mayor número de locales dañados, 120, seguida por la de Lambayeque, con 67 establecimientos averiados. De ese total, 333 sufrieron daños en su infraestructura física, y el resto solo en sus equipos y mobiliario.
Salvo en los cinco totalmente destruídos, los daños sufridos por los establecimientos pueden considerarse menores, puesto que no interrumpieron su capacidad de servicio y habrían sido mucho mayores si no se hubieran efectuado obras de mitigación.
Etapa posterior al Niño
Según la evaluación realizada de la infraestructura de los establecimientos de salud situados en las áreas afectadas por El Niño, se determinó que 511 establecimientos requieren ser rehabilitados, y que es necesario reconstruir y reubicar 46 edificios siguiendo criterios técnicos en materia de vulnerabilidad y estudio de riesgos. Para estas obras se requiere una inversión de aproximadamente US$ 58.275.554.
Cuadro 22: Rehabilitación, reconstrucción y reubicación de instalaciones de salud afectadas por El Niño, por categoría de establecimientos (en US$)
|
Establecimientos de salud |
Rehabilitación |
Reconstrucción |
Reubicación |
Total | ||||
| |
N° |
Costo |
N° |
Costo |
N° |
Costo |
N° |
Costo |
|
Hospitales |
13 |
1.422.441 |
2 |
38.921.212 |
0 | |
15 |
40.343.653 |
|
Centros |
182 |
9.381.292 |
3 |
763.636 |
7 |
1.375.993 |
192 |
11.520.921 |
|
Puestos |
314 |
4.312.653 |
2 |
138.488 |
32 |
1.948.175 |
348 |
6.399.316 |
|
Otros |
2 |
11.664 |
0 | |
0 | |
2 |
11.664 |
|
Total |
511 |
15.128.050 |
7 |
39.823.336 |
39 |
3.324.168 |
557 |
58.275.554 |
· El Perú fue azotado por uno de los más grandes fenómenos climáticos del siglo XX, que afectó directamente la salud de la población por los desastres naturales que causó, e indirectamente por los cambios ecológicos producidos.· Como efectos inmediatos de la elevación de la temperatura ambiental y del colapso de los sistemas de agua potable y alcantarillado, aumentaron las enfermedades diarreicas agudas y el cólera. Simultáneamente, la exposición de las personas en las áreas anegadas y la concentración de partículas de polvo en el aire incrementaron las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas de la piel, sobre todo en las zonas que sufrieron inundaciones de aguas servidas.
· Como efectos mediatos, los cambios ecológicos producidos han favorecido la reproducción de insectos vectores y de los roedores que transmiten enfermedades infecciosas, y consiguientemente se ha observado un aumento de los casos de paludismo por Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, sobre todo en el norte del país; asimismo, se informó en 1999 sobre casos de peste bubónica en la sierra Norte.
· No se han presentado brotes epidémicos de enfermedades inmunoprevenibles; la inmunización masiva contra el sarampión evitó su aparición, a pesar de la epidemia que afectaba a países vecinos como Argentina y Brasil.
· Los brotes de dengue fueron menores gracias a las actividades preventivas desarrolladas antes del impacto, tales como la recolección sistemática de residuos efectuada en diversas ciudades del norte y de la Amazonia peruana.
· El conocimiento anticipado del fenómeno permitió preparar planes de contingencia en las diversas direcciones regionales de salud del país, para encarar acciones efectivas que disminuyeran el riesgo de enfermedad y muerte entre la población y de daños a la infraestructura, y en general a la actividad económica y comunitaria.
· La capacitación de los equipos de evaluación de daños en cada dirección de salud posibilitó una rápida estimación preliminar para canalizar el tipo de ayuda necesaria en cada lugar.
· La Red Nacional de Epidemiología permitió conocer diariamente la situación de salud en todo el país y poder dirigir así acciones efectivas para el control de enfermedades.
· Si bien es cierto que fenómenos como El Niño pueden predecirse con cierta anticipación, así como su probable magnitud, no se deben subestimar sus efectos ni debe anunciarse categóricamente con anticipación en qué lugares tendrán mayor o menor impacto, de modo que en todas las regiones del país la población, las autoridades y las diversas instituciones y organizaciones estén preparadas para afrontarlos.· No basta con saber que vivimos en un continente en riesgo permanente de desastres naturales y epidemias, si las acciones para prevenir sus efectos y la preparación para afrontarlos no son parte normal de la tarea diaria en las diversas instituciones que participan en la respuesta social a las emergencias.
· Los diversas entidades prestadoras de salud con que cuenta el país respondieron rápida y efectivamente, y se estableció la necesidad de preparar en forma conjunta un Plan de Respuesta Nacional que sea sólido y estructurado, con una adecuada coordinación entre ellas en cada una de las Regiones Sanitarias y que permita brindar una respuesta organizada y eficiente en situaciones de emergencia.
· La respuesta para la atención de damnificados, el tratamiento de enfermedades infecciosas y otros daños somáticos fue rápidamente realizada, al igual que las acciones de difusión de información y comunicación para mitigar el impacto sobre la salud mental de los damnificados, el riesgo nutricional infantil y de los ancianos.
· Las emergencias como El Niño afectan a diversos aspectos de la población, y por lo tanto la respuesta también debe ser intersectorial y coordinada, para reducir en forma más efectiva el impacto de tales contingencias.
· Los desastres naturales, la vulnerabilidad y los riesgos de las distintas poblaciones del país deben ser objeto permanente de evaluación e investigación por equipos calificados y de consideración integral dentro de un Plan Nacional de Vigilancia de la Salud Pública.
· Debe procurarse que estén siempre listos la evaluación de la vulnerabilidad, los planes de contingencia, la organización, el entrenamiento y equipamiento del personal de salud, para poder responder adecuadamente en cada región sanitaria del país.
El régimen de lluvias y de temperaturas tendió a normalizarse después de los efectos devastadores en los tres primeros meses de 1998; sin embargo, las repercusiones sobre la salud persistieron por largo tiempo debido a una serie de condiciones que crean riesgos de aumento de ciertas dolencias, entre ellas las EDA, las IRA, el paludismo, el dengue y la peste bubónica. Por tal motivo, el Ministerio de Salud formó un Comité Nacional para la Tercera Fase, es decir, para la rehabilitación, reconstrucción y atención de los daños causados por El Niño. Este Comité está presidido por el viceministro de salud y entre sus responsabilidades fundamentales figura la de reforzar las medidas para evitar que las enfermedades emergentes y reemergentes se presenten con carácter epidémico, sobre todo en las zonas afectadas por este fenómeno ENOS, catalogado como el de mayor magnitud de la historia.
Se elaboraron planes para encarar las EDA, reforzando las actividades que dieron buen resultado en la fase del impacto, complementadas con la participación directa de la comunidad, sin cuyo aporte no sería posible alcanzar cabalmente todos los objetivos.
Se elaboró el Plan de Lucha contra el paludismo y el dengue, con énfasis en la macrorregión Norte, es decir, desde Tumbes hasta La Libertad, e incluyendo también los departamentos de Cajamarca y Amazonas. Este plan contribuirá fundamentalmente a controlar los vectores de estas enfermedades. Por otro lado, las tareas de apoyo y la gran movilización de ayuda en los pueblos vecinos han posibilitado que los vectores se diseminen a otras localidades que anteriormente estaban libres de estos insectos.
La peste bubónica es otra enfermedad que plantea riesgo epidémico luego del Niño, debido a que los roedores son desplazados en masa de los terrenos de cultivo inundados hacia las zonas secas, precisamente a los lugares donde se instala la población damnificada. Esto, sumado a las serias dificultades para la eliminación de los desechos sólidos y líquidos, posibilita la proliferación de roedores masivamente infectados, que contagian luego a los seres humanos. Por tal motivo, se trabajó con mucho esfuerzo en el control de los roedores y también en la educación de la comunidad para el manejo adecuado de los residuos, habiéndose distribuido más de 2 millones de bolsas plásticas para la basura.
1. Boletín de la Oficina General de Epidemiología, Semana 1 a 52, 1996. Oficina General de Epidemiología, Ministerio de Salud, Lima. (www.oge.sld.pe)
2. Boletín de la Oficina General de Epidemiología, Semana 1 a 52, 1997. Oficina General de Epidemiología, Ministerio de Salud, Lima. (www.oge.sld.pe)
3. Boletín de la Oficina General de Epidemiología, Semana 1 a 52, 1998. Oficina General de Epidemiología, Ministerio de Salud, Lima. (www.oge.sld.pe)
4. Boletín del Instituto Nacional de Salud, Edición Especial por el Fenómeno de El Niño, Año 4, Números 1, 2, 3 y 4, Lima, 1998.
5. CARE-Perú, Proyecto para el control de infecciones emergentes agravadas por el Fenómeno El Niño. CARE-Perú, Lima, 1998.
6. Información básica para los comités de emergencia Fenómeno El Niño, Perú. Ministerio de Salud, Dirección Subregional de Salud III, Lima Norte, 1998.
7. Informe del Fenómeno del Niño, 1997-1998. Consejo Nacional Colegio de Ingenieros del Perú, Lima, 1998.
8. Informe final sobre el estado situacional de los efectos del fenómeno El Niño y acciones efectuadas. Congreso de la República, Comisión de Presupuesto, [Lima,] junio de 1998.
9. Informes estratégicos: Impacto en la salud del Fenómeno El Niño. Sala de Situación de Salud, Organización Panamericana de la Salud, Lima, 1998.
10. Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, Informes elaborados por INDECI: El Niño 1998, Lima, 1998.
11. Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, Requerimientos de apoyo logístico para prevenir efectos del Fenómeno El Niño, Lima, 1998.
12. Jornada de concertación para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño en el marco de comunidad saludable para El Callao (Perú), Ministerio de Salud -Organización Panamericana de la Salud. OPS, Lima, 1998.
13. Lineamientos para la elaboración de planes de trabajo de prevención de los efectos del Fenómeno El Niño, Perú. Ministerio de Agricultura, Lima, 1997.
14. Ministerio de Salud, Acciones de salud ambiental desarrolladas frente al fenómeno El Niño, Lima, 1998.
15. Ministerio de Salud, El fenómeno del Niño en el departamento de Lambayeque, 1998, Lima, 1998.
16. Ministerio de Salud, Fenómeno "El Niño" 1997-1998: La Libertad, Lima, 1998.
17. Ministerio de Salud, Fenómeno El Niño 97-98: Características del impacto, daños ocasionados, acciones realizadas y lecciones aprendidas en la Dirección Regional de Salud de Ica, Ancash y Cusco, Lima, 1998.
18. Organización Panamericana de la Salud, OPS, Transectorialidad en El Niño: Región Arequipa, 11-12 dic. 1997, OPS, Arequipa, 1997.
19. Plan de Contingencia "Fenómeno El Niño". Ministerio de Salud, Lima, 1997, 25 pp.
20. Plan de Contingencia de la Dirección de la Subregión de Salud de Ica frente al Fenómeno de El Niño. Ministerio de Salud del Perú, Lima, septiembre de 1997.
21. Plan de Contingencia de la Dirección Regional de Salud de la Región Grau, Sub-región Piura, frente al Fenómeno de El Niño. Dirección Regional de Salud, Ministerio de Salud del Perú, Lima, 1997.
22. Taller de capacitación a promotores juveniles y padres de familia frente al "Fenómeno El Niño" 97-98, Perú. Dirección Subregional de Salud-I, Ministerio de Salud-Callao, Callao, 1998.
 |
 |