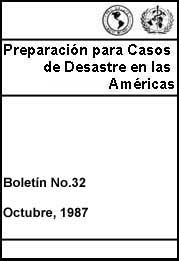
La siguiente presentación fue preparada por la Sra.
Gloria Noel, Asesora de la OPS en Preparativos para Situaciones de Emergencia en
St. John's, Antigua, y el Dr. Miguel Gueri, ex Asesor en Preparativos para
Situaciones de Emergencia, actualmente adscrito al Departamento de Nutrición de
la OPS.
Una comunidad se puede definir como un grupo de personas - localizadas dentro de una zona geográfica que permite estrecho contacto personal - dedicadas a trabajar juntas en actividades de preparación para un desastre. Por ende, una comunidad puede ser una aldea, un bloque de apartamentos en una ciudad grande, un complejo de oficinas o un hospital. Aun así, cualquiera que sea el tipo de comunidad, los principios de planificación para situaciones de desastre son los mismos. Para fines del presente trabajo, consideraremos a la comunidad en su sentido tradicional, es decir, como una pequeña aldea o una isla. Esta clase de comunidad, más que otras, debe depender de sí misma para afrontar cualquier situación de desastre.
La etapa inmediatamente posterior al desastre, que constituye la fase de emergencia, se divide en período de aislamiento, durante el cual la comunidad afectada cuida a los heridos, entierra a los muertos y trata de salvar algunas de sus pertenencias, y periodo de convergencia, cuando llega la asistencia de fuentes externas. Ninguno de estos períodos tiene un número fijo de días ni de meses. En realidad, estas fases pueden duplicarse, sobre todo en desastres que comienzan lentamente como sequías o inundaciones y, en menor grado, en desastres repentinos como inundaciones súbitas 0 terremotos.
El aislamiento guarda relación a menudo con las comunidades rurales. No obstante, la mayoría de las comunidades pasan por un cierto período de aislamiento después de cualquier desastre. La duración de aquel depende de varios factores tales como la geografía local, el tipo de desastre o el grado de desarrollo de la comunidad. El grado de aislamiento también varía y, de ordinario, puede determinarse por la capacidad que tiene la comunidad de comunicarse con el mundo exterior.
Si, con anterioridad a un desastre, la comunidad está preparada para adaptarse al período de aislamiento, el sector salud sufrirá menos. La capacidad de prever posibles daños y la "improvisación planeada" o la adaptación de los recursos de la comunidad para atender sus necesidades son elementos esenciales de los preparativos para situaciones de desastre realizados en la misma. Los elementos de todo programa comunitario de preparativos para situaciones de desastre comprenden lo siguiente:

La recaudación continua de dalos
estadísticos proporciona un perfil real de la comunidad, lo que resulta muy útil
en la planificación para casos de desastre.
Foto: Julio Vizcarra/OPS
Perfil de la comunidad
Típicamente, un perfil de la comunidad abarca estadísticas básicas de salud como los niveles endémicos "normales" que ayudan a detectar brotes; las afecciones crónicas comunes para poder acumular una cantidad suficiente de medicamentos: el número de mujeres que posiblemente pueden estar embarazadas en un momento dado, que nos alertará respecto de la posibilidad de aborto espontáneo o de parto prematuro, y el número de niños pequeños que ayudará a planear la alimentación suplementaria. Como mínimo, será necesario disponer de datos como: las tasas de natalidad y mortalidad, la distribución de la población según los principales grupos clasificados por edad, sexo y condiciones fisiológicas, las alecciones endémicas y crónicas comunes y las principales causas de defunción.
Los datos básicos sobre los animales revelarán las clases de animales con los que está normalmente en contacto la comunidad, las enfermedades que causan o los casos en que se pueden considerar como fuente de alimento. Es posible que en situaciones posteriores a los desastres las personas y los animales tengan que vivir en contacto más estrecho que de costumbre. Algunos animales pueden llegar ano a competir con el hombre por alimento o espacio.
La preparación de mapas indicativos de los peligros ayuda a las comunidades a identificar y a evaluar todos los riesgos a los que están expuestas, ya sean naturales o artificiales, directos o indirectos. Esto reviste particular importancia en el caso de peligros que representan un riesgo poco frecuente pero real. Por ejemplo, la ciudad de Armero en Colombia se edificó en el sitio de una pequeña comunidad destruida en 1940 por corrientes de lodo del volcán Nevado del Ruiz. En 1985, la ciudad quedó destruida otra vez y 23.000 personas perdieron la vida. Los terremotos no se consideran un grave problema en el Caribe, pero, ano así, un tsunami destruyó a Port Royal, Jamaica, en 1692 y un terremoto afecto gravemente varias partes de Kingston a comienzos del presente siglo. Las comunidades que no puedan preparar en la debida forma mapas de peligros deberán solicitar ayuda externa de expertos.
Un análisis de vulnerabilidad de los establecimientos de atención de salud revelará que la mayoría puede soportar ciertas clases de desastre. Si una institución que presta atención de salud no puede resistir un desastre natural o artificial, la comunidad debe hacer otros arreglos para atender las necesidades sanitarias con ulterioridad a aquél. Lo mismo sucede con las estructuras relacionadas con la conservación de la salud, tales como los sistemas de abastecimiento de agua o las farmacias.
Convendrá preparar un inventario de recursos, tanto humanos y materiales como formales e informales, determinar su localización en un mapa; por ejemplo, un edificio que pueda emplearse también como hospital o un bus local, como medio de transporte de heridos.
Tareas por realizar
La comunidad deberá realizar varias tareas para salvar la vida y proteger la salud de sus integrantes. Entre estas cabe citar rescate y salvamento de los sobrevivientes, estabilización de pacientes y prestación de primeros auxilios o de atención médica más compleja. Puesto que muchas tareas importantes serán realizadas por voluntarios, alguien debe coordinar su trabajo. Además es preciso transportar a las víctimas estableciendo alguna clase de prioridad, aun un simple triage. La comunidad es el grupo mejor capacitado para evaluar las necesidades, una tarea importante pero a menudo olvidada. La evaluación de los daños también ayudará a determinar la cantidad de asistencia externa necesaria. Es preciso establecer un medio de comunicación y ocuparse de resolver los asuntos relativos a la salud ambiental. Este trabajo comprende un buen servicio de abastecimiento de agua, evacuación de excretas y refugio provisional. Cabe realizar también actividades de vigilancia epidemiológica y nutricional y de vigilancia y control de vectores.
Planes de acción
Habrá que formular planes de acción para asignar tareas, identificar centros de evacuación y de referencia y organizar a las comunidades para trabajar de dos en dos. Los planes también deben servir para fortalecer o adaptar ciertas actividades ordinarias de salud y los sistemas de vigilancia epidemiológica y nutricional y de comunicaciones.
Una vez que se hayan identificado las tareas, habrá que asignar los recursos humanos respectivos. Se necesitará mucha improvisación, adaptación e imaginación así como adiestramiento en rescate, triage sencillo o primeros auxilios. Si bien algunas comunidades pueden disponer de expertos equipos de rescate o de control de incendios, otras tendrán que depender de personas jóvenes para el trabajo más pesado. Durante la emergencia se seguirán realizando actividades básicas de salud ordinarias, es decir, que las mujeres seguirán dando a luz y los niños seguirán necesitando las inmunizaciones acostumbradas. Habrá que modificar o fortalecer otras actividades sanitarias para adaptarse a la situación anormal.
El concepto de "la unión de las comunidades de dos en dos" probablemente se deriva del de "ciudades hermanas". Básicamente implica un acuerdo entre dos comunidades para ayudarse mutuamente después de un desastre. Sobra decir que entre mejores sean los planes de preparativos para situaciones de emergencia, más claramente se identificarán las necesidades de asistencia y, por tanto, más útil será este tipo de acuerdo.
Capacitación
Después de formular planes, identificar recursos y asignar tareas, es preciso divulgar el plan de la comunidad. Para determinar su eficacia, habrá que someterlo a prueba por medio de simulacros, cuyos resultados servirán de indicador de la necesidad de revisarlo.
Los lectores interesados en obtener mayor información sobre este tema podrán consultar las siguientes publicaciones:
Carrino, L. Community Preparedness for Disaster (próxima a publicarse).Spirgi, E. H. Disaster Management, Comprehensive Guidelines for Disaster Relief, Hans Haber Publishers, Berna, Stuttgart, Viena, 1979.
Western, K. A. Vigilancia epidemiológica con posterioridad a los desastres naturales, Publicación Científica No. 420, OPS/OMS, Washington, D.C., 1982.
OPS/OMS. Administración sanitaria de emergencia con posterioridad a los desastres naturales, Publicación Científica No. 407, Washington, D.C., 1981.
 |
 |