
El Agua y los Desastres

|
No. 1 |
Suplemento de Desastres: Preparativos y Mitigación en las Américas |
Octubre 1999 |
| |
el boletín trimestral de la OPS/OMS | |
|
|
Especial producido por la División de Ingeniería Sanitaria y Salud Ambiental en Desastres y Emergencias, DIEDE/AIDIS y el Programa de Preparativos para Emergencias y Desastres, OPS/OMS |
Por un agua a prueba de desastres en las Américas
En casos de desastre los sistemas de agua potable y saneamiento suelen estar entre las infraestructuras más afectadas, y su impacto es inmediato en las condiciones de vida y salud de las poblaciones afectadas, o bien por la escasez del agua, o por su contaminación ambiental.
Así ha quedado demostrado en los más recientes desastres naturales que han afectado a una gran variedad de países de la Región: el Fenómeno del Niño 19971998, el huracán Georges, y el huracán Mitch, que azotó con especial furia a la mayoría de los países de Centroamérica.
Debido a la compleja estructura y ubicación de los componentes de los sistemas de agua y saneamiento, en casos de desastres, suele resultar complicado el acceso de los equipos de evaluación para conocer con detalle la magnitud del impacto, y las medidas inmediatas de reconstrucción.
Otro de los factores que dificulta una adecuada rehabilitación de los sistemas de agua y saneamiento es que, debido a lo esenciales que son para asegurar la vida y salud de la población en la etapa inmediatamente posterior al desastre, muchas veces son rehabilitados pensando en dar respuesta a corto plazo sin considerar que las medidas “temporales” en la mayoría de los países se transforman en soluciones definitivas a los problemas, lo cual aumenta la vulnerabilidad de dichos sistemas.
Así mismo cuando se ejecutan las obras de reconstrucción no se incorporan las medidas de prevención y mitigación correspondientes frente a desastres. Por lo mismo no es extraño ver que un determinado sistema se vea repetidamente afectado por un determinado fenómeno natural, como puede ser el fenómeno El Niño, que afecta a algunos países con cierta periodicidad, así como inundaciones localizadas u otros tipos de desastres.
La pregunta es: ¿Cómo lograr reducir verdaderamente la vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe? La respuesta es: con medidas de mitigación.
Es responsabilidad tanto de las instituciones financieras y de cooperación técnica que contribuyen para la rehabilitación/reconstrucción de los sistemas dañados, así como de las mismas instituciones que se ven afectadas, el exigir e incluir las medidas preventivas y de mitigación que aseguren la reducción de la vulnerabilidad de este tipo de infraestructura, ya que de esta manera se asegura la inversión y sobre todo la salud de la población en futuros fenómenos naturales que se puedan presentar.

Mitigación: la tarea del
momento
OPS/OMS, Nicaragua
AIDIS y OPS unen esfuerzos para la protección de sistemas de agua
Un nuevo proyecto para asegurar el funcionamiento de los sistemas de agua potable y saneamiento con posterioridad a los desastres iniciaron en setiembre de 1999 la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria AIDIS.

Figura
OPS/OMS, Nicaragua
Se trata del "Proyecto de Fortalecimiento de las Acciones de Prevención y Mitigación de Desastres en Sistemas de Agua y Saneamiento en los Países de Latinoamérica y el Caribe", en el cual están participando, por parte de la OPS, la División de Salud y Ambiente, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y el Programa de Preparativos para Emergencias y Desastres, y por parte de AIDIS participa la División de Ingeniería Sanitaria y Salud Ambiental en Emergencias y Desastres (DIEDE).
El proyecto pretende reducir los riesgos, en los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, con el fin de garantizar la cantidad y calidad del agua suministrada y el saneamiento básico en las comunidades afectadas por desastres naturales. El fin no sólo es proteger la inversión en infraestructura, sino sobre todo la salud de la población afectada por el desastre.
Fortalecer al sector de agua y saneamiento
La estrategia fundamental será fortalecer la capacidad de las empresas e instituciones del sector de agua y saneamiento, para que éstas incorporen medidas de preparativos, prevención y mitigación de desastres causados por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, deslizamientos y erupciones volcánicas. La idea es que estas medidas se incorporen en las actividades de planificación, diseño, operación y mantenimiento de los sistemas.
Una de las más importantes acciones del proyecto será la difusión y capacitación, para lo que se requiere una fuerte labor en la preparación de material de capacitación que multiplique el conocimiento. También se preparará material que sirva de base en las emergencias y desastres, acerca de temas como el buen manejo de los materiales químicos en el tratamiento de aguas en emergencias, la desinfección del agua con cloro comercial y el manejo de residuos sólidos.
Otro fuerte componente será el de acciones estratégicas de cooperación, para establecer redes de enlaces entre profesionales e instituciones del sector de agua y saneamiento, tanto en el ámbito regional como nacional. La intención es promover la discusión y diseminación de experiencias, logros y problemáticas identificadas sobre los preparativos, prevención, mitigación y respuesta a los desastres en el sector de agua y saneamiento, con el fin de definir estrategias para incrementar la seguridad de las obras y salvaguardar la salud de la población.
Las distintas acciones del proyecto, que durará un año, se dirigirán a las poblaciones urbanas y urbano-marginales ubicadas en zonas de alto riesgo frente a la ocurrencia de desastres naturales en países de Latinoamérica y el Caribe.
Para más información contactar al Programa de Preparativos para Emergencias y Desastres, OPS/OMS, tel: (506) 257-2141; fax: (506) 257-2139; Apartado Postal 3745-1000, San José, Costa Rica; e-mail: pedcor@sol.racsa.co.cr; página web: www.paho.org/spanish/ped/pedhome.htm
|
Plan de acción de DIEDE-AIDIS 1998-2000 Fortalecer el trabajo interamericano de AIDIS en el campo de los desastres y de las emergencias es el propósito fundamental del Plan de Acción 1998-2000 de la División de Ingeniería Sanitaria y Salud Ambiental en Emergencia y Desastres, DIEDE, adscrita a AIDIS. Bajo la convicción de que DIEDE debe ser el mayor gestor de la formación y capacitación en desastres de los profesionales del campo de la ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, se diseñó un plan orientado a ello. Por eso, el objetivo general es buscar una mayor participación de los profesionales y técnicos de la ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, y de todos los actores del sector, en los temas de emergencias y desastres. El fin no sólo es que estos conceptos se incorporen en las labores de rutina y en los proyectos, sino también influir en la toma de decisiones de los niveles políticos interamericanos y al interior de cada país. Entre las principales acciones que impulsará el Plan de Acción 1998-2000 figuran: · Fortalecimiento de DIEDE en las diferentes regiones y secciones nacionales y capítulos de AIDIS. Para mayor información, contactar al Ing. German Araya M., DIEDE/AIDIS; Tel/Fax: (506) 253-5564 Apartado Postal 6921-1000; San José Costa Rica; e-mail: diede@netsalud.sa.cr; garayam@aya.go.cr. |
Protegiendo las aguas de BOLIVIA
|
HECHOS NO PALABRAS - Los ejemplos de Bolivia, Costa Rica y México |
Afortunadamente, en América Latina existen ya varios países que están pasando de las palabras a los hechos en cuanto a medidas de mitigación del impacto de los desastres en los sistemas de agua y saneamiento. Bolivia es uno de ellos.
El altiplano boliviano hoy es escenario de un plan de prevención de emergencias en el servicio de agua potable concebido de manera integral, pues considera aspectos de preparativos, mitigación y respuesta. Se trata del “Plan de Prevención de Emergencias del Servicio de Agua Potable para La Paz y El Alto”, que están impulsando la Superintendencia de Aguas ente regulador y la empresa Aguas del Illimani, consorcio que obtuvo la concesión en 1997 para 30 años del servicio de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto, que juntas suman 1.630.000 habitantes. También, por recomendación de la OPS/OMS, se conformó el Comité de Emergencias en la empresa.
Deslizamientos peligrosos
Las condiciones geológicas desfavorables son las principales amenazas para las redes de servicio básico, vivienda y población, especialmente en las laderas de La Paz y el talud occidental límite con la ciudad El Alto.
Según informes del Gobierno Municipal, el 74% del área de La Paz está en riesgo por deslizamientos, en distintos grados. Los últimos deslizamientos fueron el de Callapa en 1998, que dañó un acueducto de alta presión, y el de Kupini en 1999, que dejó sin vivienda a 54 familias.
Las acciones para proteger el agua
En el Plan de Prevención de Emergencias se han priorizado tres zonas, por ser las más vulnerables: San Isidro en La Paz, Tejada Alpacoma en El Alto y la cuenca Tuni.
En San Isidro, frente a la ocurrencia de un siniestro, se prevé aislar al sistema en zonas, para lo cual se han instalado 45 válvulas que controlan el servicio en diferentes unidades de riesgo ponderadas. Así se aminoraría el efecto de fugas por tubería dañada, la población afectada sería menor y fácilmente aprovisionada por carros cisternas. También se ha planteado reforzar tramos de tubería principal, mediante la sustitución de la tubería de hierro fundido por acero.
En Tejada Alpacoma se renovarán mil metros de tubería al borde del talud. En este lugar existen filtraciones en la tubería de agua potable con más de 25 años de antigüedad. Y en la cuenca Tuni, fuente para el aprovisionamiento de El Alto, se efectuarán obras de protección de 14 quebradas, pues el acueducto cruza sectores de torrenteras y el período de lluvias es crítico.
Para mayor información contactar a: María Otero Valle, Jefa División Plan de Prevención de Emergencias; fax (591-2) 21 2454; tel. (591-2) 21 0295; Cajón Postal 9359, La Paz, Bolivia; e-mail: evel a@aguasdelillimani.com.
¿Cómo hacer un estudio de vulnerabilidad?
En plena era post Mitch y viviendo en una región sísmica, definitivamente tenemos que prepararnos, empezando por los sistemas de agua potable y saneamiento.

Dos libros perfectos para esta tarea son el "Manual para la mitigación de desastres naturales en sistemas rurales de agua potable" y la guía de "Mitigación de desastres naturales en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario". Ambos se editaron en 1998 y pertenecen a la serie Mitigación de Desastres de la OPS/OMS. Los puede encontrar en versión electrónica en nuestra página Web: www.paho.org/spanish/ped/pedhome.htm. O solicítelos al Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID), Apdo. 3745-1000 San José, Costa Rica, fax (506) 231 5973, e-mail: crid@crid.or.cr.

También puede solicitarlos al Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre de la OPS/OMS, 525 Twenty-third Street, N.W., Washington D.C. 20037, EUA.
|
Principal acueducto de COSTA RICA preparado para sismos El acueducto Orosi, el más grande de Costa Rica, fue reforzado a muy bajo costo contra su principal amenaza: los sismos. Por Arturo Rodríguez Castillo El acueducto de Orosi es la obra de ingeniería más grande que tiene el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA, entidad encargada del abastecimiento de agua potable en el país. Y lo es no sólo por su costo más de US$55 millones sino por la enorme población que abastece: más de 500 mil habitantes, que constituyen cerca de la mitad de los pobladores de San José, Cartago y Oreamuno, conocida como la gran área metropolitana. Este acueducto, de evidente importancia nacional, se encuentra amenazado por fenómenos de tipo sísmico, geofísico, hidráulico, hidrológico y estructural. Entre 1995 y 1998 se realizó un estudio, con la participación de expertos nacionales y extranjeros, sobre la vulnerabilidad del acueducto ante estos fenómenos. Se estudió la probabilidad de ocurrencia y los niveles máximos esperados de cada evento, las posibles consecuencias en el sistema y los mecanismos para prevenir o mitigar esos efectos. El objetivo final no era llegar a tener un acueducto 100% seguro, pero sí dentro de los niveles aceptables de riesgo; de modo que si se produce una falla, ésta no sea desastrosa y pueda ser reparada en un corto tiempo. Se determinó que la amenaza sísmica es la que mayores daños podría ocasionar al acueducto, debido tanto al corrimiento de fallas como a los fenómenos geofísicos asociados. Se ubicaron en el campo las fallas principales y se tomaron algunas precauciones como aumentar la estabilidad de taludes, desrigidizar la tubería, instalar instrumentos de control, disminuir el nivel freático y otras. Las medidas tomadas son de relativo bajo costo y permiten aumentar la seguridad del sistema. Esto permitirá evitar la falla catastrófica de éste o reducirla a niveles fácilmente reparables con un costo económico y social mucho más bajo que el que se podría haber tenido antes del estudio. Algunos estudios realizados en este sistema, demuestran que la relación de costo entre las inversiones en medidas de prevención y mitigación y los costos de reparaciones posteriores, pueden llegar a tener hasta una proporción de 1 a 20. De tal manera, el principal acueducto de Costa Rica está mejor preparado por el hecho de tomar a tiempo medidas de mitigación. Para más información contactar a Ing. Arturo Rodríguez; tel/fax: (506) 234-0940; Apartado Postal 5120-1000, San José, Costa Rica; e-mail: arturor@aya.go.cr. |
|
MEXICO avanza en el control de su vulnerabilidad Para el año 2000 se espera implementar en todo México el análisis de vulnerabilidad de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. México está ubicado en la zona intertropical del planeta, con riesgos siempre latentes por efectos de ciclones que impactan sus costas en mayor o menor grado, además de sismos y actividad volcánica. Las experiencias de los desastres naturales de los últimos años han mostrado a México la importancia de restablecer cuanto antes los servicios de agua y saneamiento, así como la necesidad de medidas de mitigación. Pero para prevenir y mitigar los posibles efectos de los desastres en estos sistemas, primero es necesario saber cuáles son sus debilidades y amenazas. Es por ello que la Comisión Nacional del Agua, CNA, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, firmaron un convenio de cooperación para implantar en México una metodología de análisis de vulnerabilidad a desastres naturales de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y la subsecuente ejecución de las medidas derivadas del análisis. También se preparará un Manual de Procedimientos y Operación para la mitigación ante desastres naturales. La OPS comparte con México el interés de disminuir el impacto en la salud asociado a desastres naturales y, en este caso, aquel derivado de la afectación de los servicios de agua potable y saneamiento. El interés de reducir la vulnerabilidad de estos sistemas se suma a la iniciativa que viene desarrollándose a nivel continental, pero con mayor énfasis en México, para disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura de salud. Para mayor información contactar al Ing. Mauricio Pardón, OPS/OMS, Apartado Postal 10-880, México, México D.F.; fax (52-5) 520-8868; tel. (52-5) 202-8200; e-mail: pardonm@mex.ops-oms.org. |
Lo primero es lo primero...
Cómo jerarquizar las medidas de mitigación en los sistemas de abastecimiento de agua potable
Por María Virginia Najul, Betty Ramírez y José María De Viana
Uno de los principales objetivos de los estudios de vulnerabilidad frente a desastres en sistemas de agua potable y saneamiento es identificar los componentes susceptibles a sufrir daños ante la ocurrencia de fenómenos naturales como sismos, deslizamientos, inundaciones, sequías, y antrópicos, como fallas técnicas y acciones de sabotaje. Esta información es valiosa, pues es la base para establecer las medidas de mitigación que eviten la reducción o interrupción del funcionamiento de estos sistemas.
No obstante, una vez identificadas las vulnerabilidades físicas, operativas y administrativas de un determinado sistema en estudio y establecidas las medidas de mitigación y respuesta necesarias para reducir los daños en él, surge la necesidad de establecer prioridades para su ejecución. ¿Qué debemos hacer primero?
Existen algunas metodologías para priorizar, basadas en la frecuencia e intensidad del fenómeno estudiado o en los daños que causen mayor impacto en alguno de los componentes del sistema, así como en los tiempos de rehabilitación/reparación de las fallas. Pero no son metodologías sencillas, pues se basan en estudios probabilísticos, intuición o en experiencia de algunos pocos.

Figura
OPS/OMS
Por tal razón se analizaron algunos indicadores que consideran las consecuencias del fenómeno sobre los distintos componentes del sistema y el impacto en el servicio (continuidad y cantidad) debido a las posibles fallas. Se seleccionaron indicadores que reflejaran la magnitud de la disminución de la producción con relación al caudal total de producción (MDP: Magnitud de la Disminución de la Producción), el tiempo de reparación de la falla del componente averiado (TRF: Tiempo de Reparación de la Falla), afectadas ambas por la frecuencia de ocurrencia del fenómeno.
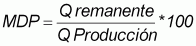
TRF = Tiempo Necesario para rehabilitar el componente afectado
Como unidad de medida de cuantificación del riesgo se definió los "Días Perdidos de Producción" (DPP), equivalente a la disminución de la capacidad total del sistema durante el tiempo de reparación de la falla. Este indicador es independiente de la frecuencia de la amenaza y relacionado con la capacidad de reserva del sistema permite caracterizar los riesgos y establecer prioridades en las medidas de mitigación, considerando como primera prioridad aquellos componentes donde los DPP superan la capacidad de reserva.
DPP = MDP*TRF
De esta forma es posible establecer prioridades en la adopción de medidas de mitigación considerando el objetivo principal del sistema que se refiere al abastecimiento continuo de agua potable a la población.
Cabe resaltar que la metodología presentada aquí brevemente, fue aplicada al Sistema de Producción del Acueducto Metropolitano de Caracas, Venezuela, y permitió establecer prioridades en la ejecución de las medidas de mitigación.
Para mayor información contactar a la Ing. María Virginia Najul, Planta Experimental de Tratamiento de Aguas, Universidad Central de Venezuela, Apartado Postal 47008, Los Chaguramos, Caracas, Venezuela; e-mail: mvnajul@etheron.net; tel/fax: (58-2) 693-106.
 |