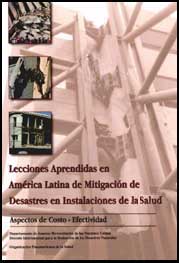
Algunos países de la Región ya contaban con significativos avances en materia de mitigación de desastres de la infraestructura hospitalaria al inicio del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. En Costa Rica, como se discutirá más adelante, la Caja Costarricense del Seguro Social tenía en marcha desde finales de 1986 proyectos de reforzamiento de los principales hospitales del país, e inclusive varios de ellos estaban finalizados cuando se presentó un período de fuerte actividad sísmica en los primeros años de la década de 1990, cuyo evento principal fue el terremoto de Limón, en la costa atlántica en abril de 1991. En Colombia, por iniciativa de agrupaciones profesionales y de universidades, se habían efectuado estudios de vulnerabilidad en algunos hospitales, que sirvieron de base para ajustar metodologías y que pusieron en evidencia la necesidad de contar, a nivel de código de construcción, con regulaciones especiales para este tipo de análisis, así como con previsiones de seguridad especiales en el diseño y construcción de edificaciones hospitalarias.
En México, a raíz del sismo de 1985, se introdujeron cambios significativos en los reglamentos de construcción, elevándose considerablemente los requisitos de sismo-resistencia. Los hospitales afectados por el sismo fueron reconstruidos y han sido reforzados mediante diferentes opciones en materia constructiva, como se detallará posteriormente.
El presente estudio se circunscribe casi exclusivamente al análisis de los riesgos y medidas de mitigación relacionadas con desastres de tipo geológico. Por esta razón, no se incluyen los riesgos hidrometeorológicos, que son los que predominan en la cuenca del Caribe. Se espera poder contar en el futuro con un trabajo similar que cubra adecuadamente dichos fenómenos.
El documento inicia con un capítulo de tipo conceptual en el que se plantea la conveniencia de utilizar una metodología específica en materia de proyectos hospitalarios, en la cual se concluye que la evaluación costo-efectividad resulta más adecuada para este tipo de análisis que la tradicionalmente conocida como de costo-beneficio.
En el capítulo siguiente se presentan estudios de casos referentes a varios países de la Región para los que se contó con información sobre aspectos importantes de la estrategia seguida en materia de reforzamiento de la infraestructura de salud. Los países que se incluyen son: Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela (como parte de un proyecto global financiado por la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea, ECHO), Perú, Costa Rica y México.

La OPS/OMS ha desarrollado material
de consulta técnica impresa, audiovisual, para promover la mitigación de
desastres en instalaciones de la salud.
Como se aprecia a lo largo de este estudio, y no obstante los avances reseñados en él, se carece aún de un esfuerzo unificado y de una política con visión regional que resalte la importancia de reducir el impacto de los desastres sobre las instalaciones de la salud. Mucho se ha discutido sobre la necesidad imperativa de garantizar el funcionamiento continuado de estas edificaciones después de la ocurrencia de un desastre severo, y existe una sensibilización general creciente sobre el tema. Así, entidades científicas dedicadas al estudio de los desastres naturales empezaron a discutir la vulnerabilidad de hospitales desde una óptica diferente. En congresos y foros ingenieriles se comenzó a hablar del impacto social de la pérdida de un hospital (Mérida, Venezuela, en mayo de 1993, Santiago, Chile, en agosto de 1993 y otros).
Este proceso de sensibilización de sectores profesionales y académicos propició el inicio de varios proyectos de estudio de la vulnerabilidad física de hospitales, principalmente en forma cualitativa, para lo cual contó con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y otras agencias. La importancia de estos proyectos radica en que se suministró la experiencia en el uso de metodologías de evaluación ajustadas a las técnicas de edificación, materiales de construcción y reglamentaciones vigentes en los países de la Región. Paralelamente, se comenzaron a conformar equipos multidisciplinarios de profesionales expertos en la materia y la relevancia de las primeras evaluaciones trascendió a la opinión pública y motivó el compromiso de las instituciones rectoras del sector de la salud. Estos hechos marcaron el inicio del proceso en Chile y Venezuela. En otros países, como Ecuador, se contaba con significativos avances a nivel local en el estudio del fenómeno sísmico, en tópicos como respuesta de los suelos, microzonificación y estudio de eventos históricos, que servirían de base para profundizar el estudio de la vulnerabilidad de algunos hospitales importantes.
 |
 |