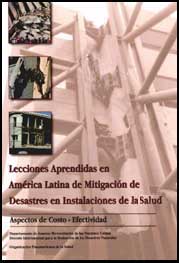
Si bien los desastres naturales representan un elevado costo para los países afectados, su impacto es proporcionalmente mucho mayor en los países en desarrollo. Se estima que las pérdidas en el producto interno bruto debidas a desastres supera en 20 veces al que experimentan los países industrializados. Entre los efectos de estos fenómenos, los daños ocasionados sobre la infraestructura de salud de América Latina y el Caribe han sido particularmente severos.
Aproximadamente un 50% de los 15,000 hospitales existentes en la región están ubicados en zonas de alto riesgo. En los últimos 15 años un total de 93 hospitales y 538 centros de salud han sido dañados sensiblemente a consecuencia de desastres naturales, ya sea por haber colapsado o quedado en condiciones vulnerables que exigieron su desalojo.
Si se considera una media de 200 camas de capacidad instalada por hospital y 10 camas por centro de salud, resulta que 24.000 camas han quedado inhabilitadas durante dicho lapso. De considerarse un costo promedio de 130.000 dólares por cama de hospital, las pérdidas acumuladas por este concepto en la región habrían ascendido a 3.120 millones de dólares1.
1.
Véase Bitrán Bitrán, Daniel, Impacto
Económico de los Desastres Naturales en la Infraestructura de Salud,
LC/MEX/L.291.2. Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en
Instalaciones de Salud, Recomendaciones México D.F. 26-28 de febrero de
1996

Trabajo de rescate en uno de los 13
hospitales colapsados tras el terremoto de México en 1985.
Los sismos que impactaron a Chile y México en 1985, así como los registrados en El Salvador en 1986 y el huracán en Jamaica en 1988 pueden calificarse como catastróficos. En estos dos últimos eventos se resintió el 90% de la capacidad instalada en materia de hospitalización. Esta elevada incidencia de daños en la infraestructura de salud se debe, en gran medida, a que la mayoría de los hospitales de la región son antiguos, y algunos de los modernos cuentan con una aplicación relajada de códigos antisísmicos, lo que los hace vulnerables a temblores. En efecto, un considerable número de estas instalaciones carecen de programas de mitigación, planes de emergencia o la infraestructura apropiada para resistir terremotos y huracanes2.
2.
Conferencia Internacional sobre
Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud, Recomendaciones, México D.F.
26-28 de febrero de 1996
Un ejemplo de que aún la toma de conciencia no se traduce en suficientes acciones concretas se hizo palpable durante los huracanes que afectaron al Caribe en los últimos diez años, al ser destruidos o dañados hospitales e instalaciones que habían sufrido en el pasado durante otros fenómenos similares. Las consecuencias sociales y económicas de estos daños han sido evaluadas y discutidas en diversos estudios. Sin embargo, a pesar de la creciente sensibilización por parte de los gobiernos y sectores interesados, son todavía insuficientes las acciones concretas de mitigación de desastres llevadas a cabo en la infraestructura de la salud.
Si bien algunos eventos naturales pueden reducirse3, en la mayoría de las catástrofes naturales, es imposible prevenir que ocurra el evento mismo. Pero sí se puede lograr protección contra las amenazas de un fenómeno, modificando o eliminando las causas de la amenaza (reduciendo el riesgo), o aminorar sus efectos si esta ocurre (reduciendo la vulnerabilidad de los elementos afectados). Estas acciones que se adoptan previamente a la ocurrencia de un evento se conocen como de mitigación.
3
. Visión General sobre Control de
Catástrofes, Programa de Entrenamiento para el Control de Catástrofes del
PNUD/UNDRO
|
Definiciones Se considera vulnerabilidad estructural, en este documento, la referente a aquellas partes que sostienen la edificación, encargadas de resistir y transmitir a la cimentación y luego al suelo, las fuerzas tales como el peso del edificio y su contenido, así como las cargas provocadas por sismos y otras acciones ambientales. Se entiende por vulnerabilidad no-estructural la referente a aquellos elementos diferentes a la estructura portante del edificio, tales como elementos arquitectónicos (ventanas, fachadas, etc.), líneas vitales de funcionamiento (agua, energía, etc.), muebles y equipos (médicos y otra naturaleza). La vulnerabilidad funcional se refiere a aspectos de diseño
físico-espacial (selección del sitio, distribución interna y externa de
espacios, diseño urbanístico, etc.) y organización (organigrama, planes de
emergencia, llevar a cabo simulacros, etc.). |
Los hospitales merecen de una consideración especial en la mitigación de desastres naturales en razón de sus características de ocupación, dado que albergan pacientes en residencia y en tratamiento, personal administrativo y visitantes, que requieren de seguridad durante su estancia4. Cabe destacar además el papel que los hospitales juegan ante situaciones de desastre en la preservación de la vida y la salud de la población, especialmente en el diagnóstico y tratamiento de heridos y fallecidos. El riesgo que corren las instalaciones de salud frente a un desastre natural se entiende como la relación que existe entre la probabilidad de ocurrencia de un evento y la vulnerabilidad de sus componentes físicos5. El foco de las políticas de mitigación contra riesgos se centra, pues, principalmente en reducir la vulnerabilidad de los elementos susceptibles de ser afectados.
4.
OPS, Disaster mitigation
guidelines for hospitals and other health care facilities in the Caribbean,
enero. 1992.
5. Al respecto véase: OPS, Mitigación de desastres en las instalaciones de salud, Aspectos Generales, Vol. 1, 1993.
La carencia de elementos de reforzamiento y protección preventiva puede hacer que un sólo evento natural haga desaparecer una sección completa de un hospital o, en caso extremo, inhabilitarlo totalmente. Por ello, al llevar a cabo la planeación física de sus inversiones, los gobiernos deberían siempre tomar en cuenta la vulnerabilidad de las obras frente a desastres naturales. El no hacerlo carecería de racionalidad económica y conllevaría repercusiones políticas adversas.
El carácter limitado de las acciones emprendidas en la Región en materia de mitigación dificulta la obtención de parámetros de validez general que permitan establecer relaciones válidas entre el costo de las obras de reforzamiento hospitalario y los beneficios que se esperan de ellas en términos de disminuir su vulnerabilidad ante desastres naturales.
Se espera que el presente estudio aporte referencias útiles sobre los elementos de costo y efectividad de las inversiones que se han realizado en países seleccionados con el objeto de mitigar los efectos de desastres naturales en las instalaciones de salud.
En 1990 la Organización Panamericana de la Salud inició un programa para estimular el incremento de la resistencia a los desastres de las instalaciones de salud nuevas y existentes. Como parte de esta iniciativa ha desarrollado normas y proyectos-piloto, ha apoyado análisis de vulnerabilidad en hospitales de Chile, Colombia, Ecuador, Santa Lucía y Venezuela y ha cooperado en los esquemas de reconstrucción de hospitales en México.
El Banco Mundial promueve asimismo la aplicación de medidas de mitigación. En un estadio6 realizado se concluye que para los países en desarrollo no sólo es más efectivo prevenir los desastres que recuperarse de ellos, sino que si el desarrollo sustentable es una meta, resulta imperativo que las consideraciones sobre mitigación sean incorporadas a los programas y planes de desarrollo.
6
. Analyzing the Costs
and Benefits of Natural Disaster Responses in the Context of the Development,
Environment Working Paper N°.29, mayo 1990.
En la Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres Naturales en Instalaciones de Salud convocada por la Organización Panamericana de la Salud, bajo el auspicio del Gobierno de México y con el apoyo de la Secretaría del DIRDN, el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (DHA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial, llevada a cabo en la ciudad de México entre el 26 y el 28 de febrero de 1996, se adoptaron una serie de recomendaciones concretas; la mayor parte de ellas tendientes a impulsar las acciones gubernamentales dirigidas a la mitigación de desastres naturales en instalaciones de salud.
Entre las recomendaciones aprobadas durante la Conferencia antes citada destacan por su importancia las siguientes7:
· la que exhorta a los países con riesgo de huracanes y terremotos a continuar o fortalecer o iniciar el proceso tendiente a la mitigación de desastres en instalaciones de salud durante el período comprendido entre 1996 y 2001, para lo cual es necesario formular metas basado en un cronograma anual determinado por los países de acuerdo con la magnitud de la problemática;· a que consideren las amenazas geológicas e hidrometeorológicas como un factor determinante en la toma de decisiones para la planificación de los servicios de salud;
· y que introduzcan medidas de mitigación en el diseño y construcción de establecimientos de salud, remodelaciones y ampliaciones de las instalaciones existentes.
7. Las recomendaciones completas de La Conferencia Internacional sobre La Mitigación de Desastres Naturales en Instalaciones de la Salud, feb. 1996, Mexico D.F (Disponibles por Internet: http://www.paho.org/spanish/ped/ pedcm1es.htm)
En esa Conferencia se instó asimismo a los países de la región de América Latina y el Caribe a hacer suyo el principio de que cada país tiene la responsabilidad primaria de proteger a su población y su infraestructura del impacto de los desastres naturales, y declarar como prioridad sanitaria, social, económica y política la adopción de medidas concretas para mitigar el impacto de los fenómenos naturales sobre las plantas físicas, líneas vitales y equipamiento en las instalaciones de salud.
Se recomendó también que los países que lo requieran deben gestionar líneas de crédito y asignación de recursos no reembolsables ante los organismos financieros y las agencias de cooperación, para ser destinados a acciones de prevención y mitigación de desastres en instalaciones de salud.
Los contratos de seguros contra riesgos de desastres naturales, si bien son beneficiosos en la medida en que permiten resarcir una proporción sustantiva de la inversión en infraestructura hospitalaria, no se contraponen con la posibilidad de incorporar medidas de mitigación; por el contrario, al disminuir la vulnerabilidad del bien, pueden significar abatimiento del costo de la prima anual de aseguramiento y por lo tanto de los costos financieros de la unidad hospitalaria. Esta debería ser la política de las compañías de seguros, aunque en la realidad no siempre se ha reflejado en una efectiva reducción de las primas.
Se espera que estas recomendaciones conduzcan a la adopción por parte de los países de medidas concretas tanto para realizar estudios de vulnerabilidad de las instalaciones hospitalarias como para instrumentar acciones de mitigación y normatividad de las construcciones, que eleven substantivamente el margen de seguridad y funcionalidad de las instalaciones de salud de la región.
Finalmente, de lo expresado hasta aquí, resalta la conveniencia de estimular a los ministerios nacionales encargados de la planificación, a los organismos de desarrollo y a las instituciones financieras internacionales, para que sistemáticamente incluyan el análisis de estas amenazas en sus programas de desarrollo económico.

La Conferencia Internacional de
Mitigación de Desastres en Instalaciones de la Salud, reunió a más de 500
expertos técnicos y de salud de todos los países de América Latina y el Caribe.
México D.F., 26 al 28 de febrero de
1996.
 |
 |