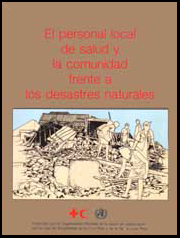
Cada suceso catastrófico tiene sus características particulares. Algunos pueden preverse con varias horas o días de anticipación, como por ejemplo los ciclones o las crecidas. Otros se producen sin aviso previo, como por ejemplo los terremotos. Sea cual fuere la modalidad del desastre, durante algunas horas la comunidad y el PLS deben valerse por sí mismos, hasta que llegue la ayuda exterior. Más adelante se hablará de la organización de la comunidad para hacer frente a las consecuencias del desastre. Aquí sólo se expondrán las medidas que ha de adoptar la comunidad y el PLS para las acciones de salvamento y la atención de urgencia inmediatamente después del impacto.
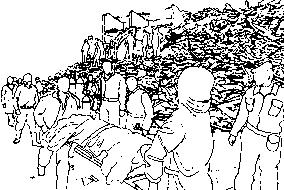
A pesar del miedo, en la mayor parte de los casos los individuos tienden espontáneamente a socorrer a su familia, a los vecinos y a los amigos, y a trasladar a los heridos al CSH. En las horas que siguen, sobre todo si persiste el peligro, hay que combatir el miedo difundiendo información o dando instrucciones (sirviéndose de altavoces o movilizando a voluntarios) sobre:
· las medidas de seguridad;1
· la evolución y las consecuencias del suceso catastrófico;
· El lugar donde obtener información sobre los miembros dispersos de la familia;
· los problemas esenciales: agua, refugio, alimentos, etc.
1Instrucciones que variarán según el tipo de desastre. Véase la tercera parte y los anexos.
La difusión de esa información es una de las primeras tareas del comité2 para situaciones de urgencia que la autoridad local establece lo antes posible y que se reúne en sesión permanente para coordinar la acción local y la información.
2
Véase la segunda parte, capítulo
1.
Por lo general, al ver que la comunidad actúa de manera coordinada y que la información circula, la gente tiene la sensación de que está dominada la situación, lo cual le ayuda a vencer el miedo.
El pánico no es una reacción frecuente. Puede producirse cuando el desastre sorprende a una multitud en un local cerrado (lugar de culto, cine, etc.). En ciertos casos, dando instrucciones en voz alta (invitación a la calma, indicación de las salidas) se puede contribuir a atenuar las consecuencias del pánico.
Como consecuencia de un suceso catastrófico, algunas personas pueden quedar:
· aprisionadas bajo los escombros de edificios derrumbados,
· sepultadas bajo el lodo o por los corrimientos de tierras;
· aisladas por una inundación o la interrupción de la vías de comunicación.
Es necesario llegar hasta ellas y rescatarlas. En la mayor parte de los casos los padres, los amigos o los voluntarios locales lo harán espontáneamente. Para llegar hasta las familias que viven en lugares aislados es preciso organizar grupos de voluntarios. Con frecuencia son indispensables:
· escaleras,
· cuerdas,
· guantes gruesos,
· palas,
· picos,
· tablas,
· linternas.
Hay que respetar algunas reglas elementales:
· no pisar los escombros;· no mover los escombros hasta estar seguros de no provocar otros derrumbamientos o la caída de materiales;
· servirse preferentemente de las manos y, si no se es diestro en su manejo, manipular picos y palas con gran suavidad y precaución.
Si es difícil llegar hasta la víctima o hay riesgo de nuevos derrumbamientos, conviene dejar las tareas de desescombro a personas expertas (bomberos, voluntarios entrenados, obreros de la construcción, ejército, etc.). Tan pronto como los encargados del salvamento rescaten al herido, éstos tratarán de:
· mantener y facilitar su respiración;· despejarle las vías respiratorias limpiándole la boca y la garganta con dos dedos, retirando las prótesis dentales y aflojándole el cuello, el cinturón y la ropa;
· evitar su enfriamiento con empleo de mantas.
Para localizar a las personas sepultadas bajo los escombros se procura averiguar - con ayuda de las que se hallaban muy cerca o en el mismo edificio - su número y el lugar probable donde se encuentran (hueco de escalera, sótano, planos inclinados, etc.). Para buscarlas hay que conseguir en primer lugar que se guarde silencio y después llamar a esas personas desde diferentes puntos de los escombros. Si no se obtiene respuesta, hay que proceder de otra manera, por ejemplo golpeando alguna pieza metálica que atraviese los escombros o utilizando altavoces. Cuando se obtiene respuesta, hay que mantener la comunicación. Es importante tranquilizar a la persona sepultada, hablándole e infundiéndole confianza. Mientras quienes realizan la acción de salvamento liberan a la víctima, los que se ocupan de su transporte al CSH prepararán la camilla u otro medio equivalente.
La camilla debe colocarse cerca del herido. Si no hay camilla, puede improvisarse algo que la sustituya con mantas, trozos de tela o de plástico, camas plegables, escaleras de mano, puertas, contraventanas, etc.
La recogida del herido debe hacerse siguiendo ciertas normas:
· movimientos coordinados, lentos, ejecutados siguiendo las órdenes de un socorrista;
· mover al herido lo menos posible;
· mantener la cabeza, el cuello y el tronco del herido en el mismo plano (véase la figura 5).
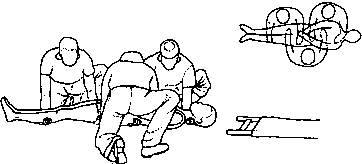
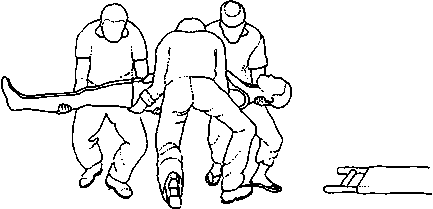
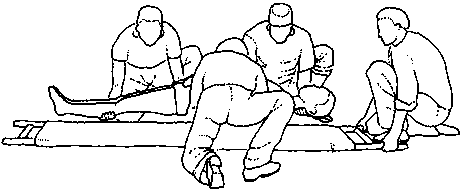
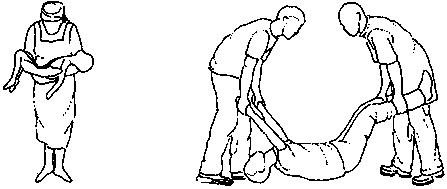
CUIDADO: No transportarlo así
El transporte en camilla hacia el CSH debe realizarse de acuerdo con algunas reglas sencillas y de sentido común:
· la camilla debe avanzar con la cabeza del herido por delante;· deben evitarse los movimientos bruscos (paradas intempestivas, sacudidas, inclinaciones);
· ningún camillero debe caminar de espaldas;
· el enfermo, así como el posible dispositivo de oxigenación, debe estar sujeto a la camilla;
· si la persona respira artificialmente (boca a boca, mascarilla), el socorrista se sitúa entre las agarraderas del lado de la cabeza. Solamente en ese caso, para evitar que el socorrista camine de espaldas, se transportará al herido con los pies por delante.
Los voluntarios que colaboran con el PLS organizan la acogida de los heridos, y de quienes les acompañan, en el CHS. Hay que:
· hablar a los recién llegados, responder a sus preguntas, indicarles dónde pueden instalarse;· darles mantas si hace frío;
· ayudarles a lavarse si es necesario (personas sacadas de los escombros, manchadas de barro, etc.), darles té o café;
· ocuparse de los niños;
· ayudar a las familias separadas a reunirse o a comunicarse;
· ocuparse de la identificación de los heridos, dando prioridad a quienes han perdido el conocimiento o no vienen acompañados por familiares. Se anota el nombre y el lugar de procedencia en una hoja, que se sujetará a la persona y se protegerá por ejemplo con un plástico. Cuando se ignore el nombre del herido, se anotan los datos proporcionados por los socorristas para su posible identificación ulterior (lugar en que se ha encontrado a la víctima, circunstancias, otras personas presentes, etc.).
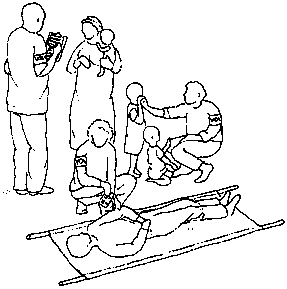
Lo antes posible después del impacto todo el PLS debe incorporarse al CSH donde trabaje habitualmente. En primer lugar hay que evaluar rápidamente los posibles daños que haya sufrido el edificio y el equipo sanitario y decidir si el CSH puede utilizarse aún, o si es mejor trasladar la base de operaciones del PLS a otro edificio menos dañado o a un refugio provisional (tienda de campaña u otro). En ese caso se organizará rápidamente un nuevo CSH utilizando el equipo y el material sanitario que se haya podido recuperar.
La experiencia muestra que durante las primeras horas son sobre todo los padres, los amigos y los voluntarios locales quienes trasladan los heridos al CSH. Hay que prepararse para recibirlos, acondicionando un lugar donde el personal de salud pueda clasificarlos por categorías para atenderlos, mientras que los voluntarios que ayudan al PLS se ocupan de su recepción.
Cuando el PLS sea lo bastante numeroso para recibir a los heridos en el CSH podrán organizarse uno o varios puestos avanzados donde se realicen las acciones de salvamento y se presten los primeros auxilios a las personas rescatadas, antes de su traslado al CSH.
El PLS también puede intervenir antes del rescate de un damnificado aplicando, por ejemplo, un torniquete cuando tenga un brazo o una pierna aplastada o haya perdido la sensibilidad de los dedos de la mano o del pie (evitándose así el síndrome de aplastamiento).
Cuando se traslada simultáneamente a un gran número de heridos al CHS, los miembros del PLS con más experiencia habida cuenta del equipo y de la capacidad profesional disponible, deben clasificar a los damnificados en las siguientes categorías:
A
. Personas que es preciso enviar urgentemente
al hospital más próximo dotado del equipo indispensable. Aquí hay que distinguir
dos grados de prioridad.
A. l
urgencias que requieren una intervención
en plazo muy breve:
· insuficiencia cardiorrespiratoria aguda,
· hemorragias graves,
· hemorragias internas,
· rotura del bazo,
· lesiones del hígado,
· lesiones torácicas graves,
· lesiones cervicomaxilares graves,
· estados de choque,
· quemaduras graves (más del 20 %),
· traumatismos craneales con estado de coma.
A.2 urgencias que permiten esperar algunas horas antes de intervenir:
· herida vascular controlada,
· traumatismo intestinal sin hemorragia grave o estado de choque,
· heridas osteoarticulares,
· politraumatizados en estado de choque,
· traumatismos oculares,
· fracturas y luxaciones cerradas importantes,
· quemaduras menos graves,
· traumatismos craneales sin estado de coma.
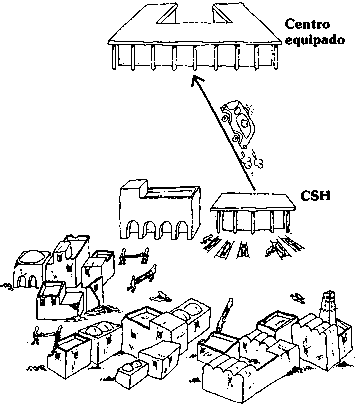
B.
Personas a las que se atiende sobre el
terreno. Se da prioridad a los casos más graves, pero con posibilidades de
sobrevivir: hay que distinguir entre aquéllos a quienes se atiende en espera de
poder enviarlos a un centro especializado y aquéllos que, por no necesitar
atención médica importante, pueden ser tratados sobre el terreno. En este grupo
figuran también los casos muy graves sin posibilidades de supervivencia,
personas a las que sería inútil evacuar.
El transporte de los heridos desde el CSH a otro centro mejor equipado puede hacerse con los medios de transporte locales o, más tarde, con los procedentes del exterior (ambulancias, automóviles, helicópteros, embarcaciones, etc.). Las personas de la comunidad o del exterior que se ocupen del transporte deben saber cuáles son los hospitales en condiciones de recibir a los heridos evacuados. Las autoridades del escalón intermedio o nacional deben facilitar esa información a la comunidad. El PLS debe también prepararse para la eventualidad de que se corten todas las comunicaciones y que necesiten, durante cierto tiempo, contar únicamente con sus medios y capacidad profesional propios.
En un gran número de casos el PLS no dispone ni de los especialistas ni de los medios para tratar sobre el terreno todos los casos de urgencia que se presentan después de un desastre. Con frecuencia tiene que limitarse a clasificar y a prestar atención a los heridos que puedan sobrevivir sin asistencia médica mayor. En todos los casos es necesario que el PLS esté preparado para atender las siguientes urgencias:
· hemorragias,
· paros cardiovasculares,
· insuficiencias respiratorias,
· estados de choque,
· traumatismos craneales,
· fracturas,
· luxaciones,
· quemaduras,
· intoxicaciones,
· electrocuciones,
· ahogamientos,
· hipotermias accidentales.
Los tipos de urgencias varían de acuerdo con la naturaleza, las modalidades y la hora del desastre.
En los terremotos, es elevada la mortalidad provocada por las caídas de objetos o por aplastamiento. El riesgo más elevado se corre en el interior o en la proximidad de los edificios, y es mínimo en las zonas descubiertas. Por consiguiente, los terremotos nocturnos son los que producen más víctimas. Es importante la patología traumática. De noche son frecuentes las fracturas de la pelvis, del tórax y de la columna vertebral, dado que las personas reciben el golpe tumbadas. De día son frecuentes las lesiones de brazos y piernas, de la clavícula y del cráneo. Pueden producirse estados de choque y quemaduras (sobre todo en zonas con suministro de electricidad y gas). Después, pueden surgir complicaciones quirúrgicas de las fracturas o infectarse las heridas.
En las erupciones volcánicas la mortalidad es elevada en caso de coladas de fango (23 000 muertos en Colombia en 1985) y de nubes ardientes (30 000 muertos en Saint-Pierre, Martinica). Pueden producirse traumatismos, quemaduras y asfixias.
En las inundaciones la mortalidad sólo es elevada en caso de inundaciones bruscas: crecidas relámpago, ruptura de presas, maremotos. Pueden producirse fracturas, heridas, contusiones. Si hace frío, son posibles las hipotermias accidentales.
En los ciclones y los huracanes la mortalidad no es elevada, excepto en caso de maremoto. La acción combinada del viento y de la lluvia puede provocar derrumbamientos de casas. El viento arranca y arrastra gran cantidad de objetos, lo que puede provocar traumatismos, fracturas, heridas y contusiones.
En la sequía la mortalidad puede aumentar considerablemente en las zonas donde este desastre provoca carestía de alimentos. En ese caso pueden darse: malnutrición proteinocalórica (marasmo, kwashiorkor) y avitaminosis (particularmente carencia de vitamina A con xeroftalmía y ceguera infantil). En situaciones de hambre epidémica, el sarampión, las infecciones de las vías respiratorias y las diarreas con deshidratación pueden elevar enormemente la mortalidad infantil. Cuando se producen desplazamientos de poblaciones y los desplazados se instalan en las afueras de ciudades y pueblos, las malas condiciones higiénicas y la promiscuidad pueden facilitar la propagación de enfermedades transmisibles endémicas (diarreas, tuberculosis, parasitosis, paludismo).
 |
 |