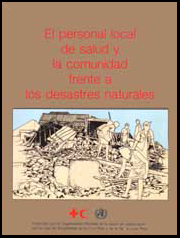
A medida que pasan las horas cambia la naturaleza de los problemas que se han de solucionar. A veces las acciones de salvamento se prolongan durante varios días, pero muy pronto aparece también una multitud de problemas que son consecuencia del suceso catastrófico. Esta parte trata de la organización y la acción de la comunidad y del personal local de salud después del desastre.
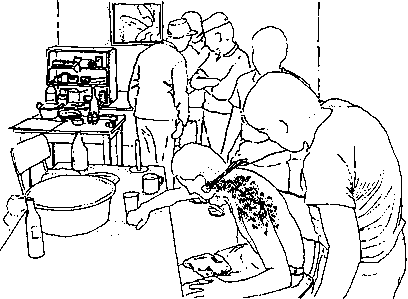
Con miras a una mayor eficacia de los esfuerzos de la comunidad, movilizada a raíz del desastre, las autoridades locales deben formar de inmediato un comité encargado de coordinar las actividades en la situación de urgencia. Este comité evalúa las consecuencias del desastre y se ocupa de los problemas esenciales:
acciones de salvamento:
¿dónde hay
personas que rescatar (edificios derrumbados, zonas inundadas, lugares cubiertos
por el fango, familias aisladas, incendios)? ¿Qué medios utilizar?
agua: ¿se dispone de agua? ¿Cómo garantizar el abastecimiento (camiones cisterna u otros medios de transporte de agua, reparación urgente del sistema de distribución, creación de nuevos puntos de agua)?
refugio: ¿se necesitan refugios provisionales para los siniestrados? ¿Cómo conseguirlos (edificios públicos, tiendas de campaña, otros medios)?
alimentos: ¿existe carestía de alimentos? ¿Cómo asegurar el suministro (existencias locales, ayuda exterior) y su distribución?
comunicaciones: ¿que medios de comunicación se pueden utilizar (radio, teléfono, otros)?
transportes: ¿qué carreteras están transitables? ¿Por qué medios de transporte? ¿Se cuenta con medios de transporte?
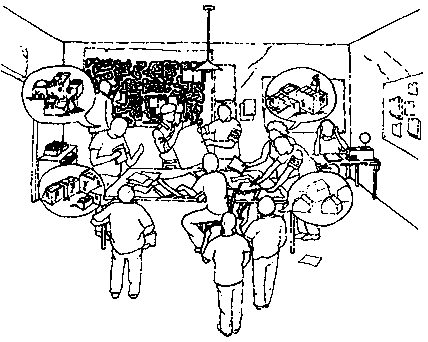
Progresivamente el comité se organiza para el periodo que sigue al desastre, con personas encargadas de los diferentes sectores:
· salud
· comunicaciones e información
· transportes y vías públicas
· abastecimiento de agua, alimentos, medios de supervivencia
· obras públicas, edificios
· saneamiento
· orden público
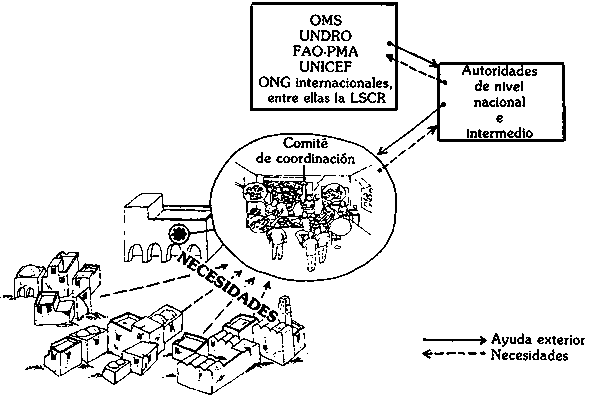
Una vez establecida la comunicación con las autoridades del escalón intermedio o central, el comité transmite la información sobre las necesidades con objeto de evitar la confusión y obtener ayuda exterior adecuada. Se intercambia información acerca de los problemas generales y sobre medidas en pro de la salud:
A. Información general:
· evaluación del número de personas sin hogar,
· evaluación del número de víctimas,
· evaluación del tipo, amplitud y gravedad de los daños materiales,
· indicaciones sobre las aldeas aisladas
· información sobre personas separadas de sus familias,
· previsiones sobre la evolución de los fenómenos naturales consecutivos al desastre
B. Peticiones de ayuda:
· maquinaria para el desescombro,· medios de transporte, carburante,
· refugios (tiendas de campaña, material para construir refugios, remolques habitables, otros),
· mantas, prendas de vestir, botas, impermeables,
· alimentos,
· herramientas, utensilios de cocina, recipientes, materiales,
· personas especializadas en acciones de salvamento
· otras ayudas.
C. Peticiones del PLS de acuerdo con la evaluación del número de personas necesitadas de asistencia y según el tipo de ésta:
· equipo y material sanitario,· medicamentos,
· personal de salud necesario,
· hospitales equipados a donde enviar los pacientes que no sea posible atender sobre el terreno,
· medios y organización para la evacuación de los heridos y de los enfermos.
Cuando no haya teléfono o estén cortadas las líneas, sólo se podrá establecer comunicación por radio. Si la comunidad no dispone de equipo de radio, a veces los radioaficionados pueden restablecer la comunicación. En cualquier caso, la central de comunicación debe estar a disposición del comité.
Sin duda la solidaridad nacional e internacional es muy importante para las comunidades que son víctima de un desastre. Sucede, sin embargo, que la ayuda exterior se ajusta más a la idea que los donantes se hacen del desastre, o a lo que ellos, en cualquier caso, están dispuestos a suministrar, que a las verdaderas necesidades locales. Así, ciertas formas inadecuadas de ayuda se repiten con frecuencia, por ejemplo el envío de medicamentos no solicitados, de hospitales de campaña destinados a quedar vacíos o de personal médico inútil.
Es importante por ello que la comunidad pida muy pronto la ayuda que realmente necesita. Para canalizar mejor la ayuda exterior durante el periodo que sigue al desastre, la comunidad puede pedir que los donantes envíen primero a un experto encargado de ayudar a evaluar las necesidades y a formular los programas de rehabilitación y reconstrucción que la ayuda exterior tenga la posibilidad de apoyar. La experiencia demuestra que la ayuda internacional es mucho más importante en el periodo que sigue al desastre que para el socorro de urgencia.
La ayuda de grupos exteriores (voluntarios, cooperantes, asociaciones) es importante. De todas formas, es preciso evitar que cada uno de ellos actúe por su cuenta, sin coordinación, a veces compitiendo o incluso en conflicto con otros. Sobre todo cuando la comunidad es pobre y su organización escasa, los grupos exteriores pueden provocar desequilibrios graves, efectos disgregadores o fenómenos de dependencia.
Lo ideal es que el comité de la comunidad pueda coordinar y orientar las actividades de los grupos exteriores. Si la comunidad está desorientada, una tarea esencial de los grupos exteriores es alentar a la autoridad local, al PLS y a la comunidad y ayudarles a organizarse para controlar de nuevo la situación. Pero la comunidad no podrá llegar a coordinar grupos dispares cuyos fines, medios y financiación sean independientes, a menos que el gobierno nacional les imponga la obligación de consultar a los comités de las comunidades afectadas y actuar con su aprobación.

ORGANIZACION POR GRUPOS DE
FAMILIAS
Los organismos internacionales pueden desempeñar un papel importante remitiéndose a los comités locales, prestándoles medios y asistencia técnica e invitando a los donantes y a los grupos exteriores a hacer lo mismo.
Hay que establecer rápidamente una red para mantenerse en contacto permanente con las familias siniestradas. Un medio eficaz de crear esa red consiste en subdividir a la comunidad en grupos de núcleos familiares vecinos y designar un responsable para cada grupo, designación que puede correr a cargo del propio grupo o, en su defecto, de la autoridad. Cada responsable puede confiar tareas concretas a miembros de su grupo.
Los responsables están en contacto diario con el comité de coordinación de la comunidad. Esta red permite:
· recoger información sobre las necesidades,
· difundir instrucciones e información,
· distribuir, en caso necesario, medios de supervivencia (ropa, mantas, alimentos, etc.).
El PLS también utiliza esta red para las actividades sanitarias.
Cuando el desastre ha hecho inhabitables las casas y no ha habido evacuación, hay que proporcionar refugio provisional a los afectados, que prefieren en general seguir donde están, en su propiedad o cerca de ella. Puede suceder que los siniestrados se instalen por todas partes (solares, jardines, parques, plazas, aparcamientos, terrenos deportivos, etc.), utilizando cualquier cosa disponible (tablas, materias plásticas, tiendas de campaña, automóviles, contenedores, embarcaciones, vagones ferroviarios, edificios en construcción, escuelas, locales públicos, etc.). En esos casos el estado de higiene puede degenerar rápidamente y la evaluación de las necesidades será muy difícil.
Las comunidades expuestas (y aquéllas que prevean la acogida de desplazados) deberán elegir, antes del desastre, el emplazamiento de los refugios provisionales, así como efectuar los trabajos de acondicionamiento necesarios. Los lugares elegidos para la instalación de refugios deben estar:
· al abrigo de inundaciones, por encima del nivel de las crecidas;· situados de preferencia en pendiente suave para facilitar la evacuación de las lluvias y de las aguas servidas;
· no demasiado cerca de la capa freática, porque el suelo podría empantanarse durante la estación de las lluvias;
· al amparo de desprendimientos y derrumbamientos;
· en puntos de fácil acceso, y no demasiado lejos del centro habitado;
· más arriba de los desagües;
· más abajo de las fuentes de agua potable.
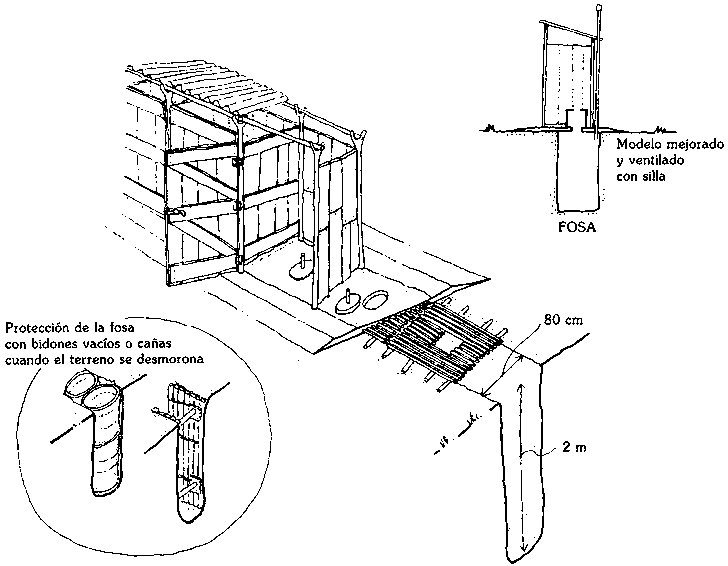
En situación de refugio provisional hay que asegurar los puntos de agua, las letrinas y los desagües.
Durante los primeros días hay que recurrir a veces al transporte de agua mediante camión cisterna, pero se deben crear cuanto antes puntos de agua, realizando perforaciones, cavando pozos o mediante conducciones. Si el agua escasea, es evidente que todo el mundo se instalará cerca de los puntos de abastecimiento. Convendría tener un punto de distribución para cada grupo de 200 a 250 personas, pero a veces es difícil alcanzar esa proporción.
Para instalar las letrinas, el método más sencillo consiste en cavar zanjas de unos 2 metros de profundidad, 80 centímetros de anchura y longitud variable, que se cubren con tablas, con asientos o losas a la manera turca. El orificio debe tener tapa para impedir el paso de las moscas. No hay que colocarlas demasiado lejos de los refugios.
Hay que prever vertederos para los desechos sólidos, que se quemarán y cubrirán con tierra para alejar moscas y roedores.
Al estructurar los campamentos de refugios, hay que evitar los planos geométricos en que los refugios van dispuestos en hileras anónimas. Se facilitarán, por el contrario, los agrupamientos de familias y los arreglos espontáneos de la vecindad, sin dejar de controlar la situación higiénica. Si la instalación se prevé para un largo periodo, se deberá prever espacio para la administración local, el CSH, la escuela y, en la medida de lo posible, otros servicios y actividades de la comunidad.
En esta sección sólo se consideran los desplazamientos ocasionados por la sequía y la epidemia de hambre. Los desplazamientos de poblaciones desbordan generalmente las posibilidades de gestión de las comunidades. Corresponde a los gobiernos hacer los planes de instalación de los desplazados, distribuyéndolos en las zonas que mejor puedan recibirlos (existencia de agua, tierras cultivables, pastos, posibilidades de desarrollo, condiciones socioculturales favorables, etc.).
Pero si no existe un programa de acción los desplazados terminan por instalarse en las afueras de las ciudades, en terrenos no acondicionados. Si su número es elevado, se crea una situación de urgencia caracterizada por problemas importantes de supervivencia y de salud. Es preciso empezar a actuar lo antes posible, en espera de la intervención del gobierno y la ayuda internacional. La autoridad local debe formar un comité comunitario para situaciones de urgencia. Cuando los organismos internacionales intervengan, deberán trabajar en colaboración con ese comité. Las operaciones indispensables son las siguientes:
A.
evaluación del emplazamiento; si en el lugar
de la instalación espontánea no existe la posibilidad de abastecimiento de agua
o si se corren riesgos importantes (inundaciones, desprendimientos, etc.), es
necesario elegir y acondicionar otro lugar con la participación de los
desplazados. En la sección precedente se indican las características de un
emplazamiento aceptable;
B. organización de los desplazados en grupos de familias3 y elección de responsables; ello entraña la necesidad de hacer un recuento de los desplazados ya instalados y de los que vayan llegando;
C. solución por la comunidad y los desplazados, una vez organizados, de los problemas más urgentes:
· creando puntos de agua3,
· construyendo letrinas3,
· organizando la recogida y eliminación de los desechos3;
D. establecimiento por el PLS de un sistema de vigilancia de:
· las enfermedades transmisibles, dando prioridad a las endémicas y teniendo también en cuenta la zona de procedencia de los desplazados,3· la nutrición y el estado de salud de los niños.3
3Véanse los párrafos correspondientes.
Debe estudiarse la oportunidad de crear un puesto de salud provisional cerca de los desplazados. Hay que tratar de que dispongan de:
· la atención ordinaria de salud,
· las inmunizaciones previstas en el plan nacional,
· educación sanitaria,3
· acceso a las actividades comunitarias.
3Véanse los párrafos correspondientes.
El PLS será secundado por voluntarios de la comunidad y por la organización de los desplazados.
Cuando hay peligro de escasez de alimentos, la autoridad local y la comunidad deben organizar un sistema de vigilancia para que no se produzcan fenómenos de especulación. Se trata particularmente de vigilar el sistema de avituallamiento, almacenaje y distribución, para evitar que los alimentos desaparezcan y se vendan en el mercado negro, y de controlar los precios.
Cuando existe riesgo de malnutrición a causa de la escasez de alimentos puede ser necesario organizar su distribución entre la población. Esto sucede sobre todo cuando hay desplazados. En la mayoría de los casos la ayuda alimentaria procede del exterior. Es importante, sin embargo, que la comunidad asuma un papel activo en la organización del reparto. Se puede formar un comité local con representantes de la comunidad, de los desplazados y de los donantes. La creación de un comité encargado de coordinar la distribución de alimentos debería reducir los inconvenientes y evitar situaciones de privilegio y abuso.
Es importante que los alimentos distribuidos sean culturalmente aceptables y que sus destinatarios los conozcan y los utilicen. Si resultara necesario distribuir alimentos donados por el exterior y desconocidos para la población local, hay que explicarle la manera de prepararlos. En las comunidades muy pobres hay que evitar la distribución de productos industriales para no contrariar sus hábitos ni mermar su capacidad de utilizar los recursos locales. Hay que prohibir los tarros de alimentos infantiles, ya que pueden dar a entender que sólo los alimentos de importación aseguran la buena nutrición de los niños. Tampoco hay que dar biberones.
Es preciso evitar, en la medida de lo posible, la distribución de comidas preparadas, para no dar la impresión de que la población damnificada debe recibir una asistencia masiva. También en materia de nutrición es importante insistir en el principio de que hay que ayudar a la comunidad y reanudar sus actividades, y a recuperar su autonomía y su creatividad.
Cuando el número de víctimas del desastre es elevado, la comunidad debe organizar:
· el transporte de los cadáveres,
· su depósito
· su inhumación.
Aunque no sea tarea suya, el PLS se ve con frecuencia en la necesidad de controlar y supervisar las intervenciones en este sector. En particular, es necesario:
· retirar los cadáveres del lugar del desastre con la mayor rapidez y discreción posible; tan pronto como se rescatan los cuerpos hay que tratar de recoger y anotar la información necesaria para la identificación de las víctimas (ubicación de los cadáveres, información recibida de parientes y vecinos);· trasladar los cadáveres, cubiertos, al lugar elegido para su depósito, donde se dejarán también los objetos personales;
· identificar los cadáveres y colocarles una etiqueta con los datos de la identificación;
· establecer un registro oficial de defunciones en el que se recojan todos los datos de la identificación;
· demorar la inhumación lo más posible para permitir la identificación, respetando las reglas y la cultura del país; hay que tratar de evitar las fosas comunes; el emplazamiento de las tumbas, numeradas y señaladas con los datos de la identificación, debe consignarse en tarjetas;
· restituir los efectos personales al familiar más próximo.
Es sabido que el peligro de epidemias no depende del gran número de víctimas, sino de la preexistencia de una endemia en el lugar. Cuando se tema la difusión de una endemia (por ejemplo del cólera en un campamento de desplazados), el personal que manipule los cadáveres deberá llevar guantes, lavarse frecuentemente con jabón y utilizar un desinfectante. También es necesario desinfectar los objetos personales antes de devolvérselos a los familiares.
En una catástrofe los animales pueden morir (en las inundaciones, por ejemplo, en gran número) o dispersarse, perdiendo su lugar habitual de refugio. Las enfermedades endémicas de los animales pueden extenderse, y cabe que los perros se vuelvan salvajes y vaguen en manadas. La comunidad debe organizarse, recurriendo llegado el caso a grupos de voluntarios (que serán más eficaces si se les ha adiestrado de antemano), para las tareas esenciales:
· destrucción de los cuerpos: no es una tarea fácil porque arden muy mal y enterrarlos exige mucho trabajo; con frecuencia hay que rociarlos de gasolina y taparlos con tierra (para que no los descubran los animales de rapiña), en espera de poderlos destruir o enterrar;· destrucción de partes de animales: el mismo tratamiento que a los cuerpos muertos se deberá aplicar a la carne de animales que se encuentre en carnicerías, mataderos o domicilios particulares, cuando no pueda conservarse ya bajo refrigeración;
· cobijo de los animales privados de su establo; captura y tratamiento de los animales errantes; es necesario reunirlos en refugios preparados con ese fin, alimentarlos, ordeñarlos en su caso, ocuparse de ellos;
· reacondicionamiento de los mataderos existentes si se pueden utilizar; de no ser así, en lugares provisionales o en camiones equipados para el transporte de carne.
En cuanto sea posible, los servicios veterinarios de la zona deberán:
· organizar la vigilancia de las enfermedades infecciosas de los animales y de los mataderos;· realizar vacunaciones generales de acuerdo con los riesgos locales, por ejemplo la rabia, la fiebre aftosa, la peste porcina, el carbunco, la conjuntivitis de Newcastle, etc.;
· eliminar si es preciso los animales enfermos o las ganaderías afectadas.
Las medidas adoptadas para salvar a los animales pueden ser muy importantes en las zonas rurales y tener gran repercusión en el estado de ánimo y la recuperación económica de la comunidad.
Los daños habidos en las construcciones (casas, edificios públicos, fábricas, depósitos, etc.), los cultivos y la zootecnia, así como la interrupción de las actividades productivas y comerciales, provocan graves dificultades económicas en las comunidades afectadas. En los casos de desastre, algunos países dictan una normativa especial para las zonas afectadas en la que además de ayuda financiera se prevén las medidas indispensables para la reanudación de la vida económica y social: reconstrucción, recuperación del hábitat, planes de desarrollo, medidas de protección y facilidades temporales para las poblaciones siniestradas.
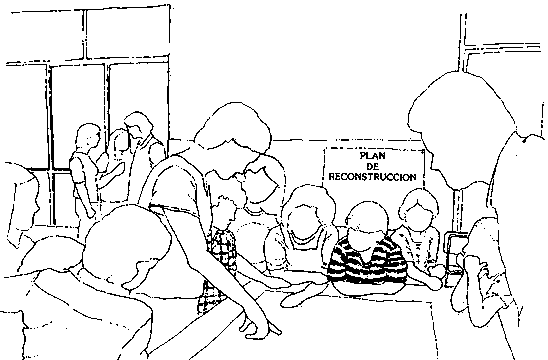
Pero hay que estar atentos a determinados peligros. Con frecuencia hay que velar por que los procesos administrativos no retrasen el momento en que las comunidades locales pueden disponer realmente de las sumas previstas. Deben estudiarse procedimientos administrativos para las situaciones de urgencia y tipos de control que no dificulten la acción sobre el terreno. A veces, la asignación de fondos para esas situaciones puede dar lugar a especulaciones o actividades ilegales (precios exorbitantes, corrupción, delincuencia organizada). Es un problema de orden público y político a la vez, que hay que estar preparados para combatir con la máxima severidad. En primer lugar, porque esos fenómenos retrasan, impiden o vician el proceso de reanudación de la vida económica y social en una fase delicada y frágil; y en segundo lugar, porque desaniman a la población, privan de toda credibilidad a la actuación publica y crean las condiciones para una grave disgregación y degradación de la comunidad.
No se debe favorecer la iniciación de actividades económicas inadecuadas, que creen una ruptura y un desequilibrio en relación con los recursos y las posibilidades locales. En ocasiones, la presión de ciertas empresas o de grupos comerciales, atraídos por la perspectiva de lucro, puede influir en las administraciones públicas o en los particulares, impulsándolos hacia actividades y opciones que no corresponden a las necesidades prioritarias de la zona afectada. A veces, la concesión de subsidios o de asignaciones especiales, individuales o familiares, termina por sumir a la población en una situación de «damnificada». Es preciso evitar todo fenómeno de dependencia creado por donativos inadecuados en calidad y en cantidad. Cuando estos peligros se materializan, el desarrollo de la zona puede verse seriamente interrumpido u obstaculizado.
Es necesario que los recursos invertidos en la reanudación del desarrollo se empleen sobre todo para:
· la iniciación y el sostenimiento de actividades locales productivas y comerciales basadas en la utilización y la valorización de los recursos existentes en la zona; hay que evitar las actividades cuyo éxito dependa sobre todo de suministros, maquinaria o piezas procedentes del extranjero;· la formación profesional centrada en las actividades económicas precitadas y en la creación de empleos adaptados a la realidad local;
· la creación de infraestructuras y de servicios esenciales para la comunidad;
· la mejora de los transportes y comunicaciones hacia y desde la zona siniestrada.
La experiencia de los desastres muestra que la recuperación se ve facilitada por la participación activa de los diferentes componentes de la comunidad en la preparación y realización de los planes de reeconstrucción y desarrollo. El PLS puede hacer una aportación importante al desarrollo mediante su acción comunitaria e integrando las actividades asistenciales con las orientadas a mejorar la calidad de la vida.
Por lo que se refiere a los servicios de salud, se corre gran riesgo de restablecer la situación anterior al desastre, sin hacer un análisis crítico del funcionamiento de las estructuras preexistentes. Ese riesgo puede verse agravado por el ofrecimiento de países donantes de construir hospitales, instituciones para discapacitados u otras infraestructuras, sin basarse en una evaluación correcta de las necesidades y de las soluciones más oportunas. Es muy importante que la fase de rehabilitación y reconstrucción permita más bien subsanar las limitaciones de los servicios de salud que el desastre ha puesto al descubierto. El desastre es más grave cuando se produce en países donde los recursos y los servicios existentes no bastan en tiempos normales para atender a las necesidades. Es una ocasión que no debe perderse para dar prioridad a las políticas de creación y organización de los servicios sanitarios en función de los objetivos, las estructuras y los métodos de trabajo de la atención primaria de salud.
Después de la fase de atención de urgencia, al mismo tiempo que la necesidad de reanudar las actividades asistenciales ordinarias se plantean los problemas propios de la fase posterior al desastre:
· las complicaciones y posibles secuelas de los traumatismos, fracturas, heridas y quemaduras;· la posibilidad de que las malas condiciones de higiene y de vida faciliten la reaparición y propagación de enfermedades ya presentes en la zona;
· el sufrimiento y el malestar psicológico que afectan al individuo y reducen la capacidad de recuperación de la comunidad.
El PLS debe organizarse dando cabida a esos nuevos problemas en los diferentes aspectos de su labor, que comprende:
· el funcionamiento del CSH y la atención normal de salud,· el sistema de vigilancia de las enfermedades,
· las tareas de educación sanitaria,
· la reanudación de los programas de salud en curso antes del desastre (vacunaciones, protección de la madre y el niño, lucha contra la tuberculosis, el paludismo, las diarreas, la malnutrición, y demás problemas de salud, según los casos),
· la lucha contra el sufrimiento y el malestar psicológico.
Para la mayor parte de esas actividades se requiere la presencia del PLS en todos los lugares de la comunidad. Esa presencia sólo puede conseguirse si el PLS organiza su trabajo con el apoyo de voluntarios y secundado por los responsables de los grupos de familias. En ese contexto, las secciones locales de la Cruz Roja pueden aportar su contribución con voluntarios bien organizados y formados de antemano. En todas sus actividades el PLS debe recabar la ayuda de la comunidad, reservándose tan sólo el trabajo que necesite una competencia profesional concreta. Ello exige un esfuerzo importante de formación y de coordinación de los voluntarios. El PLS debe mantenerse en contacto con las autoridades del escalón intermedio a las que, tras evaluar el número de personas por atender y el tipo de las intervenciones requeridas, pedirá la ayuda y los suministros que sean necesarios, por ejemplo:
· medicamentos,· material médico,
· visitas sobre el terreno de especialistas (en cirugía, ortopedia, readaptación, etc.),
· enlaces con hospitales equipados a los que enviar los pacientes que no sea posible atender sobre el terreno,
· enlaces con laboratorios en condiciones de realizar los análisis que no puedan llevarse a cabo sobre el terreno,
· medios de comunicación y transporte,
· suministros generales para el CSH (mantas, ropa blanca, alimentos, combustible, instrumental, artículos de limpieza, etc.).
El sistema de vigilancia del estado de salud de la comunidad está basado en algunos elementos esenciales:
· La red de base formada por los voluntarios y los responsables de los grupos de familias,· las instrucciones de las autoridades nacionales o intermedias sobre las enfermedades que han de ser objeto de vigilancia especial,
· la posibilidad del PLS de enviar muestras a un laboratorio del escalón intermedio para los análisis confirmatorios de un diagnóstico,
· la redacción periódica de informes.4
4Véase "Informes periódicos del PLS"
La vigilancia de las enfermedades debe extremarse si se dan una o varias de las condiciones siguientes:
· presencia de focos endémicos,
· población alojada en refugios provisionales,5
· concentraciones de desplazados alojados en campamentos o en terrenos no acondicionados,
· estado nutricional precario o no satisfactorio,
· dificultades para el abastecimiento de agua potable,
· dificultades para la eliminación de desechos y aguas servidas,
· condiciones climáticas desfavorables.
5Véase el anexo 1.
La vigilancia se hace no solamente mediante los datos relativos a los pacientes que acuden al CSH sino también teniendo en cuenta las actividades que el PLS realiza a domicilio o en la comunidad. Otro medio importante de vigilancia es el constituido por la red de responsables de los grupos de familias. Cada responsable secundado si es preciso por voluntarios formados por el PLS, debe visitar (diariamente, al principio) los refugios que tiene a su cargo, recogiendo la información y anotándola en una ficha.6 Es una ocasión para hablar de los problemas de salud que le convierte en agente de educación sanitaria si el PLS le da indicaciones sencillas y claras sobre los temas esenciales y le explica cómo celebrar reuniones y organizar actividades educativas. Los casos detectados o presuntos de enfermedad se indicarán en el informe del PLS. La información facilitada por el PLS permitirá en el escalón intermedio hacer síntesis, identificar los focos y las tendencias de las enfermedades y adoptar las disposiciones necesarias.
6
Véase el anexo 2.
El estudio epidemiológico de los recientes desastres muestra que las epidemias consecutivas a los desastres son excepción. Pero no hay que perder de vista la posibilidad de que las deficientes condiciones de higiene favorezcan la propagación de enfermedades preexistentes en la región. El peligro será más real si la situación anterior era poco satisfactoria. Con frecuencia se difunden rumores alarmantes sobre la aparición de focos infecciosos y a veces la prensa, otros medios de comunicación e incluso los círculos médicos terminan por confirmar y ampliar esos rumores. Frente a esta situación, caracterizada por la presencia de un riesgo potencial y elementos de irracionalidad, el PLS debe intensificar la vigilancia de las enfermedades transmisibles de manera que se pueda disponer de una información objetiva sobre la situación y tranquilizar a las autoridades y al público.
El hecho de que, en general, los desastres no provoquen epidemias debería permitir afirmar que, a priori, no hay necesidad de improvisar campañas especiales de vacunación después de un desastre. Sin embargo, el público, las autoridades o la prensa ejercen presiones para que se realicen vacunaciones en gran escala. Es una actitud que no está corroborada ni por los datos ni por la experiencia. Esta parece demostrar, por el contrario, que desviar energías preciosas en provecho de vacunaciones innecesarias (por ejemplo contra el cólera o la fiebre tifoidea) redunda en perjuicio de programas importantes (por ejemplo contra el paludismo) y de tareas más urgentes.
Conviene, por tanto, continuar y reforzar las vacunaciones que se practican en el país en circunstancias ordinarias y no iniciar campañas especiales después del desastre. La vigilancia epidemiológica y la información objetiva deberían tranquilizar al público y a los dirigentes políticos.
Los problemas de nutrición se plantean sobre todo después de sequías prolongadas, pero pueden aparecer también después de ciertos tipos de desastre cuando sufren daños los cultivos, las reservas y las infraestructuras para la alimentación, y existen dificultades de avituallamiento.
Donde más fácilmente se plantean estos problemas es en los países en que incluso en condiciones ordinarias el estado nutricional de la población no es satisfactorio. Los grupos más vulnerables son:
los lactantes (sobre todo si no se los amamanta),
· los niños,
· las mujeres embarazadas,
· las mujeres lactantes,
· los enfermos.
Los niños tienen necesidades nutricionales muy elevadas en comparación con los adultos. En el anexo 3 figura un cuadro que da indicaciones sobre las necesidades calóricas y proteínicas.
La vigilancia del estado nutricional se basa en los signos clínicos de malnutrición y en las mediciones siguientes:
· peso en función de la estatura: se considera que los niños cuyo peso se encuentra por debajo del 70 % del peso normal se hallan en un estado grave de malnutrición y los situados entre el 70 % y el 80 % en estado de malnutrición moderada. En el anexo 3 se resumen los porcentajes de desviación respecto al peso normal en función de la estatura;· perímetro del brazo (medio más rápido pero menos seguro): esta medición se hace en el brazo izquierdo a media altura entre el extremo del hombro (acromion) y la punta del codo (olécranon). Se considera que un niño se halla en un estado grave de malnutrición cuando el perímetro del brazo es inferior al 70 % del valor normal. En el anexo 3 se resumen los porcentajes de desviación del perímetro del brazo respecto al valor normal.
La educación nutricional debe basarse en el empleo de alimentos disponibles en el lugar para la preparación de comidas equilibradas. En general, una comida equilibrada debe contener por lo menos 20 gramos de proteínas, mientras que el aporte en materia grasa debe situarse entre el 20 % y el 40 % de las calorías totales. Además, debe contener glúcidos (azúcar, cereales, tubérculos), vitaminas y sales minerales.
Cuando la gente vive en refugios provisionales y, sobre todo, cuando hay concentraciones de desplazados, las actividades de educación sanitaria son muy importantes. He aquí algunos temas sobre los que ha de versar la labor de información y educación:
· utilización del agua, limpieza y protección de los recipientes para el agua de bebida, potabilización (hirviendo el agua o mediante filtros), evacuación de aguas servidas,· utilización y mantenimiento de la limpieza de las letrinas,
· eliminación de los desechos, educación en pro de la higiene de los espacios comunes mediante la utilización de vertederos controlados,
· limpieza de los refugios,
· lucha contra piojos y otros parásitos,
· lucha contra moscas, insectos vectores de enfermedades, roedores: mantenimiento de la limpieza, protección de los alimentos, pequeños trabajos de saneamiento.
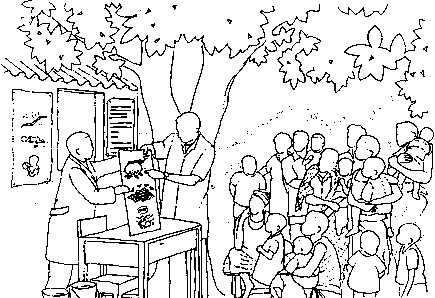
El PLS debe ser secundado por personal voluntario, al que habrá de formar en unos pocos días (si no se ha hecho con anterioridad) y orientar en sus actividades. Es importante no sólo que la gente participe en general, sino que intervenga en las actividades. En la medida de lo posible, hay que confiar tareas de organización, información y ayuda a miembros de la comunidad y procurar que los objetivos y los métodos de trabajo sean estudiados, compartidos y sentidos por la población.
Las reacciones psicológicas observadas en la mayoría de los desastres pueden clasificarse en tres tipos.
En los primeros minutos que siguen al impacto son raras las reacciones de pánico, que sólo se producen cuando una multitud se ve sorprendida en un lugar cerrado (cine, lugar de culto, etc.). En algunos casos el miedo va acompañado de una reacción de estupor.
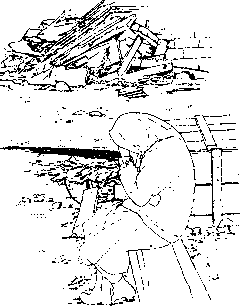
La gente queda paralizada y desorientada, fenómeno que en general dura muy poco tiempo.
En las horas que siguen al impacto se observa, en la mayoría de los casos, una reacción psicológica caracterizada por una gran actividad, por la busca de contacto con los demás y la participación espontánea en los trabajos de socorro. Se allanan los obstáculos burocráticos y políticos y desaparecen también repentinamente las barreras y las defensas psicológicas que caracterizan el comportamiento de las personas reservadas, tímidas. En su lugar se observan de pronto comportamientos caracterizados por la espontaneidad, la solidaridad, el desbordamiento afectivo. Es posible que la claridad de los objetivos elementales en su afán de supervivencia acerque afectivamente a los individuos. Sea cual fuere la razón de esta reacción psicológica positiva, el PLS (que, como es lógico, también la siente) debe conocerla y considerarla como el recurso más valioso para hacer frente a la situación.
Durante los días que siguen, en algunos casos se van implantando progresivamente comportamientos menos activos. Disminuye el estado de excitación y en su lugar puede aparecer cierto desasosiego, que se va transformando en una actitud parecida a una ligera depresión: falta de confianza, cansancio, tristeza, pasividad. Progresivamente, las relaciones se van haciendo duras, competitivas y a veces incluso despiadadas, mientras que reaparecen las barreras, la compartimentación y los conflictos de la vida social ordinaria. Las reacciones de decepción o depresión pueden verse acentuadas por la sospecha de que existen preferencias o privilegios en la distribución de los suministros de socorro. Frente a esta situación, el PLS debe tratar de mantener y estimular todas las iniciativas comunitarias.
Numerosas experiencias realizadas después de una catástrofe, ya sea por el PLS o por voluntarios, ponen de manifiesto que la acción comunitaria influye en el estado psicológico de la población y constituye un medio eficaz de prevenir y combatir el desasosiego y la depresión por reacción. Para el PLS, de hecho, la actividad en pro de la salud mental de la comunidad coincide en gran parte con la capacidad para alentar y favorecer la asociación de diversos grupos a proyectos que persiguen objetivos concretos. Se trata de una capacidad de animación social, indispensable por lo demás para el buen éxito de todo programa de educación sanitaria.
Por lo que se refiere a los trastornos psicológicos, la depresión sigue siendo un riesgo importante que es preciso prevenir. En cambio, no parece que los trastornos mentales preexistentes se agraven de manera especial. Pueden producirse incluso mejorías espontáneas. En cualquier caso, hay que tratar la exclusión o el internamiento de los enfermos mentales y de los discapacitados: el ambiente de solidaridad y el entramado de intensas relaciones afectivas existentes después de un desastre pueden permitir más fácilmente su integración en la comunidad y ser una verdadera psicoterapia.
En muchos casos se señalan insomnios, enuresis en los niños, fenómenos de ansiedad o psicosomáticos (palpitaciones, sudores, ahogos, falsos vértigos, etc.), que a menudo acompañan a las depresiones ligeras. Un fenómeno muy frecuente merece ser citado: durante las semanas, y a veces meses, que siguen a un seísmo particularmente fuerte y que ha provocado grandes daños, se pueden observar inestabilidades y vacilaciones análogas a las que sufren los traumatizados craneales y que, en general, desaparecen espontáneamente al cabo de unos meses.
Entre los diferentes miembros de la comunidad se pueden identificar grupos que, por estar expuestos antes del desastre a riesgos específicos, pueden tropezar con mayores dificultades. El peligro estriba en la acción potencialmente nociva que ejerce el medio en esos grupos después del desastre. Hay que considerar dos aspectos:
· el aspecto biológico, es decir, el estado particular de debilidad relativa de determinadas personas en relación con las dificultades que pueden presentarse después del desastre;· el aspecto social, es decir, los componentes culturales y sociopolíticos específicos que pueden crear dificultades para determinados grupos.
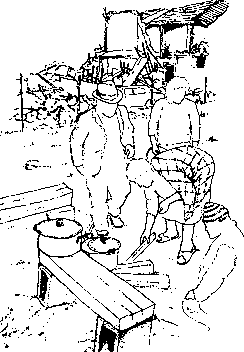
Están expuestos a los riesgos biológicos las mujeres embarazadas y las lactantes, los niños en los primeros años de su vida y las personas que padecen enfermedades crónicas. Para todos esos grupos suponen riesgos suplementarios los siguientes factores:
· la exposición a cambios climáticos (frío, humedad, variaciones bruscas, viento),· la dificultad de observar el régimen alimenticio prescrito (carestía de ciertos alimentos, dificultad para preparar las comidas),
· el hecho de que la vida cotidiana imponga estrés y un mayor gasto de energía (traslados, transporte de objetos, trabajos, etc.),
· la mayor frecuencia de pequeños accidentes (heridas, traumatismos, quemaduras, etc.), que pueden desequilibrar un estado precario,
· la falta de objetos que facilitan la vida (gafas, pilas para el audífono, etc.),
· las posibles dificultades, retrasos o irregularidades en el suministro de medicamentos particulares necesarios (antihipertensivos, insulina, etc.).
La importancia de los riesgos de carácter social varía mucho según las sociedades. En ciertos casos, por efecto de supersticiones, creencias religiosas o rumores se suele buscar a los «culpables» del desastre. Puede haber reflejos de exclusión o agresividad contra grupos sociales o ciertos individuos. En otros casos, el desastre puede reforzar (pasado el primer periodo de solidaridad y ayuda mutua) mecanismos de exclusión y marginación ya presentes en la vida social. Están expuestos a esos riesgos determinados grupos sociales o individuos: inmigrantes, enfermos mentales, discapacitados, pobres y, en general, los grupos socialmente más débiles o «diferentes». Todos los riesgos sociales se acentúan y aceleran por la aparición de fenómenos de corrupción, delincuencia y degradación de la vida política.
El PLS debe organizar programas específicos para los grupos vulnerables. Todos los programas facilitarán la relación entre personas con los mismos problemas, la ayuda mutua y la solidaridad de la comunidad. En informes periódicos del PLS se deben tener en cuenta los suministros especiales que necesitan los grupos vulnerables.
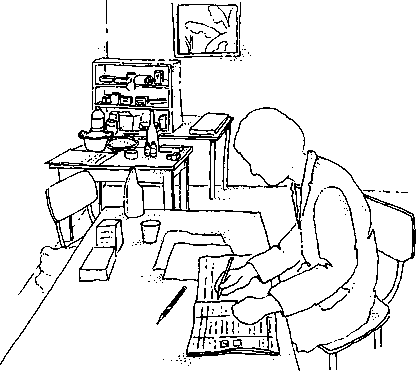
En cuanto sea posible, el PLS preparará un informe periódico (semanal al principio, mensual después) en el que se resumen los datos anotados diariamente en un folio o cuaderno. Ese informe se envía al escalón intermedio, que dispone así de un elemento complementario esencial para conocer y evaluar la situación local.
El PLS puede utilizar las fichas normalmente previstas para los informes de salud, pero teniendo en cuenta que en una situación de urgencia reviste importancia especial la siguiente información:
· la composición de la comunidad: en una situación de desastre pueden producirse variaciones importantes, no sólo por las defunciones y las personas evacuadas, sino también porque cierto número de familias o de individuos pueden decidir abandonar la zona de manera temporal o definitiva. Por otro lado, o bien llegan personas originarias del lugar pero que vivían en otra parte, o regresan al cabo de semanas o de meses las que abandonaron la zona en los primeros días inmediatos al desastre. Es importante conocer los distintos grupos de edad de la población local para adaptar los programas de atención sanitaria y para evaluar las necesidades de vacunas, medicamentos, alimentos y otros suministros;
· el número y clase de personal de salud, en el que hay que incluir también a los voluntarios locales o del exterior;
· las causas de defunción, que son un indicador universalmente utilizado para evaluar la situación sanitaria;
· los casos que no se han podido atender sobre el terreno y las razones que han determinado la decisión de evacuarlos. Esto permite definir de manera realista el campo de acción del equipo local de salud;
· las infraestructuras hacia las que se ha dirigido la evacuación, lo cual permite adaptar las indicaciones sucesivas del escalón intermedio para la utilización racional de las infraestructuras de apoyo y de los centros especializados;
· los síntomas y enfermedades observados por el equipo local de salud, lo cual permite conocer la pauta de morbilidad el número de personas afectadas;
· los programas y las actividades en curso; así el escalón intermedio está al corriente de lo que el equipo local ha emprendido ya, le da indicaciones para adaptar su labor en función de las previsiones epidemiológicas realizadas en el escalón intermedio y de acuerdo con la evolución de la situación sanitaria en el conjunto de la zona damnificada.
 |
 |