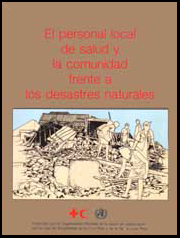
De ordinario se piensa que, en caso de desastre, sólo los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales pueden movilizar los recursos necesarios para hacer frente a la situación. En algunos países existe un sistema de protección civil basado en la organización central del Estado, que utiliza las tecnologías y los recursos de equipo más modernos. Sin embargo, también es cierto que las comunidades locales han de desempeñar un papel activo antes y después de los desastres:
· porque una buena preparación antes del desastre puede atenuar sus consecuencias;· porque en las primeras horas después del impacto, antes de la llegada del auxilio exterior, pueden salvarse muchas vidas;
· porque los numerosos problemas de supervivencia y de salud se afrontan mejor si la comunidad es activa y está bien organizada.
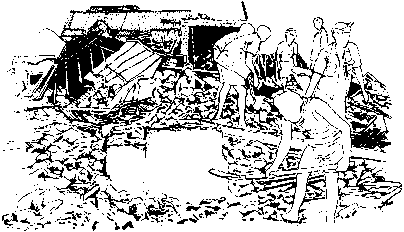
El presente manual tiene por objeto ayudar a las comunidades locales y a su personal de salud a hacer frente a las consecuencias de los desastres. Aquí se consideran sobre todo los desastres naturales: terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, tempestades, maremotos, sequía. Se ha redactado este manual pensando en comunidades relativamente pequeñas pero que cuentan con un mínimo de recursos, donde hay un centro de salud o un hospital local (CSH) y en las que el personal local de salud (PLS) consiste en un equipo que cuenta al menos con un médico o una enfermera experimentada.
Como se centra sobre todo en la acción local, el manual quizá dé la impresión de que la comunidad puede ser autosuficiente en caso de desastre. No hay que olvidar, sin embargo, que muchos problemas sólo pueden resolverse gracias a la ayuda exterior facilitada a nivel:
· intermedio: las ciudades más próximas y las mejor equipadas;· nacional: el gobierno, los organismos nacionales, incluidas las organizaciones no gubernamentales;
· internacional; las organizaciones internacionales y los demás países.
Pero una comunidad activa y bien organizada podrá contribuir a mejorar la calidad de la ayuda exterior y a obviar ciertos inconvenientes habituales como son la falta de información, una evaluación errónea de las necesidades y la ayuda inadecuada.
Se prevé un doble protagonismo para la adopción de medidas en caso de desastre:
· del personal local de salud;· de la comunidad: autoridades locales y personas o grupos que, en el plano local, se ocupan de las acciones de salvamento, las comunicaciones, los transportes, los refugios y la alimentación.
En la mayoría de los casos, las comunidades y el PLS improvisan una organización para hacer frente a la situación de urgencia después del desastre. Este manual quisiera alentarles para que preparen con anticipación, sobre todo en las zonas de riesgo elevado, la organización de la comunidad en caso de desastre.
No se trata de una carga más para personas y equipos ya sobrecargados. Es cierto que las situaciones de urgencia ponen de manifiesto de manera aguda y extrema lo que en la vida ordinaria de la comunidad, y en el funcionamiento de los servicios de salud, puede permanecer latente mucho tiempo: falta de coordinación, defectos de comunicación e información, relaciones poco satisfactorias entre los servicios y la población, inadaptación e inflexibilidad de los servicios de salud, mala distribución territorial, el centralismo hospitalario y muchos otros inconvenientes. Pero, por otra parte, la situaciones de urgencia ponen también de manifiesto capacidades y cualidades profesionales y humanas inestimables que, en circunstancias ordinarias, no aparecen con claridad ni se utilizan. Los desastres, en resumen, dada la necesidad imperiosa de resolver deprisa y eficazmente problemas acuciantes, revelan al mismo tiempo los defectos y el potencial de los servicios. En gran parte, la preparación para casos de desastre consiste en mejorar la calidad y la eficacia de los servicios comunitarios existentes: la perspectiva de tener que hacer frente a una situación de urgencia sirve más bien para señalar a la atención general muchas cuestiones fundamentales y prioritarias sobre la salud y la vida de la comunidad incluso en tiempos normales.
Debe considerarse que la población local víctima de un desastre no es el objeto sino el sujeto de la acción. Esto presupone un cambio profundo en relación con la idea corriente de que la acción exterior de socorro y la autoridad del Estado deben hacerse cargo Íntegramente de esa población. Esta idea se basa en ciertos prejuicios: que la gente será presa del pánico y huirá sin ocuparse de los demás; que algunas personas quedarán desorientadas, o actuarán irreflexivamente, mientras que otras quedarán paralizadas o sin saber qué hacer; que las organizaciones locales se desintegrarán y serán incapaces de intervenir con eficacia; que habrá manifestaciones antisociales y actos de pillaje. Pero la experiencia demuestra que la realidad de los comportamientos es bien distinta de esas ideas preconcebidas. Los casos de pánico son en general localizados y de breve duración; la mayoría de las personas prefieren permanecer en la región amenazada y, en general, adoptan medidas de protección para ellas mismas y sus familias; las vacilaciones dependen más de la insuficiente circulación de información que del pánico; de ordinario los damnificados reacionan de manera positiva y se incorporan en seguida y de manera espontánea, con su familia, los amigos y otros grupos, a las operaciones de socorro; el pillaje y ciertos actos antisociales (cobro de precios exorbitantes) se han exagerado (o son obra de personas ajenas a la comunidad). Por el contrario, las diferencias de clase y los conflictos se atenúan dando paso a un sentimiento de solidaridad comunitaria que no existe en circunstancias ordinarias. Las comunidades locales, si no se desalientan y caen en la pasividad, reaccionan en seguida y de manera eficaz, sobre todo si se ven apoyadas (y no invadidas y reemplazadas) por la ayuda exterior.
 |
 |