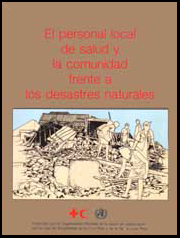
En esta tercera parte se proponen varias actividades que la comunidad y el PLS pueden realizar en previsión de situaciones de urgencia. Cuando existe, el plan nacional para hacer frente a situaciones de urgencia define también las tareas de las comunidades y del PLS. En ese caso las actividades se indican en el plan.
Toda comunidad que necesite ayuda para actividades en previsión de situaciones de urgencia puede dirigirse:
· al Gobierno (al ministerio encargado de la protección civil);· a la cooperación internacional (por conducto del ministerio de asuntos exteriores y de cooperación);
· a la oficina de la OMS en el país.
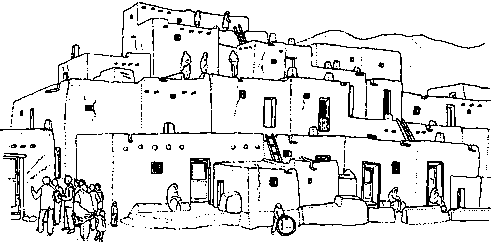
Si en la zona se han producido ya otros desastres, cualquier actividad de preparación de la comunidad y del personal local de salud debe partir del análisis de esa experiencia. Hay que hacerse preguntas como las siguientes:
· ¿qué causó víctimas y daños?
· ¿cuáles fueron las principales dificultades para las tareas de socorro?
· ¿cuáles fueron los problemas en las horas y los días siguientes?
· ¿se habría podido prever el desastre?
· ¿con qué preparativos se habrían podido limitar el número de víctimas y los daños?
· ¿qué errores no deben cometerse de nuevo?
· ¿qué medidas fueron más beneficiosas?
Por lo que se refiere más particularmente al PLS, cabe preguntarse, por ejemplo:
· ¿qué tipos de casos de urgencia se presentaron y qué se pudo hacer en esos casos?· ¿cuáles fueron los problemas para la acogida de los heridos?
· ¿qué suministros faltaron?
· ¿cuáles fueron las dificultades para el envío de los heridos a los hospitales equipados?
· ¿se habría podido lograr una mejor colaboración de los voluntarios?
· ¿cuáles fueron las dificultades de coordinación con las autoridades y los demás grupos de la comunidad?
· ¿cómo se habría podido obtener una ayuda sanitaria exterior más eficaz?
· ¿qué problemas de salud se presentaron después del desastre y cuáles fueron las dificultades para solucionarlos?
La preparación de la comunidad y del PLS para las situaciones de urgencia está basada en la información. Es necesario considerar:
· la elección del contenido de la información que hay que difundir para alcanzar el grado de preparación deseado;· las fuentes de esa información;
· los mejores medios para hacerla llegar a los destinatarios y suscitar su atención y participación.
Cabe distinguir cinco aspectos esenciales en los que ha de centrarse el contenido principal de toda información útil a nivel local en caso de desastre:
· el conocimiento del riesgo considerado. Se trata de proporcionar, de la manera más sencilla y clara, información sobre las causas y la dinámica del desastre que podría producirse en la zona;· la previsión y la alerta. Hay que indicar, llegado el caso, los medios para prever el momento del desastre y describir los sistemas de alerta utilizados;
· la prevención o atenuación de las consecuencias. Hay que indicar por qué medios se pueden prevenir o atenuar los riesgos para la vida o la salud en la situación de desastre considerada;
· el impacto. Hay que indicar los gestos y comportamientos básicos que pueden contribuir a salvar la vida o a reducir los riesgos en el momento del impacto del desastre considerado;7
· ¿qué hacer en las horas que siguen? Es necesario indicar los comportamientos mejor adaptados a la situación consecutiva, al desastre y los puntos de referencia a los que dirigirse para organizar el socorro, la supervivencia y la gestión de los diferentes problemas.
7Véase, por ejemplo, el anexo 4.
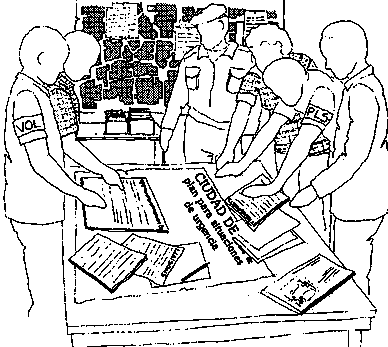
Hay que tener presentes dos tipos de fuentes de información:
A.
las fuentes documentales, entre las que
figuran:
· en primer lugar, los documentos oficiales preparados por las autoridades nacionales, regionales o locales; se trata en general de leyes sobre la protección civil, circulares, planes para situaciones de urgencia, reglamentos de seguridad para los diferentes tipos de riesgo (incendio, electricidad, gas, construcción, ocupación del suelo, colectividades, etc.). Estos documentos pueden obtenerse de las autoridades y distribuirse;· a continuación los libros, las revistas, las publicaciones sobre los diferentes aspectos de la prevención y de la acción en caso de desastre. En el anexo 12 figura una bibliografía sobre este tema. Es útil que el PLS, según los riesgos locales y las iniciativas previas que pueda tomar, disponga de publicaciones que le ayuden a abordar el tema de la manera más actualizada y rigurosa;
· finalmente, las películas y los documentos audiovisuales que puedan ser útiles tanto para el trabajo interno de preparación del PLS como para las iniciativas de información y discusión destinadas a los diferentes miembros de la comunidad. Cabe también la posibilidad de recurrir a proyecciones de películas comerciales o a programas de la televisión oficial o privada sobre sucesos catastróficos;
B. las fuentes directas, disponibles en el lugar, entre las que hay que distinguir:
· los relatos, las fotografías, las grabaciones y cualquier otra aportación que proceda directamente de quienes tengan experiencia personal de un desastre. El análisis y la discusión de la experiencia directa de los damnificados, de quienes hayan participado en las tareas de salvamento y, desde luego, del PLS son irreemplazables;· la aportación de todos los que puedan ayudar a definir el contenido de la información: autoridades locales, PLS, profesores de geografía, de ciencias naturales, de física, de química y de otras disciplinas, profesionales de los servicios técnicos de la comunidad (electricidad, gas, agua, ordenación del territorio, transportes, comunicaciones y otros), personal de los servicios de seguridad; cuando existan, hay que recurrir evidentemente a los expertos en geología, economía, sociología, urbanismo, arquitectura y, por supuesto, a los especialistas en los diferentes sectores de la salud, así como en las cuestiones más directamente relacionadas con los desastres, como son los vulcanólogos, meteorólogos, sismólogos o expertos de los organismos y asociaciones que intervienen en caso de desastre.
Cada cultura tiene sus medios preferidos para hacer circular la información. En el cuadro I se indican los diferentes medios que pueden utilizarse.
Los terremotos son consecuencia de las transformaciones geológicas continuas de nuestro planeta. De acuerdo con las teorías más recientes, las placas que componen la superficie del globo se desplazan de manera constante. Los terremotos se desencadenan en las proximidades de las zonas de fricción de esas placas.
Un fenómeno particularmente peligroso es el tsunami (maremoto). Se trata de una enorme ola que puede alcanzar varios metros de altura, y que se abalanza contra las costas a raíz de una sacudida sísmica en los fondos oceánicos, sorprendiendo a veces a las personas que han huido hacia la playa. El tsunami puede cruzar un océano y alcanzar costas situadas a miles de kilómetros.
Los efectos de los terremotos se resumen de manera sencilla y eficaz en las escalas de intensidad.8
8
Véase el anexo 5.
¿Es posible prever el lugar, la fecha y la intensidad de un terremoto? Es muy difícil, pero algunos éxitos logrados recientemente en este sector permiten abrigar esperanzas.9 En el momento actual, sin embargo, no se dispone aún de un sistema fiable y generalizado de previsión. El terremoto se produce al término de una acumulación de energía relacionada con tensiones subterráneas acompañadas de importantes cambios geológicos que pueden sentirse varias semanas o meses o incluso años antes del seísmo. Algunos fenómenos son fácilmente observables:
· el nivel del agua en los pozos sufre bruscas fluctuaciones y se producen variaciones de la temperatura, nivel y turbiedad de las aguas profundas;· la sacudida principal puede ir precedida, de algunos minutos a varios centenares de días antes, por sacudidas premonitorias (foreshocks).
9En Haicheng (China), el 4 de febrero de 1975, fue posible evacuar a 400 000 personas cinco horas y media antes de que sacudidas de magnitud 7, 3 en la escala de Richter destruyeran el 90 % de las casas. En mayo de 1976 y en la provincia de Yunnan, también en China, se previeron dos terremotos de magnitud 7, 6 y 7, 5, lo que permitió dar la alarma ocho minutos antes de la primera sacudida.
Cuadro I. Medios para la información y la comunicación en el plano local1
-
organización de la escucha de emisiones
radiofónicas o televisivas nacionales
- emisiones locales, diarios hablados, programas radiofónicos, secciones periodísticas
- diarios, semanarios
- medios audiovisuales: fotografías, diapositivas, bandas sonoras, grabaciones en casetes, películas de 8 mm, videocasetes, documentales
- exposiciones, carteles, exposiciones ambulantes, pinturas murales, grafismos
- conferencias, cartas a los periódicos, preguntas dirigidas a la asamblea política local, grupos de debate en la comunidad
- comunicaciones internas destinadas a los administradores y al personal responsable en caso de desastre (circulares, tablones de anuncios, publicaciones)
- folletos, libros, manuales, historietas
- papeles pintados, carteles, periódicos murales
- encartes y suplementos en otros medios de comunicación, como revistas, diarios, publicaciones
- reuniones, seminarios, conferencias, grupos de trabajo
- relatos de experiencias, debates en escuelas, en centros de formación profesional, en asociaciones, en lugares públicos
- servicios de respuesta telefónica mediante mensajes grabados
- anuncios por altavoces
- actividades especiales: simulación de desastres, intercambio de visitas comunitarias sobre temas relacionados con la prevención, jornadas de visita a los centros de señales de alarma, a los centros de protección civil, a los observatorios sismológicos, a los embalses, etc.
- medios populares de comunicación social: relatos, danzas, canciones, poemas, marionetas, música, juegos en la vía pública, carteles.
1
Adaptado de Prevención y mitigación de
desastres; compendio de los conocimientos actuales. Vol. 10, Aspectos de
información pública. Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el
Socorro en Casos de Desastre, Ginebra, 1980.
Con ayuda de instrumentos científicos pueden observarse otros signos premonitorios.

Entre los desastres, las inundaciones son con mucho los más importantes con diferencia, por lo que se refiere a pérdidas materiales y de vidas humanas. Las llanuras inundables atraen desde siempre a las poblaciones: facilidad para el cultivo, el abastecimiento de agua, el transporte, la evacuación de los desechos. La concentración de las poblaciones en las llanuras aluviales explica que las inundaciones sean uno de los fenómenos naturales más mortíferos: la inundación del Yangtsé en 1931 causó la muerte, por ahogamiento o inanición, de más de tres millones de personas; más recientemente, en 1982, se solicitó la intervención de la OMS en esa misma región. Las causas de las inundaciones son:
· las crecidas de los ríos ocasionadas por lluvias abundantes o por el deshielo;· las grandes acumulaciones de masas de hielo arrastradas por la corriente que, al formar una especie de presa natural, hacen crecer el nivel de los ríos; el deshielo de esas formaciones es la causa de algunas crecidas;
· las crecidas relámpago, producidas por lluvias muy intensas y en algunos casos por tornados;
· los maremotos que siguen a los terremotos o a los ciclones;
· las olas de fondo en los estuarios con marea;
· las olas de tempestad, es decir las olas provocadas por la combinación de mareas astronómicas y vientos muy fuertes.
Los hidrólogos y meteorólogos pueden hacer previsiones muy precisas. En las zonas expuestas a inundaciones se puede saber, en términos generales, la estación, la frecuencia, la velocidad, la duración y la altura del agua de una crecida. Más concretamente, se puede prever una crecida con una antelación de algunas horas a varias semanas. Diferentes métodos de observación permiten dar la alerta por diversos medios: radio, televisión, periódicos, anuncios telefónicos, megáfonos, sirenas, banderas. Es sumamente importante mantener informados y sensibilizar a los habitantes de las zonas expuestas.
La actividad volcánica puede variar desde las fumarolas o las corrientes moderadas de lava hasta las explosiones violentas que proyectan a gran altura materiales de diferentes tipos. La naturaleza de la actividad depende de la viscosidad del magma (rocas en fusión) que llega hasta la superficie y del volumen de gas emitido:
· las coladas de lava varían mucho en cuanto a volumen, extensión, espesor y velocidad de avance; su trayecto depende de la topografía; aunque muy impresionantes, representan un riesgo mínimo;· las explosiones de domos o cúpulas provocan proyecciones de materias volcánicas: bombas, bloques, lapilli, cenizas, escorias;
· las coladas ignimbríticas, constituidas por una mezcla de lava, ceniza y gas, forman una nube que se propaga a ras de suelo a gran velocidad;
· las nubes ardientes o aludes calientes, mezcla de materias volcánicas y gas, descienden por las pendientes a más de 100 km/h; una nube ardiente causó alrededor de 30 000 muertes en Saint-Pierre (Martinica) a raíz de la erupción de la Montaña Pelada;
· las coladas fangosas, mezcla de residuos y de agua procedente, por ejemplo, del brusco deshielo de glaciares (23 000 muertos en Colombia, 1985) o de la liberación de lagos artificiales en el cráter, descienden por las pendientes a velocidades de hasta 100 km/h; pueden cubrir extensiones de varios centenares de kilómetros y causar muchas víctimas;
· las nubes de gas volcánico, que son ácidas, sulfúricas, carbónicas o fluóricas, pueden contaminar las aguas y las plantas, provocar quemaduras y asfixiar a hombres y animales.
Las erupciones provocan destrucción y víctimas al paso de las coladas y las nubes ardientes y donde caen las materias volcánicas. Se producen incendios, hundimiento de techos bajo el peso de las cenizas, contaminación de aguas y plantas. A veces, las erupciones pueden ir precedidas o acompañadas de seísmos.
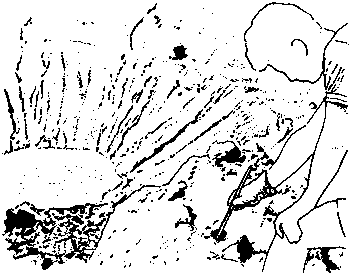
El mejor medio de prever el tipo y la intensidad de una erupción consiste en compararla con erupciones anteriores del mismo volcán. En un mapa topográfico se puede prever la trayectoria de las coladas. La periodicidad histórica de las erupciones de un volcán puede servir de referencia muy general para situar la próxima erupción. Algunas erupciones van precedidas por cambios en el comportamiento de las fumarolas o de los manantiales de agua caliente situados sobre el volcán: aparecen nuevas manifestaciones, se eleva la temperatura, cambia la composición del gas. En otros casos se producen variaciones del magnetismo antes de las erupciones. Con frecuencia puede observarse cierta agitación en los animales. Es muy importante la vigilancia científica de las deformaciones (abultamientos) del terreno y de las sacudidas que acompañan la actividad del volcán. Mediante la suma de esas observaciones, los especialistas pueden a veces predecir erupciones con asombrosa precisión (erupción del Mauna Loa, Hawai, 1942).
Los ciclones o huracanes tropicales tienden a la regularidad estacional. Todos los años provocan numerosas víctimas y daños: en noviembre de 1970, por ejemplo, un ciclón devastó el Pakistán oriental, causando más de 300 000 muertes. Los ciclones nacen en el mar en las zonas tropicales, sobre todo hacia el final del verano. El ciclón tiene una zona central, llamada «ojo», cuyo diámetro puede oscilar entre 20 y 150 km. Alrededor del centro, que permanece en calma, se distribuye la fuerza de los vientos, que giran en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y en sentido inverso en el hemisferio norte. Los vientos engendrados y acelerados por la diferencia de presión entre el centro y la periferia pueden alcanzar hasta 300 km/h. La fuerza destructora de los ciclones proviene de la violencia de los vientos, de las lluvias intensas y prolongadas, que pueden también provocar la crecida de los cursos de agua, y de los maremotos que se abalanzan contra las costas empujados por los vientos. Los ciclones se trasladan hacia el oeste y se agotan cuando alcanzan tierra firme o superficies marinas más frías.
Para la detección de los ciclones se cuenta con los radares meteorológicos, con los datos proporcionados por los satélites e incluso con los mensajes de los aviones de línea. Los meteorólogos prevén su intensidad y trayectoria, a veces con suma precisión. Pero hay que tener en cuenta las posibilidades de error, ya que la trayectoria puede ser irregular. En los países expuestos a los ciclones, son las autoridades quienes dan la alerta, en general por la radio y la televisión. Las alertas van seguidas de comunicados, que las confirman, las precisan o las anulan.
La sequía y sus temibles consecuencias - desertificación y epidemias de hambre - son el resultado de la combinación de muchos factores:
· disminución de las lluvias y déficit de agua,
· reducción de la vegetación, aumento de la erosión y de la evaporación superficial,
· aumento de la población humana y animal,
· opciones políticas y tecnológicas en el plano nacional e internacional.
En las comunidades rurales, las opciones económicas (tipos de producción agropecuaria, etc.) y sociales (nomadismo, seminomadismo, éxodo rural, etc.) influyen en las posibilidades de supervivencia y en la salud de las familias, así como en el proceso de desertificación.
Es un hecho reconocido que la lucha contra la desertificación debe hacerse al mismo tiempo en dos direcciones complementarias: por una parte es preciso adoptar las medidas políticas y técnicas apropiadas en el plano nacional e internacional y, por otra, llevar a cabo un proceso permanente de información, educación y organización en las comunidades locales. En ese proceso corresponde al PLS el cometido de elaborar los programas de prevención y adoptar métodos de atención de salud basados en la participación y en la autoorganización de la comunidad. En este sentido, los grupos de voluntarios y la Cruz Roja pueden contribuir de una manera importante.
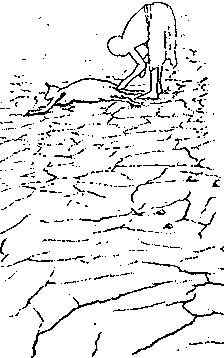
Los riesgos que corren la vida y la salud de la comunidad se pueden llegar a conocer de diversas maneras y con diferente grado de exactitud. En el marco de los planes nacionales, las comunidades pueden preparar planes locales para las situaciones de urgencia. Para elaborar esos planes cabe recurrir a mapas especiales en que se indican los riesgos (sísmicos, hidrogeológicos, volcánicos, etc.). En la mayoría de los casos, sin embargo, aunque no existan planes, la comunidad puede emprender actividades para la identificación de los riesgos mediante la movilización periódica de los diferentes grupos sociales. Incluso cuando no desemboca en la elaboración de verdaderos planes, es un medio fiable para prepararse ante situaciones de urgencia, porque durante las actividades de identificación de riesgos también se trata de determinar qué será necesario hacer y qué recursos se podrán utilizar si el riesgo llega a materializarse.
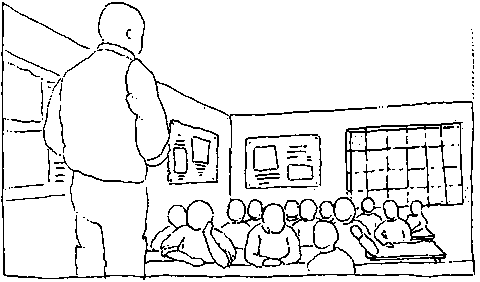
Un miembro del PLS va a una escuela.
Habla de la reciente experiencia de huracán o inundación.
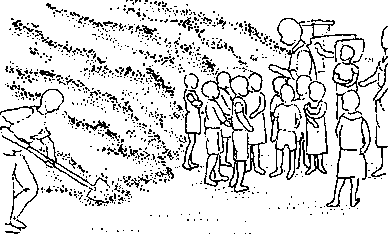
El PLS y los niños salen a estudiar
riesgos concretos.
Aquí tienen ocasión de ver un desprendimientoLos maestros participan en la visita y en la discusión.
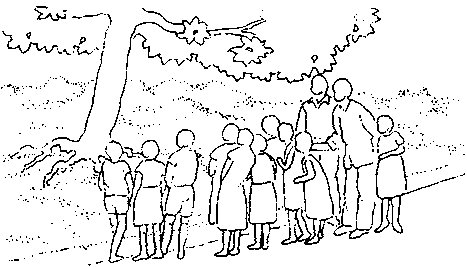
Las caídas de objetos o las materias
arrastradas por el viento causan muchos daños.
Hay que conocer y prevenir esos daños.
Aquí el grupo examina un árbol corpulento cuyas raíces han quedado al descubierto y que puede caer fácilmente.
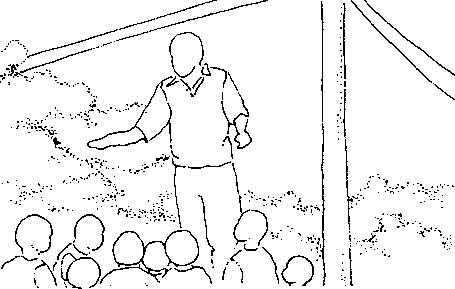
La caída de cables eléctricos de alta
tensión provoca electrocuciones, cortocircuitos, incendios.
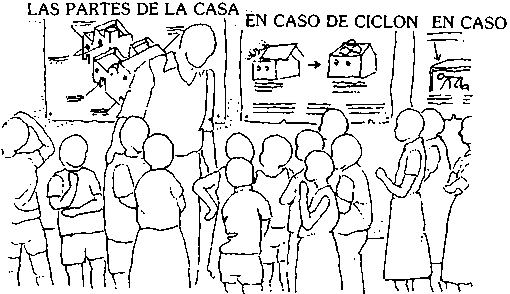
La visita es una ocasión para recordar
las consignas de seguridad en caso de ciclón y estudiar las partes de las
casas que hay que reforzar.
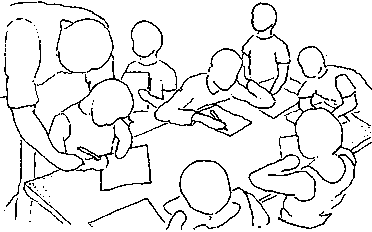
Después de la visita los niños hacen
dibujos sobre los riesgos estudiados: es su contribución al mapa de riesgos de
la comunidad.
Identificación de riesgos en las escuelas
¿Quién realiza las actividades?:
· el personal de los servicios públicos,
· los servicios de orden público, los bomberos,
· las asociaciones de socorrismo,
· las demás asociaciones, los profesionales, los grupos organizados de la comunidad,
· las escuelas.
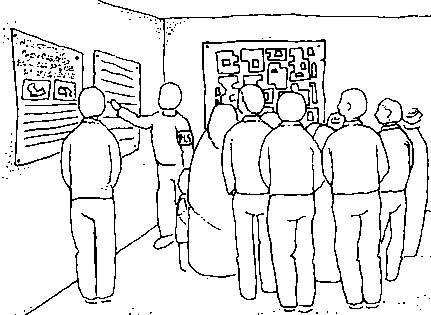
Un comité de familias, junto con un
miembro del PLS, organiza visitas de barrio.
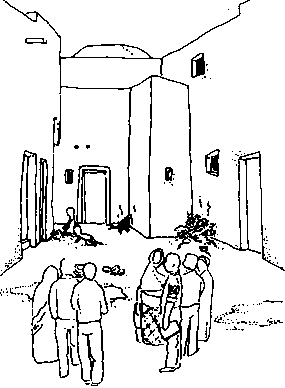
Comprueban la existencia de
determinados problemas de higiene.
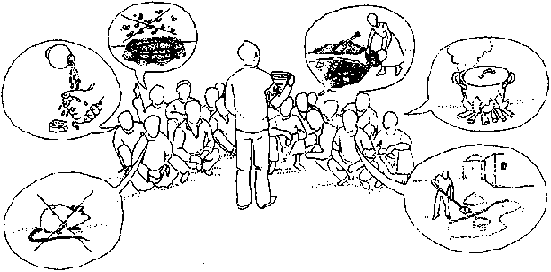
Hallan soluciones.
Identificación de riesgos en los barrios
¿Qué riesgos se consideran? Cada grupo puede considerar los riesgos que le afecten más de cerca, por ejemplo:
· derrumbamiento de edificios frágiles,· inundación en caso de crecida, lluvias prolongadas y violentas, maremoto, ciclón, ruptura de presa,
· incendios (depósitos de materias inflamables, cortocircuitos eléctricos),
· contaminación del suelo, del agua, de la atmósfera, por productos tóxicos (¿cuáles?) que pueden extenderse por accidente o en caso de desastre,
· explosión (depósitos de gas, de petróleo, de materias explosivas),
· desprendimiento de tierras (en caso de terremoto o lluvias prolongadas),
· invasión de lavas volcánicas (examinando lo sucedido en erupciones anteriores),
· interrupción de los medios de comunicación (corte de líneas telefónicas, del suministro eléctrico),
· interrupción de las carreteras, aislamiento de la comunidad.
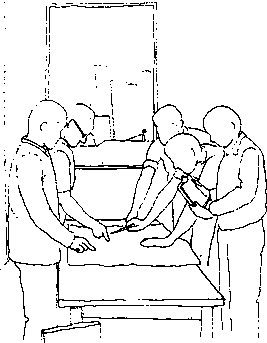
Expertos locales de la construcción se
reúnen.
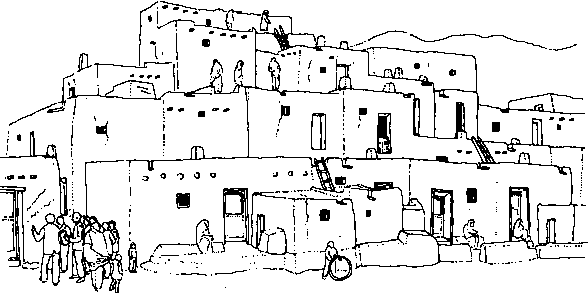
Preparan un censo de las casas que
corren peligro de derrumbarse.
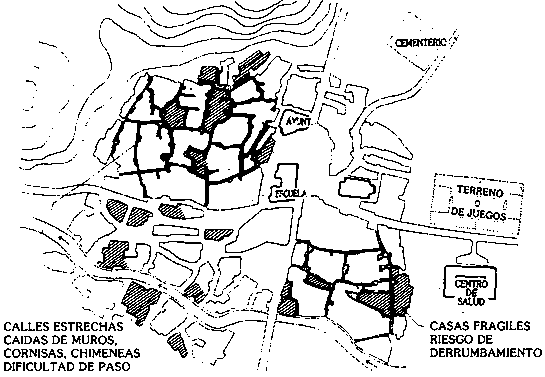
Elaboran un mapa de los riesgos de los
edificios.
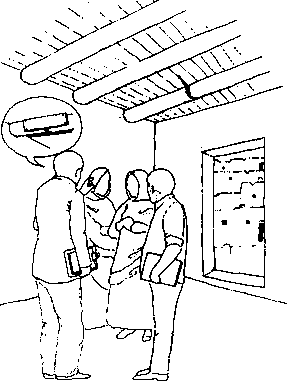
Indican soluciones para reforzar las
casas.
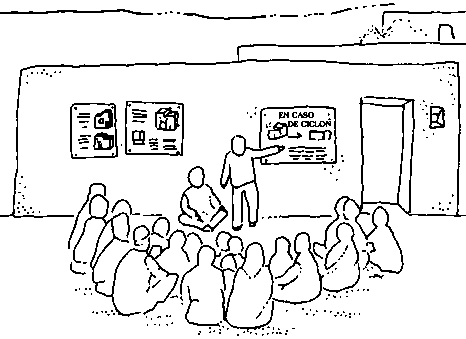
Explican cómo proteger las casas de
ciclones y terremotos.
Identificación de los riesgos de los edificios
El personal local de salud puede colaborar en la identificación de los riesgos sobre todo ayudando a los grupos precitados a familiarizarse con determinados riesgos, presentes ya en tiempo normal y que se agravan en caso de desastre:
· utilización de agua y de alimentos contaminados,
· presencia de insectos vectores de enfermedades, de roedores,
· medio ambiente insalubre (desechos, aguas servidas, etc.),
· inexistencia de letrinas,
· falta de higiene (personal, de la casa, de los mercados),
· hábitos alimentarios nocivos (comidas escasas en proteínas),
· otros riesgos.
¿Cómo se organizan las actividades? En la organización de las actividades de identificación de los riesgos y de los recursos cabe distinguir las siguientes etapas:
· el grupo promotor se reúne y analiza los riesgos de los que quiere ocuparse;· se organizan visitas a los lugares expuestos y reuniones informativas;
· se estudian los riesgos identificados y, si es preciso, se anotan en un mapa de la zona visitada (véanse mapas de riesgos en el anexo 6);
· se identifican los recursos de que dispondría la comunidad en caso de desastre;
· se proponen iniciativas para reducir los riesgos estudiados y se procura llevarlas a cabo con la colaboración de las demás instancias de la comunidad.
En las figuras se muestran ejemplos de esas actividades.
¿Quién coordina las diferentes actividades? La autoridad local y, llegado el caso, el comité comunitario para situaciones de urgencia coordinan las actividades y recogen y sintetizan la información sobre los riesgos y los recursos. El medio más sencillo de hacerlo es organizar una «jornada anual», en la que cada grupo presenta los resultados del trabajo realizado, se estudia la preparación general para situaciones de urgencia y se decide qué iniciativas tomar. Pueden prepararse si es preciso uno o varios mapas de riesgos y de recursos (véanse los anexos 6, 7 y 8). El PLS presenta sus actividades de preparación dentro de ese marco (véanse los párrafos siguientes).
Cuando en una zona hay un peligro inminente de desastre (inundación, ciclón, maremoto, erupción volcánica), las autoridades competentes pueden dar la orden de evacuar a la población. El comité de la comunidad para las situaciones de urgencia podrá colaborar mejor si conoce los detalles de la operación:
· itinerarios de evacuación y demás rutas posibles para el caso de que uno o varios itinerarios resultaran impracticables,· medios de transporte, por tierra, agua y aire,
· lugares de destino y refugio de la población evacuada,
· medios de abastecimiento de agua, alimentos y otros suministros necesarios.
En caso de evacuación, el PLS debe ocuparse de garantizar, en las mejores condiciones posibles y con la colaboración de las familias, la clasificación y el transporte de los enfermos, impedidos, discapacitados y otras personas vulnerables. El PLS colabora en la tarea de informar correctamente a la población sobre las razones y las modalidades de la evacuación; contribuye a la reunión de las familias; organiza el puesto avanzado de salud en el lugar escogido para el refugio provisional y, desde allí, se ocupa de todos los aspectos de la gestión de los problemas sanitarios después de un desastre.
Los hermanamientos entre comunidades locales para la prevención y atenuación de las consecuencias de los desastres son un medio muy útil de ayuda.10 Cada hermanamiento entraña la suscripción de un acuerdo entre las comunidades en el que se prevén diferentes tipos de actividades, por ejemplo:
· colaboración, iniciativas comunes e intercambios para actividades preventivas: organización de una red de información sanitaria, mapa de recursos, formación de personal, educación de la población, planes de saneamiento, reforzamiento o recuperación de edificaciones antiguas, seminarios de estudio, delimitación de zonas volcánicas, sísmicas o hidrológicas, etc.· previsión y preparación de los recursos que se han de enviar en caso de desastre: material y maquinaria de desescombro, personal especializado, equipo y personal sanitario, material de comunicaciones y el personal correspondiente,
· previsión de los medios de transporte y de alojamiento provisional en caso de evacuación,
· organización de ejercicios conjuntos.
10Por ejemplo, a raíz del seísmo italiano de noviembre de 1980, que causó más de 3000 víctimas en la región de Nápoles, la ayuda enviada por ciudades de Italia, más o menos alejadas de los lugares del siniestro, resultó ser, en muchos casos, más rápida y eficaz que otras formas de ayuda. En la mayor parte de los casos se trataba de equipos autosuficientes en cuanto al refugio y a la supervivencia, que traían maquinaria o material y sobre todo el personal especializado necesario. Pocas horas después del seísmo todas las comunidades locales afectadas por el desastre estaban «hermanadas» con una (o, en algunas ocasiones, más de una) ciudad italiana para la ayuda inmediata. Estas relaciones de hermanamiento se prolongaron a veces varios meses, contribuyendo de manera muy importante a la reorganización y reanudación de la vida de la comunidad.
El PLS de las comunidades hermanadas trabaja periódicamente de manera conjunta sobre los temas relativos a las medidas que se han de tomar en situaciones de urgencia, por ejemplo:
· iniciativas de formación sobre la conducta que se debe seguir en los diferentes casos de urgencia,· equipamiento y preparación del CSH para recibir a un gran número de heridos o enfermos,
· acuerdo previo relativo a la evacuación, hacia un hospital bien equipado, de los casos que no se puedan atender sobre el terreno,
· iniciativas comunes para la acción de salud pública en casos de desastre: vigilancia de las enfermedades, saneamiento, educación sanitaria, rehabilitación, salud mental y acción comunitaria, etc.
Las autoridades regionales y nacionales deben conocer y autorizar los hermanamientos (para evitar duplicaciones o vacíos).11 Los hermanamientos son muy importantes: permiten preparar planes de socorro inmediatamente operativos; presuponen una actividad de educación y preparación en la que participan amplia y sistemáticamente las dos comunidades; fomentan un espíritu de colaboración y solidaridad; estimulan la acción y responsabilización comunitaria, evitan el fenómeno de dependencia en materia de asistencia y a menudo permiten compartir las pesadas cargas inherentes a un desastre.
11
Pueden adoptarse distintos criterios
para establecer un hermanamiento. En algunos países ciertas zonas están mucho
más expuestas que otras a los desastres: cabe imaginar, en esos casos, convenios
de hermanamiento entre ciudades situadas en zonas de riesgo elevado y
otras situadas en zonas de escaso riesgo, En algunos casos, sin embargo, el
hecho de estar expuestas a los mismos riesgos en dos zonas diferentes puede
propiciar la realización de hermanamientos. En otros casos, por último, estos
convenios tendrán por base razones afectivas, económicas, culturales o
políticas.
El comité de la comunidad para las situaciones de urgencia, en colaboración con las escuelas, las asociaciones locales (como, por ejemplo, las secciones locales de la Cruz Roja) y los servicios de la comunidad, puede organizar actividades de simulación, práctica y preparativos en previsión de un desastre. Esas actividades han de tener en cuenta la cultura y las costumbres locales y, para ser eficaces, no deben ser artificiales. Hay que determinar cuáles son las actividades que más se ajustan a cada realidad concreta, previa discusión y con la participación de las diversas familias de la comunidad.
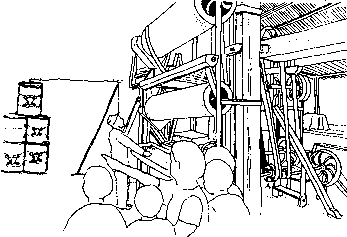
La tarea de identificación de los riesgos y de los recursos brinda numerosas oportunidades para realizar actividades que serán útiles en la vida de la comunidad y constituirán además ejercicios de preparación para los desastres. A continuación se enumeran otros ejemplos de actividades de preparación:
· ejercicios de socorrismo; cómo rescatar y prestar los primeros auxilios a un herido, transportar a una víctima, etc.,· ejercicios de refugio provisional: organización de campamentos de refugio provisional para casos de desastre;
· ejercicios de saneamiento: creación y gestión de puntos de agua, construcción de letrinas, eliminación controlada de desechos, etc.;
· visitas dirigidas de volcanes, observatorios sismológicos, diques, centros de socorro (bomberos, guardabosques, etc.), fábricas, depósitos de materiales peligrosos, lugares peligrosos;
· simulaciones y ejercicios de alerta organizados por la autoridad local;
· consolidación de edificios frágiles de acuerdo con programas de la administración local, pueden reforzarse grupos de casas con la ayuda de voluntarios, escolares, etc.;
· protección (diversas medidas contra el desbordamiento de un curso de agua);
· información (exposiciones de dibujos, conferencias, fotografías, películas sobre la preparación para desastres);
· preparación de grupos voluntarios para ayudar al comité de la comunidad en la acción inmediata y después del desastre.
La experiencia muestra que, incluso a falta de preparación específica para desastres, la población y el personal de los servicios reaccionan mucho mejor si la comunidad realiza antes actividades e iniciativas basadas en:
· reuniones, el intercambio, la definición de las necesidades, la información, la comunicación;· el debate y la acción comunitaria encaminados a determinar las causas de los fenómenos y de los problemas, así como a proyectar y poner en aplicación conjuntamente las soluciones más adecuadas;
· el sentimiento de pertenencia a la comunidad mediante la valorización de la cultura, los recursos, las formas de vida social y los productos locales;
· la lucha contra el rechazo o la exclusión de los impedidos, los enfermos mentales, los discapacitados y otras personas con dificultades;
· el fomento de la asistencia y de la ayuda mutua;
· las reuniones con las autoridades locales y los debates colectivos para resolver problemas de la comunidad.
En caso de desastre, cada uno de los miembros del PLS debe convertirse inmediatamente para la comunidad en un punto de referencia disponible, activo, tranquilizador y con capacidad de organización. Podrá conseguirlo mejor si se ha preparado para desempeñar esa función (incluso cuando el desastre le haya afectado a él o a su familia) y estará en condiciones de asumirla no solamente por su actitud positiva, tanto psicológica como afectiva, de disponibilidad y solidaridad, sino sobre todo por sus cualidades profesionales y sus métodos de actuación. Entre éstos algunos serán particularmente útiles en la situación de urgencia y en los días siguientes.
La experiencia permite identificar las cualidades profesionales más importantes en caso de desastre. La aptitud para evaluar las necesidades y los recursos es indispensable para evitar la desorientación y la confusión, ya que sirve para:
· establecer el orden de prioridades para la acción directa del personal local en los socorros de urgencia y, más tarde, en la gestión de los problemas de salud;· establecer cuáles son los recursos reales y accesibles de que se dispone en materia de personal, locales, medicamentos, equipo y material;
· determinar qué falta y qué se necesita obtener prioritariamente por conducto de la ayuda exterior.
La evaluación de las necesidades y los recursos no es un proceso burocrático: sólo es eficaz si permite alegar a una buena organización mental y operativa del PLS. El resultado de la evaluación es saber en cada momento lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, cómo hacerlo y con qué medios. Se trata evidentemente de un instrumento fiable en tiempo normal y que permite dar respuestas claras a preguntas fundamentales para la salud de la población en situaciones de desastre.
En una situación de desastre, todavía más que en época normal, no es posible disociar la salud de las condiciones materiales, sociales y culturales de la comunidad: la polivalencia es precisamente la capacidad de tomar en consideración el conjunto de los factores que inciden en la salud de la persona o de los grupos de que se trate. Eso no significa que el PLS tenga que saber hacerlo todo: más bien, debe saber activar los demás recursos técnicos o comunitarios necesarios para llevar a cabo la acción sanitaria, sin perder por ello su especificidad profesional. Esto no es fácil porque, frente a la complejidad práctica y a la tensión emocional que lleva consigo el trabajo polivalente, el personal de salud termina con frecuencia por limitarse a un trabajo sectorial, repetitivo, sin relación con las otras instancias de la comunidad.
En caso de desastre es indispensable un buen conocimiento del territorio que se tiene a cargo, conocimiento que forma parte de las cualidades profesionales del PLS. Son fundamentales los siguientes aspectos:
· el conocimiento de los riesgos para la salud.12
· el conocimiento de los recursos útiles en época normal y sobre todo en caso de desastre.12
12Véase el párrafo correspondiente, y el anexo 6.
También es importante conocer en esas situaciones muchos aspectos de la vida y de las fuerzas dinámicas que actúan en el seno de la comunidad, como son, por ejemplo:
· la composición de la población según la edad, el sexo y los núcleos familiares,· las instituciones, los servicios y la administración de la comunidad,
· la estructura social,
· las actividades económicas y productivas,
· las modalidades de gestión política local, los grupos y las personas influyentes, los conflictos existentes, la influencia de los factores políticos en la salud,
· las tradiciones, los hábitos alimentarios, los diferentes aspectos de la cultura local.
Los desastres provocan con frecuencia un cambio brusco en la estratificación y dinámica de la vida social. El PLS puede contar con una disponibilidad general para la colaboración y la solidaridad: es gracias al conocimiento de la comunidad que se materializarán tanto las iniciativas comunes como la participación que son indispensables para hacer frente a los problemas de salud.
El PLS debe convertirse, en caso de desastre, en un punto de referencia al que transmitir y del que obtener información acerca de las acciones urgentes de socorro, la reunión de las familias y la evaluación de las necesidades y recursos. Será más fácil conseguirlo si, con anterioridad, ha preparado la puesta en funcionamiento de un sistema para la circulación y la gestión de la información relativa a los problemas de salud de la comunidad. Entre las cualidades profesionales importantes del PLS cabe considerar su capacidad para seleccionar las informaciones útiles, hacerlas circular por la comunidad de manera constructiva y eliminar los falsos rumores. La acción para la información y la comunicación es básica para poder estimular la participación y la acción comunitarias.
En caso de desastre, resulta indispensable coordinar la acción sanitaria con:
· las acciones de salvamento y de rescate,· las autoridades locales,
· los medios de información y comunicación,
· los servicios técnicos (electricidad, agua, etc.),
· los servicios sociales,
· los servicios de transporte,
· los servicios asistenciales más próximos a donde enviar los heridos o enfermos que no sea posible atender sobre el terreno,
· los voluntarios,
· la ayuda exterior.
La coordinación implica, de hecho, estar muy pendiente de las exigencias de los demás, así como la capacidad de orientar a los demás hacia las necesidades que se están atendiendo. La coordinación mejorará si se dispone de información clara y se pueden analizar y evaluar correctamente las necesidades y los recursos. Son dos las circunstancias importantes que hacen posible la coordinación:
· la claridad de los objetivos que se quieren alcanzar,· la capacidad de abordar de manera inteligente y constructiva los conflictos de la comunidad, a menudo inevitables.
En toda actividad sanitaria debe optarse por los métodos de acción que interesen y afecten más a la gente, que la animen a asumir responsabilidades, que le asignen tareas sencillas y claras y que favorezcan el trabajo en común, la solidaridad y la ayuda mutua. Esos métodos suponen al principio un trabajo más intenso, difícil y prolongado para el PLS, pero producen resultados mejores y duraderos.
Una buena manera de prepararse para las situaciones de urgencia consiste en emprender actividades de formación y de perfeccionamiento relacionadas con los aspectos del trabajo profesional que llegan a ser especialmente importantes en caso de desastre. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por ejemplo, organizan cursos de socorrismo encaminados a capacitar voluntarios para intervenir en las situaciones de urgencia. En esas actividades también hay que tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan situaciones de aislamiento y de exceso de trabajo. Expertos procedentes de centros especializados pueden ayudar al PLS a perfeccionarse. Entre los temas de formación cabe considerar, por ejemplo:
A.
Las medidas que se han de adoptar ante
diferentes casos de urgencia:
· hemorragias,
· paros cardiovasculares,
· insuficiencias respiratorias,
· estados de choque,
· traumatismos craneales,
· quemaduras,
· fracturas, luxaciones, esguinces,
· heridas,
· enfriamientos repentinos,
· ahogamientos,
· electrocuciones,
· intoxicaciones,
· mordeduras de serpientes venenosas.
B. La elaboración de métodos de trabajo relativos a diferentes aspectos de la salud pública:
· la red de información sanitaria, la utilización de fichas, cuadernos, registros, la redacción de informes,· el sistema de vigilancia de las enfermedades,
· la acción en pro de la salud mental y para afrontar las dificultades psicológicas,
· la rehabilitación psicofísica, la utilización de prótesis,
· la educación sanitaria, la higiene, la salubridad del medio,
· la lucha contra las enfermedades endémicas (diarreas, tuberculosis, paludismo, parasitosis, enfermedades evitables mediante vacunación),
· la vigilancia del estado nutricional, la alimentación terapéutica, la educación nutricional (en las zonas asoladas por epidemias de hambre).
Puede suceder que, a raíz de un desastre, los CSH de las zonas afectadas sean durante algún tiempo los únicos recursos de salud disponibles. Por consiguiente, en las zonas expuestas es necesario preparar el CSH para la situación de urgencia previsible. Concretamente, hay que prever en el CSH:
· locales para la acogida y clasificación de los heridos,· una reserva de medicamentos de urgencia,13
· una reserva de material médico para las situaciones de urgencia (véase el anexo 9),
· el equipo sanitario indispensable, habida cuenta de la preparación profesional del PLS (esterilización, cirugía menor, reanimación, etc.),
· la disponibilidad de agua, electricidad, carburante y los suministros necesarios para el funcionamiento del CSH,
· medios de transporte (ambulancias, vehículos),
· medios de comunicación (teléfono, radio, etc.).
13Véase Botiquín de emergencia de la OMS. Medicamentos y material clínico normalizados para 10 000 personas durante 3 meses, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1984. (Estas listas son revisadas periódicamente; se está preparando una nueva edición en 1988.)
Cuando el personal local de salud está integrado por varios profesionales hay que preparar un plan para las situaciones de urgencia asignando a cada uno tareas bien definidas, por ejemplo:
· coordinación de la acogida,
· clasificación y atención de urgencia,
· organización de los voluntarios de salud en el CSH,
· organización de los voluntarios de salud en la comunidad,
· abastecimiento,
· comunicación.
Puede que el desastre dañe gravemente los hospitales locales; ante esa eventualidad, hay que elaborar un plan14 que prevea:
· las tareas y las responsabilidades del personal,
· las instrucciones para utilizar los sistemas de alarma,
· la indicación de los métodos para combatir incendios y de la ubicación de los extintores,
· las modalidades de evacuación de los enfermos hospitalizados,
· ejercicios y simulaciones periódicas.
14Organización de los servicios de salud para situaciones de desastre, Organización Panamericana de la Salud, Washington, 1983 (Publicación científica N° 443).
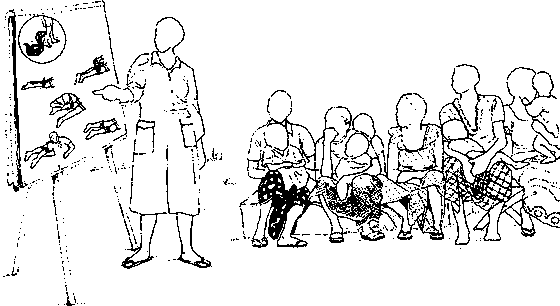
La formación de los voluntarios de salud es importante para la realización de todo programa destinado a la población. El PLS debe incluir en la formación de esos voluntarios iniciativas concretas de preparación para situaciones de urgencia. He aquí algunos ejemplos de tareas que los voluntarios pueden estar preparados para asumir en situaciones de urgencia:
· colaboración en los primeros auxilios,· acogida en el CSH,
· enlace con los grupos de familias,
· funcionamiento de la red de información sanitaria,
· colaboración para la ejecución de los programas de vacunación, educación sanitaria, higiene del medio, nutrición, salud mental, protección de los grupos vulnerables, etc.
En las comunidades particularmente expuestas al riesgo de desastre, el PLS puede incluir en los programas ordinarios de salud actividades de preparación para situaciones de urgencia. Así, por ejemplo, en los programas ordinarios de higiene, pueden abordarse también las dificultades y el modo de proceder para hacer frente a los problemas de higiene creados a raíz de un terremoto o una inundación.
Las actividades de preparación para situaciones de urgencia se llevan a cabo en programas destinados a ciertos grupos de población:
· escuelas, centros de formación profesional,
· lugares de trabajo,
· agrupaciones de barrio,
· asociaciones, grupos de voluntarios, etc.
He aquí el contenido de algunos ejemplos de iniciativas de preparación para situaciones de urgencia:
A.
educación para los primeros auxilios:
· cómo recoger y transportar a un herido,· cómo despejar las vías respiratorias y practicar la respiración artificial,
· cómo detener una hemorragia,
· qué hacer en caso de quemadura, ahogamiento, electrocución, mordedura de serpiente venenosa, intoxicación, etc.
B. actividades de identificación de riesgos para la salud, realización de mapas de riesgos;
C. ejercicios de saneamiento y de higiene:
· utilización de agua salubre,
· lucha contra las moscas,
· lucha contra los vectores de enfermedades,
· lucha contra los roedores,
· protección de los alimentos,
· utilización de las letrinas,
· limpieza del medio, eliminación controlada de desechos,
· lucha contra los piojos, la sarna, los parásitos, etc.
D. actividades de educación sanitaria de los grupos vulnerables;
E. actividades para la salud en el marco de los hermanamientos.
 |
 |