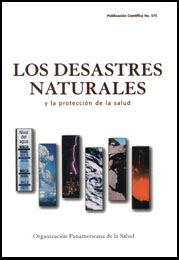
En el pasado se creía que los desastres súbitos no solo causaban mortalidad generalizada sino que, además, producían un trastorno social masivo y brotes de epidemias y hambrunas, dejando a los sobrevivientes totalmente a merced del socorro exterior. La observación sistemática de los efectos de los desastres naturales sobre la salud humana permitió llegar a conclusiones muy distintas, tanto en lo que se refiere a los efectos de los desastres sobre la salud como en cuanto a las formas más eficaces de proporcionar asistencia humanitaria.
El término “desastre” suele aplicarse al fenómeno natural (por ejemplo, un huracán o un terremoto) combinado con sus efectos nocivos (por ejemplo, la pérdida de vidas o la destrucción de edificios). “Peligro” o “amenaza” se refiere al fenómeno natural y “vulnerabilidad”, a la susceptibilidad de una población o un sistema a los efectos del peligro (por ejemplo, un hospital, los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado u otros aspectos de la infraestructura). La probabilidad de que un determinado sistema o población resulten afectados por los peligros se conoce como “riesgo”. Por tanto, el riesgo depende de la vulnerabilidad y del peligro y la relación se expresa de la forma siguiente:
Riesgo = Vulnerabilidad × Peligro
Aunque todos los desastres son únicos en el sentido de que afectan a zonas con grados distintos de vulnerabilidad y en condiciones económicas, sanitarias y sociales peculiares, también existen similitudes entre ellos. La identificación de esos rasgos comunes puede usarse para mejorar la gestión de la asistencia humanitaria en salud y el uso de los recursos (Cuadro 1.1). Deben considerarse los aspectos siguientes:
1. Existe una relación entre el tipo de desastre y sus efectos sobre la salud, especialmente en lo que se refiere al impacto inmediato en la producción de lesiones. Por ejemplo, los terremotos provocan muchos traumatismos que requieren atención médica, mientras que las inundaciones y maremotos provocan relativamente pocos.2. Ciertos efectos de los desastres suponen más bien un riesgo potencial que una amenaza inevitable para la salud. Así, los desplazamientos de la población y otros cambios del medio ambiente pueden incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades; sin embargo, en general, las epidemias no se deben a desastres naturales.
4. Los riesgos sanitarios reales y potenciales posteriores a los desastres no se concretan al mismo tiempo; tienden a presentarse en momentos distintos y con una importancia variable dentro de la zona afectada. Así, las lesiones personales ocurren por lo general en el momento y el lugar del impacto y requieren atención médica inmediata, mientras que el riesgo de aumento de las enfermedades transmisibles evoluciona más lentamente y adquiere máxima intensidad cuando hay hacinamiento y deterioro de las condiciones de higiene.
5. Las necesidades de alimentos, ropa y refugio, y atención primaria de salud creadas por los desastres no suelen ser absolutas; incluso los desplazados suelen estar a salvo de algunas necesidades vitales. Además, los afectados suelen recuperarse con rapidez del estupor inicial y participan espontáneamente en la búsqueda, rescate y transporte de los heridos, y en otras actividades de socorro personal.
6. Las guerras y conflictos civiles generan un conjunto peculiar de problemas sanitarios y de obstáculos operativos. Estas situaciones no se contemplan con detenimiento en esta publicación.
CUADRO 1.1. Efectos a corto plazo de los grandes desastres.
|
Efecto |
Terremotos |
Vientos huracanados (sin inundación) |
Maremotos e inundaciones repentinas |
Inundaciones progresivas |
Aludes |
Volcanes y torrentes de barro |
|
Defuncionesa |
Muchas |
Pocas |
Muchas |
Pocas |
Muchas |
Muchas |
|
Lesiones graves que requieren tratamientos complejos |
Muchas |
Moderadas |
Pocas |
Pocas |
Pocas |
Pocas |
|
Mayor riesgo de enfermedades transmisibles |
Riesgo potencial después de cualquier gran desastre natural: la probabilidad aumenta en función del hacinamiento y el deterioro de la situación sanitaria | |||||
|
Daños de los establecimientos de salud |
Graves (estructura y equipos) |
Graves |
Graves pero localizados |
Graves (solo los equipos) |
Graves pero localizados |
Graves (estructura y equipos) |
|
Daños de los sistemas de abastecimiento de agua |
Graves |
Leves |
Graves |
Leves |
Graves pero localizados |
Graves |
|
Escasez de alimentos |
Infrecuente (suele producirse por factores económicos o logísticos) |
Común |
Común |
Infrecuente |
Infrecuente | |
|
Grandes movimientos de población |
Infrecuentes (suelen ocurrir en zonas urbanas que han sido dañadas gravemente) |
Comunes (generalmente limitados) | ||||
a Con efecto potencial letal en ausencia de medidas de prevención.
La gestión eficaz del socorro humanitario en salud se basa en anticipar e identificar los problemas a medida que surgen y proveer los suministros específicos en los momentos adecuados y en los lugares donde son necesarios. La capacidad logística para transportar la mayor cantidad de bienes y personal desde el exterior a las zonas de desastre en América Latina y el Caribe es menos importante. El dinero constituye la donación más eficaz, sobre todo porque puede utilizarse para adquirir los suministros en el ámbito local.
Reacciones sociales
Cuando ocurre un gran desastre natural, la conducta de los afectados rara vez evoluciona hacia el pánico generalizado o la espera aturdida. Tan pronto como los sobrevivientes se recuperan de la conmoción inicial y comienzan a actuar de forma positiva para alcanzar metas personales bien definidas, se incrementa la acción individual espontánea pero sumamente organizada. Los sobrevivientes de los terremotos suelen comenzar las actividades de búsqueda y rescate a los pocos minutos del impacto, y a las pocas horas ya suelen haberse organizado en grupos para transportar a los heridos a los puestos médicos. Solo en circunstancias excepcionales surgen comportamientos activamente antisociales como, por ejemplo, el saqueo generalizado.
Aunque cada persona piense que sus reacciones espontáneas son totalmente racionales, ellas pueden resultar perjudiciales para los intereses generales de la comunidad. Por ejemplo, en algunos casos, las personas que tenían la doble función de ser jefes de familia y personal sanitario no acudieron a sus puestos de trabajo hasta después de haber puesto a salvo a sus familiares y bienes.
Como los rumores abundan, sobre todo los referidos a epidemias, las autoridades pueden verse sometidas a una gran presión para adoptar medidas de emergencia tales como la vacunación masiva contra la fiebre tifoidea o el cólera sin un fundamento médico sólido. Además, muchas personas son reacias a aceptar las medidas que las autoridades consideran necesarias. Durante los períodos de alarma o después de ocurrir un desastre natural, la gente se rehusa a la evacuación, incluso aunque sea probable que sus hogares puedan resultar destruidos o, de hecho, ya lo estén.
Esos patrones de comportamiento tienen dos implicaciones importantes para aquellos que deben tomar las decisiones relativas a los programas humanitarios. En primer lugar, es posible limitar o modificar los patrones de comportamiento y las demandas urgentes de asistencia si se mantiene debidamente informada a la población y se obtienen los datos necesarios antes de iniciar un programa prolongado de socorro. En segundo lugar, la propia población afectada será la que más colabore en el rescate y en la provisión de primeros auxilios, el transporte de los heridos a los hospitales - si ello es posible -, la construcción de refugios temporales y la realización de otras tareas esenciales. Por tanto, los recursos adicionales deben destinarse a cubrir las necesidades que los sobrevivientes no pueden satisfacer por sí mismos.
Enfermedades transmisibles
Los desastres naturales no suelen provocar brotes masivos de enfermedades infecciosas, aunque en algunas circunstancias aumentan las posibilidades de transmisión. A corto plazo, el aumento de la incidencia de enfermedades que se observa con mayor frecuencia obedece a la contaminación fecal del agua y los alimentos, lo que ocasiona mayormente enfermedades entéricas.
El riesgo de brotes epidémicos de enfermedades transmisibles es proporcional a la densidad y el desplazamiento de la población, puesto que esos factores aumentan la demanda de abastecimiento de agua y alimentos. En el período inmediatamente posterior al desastre también crece el riesgo de contaminación - tal como sucede en los campamentos de refugiados -, se interrumpen los servicios sanitarios existentes - como los de agua potable y alcantarillado -, y resulta imposible mantener o restablecer los programas ordinarios de salud pública.
A más largo plazo, en algunas zonas puede haber un aumento de las enfermedades transmitidas por vectores debido a la desorganización de las actividades correspondientes de control. Es posible que las lluvias torrenciales y las inundaciones arrastren los insecticidas residuales de las paredes de los edificios y que aumente el número de criaderos de mosquitos; además, el desplazamiento de animales salvajes o domésticos hacia las proximidades de los asentamientos humanos supone un riesgo adicional de infecciones zoonóticas.
En el caso de los desastres complejos, en los que son frecuentes la malnutrición, el hacinamiento y la ausencia de las condiciones sanitarias más básicas, han ocurrido brotes catastróficos de gastroenteritis (causados por cólera u otras enfermedades), tal como sucedió en Rwanda y Zaire, en 1994.
Desplazamientos de la población
Cuando se producen grandes movimientos de población, espontáneos u organizados, se crea una necesidad urgente de proporcionar asistencia humanitaria. La población suele desplazarse hacia las áreas urbanas, donde los servicios públicos son incapaces de afrontar la llegada masiva de estas personas, con el consiguiente aumento de las cifras de morbilidad y mortalidad. Cuando el desastre destruye la mayoría de las viviendas, pueden producirse grandes movimientos de población dentro de las propias áreas urbanas porque los afectados buscan cobijo en los hogares de familiares y amigos. Las encuestas realizadas en los asentamientos y poblaciones de la periferia de Managua, Nicaragua, tras el terremoto de diciembre de 1972, indicaron que entre 80% y 90% de los 200.000 desplazados residían con sus familiares o amigos, entre 5% y 10% vivían en parques, plazas y solares vacantes y el resto lo hacía en escuelas y otros edificios públicos. Tras el terremoto que sacudió a la Ciudad de México en septiembre de 1985, 72% de las 33.000 personas que quedaron sin hogar encontraron refugio en las zonas próximas a sus moradas destruidas.
La presencia persistente de refugiados y poblaciones desplazadas es más probable en los casos de conflictos internos, como los sucedidos en América Central en los años ochenta o en Colombia en la década de 1990.
Exposición a la intemperie
Los peligros sanitarios asociados a la exposición a los elementos no son grandes en los climas templados, ni siquiera después de los desastres. Mientras se mantenga a la población en lugares secos, razonablemente bien abrigada y protegida del viento, las defunciones por exposición a la intemperie no parecen constituir un riesgo importante en América Latina y el Caribe. En consecuencia, la necesidad de proporcionar refugios de emergencia depende en gran medida de las circunstancias locales.
Alimentación y nutrición
La escasez de alimentos en el período inmediatamente posterior al desastre suele deberse a dos causas. Por una parte, la destrucción de los depósitos de alimentos en la zona afectada reduce la cantidad absoluta de comida disponible y, por la otra, la desorganización de los sistemas de distribución puede impedir el acceso a los alimentos, incluso cuando no existe una escasez absoluta. Después de los terremotos la carencia generalizada de alimentos no es tan grave como para provocar problemas de nutrición.
Los desbordamientos de los ríos y las crecidas del mar suelen deteriorar las despensas de alimentos en los hogares y arruinar los cultivos, interrumpen la distribución y provocan serias penurias locales. La distribución de alimentos, al menos en el corto plazo, suele ser una necesidad importante y urgente aunque, en general, las importaciones o donaciones de alimentos en gran escala no suelen ser necesarias.
En los casos de sequías prolongadas, como las que ocurren en África, o en los casos de desastres complejos, las personas que quedan sin hogar y los refugiados suelen quedar completamente a expensas de los recursos alimentarios llegados desde el exterior durante períodos variables de tiempo. Según el estado nutricional general de esas poblaciones, puede ser necesario instaurar programas alimentarios de emergencia destinados principalmente a los grupos más vulnerables, como las mujeres embarazadas o que amamantan, los niños y los ancianos.
Abastecimiento de agua y servicios de saneamiento
Los sistemas de abastecimiento de agua potable y los de alcantarillado son especialmente vulnerables a los desastres naturales y su destrucción o la interrupción de los servicios conllevan graves riesgos sanitarios. Esos sistemas son extensos, a menudo están en mal estado y expuestos a diversos peligros. Las deficiencias en la cantidad y calidad del agua potable y los problemas de eliminación de excretas y otros desechos traen como consecuencia un deterioro de los servicios de saneamiento que contribuye a crear las condiciones favorables para la propagación de enfermedades entéricas y de otro tipo.
Salud mental
Inmediatamente después de los desastres, la ansiedad, las neurosis y la depresión no constituyen graves problemas de salud pública; por esa razón, las familias y vecindarios de las sociedades rurales o tradicionales pueden afrontarlos temporalmente. Por el contrario, los trabajadores humanitarios (voluntarios o profesionales) suelen constituir un grupo de alto riesgo. Siempre que sea posible, deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para preservar la estructura social de las familias y las comunidades; asimismo, se desalienta enérgicamente el uso indiscriminado de sedantes o tranquilizantes durante la fase de socorro de emergencia. En las zonas industrializadas o metropolitanas de los países en desarrollo, existe un aumento significativo de los problemas de salud mental durante las fases de rehabilitación y reconstrucción a largo plazo, lo que obliga a tratarlos durante esos períodos.
Daños a la infraestructura sanitaria
Los desastres naturales suelen producir graves daños a las instalaciones sanitarias y sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, y tienen un efecto directo sobre la salud de las poblaciones que dependen de esos servicios. En el caso de hospitales y centros de salud cuya estructura es insegura, los desastres naturales ponen en peligro la vida de sus ocupantes y limitan la capacidad de la institución para proveer servicios a las víctimas. El terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 1985 provocó el colapso de 13 hospitales. En solo tres de ellos murieron 866 personas, 100 de las cuales formaban parte del personal de salud; asimismo, se perdieron aproximadamente 6.000 camas de los establecimientos metropolitanos. En 1988, el huracán Mitch dañó o destruyó los sistemas de suministro de agua de 23 hospitales de Honduras y afectó a 123 centros de salud. Los desastres provocados por el fenómeno El Niño en el Perú entre 1997 y 1998 afectaron a casi 10% de los servicios de salud del país.
Terremotos
Debido a la destrucción de las viviendas, los terremotos pueden provocar numerosas defunciones y lesiones. El resultado depende fundamentalmente de tres factores.
El primero es el tipo de vivienda. Las casas construidas con adobe o piedra en seco o sin refuerzo de mampostería, aunque sean de un solo piso son muy inestables y su colapso cobra muchas víctimas. Se ha comprobado que los edificios de construcción liviana, especialmente los de estructura de madera, son mucho menos peligrosos. Por ejemplo, después del terremoto de 1976 en Guatemala, una encuesta realizada en un pueblo de 1.577 habitantes reveló que las 78 defunciones y heridas graves que ocasionó el terremoto afectaron a las personas que residían en viviendas de adobe, mientras que sobrevivieron las personas que habitaban en edificios con estructura de madera. En el terremoto que asoló a los pueblos bolivianos de Alquile y Totora en 1988, 90% de las defunciones fueron consecuencia del derrumbamiento de casas de adobe.
El segundo factor se vincula con la hora del día en que ocurre el terremoto. La noche resultó especialmente letal en los terremotos de Guatemala (1976) y Bolivia (1998), en los que la mayor parte de los daños ocurrieron en casas de adobe. En las zonas urbanas, en las que los edificios de vivienda están bien construidos pero no así las escuelas u oficinas, los terremotos diurnos provocan tasas de mortalidad más altas. Ese fue el caso del terremoto que sacudió a dos ciudades de Venezuela en 1997. En Cumaná se desplomó un edificio de oficinas y en Cariaco resultaron destruidas dos escuelas; esos edificios fueron los sitios donde ocurrió el número mayor de defunciones y lesiones. El tercer factor es la densidad de la población: en las zonas más densamente pobladas suele ocurrir el mayor número total de defunciones y lesiones.
Existen grandes variaciones dentro de las propias zonas afectadas por los desastres. Mientras que en ocasiones la mortalidad puede asolar a 85% de la población ubicada cerca del epicentro de un terremoto, la proporción de defunciones y lesiones disminuye a medida que aumenta la distancia entre la población y el epicentro del fenómeno. Asimismo, algunos grupos de edad resultan más afectados que otros: los adultos con buena salud están más a salvo que los niños pequeños y los ancianos, cuyas probabilidades de protegerse a sí mismos son menores. No obstante, 72% de las defunciones provocadas por el derrumbe de edificios durante el terremoto de México en 1985 correspondieron a personas de 15 a 64 años (Cuadro 1.2).
Después de los terremotos pueden ocurrir desastres secundarios que aumentan el número de víctimas que requieren atención médica. Aunque históricamente el fuego constituye el mayor riesgo, en las últimas décadas fueron raros los incendios posteriores a los terremotos que causaron daños personales masivos. No obstante, entre las consecuencias del terremoto que asoló a Kobe, Japón, en 1995, se produjeron más de 150 incendios a los que se atribuyeron unas 500 defunciones y daños en aproximadamente 6.900 estructuras. El bloqueo de las calles por los edificios derruidos y los escombros, así como los graves daños sufridos por el sistema de suministro de agua, dificultaron los esfuerzos encaminados a apagar el fuego.
Se dispone de escasa información sobre el tipo de lesiones causadas por los terremotos pero, sea cual fuere el número de víctimas mortales, la pauta general probablemente sea la de un gran número de personas con contusiones de menor importancia, un grupo más reducido con fracturas simples y una minoría con fracturas múltiples graves o lesiones internas que requieren atención quirúrgica u otro tipo de tratamiento intensivo. Por ejemplo, después del terremoto de México de 1985, el número de pacientes tratados por los servicios médicos de emergencia fue de 12.605, de los cuales 1.879 (14,9%) necesitaron hospitalización y, aunque algunos casos fueron de rutina, la mayoría permaneció en el hospital durante 24 horas.
La mayor parte de la demanda de servicios de salud tiene lugar en las primeras 24 horas siguientes al fenómeno. Los heridos suelen acudir a los servicios médicos solo durante los primeros 3 a 5 días; transcurridos los cuales, las pautas de presentación vuelven casi a la normalidad. Un buen ejemplo de la importancia crucial de la cronología de la atención de emergencia oportuna se observa en el número de admisiones a un hospital de campo después del terremoto de 1976 en Guatemala (Figura 1.1). El número de ingresos cayó de manera pronunciada a partir del sexto día, a pesar de la búsqueda intensiva de damnificados en las zonas rurales remotas.
CUADRO 1.2. Distribución de las defunciones según grupos de edad después del terremoto de la Ciudad de México en septiembre de 1985.a
|
Grupo de edad (años) |
Defunciones |
Porcentaje de defunciones |
|
Menores de 1 año |
173 |
4,8 |
|
1 - 4 |
143 |
4,0 |
|
5 - 14 |
287 |
8,0 |
|
15 - 24 |
770 |
21,5 |
|
25 - 44 |
1.293 |
36,1 |
|
45 - 64 |
519 |
14,5 |
|
65 o más |
226 |
6,3 |
|
No especificado |
168 |
4,7 |
|
Total |
3.579 |
100,0 |
a Cuerpos recuperados de los edificios derrumbados entre el 19 de septiembre y el 29 de octubre de 1985.Fuente: México, D.F., Departamento de Justicia, Fiscal General, Dirección General de Investigación.

FIGURA 1.1. Tasas de admisión y
ocupación en el hospital de campo de Chimaltenango, Guatemala, 1976.
Los pacientes tienden a acudir en dos oleadas; en la primera, se presentan las víctimas provenientes de la zona inmediata al establecimiento médico y, en la segunda, llegan los casos enviados al establecimiento a medida que se van organizando las operaciones de socorro en las zonas más distantes.
Vientos destructivos
El número de muertes y lesiones provocadas por los vientos destructivos suele ser escaso, a menos que la situación se complique con tales desastres secundarios como inundaciones o crecidas del mar a las que esos vientos suelen asociarse. Las advertencias eficaces previas a la llegada de la tormenta de viento limitan la morbilidad y la mortalidad, y la mayoría de las lesiones suelen ser relativamente menores. Las consecuencias más graves de los huracanes y las tormentas tropicales en la salud pública se deben más a las lluvias torrenciales y las inundaciones que al viento mismo. Tras el huracán Mitch de 1998, el número de muertes, estimado en 10.000 en los países de América Central, se debió principalmente a las inundaciones y los torrentes de lodo.
Inundaciones repentinas, crecidas del mar y tsunamis
Estos fenómenos suelen causar una gran mortalidad pero dejan una estela relativamente escasa de lesiones graves. La mayoría de las defunciones se deben a ahogamientos y son más comunes entre los miembros más débiles de la población. Más de 50% de las muertes ocurridas en Nicaragua tras el paso del huracán Mitch en 1998 se debieron a las inundaciones y torrentes de lodo procedentes de las laderas del volcán Casitas.
Volcanes
Hay volcanes en todo el mundo y son muchas las personas que viven en su proximidad. El fértil suelo volcánico es bueno para la agricultura y resulta atractivo para el establecimiento de ciudades y pueblos. Además, los volcanes pasan por largos períodos de inactividad y varias generaciones ignoran la experiencia de una erupción. Esa situación hace que la población sienta un cierto grado de seguridad pese al peligro de vivir cerca de un volcán. La dificultad para predecir cuando se producirá una erupción hace más compleja su prevención.
Las erupciones volcánicas afectan a la población y a la infraestructura de muchas formas. Las lesiones traumáticas inmediatas suelen deberse al contacto con el material volcánico pues las cenizas sobrecalentadas, los gases, las rocas y el magma suelen causar quemaduras suficientemente graves como para provocar la muerte inmediata. Por su parte, la caída de rocas y piedras suele ocasionar fracturas óseas y otras lesiones por aplastamiento, y la inhalación de los gases y humos suele producir trastornos respiratorios.
Los establecimientos sanitarios y otros edificios e infraestructuras pueden resultar destruidos en cuestión de minutos si se encuentran en el camino del fluido piroclástico y los lahares. Las cenizas que se acumulan en los tejados de las casas pueden aumentar en gran medida el riesgo de derrumbamiento. La contaminación ambiental (por ejemplo, del agua y los alimentos) con cenizas volcánicas altera las condiciones de salud ambientales, y ese efecto se complica cuando se debe evacuar a la población y alojarla en albergues provisorios.
Cuando la fase eruptiva se prolonga y se mantiene durante varios años, como sucedió en la isla caribeña de Montserrat cuando el volcán Soufiere entró en erupción en julio de 1995, se producen trastornos de salud de importancia creciente como el aumento del estrés y la ansiedad en la población sobreviviente. La inhalación prolongada de cenizas ricas en silicio también puede ocasionar silicosis pulmonar años después de la erupción.
Uno de los desastres más devastadores padecidos en América Latina fue la erupción del volcán Venado del Ruiz, que tuvo lugar en Colombia en noviembre de 1985. El calor y las fuerzas sísmicas fundieron una parte de la cubierta de hielo del volcán y produjeron un lahar enorme que enterró a la ciudad de Armero, mató a 23.000 personas e hirió a otras 1.224. Además, resultaron afectados aproximadamente 1.200 km2 de tierra agrícola de primera en la base del volcán.
Inundaciones
La morbilidad y la mortalidad inmediatamente posteriores a las inundaciones lentas y progresivas son limitadas. Aunque se trata de datos sin confirmar, se notificaron aumentos leves del número de defunciones provocadas por mordeduras de serpientes venenosas. Los traumatismos causados por las inundaciones son escasos y solo requieren una limitada atención médica. Pese a que las inundaciones no suelen provocar aumentos de la frecuencia de enfermedades, sí pueden dar lugar a brotes de enfermedades transmisibles como consecuencia de la interrupción de los servicios básicos de salud pública y el deterioro general de las condiciones de vida. Ese efecto despierta una preocupación especial cuando la inundación se prolonga, tal como ocurrió con los desastres provocados por el fenómeno El Niño.
Aludes
Los aludes se han convertido en desastres cada vez más frecuentes en América Latina y el Caribe. La deforestación intensa, la erosión del suelo y la construcción de asentamientos humanos en zonas propensas a experimentar deslizamientos de tierra provocaron varios episodios catastróficos en los últimos años, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Las lluvias que acompañaron a la tormenta tropical Bret desencadenaron aludes en barrios pobres de los suburbios de Caracas, Venezuela, en agosto de 1993, causaron por lo menos 100 defunciones y dejaron a 5.000 personas sin hogar. El pueblo de mineros de oro de Llipi en Bolivia sufrió un elevado número de víctimas en 1992, cuando un alud de tierra sepultó a toda la aldea y mató a 49 personas. Además, la deforestación tuvo un importante papel en el desastre y favoreció el hundimiento de los túneles de las minas. Un desastre similar ocurrido en la región minera de oro en Nambija, Ecuador, cobró 140 vidas humanas en 1993.
En general, este tipo de fenómeno provoca una elevada mortalidad pero pocas lesiones. Si existen estructuras sanitarias (hospitales, centros de salud o sistemas de abastecimiento de agua) en el camino del deslizamiento, estas quedarán gravemente dañadas o destruidas.
El efecto de los desastres sobre la salud pública se asocia a muchos conceptos erróneos. Las personas que planifican y dirigen las operaciones de socorro en caso de desastre deben familiarizarse con los siguientes mitos y realidades:
|
Mito: |
Se necesitan médicos voluntarios extranjeros con cualquier clase de antecedentes médicos. |
|
Realidad: |
La población local cubre casi siempre las necesidades inmediatas de salvamento. Suele necesitarse personal médico con habilidades de las que se carece en el país afectado. |
|
Mito: |
Se necesita cualquier tipo de asistencia internacional y de manera inmediata. |
|
Realidad: |
Una respuesta precipitada que no se base en la evaluación imparcial solo contribuirá al caos. Es mejor esperar hasta que se hayan evaluado las necesidades reales. De hecho, casi todas las necesidades son cubiertas por las propias víctimas y sus gobiernos e instituciones locales, no por las intervenciones externas. |
|
Mito: |
Después de cualquier desastre, las epidemias y las plagas son inevitables. |
|
Realidad: |
Las epidemias no se producen espontáneamente después de un desastre y los cuerpos de los difuntos no causan brotes catastróficos de enfermedades exóticas. La clave para prevenir las enfermedades consiste en mejorar las condiciones sanitarias y educar a la población. |
|
Mito: |
Los desastres revelan los peores rasgos del comportamiento humano (por ejemplo, saqueos y amotinamientos). |
|
Realidad: |
Aunque pueden producirse casos aislados de comportamiento antisocial, la mayor parte de las personas responden de manera espontánea y generosa. |
|
Mito: |
La población afectada está demasiado aturdida y desvalida para asumir la responsabilidad de su propia supervivencia. |
|
Realidad: |
Por el contrario, muchas personas encuentran nuevas fuerzas durante una situación de emergencia. Así lo demostraron los miles de voluntarios que se unieron espontáneamente a las excavaciones de los escombros para buscar a las víctimas tras el terremoto de la Ciudad de México en 1985. |
|
Mito: |
Los desastres son asesinos indiscriminados. |
|
Realidad: |
Los desastres golpean con mayor fuerza a los grupos más vulnerables, es decir, a los pobres, las mujeres, los niños y los ancianos. |
|
Mito: |
La mejor alternativa es ubicar a las víctimas del desastre en campamentos provisorios. |
|
Realidad: |
Esta debe ser la última alternativa. Muchas organizaciones utilizan los fondos normalmente destinados a la adquisición de tiendas de campaña para comprar, en el propio país afectado, materiales de construcción, herramientas y otros bienes relacionados con la edificación. |
|
Mito: |
La vida cotidiana vuelve a la normalidad en pocas semanas. |
|
Realidad: |
Los efectos de un desastre pueden durar un largo tiempo. Los países afectados consumen gran parte de sus recursos económicos y materiales en la fase inmediatamente posterior al impacto. Los buenos programas externos de socorro planifican sus operaciones teniendo en cuenta el hecho de que el interés internacional se va desvaneciendo a medida que las necesidades y la escasez se vuelven más acuciantes. |
 |
 |