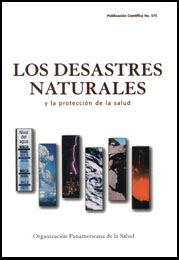
El papel de los profesionales de asistencia en los desastres de América Latina y el Caribe cambió de manera considerable en los últimos tres decenios. Hasta los años setenta, sus acciones se limitaban principalmente a las consecuencias de los desastres o a la respuesta a los mismos. No obstante, los ministerios de salud y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la Región comprendieron que ciertas operaciones de socorro estaban coordinadas pobremente y comenzaron a trabajar en la preparación para los desastres con el fin de mejorar la asistencia humanitaria proporcionada a sus poblaciones.
Tras la devastación causada por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, y especialmente preocupadas por las pérdidas sufridas en los hospitales, las autoridades regionales reconocieron que la población no solo necesita asistencia para hacer frente a las consecuencias de los desastres, sino que merece contar con un sistema de salud menos vulnerable. Con la tecnología disponible actualmente es posible reducir en gran medida y a un costo razonable la susceptibilidad del sistema a los efectos de un peligro. Este enfoque fue firmemente reforzado con la decisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de designar a la década de 1990 como el “Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales” y también estimuló la coordinación de los esfuerzos de la Región para establecer programas de mitigación de desastres.
En la gestión de las actividades para la reducción de los desastres existen tres aspectos fundamentales que corresponden a las tres fases del llamado “ciclo de los desastres” (Figura 2.1):
· respuesta al desastre,
· preparación para el desastre, y
· mitigación del desastre.
Las actividades que se realizan después del desastre incluyen la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. El Capítulo 5 de este libro está dedicado a la coordinación de la asistencia sanitaria durante el período de emergencia y a algunos aspectos de la rehabilitación, con escasas referencias a la reconstrucción. Durante esa última fase, el mecanismo de coordinación y la aprobación de proyectos y otras decisiones se llevan a cabo en un ambiente mucho más cercano a la situación “normal”, ya que el tiempo ha dejado de ser el factor más importante. El período de reconstrucción proporciona una oportunidad para establecer los programas de mitigación de desastres del sector salud y para iniciar o reforzar los programas de preparación para futuros desastres (véanse los Capítulos 3 y 4).
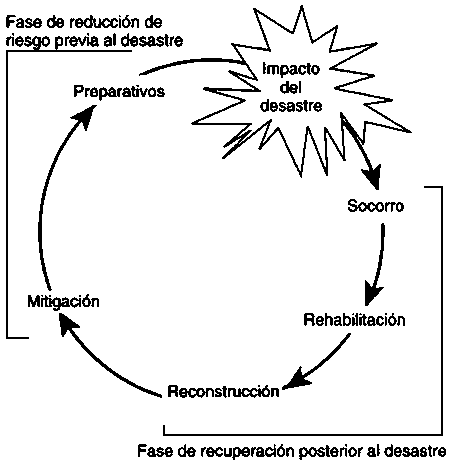
FIGURA 2.1. Secuencia de la
gestión en caso de un desastre de comienzo
súbito.
Muchos países de América Latina y el Caribe han establecido organismos nacionales para coordinar las actividades relativas a la preparación, mitigación, respuesta y recuperación en caso de desastre. Esas instituciones suelen depender de los ministerios de defensa o del interior, o de sus equivalentes nacionales.
La preparación para los desastres y su mitigación tienen tan pocos beneficios inmediatos visibles que hasta que no se produce un desastre importante sus resultados permanecen ocultos. La creación de organismos nacionales para la gestión de desastres es un proceso lento y complejo que requiere constante apoyo político y público. Asimismo, es necesario desarrollar una legislación apropiada a fin de garantizar la continuidad y el financiamiento de esas entidades. A pesar de las dificultades, los programas nacionales para la gestión de desastres son la única solución a largo plazo para reducir la vulnerabilidad de todos los sectores sociales ante esos fenómenos.
Aunque el sector salud puede hacer mucho por sí mismo para mejorar su capacidad de respuesta ante una situación de desastre, es imposible reducir el efecto de las amenazas sin la participación de los sectores de obras públicas, economía, educación, vivienda y otros. El sector salud debe tomar el liderazgo para promover la institucionalización del organismo nacional para la gestión de desastres; de ese modo, también se beneficiará con las decisiones tomadas por otros sectores para reducir la vulnerabilidad de la población. Por ejemplo, un código de edificación de cumplimiento estricto reducirá el número de viviendas y otras estructuras dañadas por un terremoto y, en consecuencia, reducirá el número de víctimas que necesiten atención.
En América Latina y el Caribe, el sector salud ha estado trabajando para reducir su vulnerabilidad ante los desastres mediante el establecimiento de programas nacionales destinados a la gestión sanitaria de tales fenómenos. Sus responsabilidades comprometen a todo el sector, no solo al ministerio de salud. El Programa debe liderar la promoción y coordinación de las actividades de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación temprana, relacionadas con la salud. El alcance del programa abarca los efectos de múltiples amenazas, pues incluye todas las emergencias de gran escala, sea cual fuera su origen (desastres naturales, accidentes químicos o radiactivos, conflictos civiles, violencia, etc.).
Como parte de las actividades de preparación, el programa nacional del sector salud para la gestión de desastres debe garantizar que los planes para afrontarlos estén listos y actualizados (véase el Capítulo 3). Para ponerlos a prueba, deben realizarse ejercicios regulares de simulacro con la participación del sector salud y de otros sectores.
Las actividades de mitigación de los efectos de los desastres (véase el Capítulo 4) exigen incluir medidas de mitigación en todos los programas del ministerio de salud (desarrollo de nuevos servicios, construcción o remodelación de instalaciones, y programas de mantenimiento de hospitales y otros establecimientos de salud). También debe fomentarse la reducción de la vulnerabilidad de los servicios relacionados con la salud, sobre todo los referidos a los sistemas de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado. Asimismo, las actividades de mitigación requieren el desarrollo de normas y estándares de construcción para garantizar que los establecimientos sanitarios puedan resistir los peligros potenciales de los desastres.
Por último, durante la fase de respuesta al desastre, el programa nacional del sector salud para la gestión de desastres se encarga de coordinar todas las actividades del sector salud destinadas a reducir la pérdida de vidas y bienes y proteger la integridad de los servicios de salud (véanse los Capítulos 5 al 13).
Responsabilidades regionales y locales
El tema central de este capítulo se refiere a las responsabilidades del programa nacional o central del sector salud para la gestión de desastres. No obstante, los mismos principios se aplican a los programas provinciales o regionales, y a los departamentos de epidemiología y salud ambiental, los hospitales, las instituciones del sistema de seguridad social, los servicios de abastecimiento de agua y las organizaciones no gubernamentales.
El establecimiento de un punto focal para la coordinación de las actividades de reducción de desastres garantiza el empleo óptimo de los recursos de atención de la salud del ministerio de salud, la seguridad social, las Fuerzas Armadas y el sector privado. Debe nombrarse un coordinador del sector salud para la gestión de desastres con dedicación exclusiva y, como sucede en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el cargo debe estar ubicado en el nivel más alto del organigrama del ministerio de salud (es decir, en la órbita del gabinete consultivo del ministro o del viceministro) o en la dirección general de salud, sobre todo cuando la entidad tiene responsabilidades operativas en la asistencia sanitaria de emergencia.
El coordinador del sector salud para la gestión de desastres es el responsable de elaborar los programas de preparación, mitigación y prevención de los desastres del sector salud. En los países de América Latina y el Caribe, las características del cargo evolucionaron a lo largo de los últimos años, pasando de ser las responsabilidades de un arbitro de perfil bajo a las de un profesional capacitado y polifacético, encargado de liderar el programa nacional del sector salud para la gestión de desastres.
Como puede observarse en el Recuadro 2.1, las responsabilidades del programa nacional son complejas. La mayoría de los programas cuentan con un especialista en la respuesta y preparación y otro especialista en la mitigación de las consecuencias de los desastres.
La coordinación de todos los componentes del sector salud - públicos y privados - requiere la creación de un comité asesor permanente. Bajo la dirección del coordinador del sector salud para la gestión de desastres, ese comité debe estar integrado por especialistas del sector salud (epidemiología, salud ambiental, administración de hospitales) y por representantes de los principales organismos gubernamentales responsables de los servicios de salud, la Cruz Roja y las organizaciones no gubernamentales, así como por la comunidad internacional que coopera en las actividades del campo de la salud. El comité debe reunirse en forma periódica para tomar decisiones operativas y coordinar las actividades de asistencia humanitaria de los organismos participantes.
Para orientar en forma adecuada las actividades del programa nacional del sector salud para la gestión de desastres, el coordinador del sector salud debe conocer los riesgos (amenazas y vulnerabilidad) que existen en el país. Como la probabilidad de situaciones peligrosas y la vulnerabilidad de los sistemas cambia constantemente, se depende de la información científica y del proceso de desarrollo nacional (por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, los cambios de las normas de edificación y la instalación de nuevas industrias). Las actividades de los subprogramas de mitigación y preparación para desastres dependen en gran medida de la evaluación del riesgo. Los elementos más importantes que deben tener en cuenta esos subprogramas se describen en los Capítulos 3 y 4, respectivamente.
La identificación de los riesgos derivados de las amenazas naturales y de los causados por las actividades humanas exige la colaboración entre el sector salud y la comunidad científica (sismólogos, meteorólogos, sociólogos), los especialistas en medio ambiente, los ingenieros y los planificadores urbanos, las brigadas de bomberos, la industria privada y, en el caso de las emergencias complejas, las entidades políticas.
El coordinador del sector salud para la gestión de desastres debe conocer la magnitud de riesgo que se considera aceptable para poder definir las prioridades del programa nacional del sector salud para la gestión de desastres. Aunque se dispone de ciertos métodos para calcular los riesgos (véase el Capítulo 4), el nivel considerado tolerable es menos preciso y depende de factores tales como las pautas culturales y sociales, la toma de conciencia del público y los políticos sobre el problema, y las limitaciones económicas.
|
RECUADRO 2.1. Programa nacional del sector salud para la gestión de desastres. Las áreas de responsabilidad del programa son las de promoción, establecimiento de normas, capacitación, y coordinación con otras instituciones o sectores, tal como se detalla a continuación. Promoción · Aspectos y beneficios sociales y de salud de la gestión de desastres con otros sectores, incluido el sector privado; · Inclusión de la reducción de la magnitud de los desastres en las actividades de desarrollo de otros programas y divisiones del ministerio de salud y de otras instituciones del sector salud; · Educación del público mediante el uso de los medios de comunicación de masas y la participación de los educadores en salud. Establecimiento de normas · Normas para la construcción y mantenimiento de los establecimientos de salud en zonas proclives a los desastres, tomando en consideración las medidas de mitigación y preparación; · Normas para la planificación de contingencias, simulacros y otras actividades de preparación en el sector salud; · Listas de medicamentos esenciales y suministros para las situaciones de emergencia; · Protocolos normalizados de telecomunicación. Capacitación · Adiestramiento en servicio del personal de salud (comprende todos los tópicos, desde la prevención hasta la respuesta a los desastres); · Promoción de la gestión de desastres en los programas de estudio de las ciencias de la salud en los niveles de pre y posgrado (por ejemplo, facultades de medicina, escuelas de enfermería y de salud ambiental); · Inclusión de temas relacionados con la salud en los programas de capacitación para la gestión de desastres de otros sectores (por ejemplo, planificación y relaciones exteriores). Coordinación con otras instituciones y sectores · Organismo nacional para la gestión de desastres u otros organismos con responsabilidad multisectorial; · Puntos focales o comisiones de gestión de desastres de otros sectores (por ejemplo, el organismo nacional de gestión de desastres, el parlamento, el organismo de relaciones exteriores, los departamentos de obras públicas y las organizaciones no gubernamentales; · Programas de gestión de desastres del sector salud dentro y fuera del país, especialmente en los países o territorios vecinos; · Organizaciones nacionales e internacionales de socorro (por ejemplo, organismos bilaterales y de la ONU y las organizaciones no gubernamentales). En caso de desastre, el programa es responsable de: · Movilizar la respuesta sanitaria, y · Proporcionar asesoramiento, coordinar las operaciones en nombre de las autoridades del sector salud (ministerio de salud) y respaldar la respuesta sanitaria en casos de emergencias de gran escala derivadas de desastres naturales, tecnológicos o provocados por el hombre. |
Para que todas las actividades necesarias del sector salud puedan realizarse correctamente, es necesario que todos los participantes del programa nacional del sector salud para la gestión de desastres estén debidamente capacitados. Los fracasos en la mitigación, preparación y respuesta se deben, en gran medida, a lagunas en la coordinación entre los distintos profesionales y a la falta de capacitación específica del personal de atención de la salud y de salud pública. Muchos profesionales de la salud nunca fueron capacitados en forma específica, carecen de experiencia en situaciones de desastre y tampoco participaron en actividades de gestión de desastres. Los profesionales de otros sectores, tales como obras públicas y financiamiento (que intervienen en la construcción de establecimientos sanitarios), asuntos exteriores o el organismo nacional de gestión de los desastres (asistencia humanitaria) deben conocer en detalle los aspectos de preparación y mitigación relacionados con el sector salud.
El programa nacional del sector salud para la gestión de desastres es el responsable de promover la capacitación permanente en la gestión sanitaria de los desastres. Los dos métodos principales para lograrlo son: a) la capacitación permanente en el ámbito institucional y b) la formación profesional académica proporcionada por una gran variedad de instituciones en los niveles de pre o posgrado o mediante la educación continua.
Los programas se evalúan a partir de los objetivos y las funciones que les fueron asignados de manera especifica.1 Los siguientes indicadores pueden adaptarse a esos dos aspectos y son útiles para la evaluación:
1 Organización Panamericana de la Salud. Guías de evaluación de los preparativos para desastres en el sector de la salud. Washington, DC: OPS; 1995.
Evaluación del programa de preparación
· Fecha de la última revisión de los planes nacionales y regionales de preparación para casos de desastres del ministerio de salud y de las instituciones responsables por el abastecimiento de agua;· Ejercicio anual y comprobación del plan para casos de desastres.
Evaluación de las medidas de mitigación
· Porcentaje de establecimientos de salud y sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado sometidos a estudios de vulnerabilidad;· Porcentaje de servicios sanitarios esenciales y de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado que seguirán funcionando después de un desastre.
Evaluación del programa de capacitación
· Número de personas con capacitación específica en la gestión de desastres;· Número de horas de capacitación en la gestión de desastres establecidas en los niveles de pre y posgrado universitario.
 |
 |