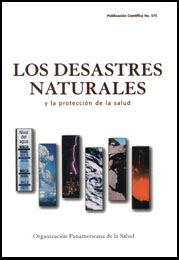
El objetivo de la preparación para casos de desastres es garantizar que los sistemas, procedimientos y recursos estén preparados para proporcionar una asistencia rápida y efectiva a las víctimas y facilitar así las medidas de socorro y el restablecimiento de los servicios.
La preparación para casos de desastres es una actividad multisectorial permanente. Forma parte integral del sistema nacional encargado de establecer los planes y programas para la gestión de desastres (prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción). El sistema, conocido con distintos nombres en los diferentes países, depende de la coordinación de varios sectores para llevar a cabo las siguientes tareas:
· Evaluar el riesgo de desastres del país o de una región determinada;· Adoptar normas y reglamentaciones;
· Organizar los sistemas de comunicación, información y alerta;
· Garantizar los mecanismos de coordinación y respuesta;
· Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los recursos económicos y de otro tipo estén disponibles y cada vez más preparados para poder ser movilizados rápidamente en situaciones de desastre;
· Elaborar programas de educación pública;
· Coordinar sesiones informativas con los medios noticiosos, y
· Organizar ejercicios de simulacro de desastres para poner a prueba los mecanismos de respuesta.
Como se señalara en el Capítulo 2, el sector salud forma parte esencial del sistema intersectorial (nacional, regional o local) encargado de la preparación y respuesta a los desastres. Tanto su organización como los mecanismos de respuesta deben ser cuidadosamente planificados y tomar en consideración la vulnerabilidad del país o de una región específica, las políticas de salud y la legislación sobre desastres, y la organización administrativa y técnica de las instituciones del sector salud. Ello comprende mecanismos de coordinación, formulación de planes y programas, capacitación e investigación, y apoyo logístico y financiero.
El sector salud debe tener un conocimiento claro del riesgo de peligros potenciales importantes que existe en el país o región específica, tanto de origen natural (fenómenos geológicos o hidrometeorológicos), como de origen tecnológico (accidentes químicos o radiactivos), social (violencia, guerra o subversión) o biológico (grandes epidemias). El análisis del peligro es responsabilidad de los organismos gubernamentales, privados o de ambos tipos, y requiere conocimientos en tales áreas como la sismología, la vulcanología, la meteorología, la ingeniería estructural y la epidemiología.
Debe evaluarse la vulnerabilidad a los brotes epidémicos, al igual que los datos sobre vivienda, condiciones de vida, hacinamiento, servicios básicos de saneamiento y antecedentes o historia de focos naturales o endémicos de enfermedad.
El sector salud es el responsable de usar los datos proporcionados por los organismos especializados para determinar la vulnerabilidad de sus establecimientos esenciales (hospitales, centros de salud y edificios administrativos) y de las líneas vitales que garantizan su funcionamiento - por ejemplo, el abastecimiento de agua y electricidad, comunicaciones y transporte - así como sus capacidades y mecanismos propios de respuesta. Cuando se analiza la vulnerabilidad, hay que evaluar también los puntos débiles, tanto de organización como físicos, para poder establecer planes realistas para los escenarios de salud posteriores al desastre.
El primer paso en la evaluación del riesgo consiste en calcular la probabilidad de que se produzcan situaciones de peligro. Si es posible, será importante obtener mapas de distintos tipos de peligro (que están generalmente disponibles en el seno de la comunidad científica, la industria, la prensa, las autoridades políticas, etc.) o crearlos. El segundo paso consiste en calcular la vulnerabilidad de cada región o zona. Esos datos se obtendrán del organismo nacional para la gestión de desastres y de otras entidades y se analizarán en consulta con ingenieros, arquitectos, planificadores, personal de defensa civil y otros especialistas.
Algunos países están estableciendo sistemas de información geográfica (SIG) que pueden ser de gran ayuda para calcular los niveles de riesgo. En general, esos sistemas se encuentran en instituciones que no pertenecen al sector salud, pero la síntesis de información que proporcionan resulta útil para todos los sectores y actividades del país. La información suele utilizarse para desarrollar y planificar procesos, entre ellos la mitigación de los desastres.
Aunque las instituciones de salud pueden formular planes propios de preparación para casos de desastres, es preferible que los países tengan una política clara sobre la prevención y gestión de esos casos. La legislación debe exigir que las instituciones de salud formulen planes de preparación y de respuesta, que institucionalicen esos planes como parte de sus actividades habituales, que realicen ejercicios de simulacro para ponerlos a prueba, y que asignen recursos financieros para su desenvolvimiento y mantenimiento. Los planes para casos de desastres deberían ser un requisito para otorgar la acreditación a los hospitales.
Al preparar los planes del sector salud para casos de desastres, deberían tenerse presentes las directrices siguientes:
1. Identificar los posibles escenarios de salud de acuerdo con el análisis de los peligros y la vulnerabilidad, y usar ese conocimiento como base para crear el plan para casos de desastres. Es preciso decidir los recursos que deben ser movilizados en la planificación de los escenarios más probables, en oposición al “peor escenario posible” (que es poco probable que ocurra en toda una vida).2. Enumerar todos los fenómenos posibles y las probables necesidades de salud generadas por los distintos escenarios. Para ser efectiva, la planificación debe estar orientada hacia objetivos específicos y realistas, tales como la forma de actuar ante la asistencia no solicitada y cómo aprovechar al máximo los recursos disponibles.
3. Planificar las características principales de la respuesta administrativa, tales como la ubicación y los deberes generales de los funcionarios clave. Los planes no deben complicarse con detalles; debe dejarse un margen para que las respuestas adecuadas e improvisadas llenen las posibles lagunas.
4. Subdividir los planes en unidades autosuficientes. La respuesta adecuada a un desastre no suele requerir que todo el personal especializado (por ejemplo, los administradores de los hospitales) esté familiarizado con todos los aspectos del plan.
5. Dar a conocer ampliamente el plan. Las personas que tienen que cumplir funciones en el marco del plan para casos de desastres deben estar muy familiarizadas con el mismo. Esa exigencia requiere una capacitación considerable. Son muchos los planes buenos que fracasaron en situaciones de emergencia real por falta de una diseminación adecuada de su contenido y por no haber sido practicados suficientemente.
6. Incluir ejercicios periódicos para poner a prueba el plan, pues los planes no son realistas si no son puestos a prueba. La ausencia de una prueba real anula en gran medida la validez del mejor de los planes abstractos.
7. Incluir sistemas de alerta e información tempranas para que la población pueda adoptar medidas de autoprotección o llegar a los refugios temporarios en caso de ser necesaria la evacuación. La información pública debe emanar de fuentes autorizadas y competentes y tener formatos bien definidos para que los mensajes sean claros y precisos. Los sistemas de alerta de los distintos tipos de desastres deben ser normalizados en todo el país y puestos a prueba durante los ejercicios de simulacro. La población debe estar al tanto de cómo funcionan los sistemas de alerta en casos de desastres antes de que ocurra el fenómeno.
8. Compilar un paquete de información con los datos demográficos básicos, incluidos los datos epidemiológicos. Ese paquete debe contener mapas topográficos que indiquen el trazado de las carreteras, la ubicación de los puentes y las líneas ferroviarias, la ubicación y el plano básico de distribución de los establecimientos de salud, y toda la información adicional que pueda facilitar la respuesta. El paquete debe estar ubicado en algún lugar que permita encontrarlo fácilmente en caso de desastre. Si existen sistemas de información geográfica (SIG), serán de gran utilidad y, si ellos dependen de otros ministerios o reparticiones, pueden ser compartidos.
Para que el plan de preparación del sector salud para la gestión de desastres tenga éxito, deben formularse mecanismos claros de coordinación de las actividades con los demás sectores y con la comunidad internacional.
El coordinador del sector salud para la gestión de desastres es el responsable de las actividades de preparación y de los planes de coordinación con los organismos gubernamentales, incluidos los de defensa civil, el ejército y las divisiones de relaciones exteriores, con los organismos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, con la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales, y con las instituciones responsables de los servidos de vivienda, comunicación, energía eléctrica y abastecimiento de agua. Es especialmente importante que ese coordinador se mantenga en comunicación y coordinación permanentes con los organismos de defensa civil y los funcionarios del Programa de Preparativos y Coordinación del Socorro en Casos de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en cada país.1
1 Para más información véase la página de la OPS en la Internet (http://www.paho.org/spanish/ped/pedhome.htm).
Cuando se produce un desastre, los medios de comunicación desempeñan un papel importante pues suministran información crítica a la audiencia nacional e internacional. Por ese motivo, resulta esencial que las autoridades nacionales y los responsables de esos medios conozcan y compartan los objetivos de la difusión de la información, así como las funciones que cada uno cumple en casos de desastres. Se recomienda enfáticamente, como parte de la planificación, llevar a cabo reuniones o seminarios regulares entre los representantes de los medios y los encargados de la gestión de desastres para aclarar sus respectivas funciones y responsabilidades.
Los medios de comunicación también tienen un importante papel en educar a la comunidad sobre medidas sencillas pero esenciales que se pueden adoptar para reducir los efectos de los desastres. El sector salud debe usar los medios de comunicación para transmitir mensajes sobre la preparación para los desastres y la mitigación de sus efectos.
Cuando ocurre un desastre, el sector salud es responsable del tratamiento de las víctimas, la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades, el saneamiento básico y la ingeniería sanitaria, la supervisión de la atención de salud en los campamentos o asentamientos temporarios de personas desplazadas y refugiadas, la capacitación, y los recursos y apoyo logísticos.
Después de un desastre, las responsabilidades del sector salud abarcan prácticamente todos los aspectos de las operaciones normales previas al desastre. En el caso de un desastre grave, ningún departamento técnico o de apoyo puede quedar excluido o sin movilizar.
La preparación debe abarcar todas las actividades y disciplinas de la salud y no limitarse a los aspectos más visibles de la gestión de la atención médica y de emergencia de la masa de víctimas. Para reforzar esas responsabilidades, un comité asesor permanente formado por especialistas en diversas disciplinas de la salud debe reunirse en forma periódica con el fin de revisar las actividades de preparación y los planes para casos de desastres en sus áreas funcionales respectivas (véase el Capítulo 2).
Tratamiento de las víctimas
Los planes prehospitalarios y hospitalarios para el tratamiento de las víctimas son esenciales al organizar los servicios de salud para situaciones de desastres. El plan prehospitalario debe enfocarse en la búsqueda y rescate de las víctimas que requieren personal o equipo médico especializado, tal como es el caso de las personas atrapadas en los edificios derrumbados por un terremoto. El sector salud debe reducir al mínimo la dependencia a la asistencia exterior para las actividades de búsqueda y rescate (BYR) y promover el desarrollo de una capacidad nacional familiarizada con las técnicas y los equipos modernos de BYR.
Otras actividades prehospitalarias son los primeros auxilios administrados en el lugar del desastre y, dependiendo de la gravedad de las lesiones, el tratamiento inmediato de las víctimas. Las personas heridas deben ser identificadas o registradas en el lugar del desastre, clasificándolas según la prioridad para el tratamiento, el transporte al hospital, o ambos. Este proceso, conocido como triaje, utiliza un sistema internacional de codificación por colores (véase el Capítulo 6). Debido a que muchos trabajadores de salud no están familiarizados con la gestión masiva de las víctimas, esos aspectos deben incluirse en los programas médicos y paramédicos de las escuelas de ciencias de la salud.
El plan hospitalario para casos de desastres debe referirse a la organización en el propio hospital y concentrarse en el desarrollo de planes de emergencia, capacitación, información, seguridad de los pacientes y del personal hospitalario, evacuación, y disponibilidad de medicinas y suministros médicos para los tratamientos de emergencia. También debe contemplar los sistemas auxiliares de comunicación, energía eléctrica, abastecimiento de agua y transporte. Además, el hospital debe integrarse a la red de respuesta hospitalaria en casos de desastres y establecer procedimientos claros para la referencia y transporte de los pacientes.
Identificación de los cuerpos
La identificación de los cuerpos requiere una coordinación meticulosa con los departamentos de medicina forense. El sector salud debe formular protocolos para identificar y conservar los cadáveres, certificar las defunciones y realizar el transporte local e internacional en los casos necesarios. No todos los países considerarán práctico mantener profesionales expertos en ese campo, pero las autoridades de salud deben estar familiarizadas con el enfoque y establecer contactos con las fuentes potenciales de cooperación técnica.
Vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades
Como se expone en el Capítulo 7, el tipo de desastre determina los niveles de morbilidad y mortalidad en una población afectada por el fenómeno. Sin embargo, como parte del sistema de vigilancia epidemiológica, es aconsejable instituir mecanismos de alerta con un listado de las enfermedades posibles relacionadas con cada tipo de desastre, establecer un sistema sencillo de recolección de datos y poner en marcha programas especiales tales como los de control de vectores, de enfermedades diarreicas o de trastornos nutricionales. Todo esto no puede improvisarse, por lo que será responsabilidad del departamento de epidemiología estar preparado y de los servicios de salud hacer frente a ese desafío en los momentos de crisis.
Los accidentes tecnológicos requieren un sistema especializado de vigilancia. La planificación para ese tipo de desastre debe incluir la designación previa de centros de información y tratamiento para casos de envenenamiento químico y de exposición a radiaciones ionizantes. Aunque el tema no se trata en la presente publicación, debe señalarse que los trabajadores de salud deben adquirir habilidades especiales para responder a los accidentes tecnológicos.
Para llevar a cabo esa capacitación existe una variedad de recursos disponibles.2 Además del material audiovisual e impreso, la red mundial de Internet ofrece una cantidad creciente de fuentes para consultar.
2 Entre otros centros de documentación se encuentra el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID), una institución integrada por varios organismos con sede en San José, Costa Rica. El CRID recopila y disemina documentación relacionada con diversos aspectos de los desastres y su gestión. Puede accederse a la base de datos CRID a través de la Internet (http://www.disaster.info.desastres.net/crid/index.htm)
Saneamiento básico e ingeniería sanitaria
El saneamiento básico y la ingeniería sanitaria se ocupan del abastecimiento de agua y la evacuación de aguas residuales y residuos sólidos, la manipulación de los alimentos, el control de los vectores, y el saneamiento de las viviendas (véase el Capítulo 8). El organismo de salud ambiental y las autoridades responsables del abastecimiento de agua deben colaborar en la formulación de planes de contingencia para garantizar que esos servicios vitales funcionen en forma ininterrumpida, sea cual fuera la magnitud del desastre.
Gestión administrativa de los refugios y asentamientos temporarios
El sector salud es el responsable de establecer programas básicos de salud para los refugios temporarios. Los programas deben incluir sistemas de vigilancia y control de las enfermedades infecciosas y de vigilancia nutricional. Los niños deben recibir las vacunas apropiadas y han de aprovecharse las oportunidades de proporcionar educación básica de salud a los residentes de esos asentamientos.
Capacitación del personal de salud y del público
Los ministerios de salud de los países vulnerables a los desastres deben instituir programas integrales de capacitación en servicio para el personal de salud. Ese personal debe recibir instrucción específica sobre primeros auxilios, técnicas de búsqueda y rescate (BYR) e higiene pública de la población en riesgo y ofrecer posibilidades de formación continua sobre los aspectos de la gestión de desastres relacionados con sus áreas respectivas de responsabilidad. Las instituciones de salud deben reclutar personal profesional con antecedentes en la gestión de desastres para encargarse de llevar a la práctica los programas mencionados.
Quizá sea incluso más importante que las instituciones de formación profesional (universidades, escuelas, etc.) incluyan temas sobre la preparación y la respuesta a los desastres en sus programas regulares o como parte de los programas de educación continua.3 También hay que incitar al sector salud para que desarrolle protocolos de investigación que puedan aplicarse durante la fase del desastre para identificar los factores que pueden contribuir a mejorar su gestión o para caracterizar sus efectos sobre la salud de la población.
3 Así está ocurriendo en diversas instituciones de formación en América Central, donde el enfoque modular ha tenido un gran éxito. Esas actividades de formación han recibido el apoyo técnico del Centro Colaborador de la OPS/OMS de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, el cual dispone de relaciones firmes con otros centros de todo el mundo.
Recursos y apoyo logísticos
El sector salud debe disponer de un presupuesto para las actividades de preparación y respuesta a los desastres. Deben adoptarse mecanismos que permitan la rápida movilización de los recursos después del desastre, en lugar de recurrir a los procedimientos administrativos normales que suelen ser excesivamente burocráticos y lentos.
Por lo general, no es económico que los servicios de salud individuales, especialmente los hospitales, dispongan de un almacén de suministros destinados al socorro en casos de desastres; por ejemplo, no resulta útil guardar grandes cantidades de medicamentos con fecha de vencimiento. Como parte de la planificación de la preparación, los hospitales deben unirse a una red nacional o regional de instituciones que mantengan depósitos de productos que puedan distribuirse con rapidez, incluidos los que se conservan en depósitos gubernamentales o militares. El Capítulo 12 describe los aspectos que deben considerarse en el manejo de recibos, inventarios y distribución de suministros para el socorro humanitario.
Simulacros
Los simulacros deben realizarse con la participación de las autoridades de salud y del personal operativo. Esos ejercicios representan la única forma de mantener actualizados los planes, sobre todo durante los largos períodos en los que no se producen situaciones de emergencia. Existen varias técnicas para conducir esos ejercicios de simulación:
· Los simulacros de oficina (a veces llamados “juegos de guerra” en la jerga militar), permiten usar escenarios impresos o presentados en computadoras. Su objetivo es mejorar la coordinación y compartir la información, y poner a prueba los procesos de toma de decisiones.· Los ejercicios de campo son más costosos, pero son muy visibles y populares. Se realizan para poner a prueba la puesta en marcha de un plan para casos de desastres en condiciones de campo simuladas. Aunque esos ejercicios no pueden reproducir con realismo la dinámica y el caos de los desastres de la vida real, son muy útiles para detectar los errores inevitables, la falta de coordinación o las deficiencias de la respuesta simulada. La conclusión esencial de esos ejercicios debe ser una evaluación crítica. Un ejercicio de campo perfecto es el que saca a la luz muchos de los defectos del plan.
· Los ejercicios de adiestramiento se destinan a impartir habilidades específicas al personal técnico (por ejemplo, al personal de BYR, de ambulancias, y de lucha contra el fuego). Un ejercicio de adiestramiento perfecto es el que conduce a una repetición impecable de la tarea en cualquier circunstancia.
 |
 |