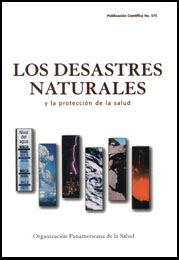
Si bien es prácticamente imposible evitar la mayoría de los desastres naturales, sí es posible minimizar o mitigar sus efectos perjudiciales. En gran parte de los casos, el objetivo de las medidas de mitigación es reducir la vulnerabilidad del sistema (por ejemplo, mejorando y haciendo cumplir las normas de construcción). Sin embargo, en algunos casos las medidas de mitigación intentan reducir la magnitud del desastre (por ejemplo, desviando el curso de un río). La prevención de los desastres implica que es posible eliminar por completo los efectos dañinos de un desastre, pero eso no es probable en la mayoría de los casos. Un ejemplo podría ser la reubicación de la población de una zona propensa a inundarse a otra que no se inunda o en la cual las inundaciones son poco probables. En un caso así, la vulnerabilidad podría aproximarse a cero, ya que desde un punto de vista sanitario o social no hay vulnerabilidad donde no hay población.
La cantidad de víctimas que necesitan atención médica podría reducirse drásticamente mejorando la calidad estructural de las viviendas, escuelas y otros edificios públicos y privados. Aunque la mitigación en esos sectores tiene claras implicaciones sanitarias, la responsabilidad directa del sector salud se limita a garantizar la seguridad de los establecimientos y los servicios públicos de salud, incluidos los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado.
En los dos últimos decenios, casi 100 hospitales y más de 500 centros de salud de América Latina y el Caribe sufrieron daños como resultado de desastres (Cuadro 4.1). En los peores casos, los hospitales se derrumbaron causando la muerte de pacientes y personal médico. La interrupción de los servidos a la comunidad fue lo que puso más frecuentemente en peligro la salud de la población. En muchas instancias, las reparaciones no se habían terminado varios años después del desastre. Cuando se interrumpe el abastecimiento de agua o el agua está contaminada, las consecuencias para la salud pública pueden ser graves. Además del costo social de tales daños, tanto la rehabilitación como la reconstrucción constriñen gravemente a las economías.
Dados la variedad y los costos de las actividades de mitigación, es necesario establecer prioridades para poner en práctica las medidas más adecuadas. En el sector salud, esa es la función del programa nacional de gestión sanitaria para desastres. El programa debe trabajar con expertos en campos tales como salud y políticas públicas, administración de hospitales, sistemas de abastecimiento de agua, ingeniería, arquitectura, planificación y educación, y las tareas deben ser coordinadas por una unidad especializada de dicho programa. Las actividades de mitigación complementan las de preparación y respuesta.
CUADRO 4.1. Hospitales y centros de salud dañados o destruidos en América Latina y el Caribe según desastres naturales seleccionados.
|
Desastre |
Hospitales y centros de salud |
Camas fuera de servicio |
|
Terremoto, Chile, marzo 1985 |
79 |
3.271 |
|
Terremoto, México, septiembre 1985 |
13 |
4.387 |
|
Terremoto, El Salvador, octubre 1986 |
7 |
1.860 |
|
Huracán Gilbert, Jamaica, septiembre 1988 |
24 |
5.085 |
|
Huracán Joan, Costa Rica y Nicaragua, octubre 1988 |
4 |
... |
|
Huracán Georges, República Dominicana, septiembre 1998 |
87 |
... |
|
Huracán Georges, Saint Kitts y Nevis, septiembre 1998a |
1 |
170 |
|
El Niño, Perú, 1997-1998 |
437 |
... |
|
Huracán Mitch, Honduras, noviembre 1998 |
78 |
... |
|
Huracán Mitch, Nicaragua, noviembre 1998 |
108 |
... |
a Durante sus 35 años de funcionamiento, el hospital Joseph N. France de Saint Kitts sufrió daños graves causados por huracanes en 10 ocasiones.... Datos no disponibles
El programa de mitigación estará a cargo de las siguientes actividades:
1. Identificar las áreas expuestas a los desastres naturales con el apoyo de instituciones especializadas (meteorología, sismología, etc.) y determinar la vulnerabilidad de los establecimientos de salud esenciales y de los sistemas de abastecimiento de agua;2. Coordinar el trabajo de los equipos multidisciplinarios abocados a establecer diseños y códigos de construcción para proteger la infraestructura sanitaria y el servicio de abastecimiento de agua de los daños provocados por los desastres. Las normas para el diseño y construcción de hospitales son más estrictas que las aplicadas a otros edificios porque los hospitales no solo protegen el bienestar de su público habitual, sino que deben seguir funcionando para atender a las víctimas de los desastres;
3. Incluir medidas de mitigación de desastres en la política del sector salud y en la planificación y creación de nuevos establecimientos. Las medidas para reducir los efectos de los desastres deben estar incluidas en la selección de la ubicación, los materiales de construcción, los equipos y el tipo de administración y mantenimiento del edificio;
4. Identificar a los hospitales y otros establecimientos de salud prioritarios para someterlos a inspecciones escalonadas y modificaciones que les permitan cumplir las normas y códigos de construcción vigentes. La función de un establecimiento es un factor importante para determinar su prioridad. Por ejemplo, en zonas propensas a los terremotos, un hospital con servicio de atención médica de emergencia tendrá una prioridad más alta en la fase posterior al desastre que otros establecimientos que atienden a pacientes ambulatorios o que pueden ser evacuados rápidamente. Deben crearse comités de mitigación en el ámbito local para identificar los establecimientos clave y garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación de todos los proyectos.
5. Asegurar que las medidas de mitigación de los desastres sean tomadas en consideración en los planes de mantenimiento, las modificaciones estructurales y otros aspectos funcionales del establecimiento. En algunos casos, el edificio puede estar bien diseñado pero las adaptaciones sucesivas y la falta de mantenimiento aumentan su vulnerabilidad;
6. Informar, sensibilizar y capacitar al personal que interviene en la planificación, administración, operación, mantenimiento y uso de los establecimientos, de forma que puedan integrar las prácticas de mitigación de desastres en sus actividades habituales;
7. Promover la inclusión de la mitigación de los desastres en los programas de las instituciones de capacitación profesional relacionadas con construcción, mantenimiento, administración, financiamiento y planificación de los establecimientos de salud y de los sistemas de abastecimiento de agua.
En el Anexo I se describen los pasos para establecer un plan nacional de mitigación de los desastres para los hospitales de una región propensa a los terremotos.
La primera fase del programa de mitigación de los desastres consiste en hacer un análisis de la vulnerabilidad con el fin de identificar los puntos débiles del sistema que puedan estar expuestos a peligros. Como el objetivo de ese análisis es establecer prioridades para readaptar o reparar las instalaciones, no hay razón alguna para llevar a cabo el estudio si no existe la intención de poner en práctica las medidas de mitigación que se recomienden.
El análisis de vulnerabilidad es conducido por un equipo multidisciplinario formado por administradores de salud y especialistas en la evaluación de los peligros naturales, salud ambiental, ingeniería, arquitectura, planificación, etc. El equipo debe identificar los peligros potenciales, clasificar la ubicación del sistema (calidad del suelo, vías de acceso, etc.), determinar el rendimiento previsible del sistema y analizar las operaciones de mantenimiento. A continuación, el equipo estará en condiciones de presentar los resultados de ese estudio inicial de bajo costo al “propietario” o “cliente” y proponer las medidas de mitigación correspondientes, teniendo en cuenta la disposición política y las limitaciones financieras. Por último, y sobre la base de la decisión tomada, se realizará un estudio analítico cuantitativo de la vulnerabilidad.
En general, los profesionales expertos en la evaluación de peligros naturales, métodos de análisis del riesgo y ejecución de proyectos de readaptación que se contratan suelen ser ajenos al hospital o al sistema de abastecimiento de agua que se estudia. Al mismo tiempo que se realiza el análisis, debe llevarse a cabo un programa de capacitación para que los funcionarios de las instituciones obtengan la capacidad básica de reducir la vulnerabilidad del establecimiento.
El análisis de la vulnerabilidad debe hacerse en forma periódica porque tanto los peligros como la vulnerabilidad cambian con el paso del tiempo.
Las normas de construcción para los establecimientos de salud son distintas de las que se aplican a la mayoría de los edificios, en particular, cuando se prevé que esos establecimientos van a estar sometidos a una mayor presión para atender un gran número de emergencias médicas como consecuencia de un desastre. Las medidas de mitigación de los hospitales deben orientarse, en primer lugar, a evitar las defunciones de los pacientes y del personal y, en segundo lugar, a garantizar que el hospital funcionará adecuadamente después del impacto del desastre. En consecuencia, se debe analizar la vulnerabilidad de cada componente del hospital.
Cuando se llevan a cabo análisis de vulnerabilidad y se preparan los planes de mitigación de los establecimientos de salud, deben tenerse en cuenta los factores siguientes:
1. Elementos estructurales, entre ellos los componentes que soportan la carga del edificio, tales como vigas, columnas y paredes maestras;2. Elementos no estructurales tales como los elementos de arquitectura (paredes exteriores que no soportan carga, tabiques interiores, sistemas divisorios, ventanas, artefactos de iluminación y techos), sistemas de emergencia (agua, electricidad y sistema de comunicaciones) y contenidos del edificio (medicinas, suministros, equipos y mobiliario). Los daños no estructurales pueden ser graves incluso cuando la estructura del edificio permanezca intacta;
3. Elementos funcionales tales como el diseño físico (localización, distribución del espacio exterior e interior, vías de acceso), y mantenimiento y administración. Los aspectos administrativos y operativos del establecimiento (incluidos los planes para casos de desastres y la realización de simulacros) son tratados como parte de las actividades de preparación.
El análisis de los componentes estructurales debe hacerse en primer lugar, ya que los resultados obtenidos se usarán para determinar la vulnerabilidad de los elementos no estructurales y funcionales.
Una vez identificados los puntos débiles del establecimiento, puede formularse el plan de mitigación. Teniendo en cuenta los costos y la complejidad técnica de las diferentes medidas, es muy razonable comenzar por las más baratas. Si los recursos lo permiten, se adaptarán los componentes estructurales que, en general, son los más complejos y los que requieren mayores inversiones. El costo de aplicar medidas de resistencia a los terremotos a las estructuras ya existentes oscila entre 4% y 8% del costo total del hospital. En lo que se refiere a las medidas de mitigación para las estructuras expuestas a los huracanes, el porcentaje es aún menor.
Aunque los elementos funcionales requieren inversiones relativamente modestas/las modificaciones pueden ser sorprendentemente complejas y exigir mucho tiempo. En situaciones donde existen graves obstáculos políticos o económicos para iniciar los proyectos de mitigación, la ejecución de medidas sencillas y de bajo costo, como las aplicadas a los elementos no estructurales, reduce la probabilidad de falla del sistema ante desastres de menor escala, que son los más frecuentes. En esos casos, es importante el papel de los ingenieros de mantenimiento.
Todas las partes afectadas (los clientes o propietarios de la institución, los funcionarios a cargo de las finanzas y el personal técnico) deben discutir la decisión de iniciar un programa de mitigación en los ámbitos nacional o local. Donde los recursos económicos y técnicos sean limitados, el plan de mitigación deberá programarse para ser establecido durante un período de varios años.
Los sistemas de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado de las áreas urbanas y rurales son especialmente vulnerables a los peligros naturales. Esos sistemas son extensos y pueden hallarse en mal estado. Cuando el agua potable se contamina como resultado de un desastre, el riesgo de que la población contraiga enfermedades aumenta y la higiene se deteriora rápidamente. A menudo, resulta difícil valorar las consecuencias indirectas para la salud y el costo de la reparación del sistema es, en general, muy elevado. Por ejemplo, como resultado del terremoto de la Ciudad de México en 1985, se calculó que 37% de la población de la ciudad permaneció sin agua durante varias semanas posteriores al desastre. Los efectos del fenómeno El Niño entre 1997 y 1998 dejaron sin agua durante tres meses a la población de Manta, Ecuador. El costo de reparación de la infraestructura dañada superó los US$ 600.000 y las pérdidas sufridas por los responsables del abastecimiento de agua por facturas no pagadas llegaron a $700.00. El costo de la reparación del sistema de acueductos tras el terremoto que afectó a Limón, Costa Rica, en 1992, sobrepasó los nueve millones de dólares.1
1 Organización Panamericana de la Salud, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Estudio de caso: terremoto del 22 de abril de 1991, Limón, Costa Rica. Lima: OPS/CEPIS; 1996. (Publicación No. 96.23).
Las autoridades encargadas del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua deben contar con estrategias para reducir la vulnerabilidad de esos sistemas a los desastres naturales y con procedimientos para restablecer rápida y eficazmente el servicio en tales casos. Al igual que para los establecimientos de salud, el análisis de vulnerabilidad es el primer paso para identificar y cuantificar el impacto potencial de los desastres sobre el rendimiento y los componentes del sistema. El proceso es complicado porque los sistemas de agua potable y alcantarillado se extienden a lo largo de zonas muy amplias, están compuestos por una variedad de materiales y expuestos a diversos tipos de desastres, tales como aludes, inundaciones, vientos fuertes, erupciones volcánicas o terremotos.
El análisis de los sistemas de agua y alcantarillado es realizado por un equipo de profesionales expertos en la evaluación de peligros naturales, salud ambiental e ingeniería civil, en conjunto con el personal de la empresa de servicio de agua encargado del funcionamiento y mantenimiento del mismo. Ese equipo centra su atención en el funcionamiento y mantenimiento, la administración y los impactos potenciales sobre el servicio, tal como se señala a continuación:
· Funcionamiento y mantenimiento. El equipo analiza la forma en que funciona el conjunto del sistema. La capacidad del sistema, la cantidad suministrada, la continuidad del servicio y la calidad del producto son factores importantes en el abastecimiento de agua potable. En cuanto al sistema de alcantarillado, se evalúan la cobertura, la capacidad de drenaje y la calidad de los efluentes. La información sobre la vulnerabilidad de los componentes específicos (tomas de agua, cañerías, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, sistemas de drenaje, etc.) indica la forma en que la falla de un componente puede afectar el funcionamiento del conjunto.· Administración. El equipo evalúa la capacidad de la empresa del servicio de abastecimiento de agua de dar una respuesta eficaz por medio de la revisión de su programa de preparación, respuesta y mitigación. Ello incluye los mecanismos para suministrar los fondos y el apoyo logístico necesarios (personal, transporte y equipo) para restablecer el suministro en situaciones de emergencia. El análisis permite determinar si las medidas de mitigación de desastres están contempladas en el mantenimiento habitual, si se dispone del equipo y los repuestos necesarios para las reparaciones de emergencia y si el personal está capacitado para responder a los desastres.
· Impacto sobre el servicio. El equipo analiza el impacto potencial de los distintos desastres sobre cada componente específico, prestando especial atención a la ubicación del componente y a los riesgos del área, a su estado (por ejemplo, corrosión de las tuberías) y a la medida en que el componente resulta esencial para el funcionamiento general del sistema. Se calculan también el tiempo necesario para su reparación, el número posible de conexiones rotas y la magnitud de la disminución de la calidad o cantidad de agua que obligaría a su racionamiento.
Esa información se usa en el plan de preparación para casos de desastres para indicar la necesidad de proporcionar fuentes alternativas de abastecimiento de agua, el tiempo necesario para restablecer el servicio y cuáles son las conexiones e instalaciones prioritarias que deben ser especialmente vigiladas, reparadas o reemplazadas.
Las medidas de mitigación de los sistemas de abastecimiento de agua incluyen la readaptación, la sustitución, la reparación, la colocación de equipos de respaldo y el mejoramiento del acceso. El plan de mitigación puede recomendar que se tomen medidas tales como la reubicación de los componentes (tuberías o estructuras localizadas en terrenos inestables o próximos a vías de agua), la construcción de muros de contención alrededor de las instalaciones, el reemplazo de conexiones rígidas o el uso de tuberías flexibles.
La aplicación de las medidas de mitigación a los sistemas ya existentes es compleja y costosa. Las autoridades responsables del abastecimiento de agua, los administradores y los operadores deben asumir la responsabilidad de garantizar que las medidas de mitigación de desastres formen parte del diseño y el funcionamiento habitual de esos sistemas y que estén incluidas en el plan maestro y en la ejecución de cualquier ampliación del sistema.
 |
 |