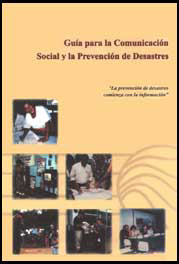
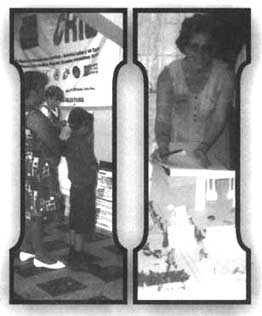
Figura
Pensar en una estrategia tiene como trasfondo la convicción de que es necesario planificar la comunicación para orientarla hacia propósitos claramente definidos en prevención de desastres. Las instituciones creadas por ley para prevenir y atender desastres son las primeras responsables de ejecutar programas de comunicación social con un enfoque integral, igualmente los organismos de investigación y de apoyo en la labor preventiva. Lo conveniente es que estos organismos trabajen conjunta y permanentemente, dirigidos por una entidad coordinadora.
Planificar la comunicación trae beneficios como:
- Hacer de la comunicación una herramienta para la educación y multiplicación del trabajo en prevención.- Identificar las necesidades de información existentes en las comunidades ubicadas en zonas de riesgo y orientar los mensajes hacia fines preventivos.
- Promover en las comunidades la apropiación de la información y generar un proceso mediante el cual sus miembros identifiquen su vulnerabilidad y las opciones para hacer gestión preventiva.
- Aprovechar los recursos existentes para distribuir mensajes preventivos.
El reto consiste en impulsar un proceso comunicativo que avance del conocimiento hacia la toma de decisiones y acciones por parte de la población. Se requiere por lo tanto planificar y evaluar permanentemente de las acciones en comunicación.
"La concienciación del riesgo y de otros desastres susceptibles de producirse en nuestra región, no sólo compromete a la educación formal y sistemática, a las instituciones relacionadas con el tema y a la educación asistemática e informal de los medios de comunicación. También se necesita una planificación que involucre las acciones de las tres áreas mencionadas en forma permanente y con una programación a corto, mediano y largo plazo". (Brastchi, Gloria: 1995: p117)
Diseñar una estrategia de comunicación requiere de un estudio que evidencie cuál es el conocimiento que tiene el público acerca del tema de interés. Este estudio se denomina diagnóstico de comunicación y se realiza con la finalidad de identificar las necesidades de información existentes en un grupo de población, dicho de otra forma, es una lectura de la realidad informativa en una zona determinada:
"El diagnóstico es el reconocimiento de un problema y sus posibles soluciones. En el ámbito de la comunicación implica detectar las necesidades sociales de comunicación presentes en determinadas condiciones, es decir, la diferencia entre la información necesaria y la disponible para la comprensión y orientación de la práctica social de individuos, grupos, estratos, clases, naciones" (Sandoval, Carlos: 1990: p. 15)
En materia de prevención de desastres, es importante analizar cuál es la visión de desarrollo de la comunidad que tienen sus líderes, para luego definir cómo puede la comunicación contribuir con ese proceso y la manera de cómo se inserta el tema de la prevención.
La comunicación social y la prevención no pueden desligarse de los aspectos de desarrollo de las comunidades, entendiendo el desarrollo como el mejoramiento de las condiciones de vida con una visión de sostenibilidad a lo largo del tiempo: políticas de uso del suelo, creación de nueva infraestructura, protección ambiental, regulación de la densidad poblacional en áreas vulnerables, erradicación de la pobreza, avances en la salud pública, la educación, etc.
Como en todo estudio existen diversos métodos para obtener una aproximación acerca de la percepción del riesgo y su gestión para reducirlo. Se recomienda la realización de diagnósticos participativos en los cuales los grupos involucrados, aunque sean sólo una muestra representativa del total de la población, identifiquen su propia forma de entender el problema y las posibles soluciones.
Se puede diferenciar entre diagnósticos participativos y los pasivos. Los primeros pueden entenderse como
"aquellos en los cuales la gente reconoce su situación, selecciona problemas, se organiza para buscar datos, analizan estos últimos, saca conclusiones, ejerce en todo momento su poder de decisión, está al tanto de lo que hacen los demás, ofrece su esfuerzo y experiencia para llevar adelante una labor en común". (Prieto, Daniel: 1985:p.30)
Los segundos son practicados por un grupo de especialistas, en los cuales se involucra a la gente para proporcionar información; los datos se interpretan sin participar a los individuos utilizados como objeto de estudio. Para esto se utilizan diversas técnicas, como las entrevistas individuales o grupales, encuestas, sondeos u otros. Sus resultados son más limitados, pues existe una mayor injerencia de agentes externos a la comunidad y el método para generar y recopilar la información no es apto para el análisis de fondo.
En todo caso, los diagnósticos son valiosos tanto en la etapa previa al diseño de la estrategia de comunicación, como después de su ejecución, para valorar las modificaciones generadas en conocimiento y percepción.
Cómo percibe el riesgo la población, cómo interpretan su situación y cuáles son sus necesidades de información son cuestiones básicas en el diagnóstico.
Se sugiere en esta guía los siguientes aspectos para incorporar en un diagnóstico:
1. Situación y percepción del riesgo:
Situación:
Se requiere seleccionar la zona de estudio, de acuerdo a las prioridades del país; se revisan los estudios y otros datos existentes para evitar la duplicidad.
Aspectos de interés:
- Amenazas que conoce la población y cómo las ubican geográficamente- Manejo ambiental
- Vulnerabilidad de la población y sus bienes, identificar las comunidades con problemas más graves y la raíz de estos; incluir las posibilidades e imposibilidades de los grupos sociales para incorporar acciones preventivas en el desarrollo de sus comunidades.
- Experiencias sufridas con emergencias anteriores
- Formas de resolver el riesgo en la práctica o en su imaginación, acciones positivas susceptibles de multiplicarse.
Percepción del riesgo
Las especificidades culturales, la idiosincrasia, son determinantes en la percepción del riesgo del grupo social en el que se desarrolla el diagnóstico. Las creencias, mitos, valores en torno a los desastres, su causalidad y formas de evitarlos. Cómo relacionan el tema de los desastres con su cotidianidad. Relación del tema con creencias religiosas o de otra índole. El grado de conocimiento y desconocimiento sobre el tema de desastres.
"Los factores socioculturales son la base de las reacciones de la población. Entre ellos, la percepción de los fenómenos naturales incluye las actitudes, temores, conocimientos, creencias y mitos. Por lo tanto, es fundamental conocerlos como base de la planificación preventivo y de la mitigación de los desastres." (Bermúdez, Marlen: 1994: p.121)
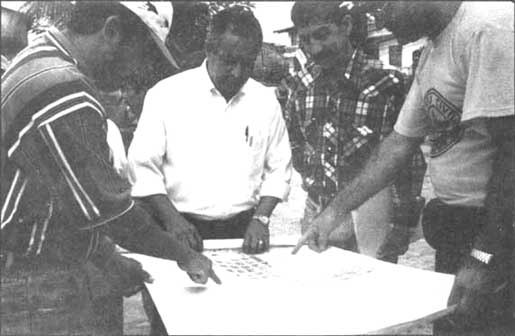
Figura
Grandes grupos de población se ubican en áreas de riesgo, pues su situación social, los escasos ingresos y la falta de oportunidades, no les permite mejorar sus condiciones de vida. Cómo relacionan estas condiciones con la situación de riesgo en que se encuentran y cómo vislumbran soluciones, son preguntas que el comunicador y los sujetos que participan en el diagnóstico, deben plantearse. Esta lógica acerca del riesgo crea la base para plantear una estrategia de comunicación en prevención y reducción del riesgo.
Sobre el concepto de percepción es oportuno resaltar que "la comprensión individual y colectiva del medio por el hombre constituye una fuerza decisiva para modelar ese medio por la acción de las opciones y del comportamiento del hombre". (Bedoya, B, José Eduardo: 1983: p. 14) Este concepto se fundamenta en el carácter histórico de la práctica social.
Por lo tanto, son las condiciones de vida y las especificidades culturales las que determinan la forma cómo será decodificado un mensaje. La fuerza con que mensajes permea y resulta útil a los pobladores de zonas vulnerables, dependerá de múltiples factores que van más allá de la forma cómo emiten sus mensajes las organizaciones del Estado y los periodistas. Los antecedentes y situación actual de esa población, (incluyendo aspectos económicos, sociales, culturales y de ubicación geográfica), así como su historial del riesgo, definen la interpretación del mensaje preventivo.
La percepción del riesgo varía de una zona a otra, dependiendo de su exposición a la amenaza, experiencias pasadas y situación socioeconómica, entre otras. En la mayoría de las comunidades y en específico de cada familia, predomina el desconocimiento de cuál es el grado de vulnerabilidad en el que se desenvuelven diariamente y cómo disminuirlo.
2. Organizaciones
Se analizan las organizaciones locales, con participación institucional y popular, que tienen algún nivel de involucramiento en la gestión del riesgo; tipificar sus funciones y programas al respecto, especialmente las que canalizan o deberían canalizar información a la población.
Estos también son potenciales públicos para una campaña informativa, como receptores.
Por ejemplo:
Ministerios (vivienda, obras públicas, salud, ambiente, etc.)
Institutos de investigación (geofísica, meteorología, hidrografía, oceanografía, geografía, etc.)
Comisiones de emergencia y protección civil
Organismos no Gubernamentales
Organizaciones comunales
Otras
Se analizan los aspectos políticos que interfieren en la gestión del riesgo, los problemas de desarrollo comunitario que atienden dichos organismos, cuáles se quedan sin atender y su relación con la gestión del riesgo.
3. Necesidades de Información
¿Cuáles serían los beneficios de un proyecto o campaña de información? ¿Cómo pueden satisfacerse las necesidades informativas en medio de tantas otras necesidades que existen en las comunidades? Lo conveniente es insertar en el flujo cotidiano de información, los contenidos de prevención de desastres y así hacer de este tema, también un tema cotidiano en el desarrollo de la región, zona o área.
4. Formas de recepción
Identificar los canales por los cuales la población recibe e intercambia información sobre diversos temas y específicamente sobre desastres: medios de comunicación colectiva (espacios informativos, audiencias, temáticas, horarios, etc.), actividades religiosas, escolares, en ventanillas de instituciones, en conversaciones con el vecino, altoparlantes. Cómo y con qué frecuencia utilizan estos canales, confianza depositada en ellos.
5. Bagaje informativo
Contenidos sobre la gestión del riesgo que ha recibido la población, fuentes de origen y cómo cambiaron o modificaron su percepción del riesgo.
En casos de desastres pasados, experiencias con la recepción de mensajes de alerta, evacuación, etc.
Información recibida acerca de la reconstrucción
6. Recursos
Los recursos de comunicación disponibles para la gestión permanente del riesgo. Más que pensar en inversiones grandes para una campaña se necesita identificar los medios de comunicación que estén en disposición de contribuir con los esfuerzos locales para evitar o mitigar los desastres.
Como últimas observaciones acerca del diagnóstico, es pertinente recordar que se requiere mantener una visión de contexto, para que las soluciones que se propongan en materia de comunicación sean acordes con las posibilidades de la comunidad y del país.
Es importante que los resultados del diagnóstico de comunicación sean utilizados por un equipo interdisciplinario para el diseño de la campaña.
Los resultados del diagnóstico proveen los lineamientos para definir una estrategia de comunicación, la cual se fundamentará en las preguntas básicas del paradigma de Laswell: A quién, dónde, qué, porqué, cómo y cuándo; a partir de sus respuestas se plantea el esquema de la estrategia.
Una estrategia de comunicación puede componerse de varias campañas informativas, dependiendo de los públicos a los que se pretende involucrar, los objetivos, el tiempo y por supuesto, los recursos con los que se cuenta.
Se recomienda que en el diseño de la estrategia participe un grupo muldisciplinario con experiencia en el tema de la prevención y atención de desastres.
El diseño de una estrategia de comunicación implica decidir de qué manera se abordará el tema, el marco conceptual y referencial a utilizar; los grupos sociales que se involucrarán, es decir, el público meta; y la forma cómo se involucrarán esos grupos, en qué momentos, canales y medios que se utilizarán. Estas definiciones le dará un determinado enfoque a la estrategia de comunicación.
Marco Conceptual
El tema de los desastres involucra muchas disciplinas y por ende, a distintas corrientes de pensamiento. En América Latina algunos autores procuran hacer un enfoque integral del tema y han llegado a la conclusión que se trata de un problema del desarrollo de cada país. En la medida en que la prevención se inserte en los procesos de desarrollo, así la población estará menos expuesta a amenazas de origen natural o tecnológico.
La definición de una estrategia de comunicación requiere del conocimiento de estos enfoques integrales, que permitan utilizar los conceptos más cercanos a la realidad y demarquen el énfasis de la estrategia, cuyas posibilidades son múltiples: acciones para la gestión del riesgo, actores, caracterización de las amenazas; para dar una visión de conjunto, estas pueden articularse mediante un eje o línea conductora. Por ejemplo, se puede definir una estrategia de comunicación para informar a diferentes sectores de una comunidad o región acerca de las múltiples amenazas y el papel que juegan los líderes comunales, políticos, educadores, madres y padres de familia, estudiantes y líderes religiosos en la gestión del riesgo. En este caso el eje conductor es el concepto de gestión del riesgo.
Desde el punto de vista conceptual, es necesario tener claro porqué se utilizan ciertos conceptos y no otros; así por ejemplo, el concepto de "riesgo" en vez de "peligro" o porqué se habla de prevención, mitigación y gestión del riesgo. Es como tejer una colcha, en la que se emplean ciertas puntadas para que calcen unas con otras. Este tipo de definiciones le permitirán a la organización que diseña la estrategia, lograr cierta homogeneización en el mensaje que circula hacia diferentes sectores sociales.
La afirmación de que los desastres no son naturales, sino sociales, ilustra mejor la tesis de que es necesario definir conceptualmente la estrategia de comunicación. En este ejemplo, se enfatiza la responsabilidad del ser humano en cuanto a su relación con el ambiente y la necesidad de cambiar la mentalidad para introducir el concepto de la prevención en la cultura de cada sociedad; en una campaña que se fundamente en esa afirmación, quizás no se dedique mucho espacio al explicar porqué el no cambia de cauce, pero sí porqué es factible que se produzca un desastre en la comunidad asentada a la orilla del río y cómo pueden evitarse o mitigarse estas situaciones.
Público o población Meta
La estrategia conjuga los objetivos a alcanzar y el público con el que se trabajará: políticos, líderes comunales, gremios profesionales, funcionarios institucionales, etc. Una estrategia involucra a diferentes grupos, con diferentes objetivos específicos, para lo cual se requiere plantear varias etapas o campañas con base en un objetivo general.
Por ejemplo, una estrategia de comunicación orientada a prevenir los desastres, debe especificar objetivos a alcanzar: Ej. evitar la construcción de infraestructura en sitios peligrosos y fomentar la organización comunal, entre otros. Sobre estos temas pueden realizar dos o más campañas. El público meta podría ser: políticos, funcionarios de instituciones y personas que planean construir vivienda.
Son muchos los ámbitos a cubrir, por lo que una estrategia de comunicación a mediano y largo plazo debe prever etapas para el cumplimiento de los objetivos.
Modelo de comunicación
Una campaña de comunicación puede diseñarse de manera vertical y unidireccional, desde la perspectiva de un reducido grupo de profesionales. En estos casos se seleccionan algunos mensajes que idealmente son validados antes de difundirlos y posterior se estudia cómo fueron interpretados, si cumplieron su objetivo o si realmente ese objetivo era el correcto.
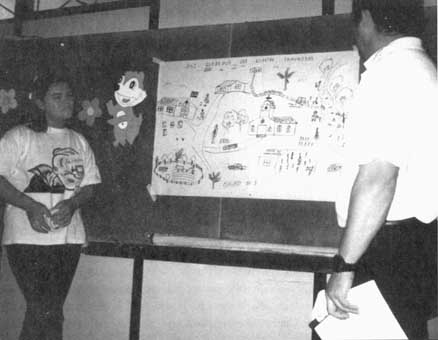
Figura
Esta modalidad es muy utilizada por la rapidez y la ventajosa participación de especialistas en el tema de interés y ocasionalmente también de publicistas que incrementan la calidad del producto comunicacional. Posiblemente se seleccionan medios de comunicación de mayor audiencia. Los costos suelen ser muy elevados.
No obstante existen otras formas más participativas de producir y circular el mensaje. Al decir participativas se hace referencia a las personas involucradas en la gestión del riesgo y que tienen experiencia y conocimiento para aportar en la producción y diseminación del mensaje: representantes institucionales, de los medios de comunicación y líderes comunales.
"En este modelo, la comunicación no es sólo difusión de información, donde hay un emisor que transmite y un receptor que recibe el mensaje, sino que es el resultado de un proceso de aprendizaje que se comparte y se retroalimenta continuamente.La comunicación participativa facilita la educación, motiva a la participación y la creatividad, promueve la reflexión y acción sobre los hechos y genera actitudes para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de todos los seres humanos" (León, Lilliana: 1997: p. 11)
Otra autora se refiere a la comunicación interactiva y la comunicación pública o de masas; la primera es definida como la comunicación que es "parte integral de toda acción humana" y que puede generar cambios de conductas y que se genera, por ejemplo, en actividades de capacitación. La comunicación de masas, "sea promocional (publicidad, propaganda, etc.), o periodística, difícilmente alcanzará logros sostenibles en el tiempo. No obstante, sí puede constituirse en un gran contribuyente para reforzar y acelerar procesos desarrollados mediante Educación y Capacitación" (Fernández, Carmen: 1998:p. 7)
La estrategia plantea las diferentes modalidades para obtener los productos de comunicación y la forma cómo estos se distribuirán a la población. Lo recomendable es combinar diferentes métodos, dependiendo de los objetivos, el público y los contenidos.
En el planteamiento de una campaña debe participar un grupo multidisciplinario, así como personas que aportan su vivencia en cuanto al riesgo; la tarea consiste en lograr amalgamar aspectos técnicos sobre la causalidad de los desastres y su prevención, los criterios técnicos en comunicación social y la experiencia de miembros de comunidades vulnerables, de manera que se obtengan productos sugestivos y persuasivos, que realmente despierten el interés a la población.
La intencionalidad de la campaña define los objetivos específicos, el contenido y su codificación (presentación de ese contenido).
Etapas de la campaña
La producción de una campaña tiene como etapas básicas las siguientes:
- Planeamiento: Se definen objetivos, plataforma creativa, público meta, contenidos, plan de medios de comunicación, distribución de material, cronograma, recursos, mecanismos de evaluación. Contempla la forma como se ejecutarán las etapas de producción y circulación del mensaje.- Producción: Es la ejecución del plan; elaboración de guiones, grabaciones, elaboración de módulos, redacción de contenidos, etc.
- Circulación o distribución: Transmitir el mensaje a la población meta, a través de los medios de comunicación colectiva, distribución de material elaborado, realización de actividades.
A continuación se detallan algunos aspectos de estas etapas.
Propósito General y Objetivos
La intencionalidad o propósito general indica la esencia de la campaña, qué se quiere lograr con esta.
Pueden citarse muchos ejemplos:
"Que la gente no construya en el margen del río x"."Participación masiva en la reforestación de la cuenca x"
"Participación activa de padres de familia, alumnos y docentes en los programas escolares para la prevención".
"Que los pobladores acudan al Municipio a informarse sobre los sitios peligrosos donde no se debe construir"
"Que los centros de trabajo elaboren y practiquen un plan de emergencia"
Los objetivos específicos indican con mayor detalle los resultados esperados de la campaña.
Ejemplo:
"Una mejor comprensión sobre los peligros de construir en las márgenes del no, las áreas con prohibición para construir y las características de los lugares aptos para la construcción".
Público o población meta
Es similar enfocar un "objetivo" para tomar una fotografía, quizás hayan muchos elementos en el cuadro, pero no todos tendrán la nitidez que el objetivo seleccionado.
En una campaña de comunicación definir el público meta permite delimitar el contenido y seleccionar los canales y medios a utilizar. Cuando se elabora un folleto alguien opina "diseñarlo para que le sirva a cualquier persona", pero entonces alguien pregunta "¿ Utilizamos ejemplos de una familia, de un centro de trabajo o una escuela? ¿Utilizamos una historieta o un estilo más formal? ¿Incluimos algo para políticos o sólo para técnicos? ¿Nos dirigimos a quienes viven cerca del río o también a quienes habitan en sitios sísmicos?, así muchos otros cuestionamientos surgen si no se delimitan los públicos o grupos a quienes se dirige el mensaje y puede perderse efectividad en la comunicación. Igual confusión podría presentarse al seleccionar los medios y canales de comunicación: radio, televisión, folletos, carteles, talleres, ferias.
Contenidos
En el diagnóstico de comunicación afloran los temas de mayor interés para el público, de acuerdo a su realidad particular.
Es fundamental que las recomendaciones que se emitan concuerden con las posibilidades de la población y sobre todo, con los programas de prevención y reducción del riesgo que desarrollan las organizaciones involucradas en esta labor. Así por ejemplo, en una campaña cuyo objetivo es impulsar la organización de las comunidades deberá estar respaldada por un programa de acción en ese nivel.
En todo caso, es necesario prever que durante una campana informativa posiblemente se incremente la demanda de información y de apoyo a las instituciones vinculadas al tema. La coordinación entre estas entidades es valiosa en el planteamiento de los contenidos de la campaña.
Canales de comunicación
En un proceso participativo de producción, los comunicadores que trabajan para medios de comunicación colectiva son parte del equipo que elabora los mensajes, en conjunto con técnicos e investigadores en desastres y líderes comunales, por lo tanto, el material que se produce se difundirá en sus centros de trabajo.
Es sumamente valiosa la participación de medios locales de comunicación (comunitarios), por su identificación con los problemas de la zona, por dirigir los mensajes a públicos más específicos y por lo tanto, tienen mayor disposición de participar en estos proyectos de prevención.
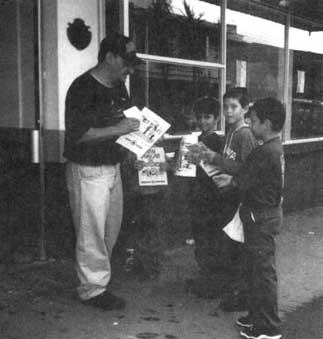
Figura
También conviene mantener un criterio amplio acerca de las múltiples posibilidades para transmitir el mensaje preventivo a la población, así como las prioridades que se establecen respecto al flujo informativo, pues frecuentemente se tiende a desvirtuar la trascendencia de la comunicación interpersonal y la utilización de canales tradicionales de comunicación.
Para ilustrar puede mencionarse que transmitir un mensaje de alerta por radio y televisión no excluye la distribución de mensajes por canales directos como alto parlantes y de persona a persona, cuya ventaja es que estos medios permiten detallar las recomendaciones para las condiciones específicas del lugar.
Utilizar los medios electrónicos (televisión, radio), es ventajoso en la difusión de mensajes a grandes grupos de población y da la posibilidad de homogeneizar algunos conocimientos. Existen otros medios de información mediatizada como lo son los folletos, manuales, volantes, carteles, vayas en carreteras, diaporamas, videos, especialmente útiles para distribuir contenidos específicos para públicos bien delimitados y con objetivos concretos.
No obstante es conveniente, también introducir actividades de comunicación directa con el público, tales como ferias comunales, festivales de arte, exposiciones y demostraciones, charlas en iglesias y centros comunales, foros, talleres. Estos espacios permiten el diálogo, el intercambio y la discusión, fundamentales en el proceso de aprendizaje y de organización popular. Así, los esfuerzos en comunicación están estrechamente ligados a la labor educativa para la prevención y reducción del riesgo.
¿Cómo definir cuándo se utiliza un canal u otro? El comunicador está en capacidad de discernir cuál es la combinación de canales que se requiere para obtener determinados resultados. Depende de la cantidad de sujetos a los que se dirige la campaña, la extensión del mensaje, recursos disponibles, los alcances de la campaña y las condiciones de reconocimiento del mensaje.
La población que habita en áreas de riesgo generalmente subsiste en precarias condiciones socioeconómicas, con poco acceso a los medios electrónicos, bajos niveles educativos y con enormes dificultades para cubrir sus necesidades básicas de alimento y vivienda. Esta realidad determina la interpretación y la comprensión de los mensajes, es decir las condiciones de reconocimiento, las cuales deben ser contempladas en la definición de una estrategia de comunicación para la reducción del riesgo. La expectativa acerca de los resultados debe ubicarse en ese contexto.
Recursos
La coordinación entre instituciones y medios de comunicación facilita la utilización de los recursos existentes: imprentas, emisoras, canales de televisión, periódicos, equipo audiovisual, materiales, recurso humano especializado, información.
El plan de campaña debe especificar el presupuesto que se requiere en cada etapa.
Mecanismos de evaluación
En el plan de campaña se especifica el método para evaluar el
resultado y las acciones de seguimiento.
Cabe cuestionarse:
¿Fue recibido el mensaje por el público meta? ¿Cómo fue interpretado?
¿Se ha modificado la percepción del riesgo y el interés por la prevención de desastres?
¿Los contenidos y canales seleccionados fueron los correctos?
¿Cuáles son los nuevos requerimientos de información después de la campaña?
La evaluación puede realizarse con métodos participativos (talleres por ejemplo) o pasivos (encuestas o sondeos) o combinándolos.
|
TEMA |
OBJETIVOS |
CONTENIDOS |
EMISOR |
MODALIDAD |
CANAL COMUNIC. |
PUBLICO META |
RESULTADOS |
|
Campaña de apoyo al Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá |
Lograr que los lectores conozcan los estudios de riesgo en la
Planificación Local de Ordenamiento, a la vez que se vigilan el cumplimiento de
estos planes. |
Legislación base, visión de instituciones, gremios, comunidad y
alcaldías locales. |
Diario La República Colombia |
Distintos géneros periodísticos |
Diario La República en Colombia |
Clase media, Clase media alta, Clase alta,
Instituciones |
Aún no se inicia evaluación formal, pero se logró despertar el
interés de los lectores, lo cual se comprobó mediante las llamadas al
periódico. |
|
Fenómeno de El Niño |
Reducir el impacto del fenómeno en la población
expuesta |
Mensajes de seguridad en sus tres fases. (antes, durante y
después) |
Defensa Civil de Ecuador |
Promocionales, mensajes de información y orientación |
Prensa escrita, radio y televisión. Material impreso |
Poblaciones ubicadas en zonas de riesgo |
Contribuyó a orientar a la población, pero no
suficientemente |
|
Prevención de riesgo sísmico "Vamos a preparamos desde
ya" |
Enseñar a la población escolar las medidas de seguridad frente a
sismos |
Mensajes de seguridad para las fases antes, durante y después del
desastre. |
Defensa Civil de Ecuador |
Material audiovisual, carteles, folletos, concurso de
dibujo |
Escuelas, Canales abiertos de televisión |
Población escolar: 700 niños |
Excelente recepción detectada a través de un concurso de
dibujos |
|
"Yo soy de protección civil" |
Sensibilizar a la población, autoridades y grupos de respuesta
sobre la coresponsabilidad de la sociedad y el gobierno en las acciones de
protección |
Seis mensajes correspondientes a amas de casa, escolares, obreros,
empresarios, voluntarios, autoridades; sobres sus roles y funciones
específicas |
Centro Nacional de Prevención de Desastres de México |
Spot de televisión y radio, testimoniales |
Radio emisoras, cine, televisión y prensa escrita |
Población general |
Incremento en la percepción de la población en cuanto a conceptos
de Población Civil, su responsabilidad, campos de acción específica en el
Sistema Nacional de P. Civil. Incremento en niveles de
conciencia |
|
"Un hogar seguro en caso de terremotos" |
Reforzar las acciones de seguridad desde el hogar, como núcleo
básico de protección civil |
Cartilla de orientación básica, con seis tareas concretas para
constituir a la familia en Comité Básico de P. Civil, para elaborar una
planificación de seguridad en el hogar |
Departamento Protección Civil de la ONEMI-Chile |
Cartillas |
Puerta a puerta |
Población más vulnerable segur calidad de vivienda |
75% de hogares cubiertos constituyeron su comité familiar y
elaboraron su plan |
|
"Yo me preparo para el invierno" |
Llamado a la autogestión desde el hogar |
Desde la imagen de destrucción por fenómenos hidrometeorológicos,
cada uno asume su responsabilidad preventiva |
Departamento Protección Civil de la ONEMI-Chile |
Audiovisual |
Canales abiertos de Televisión |
Población general |
Incremento en niveles de autoprotección del barrio
cubierto |
|
Sistema de evacuación por posible deslave del Copaxi |
Preparar a la comunidad del barrio expuesto a la
amenaza |
Charlas y orientaciones cara a cara |
Directiva Barrial de Molinos de Viento de Quito |
Comunicación interactiva |
Altavoces, reuniones comunitarias y periódicos murales |
Población en riesgo del barrio Molinos de Viento en
Quito |
Incremento en los niveles de autoprotección del barrio
cubierto |
|
"Cuidemos nuestro bosque" |
Dar a conocer a la ciudadanía normas preventivas y de actuación
frente a incendios forestales |
Mensajes con orientaciones concretas sobre normas de
seguridad |
Comité de gestión constituido por 12 instituciones de
Ecuador |
Mensajes y Spot |
Radio, televisión, folletos y carteles |
Población nacional y sector de Pichincha en lo
específico |
Disminución del número de incendios forestales |
|
Prevención de inundaciones, tsunamis, terremotos, deslaves,
deslizamientos |
Concienciar a la comunidad sobre el uso del suelo en áreas urbanas
y el equilibrio ecológico |
Experiencias propias, de acuerdo a sus condiciones
socioculturales. |
Protección Civil |
Cara a cara, participación de líderes comunales y aprovechamiento
de organizaciones locales existentes |
Reuniones, visitas a hogares, material escrito, emisoras
comunitarias, perifoneo |
Población rural y urbano marginal |
Comunidades informadas y con mayor conocimiento y sensibilidad
respecto al peligro |
|
Fortalecimiento de la organización para la mitigación y atención
de emergencias |
Que la población participe en forma dinámica y organizada en las
labores de prevención |
Aspectos a coordinar y realizar las organizaciones
comunales |
Municipio, instituciones gubernamentales |
Comunicación interactiva |
Intercambios en organizaciones comunales |
Población rural y urbano marginal |
Mejoramiento del entorno, mayor participación comunitaria e
interacción con entes gubernamentales y municipios en las acciones de
prevención |
|
Fenómeno de El Niño |
Reducir el impacto de este fenómeno en la región Manabita de
Ecuador |
Preparación comunitaria, organización y seguimiento
epidemiológico. |
Institución de Protección Civil |
Gestión participativa, talleres de motivación con líderes
comunales Campañas de t.v., cartillas, trípticos |
Medios locales y nacionales, visitas de campo, cortos de t.v. y
entrevistas en radio |
Donantes para captar recursos, comunidades afectadas |
Desarrollo institucional en Manabí 32 comunidades con mapas de
riesgo 32 comunidades organizadas en grupos de salud y prevención Comunidades
con fichas familiares de control epidemiológico 20.000 personas atendidas en 7
meses |
|
Maremotos |
Información sobre este tipo de amenaza, porqué se producen
emergencias y formas de reducir su impacto. |
Dar a conocer a la comunidad que maremoto y tsunami son un mismo
fenómeno y constituyen un riesgo para la población costera |
Instituciones especializadas |
Investigación profunda del tema y entrevistas en
medios |
Medios escritos |
Lectores, autoridades |
La comunidad con conocimientos pueden mantener su
alerta |
|
Sismología |
Alertar a la población y funcionarios de instituciones acerca del
riesgo de terremoto, acciones de mitigación |
Hablar de los lugares de riesgo, recomendaciones e historias
humanas de personas afectadas |
Medios de comunicación |
Artículos y reportajes |
Medios escritos |
Lectores, autoridades |
Acercamiento de especialistas para ofrecer mayor información,
apertura de un canal de información para el público |
|
Huracán |
Alertar del riesgo de huracanes y recomendar acciones de
prevención |
Dar a conocer que los huracanes son fenómenos que ponen en riesgo
a la población, información técnica y medidas de prevención |
Medios de comunicación |
Artículos, reportajes y entrevistas |
Medios escritos |
Lectores, autoridades y otros organismos |
Posesión del tema en la población Permanencia del tema en
temporada de mayor riesgo, sin embargo, no se logró sensibilizar a las
autoridades |
|
Sequía |
Mostrar la realidad de esta amenaza, sus consecuencias y llamar la
atención respecto a la toma de medidas para evitar las nefastas
consecuencias |
Describir casos reales de zonas afectadas, información técnica
profunda sobre medidas de prevención |
Artículos, reportajes y entrevistas |
Medios escritos |
Lectores, autoridades locales |
Implantación de medidas puntuales, que ayudaron a solventar el
problema | |
|
Fenómeno de El Niño (inundaciones y deslaves) |
Relacionar las consecuencias del fenómeno con la reducción de las
víctimas y provocar así la atención de las autoridades |
Procesar las experiencias de los damnificados y convertirlas en
mensajes de alerta. Transmitir a las autoridades la situación de la población
afectada, para obtener mayor conciencia sobre las soluciones |
Columna permanente en periódico |
Prensa escrita y contacto comunitario |
Población afectada |
No hubo pérdidas humanas Atención por parte de autoridades
regionales No hubo pérdidas humanas | |
|
Fenómeno de El Niño |
Asegurar que la población conozca el fenómeno, en términos
sencillos, accesibles |
Descripción del fenómeno, afectación en el clima y posibles
efectos sobre la actividad económica y social |
Mensajes de televisión, radio, publicaciones publicitarias,
manuales, trípticos y talleres |
Medios masivos y de comunicación alternativa |
Autoridades, población afectada y comunicadores
sociales |
Mejor planificación agrícola, ganadera Permitió la planificación
de ayuda para el sector pesquero | |
|
Fenómeno de El Niño (salud) |
Cambio de actitudes, comportamientos y prácticas de la población
en riesgo |
Informar, comunicar y educar sobre las diferentes
enfermedades |
Capacitación a capacitadores comunitarios, líderes barriales.
Firma de convenios con Ministerio de Educación para reincorporar al currículo la
materia de educación para la salud Conformación de brigadas para educar en
sitios vulnerables. Cuñas radio y t.v. |
Radio, boletines de prensa |
|
Se disminuyó el índice de enfermedades |
Estos son algunos ejemplos de campañas informativas que se han realizado en los países Latinoamericanos, según la experiencia de los participantes del Taller Regional sobre Comunicación Social y Prevención de Desastres (Quito, 1998)
(Trabajo de grupos Taller Regional sobre Comunicación Social y Prevención de Desastres)

Figura
El Niño, es un fenómeno natural con características recurrentes, los mayores daños han sido consecuencia de su presencia en los años 1982-83 y 1997-98; su ciclo de ocurrencia no es preciso, ni su magnitud ni tamaño. La mayoría de los daños que ocasiona, son en zonas costeras, aunque también en sitios interiores se sienten sus efectos. Considerando que los gobiernos tanto nacionales como locales, son responsables de establecer y ejecutar acciones de protección, que involucren a organizaciones públicas, privadas y sociales para la salvaguarda de la población, expuestas a riesgos naturales, es recomendable lo siguiente:
1. Elaborar un diagnóstico que permita evaluar el nivel de conocimientos y percepción que la población expuesta tiene, sobre el riesgo que la amenaza, su vulnerabilidad y características específicas (tamaño de la población, condiciones socio- políticas- culturales- económicas, costumbres, idiosincrasias; así como la capacidad físico- mental, entre otras).2. Planear y ejecutar una estrategia de comunicación que involucre a especialistas, técnicos, académicos o sea, la población meta y sobre todo a los medios de comunicación con cobertura en las zonas en estudio, que promueva la suficiente divulgación de los riesgos, así como las medidas de mitigación, prevención y preparación, promoviendo la creación de fuentes confiables de información.
3. Promover la elaboración e implantación de programas específicos de prevención y atención de emergencias locales, los cuales incluyan en su estructura un área de comunicación social, que asegure la permanencia y evaluación de las estrategias y medidas preventivas de mitigación y respuesta.
4. La información a propagar debe asegurar la efectiva divulgación de la organización local de prevención, mitigación y respuesta, así como promover el desarrollo de habilidades y conductas más adecuadas en la población propiciando el establecimiento de una cultura local de prevención y preparación, contado para ello con la participación de dependencias y organismos Plus un población, propiciando el establecimiento de una cultura local de prevención y preparación, contando para ello con la participación de dependencias y organismos, con responsabilidad en ello, como son: escuelas, universidades, desarrollo urbano y comunitario, salud, entre otras instituciones con injerencia en la materia.
5. Considerar a los medios de comunicación, como uno de los ejes centrales para ejecutar estrategias de comunicación colectiva y establecer medios alternativos que permitan cumplir con los objetivos trazados (formación y capacitación de líderes comunitarios, aprovechamiento de organizaciones existentes en cada comunidad, realización de seminarios-talleres, difusión de folletería, manuscritos, entre otros).
Las organizaciones interesadas en transmitir mensajes a la población sobre el tema de la prevención y reducción del riesgo, deberán diseñar una estrategia que incluya la relación permanente con los medios de comunicación colectiva. Estos últimos son empresas que incorporan diferentes modalidades de programación: noticieros, programas de entrevistas, música; el objetivo es aprovechar todos los espacios posibles para tratar el tema de la prevención y lograr permanencia en estos. Así por ejemplo, obtener un espacio fijo en un programa de entrevistas.
Otra acción importante a considerar en una estrategia de comunicación es el establecimiento de acuerdos o convenios con las altas autoridades (gerencias) de los medios para diseñar sistemas de alerta y orientación al público en casos de desastre, tales como sistemas de enlace radiofónico o televisivo para realizar cadenas que permitan difundir al mismo tiempo en múltiples emisoras o canales un mismo mensaje. Por ejemplo, en Costa Rica la Comisión Nacional de Emergencia y la Cámara Nacional de Radio (que integra a 90 radioemisoras, la mayoría del país) se pusieron de acuerdo para efectuar esta coordinación en caso de alerta o desastres de gran magnitud. Lo ideal es que este tipo de acuerdos pueda incorporar acciones de carácter preventivo y no sólo de respuesta.
Una relación estrecha con los medios de comunicación requiere de una oficina especializada en comunicación social, que se encargue de planear y ejecutar la estrategia política y técnica para ello. También se encargará de promover a lo interno esa organización y de otras afines, la relación cordial entre los especialistas que en ella laboran y los periodistas.
A continuación se mencionan algunas iniciativas concretas para relacionarse con los medios informativos:
1. Efectuar actividades de capacitación a periodistas.2. Ejecutar un programa de actividades informativas con los periodistas que los mantenga al tanto de los programas en prevención y mitigación: giras a sitios de riesgo donde se realizan acciones específicas, conferencias de prensa, comunicados de prensa, demostraciones, simulacros, participación en foros, congresos y otras.
3. Creación de una publicación especializada, revista, boletín, circular, hoja en Internet, accesible a diferentes grupos, entre esos los periodistas.
4. Realizar visitas a los medios de comunicación para conversar con sus directores, jefes de información y editores, o bien hacer reuniones con grupos de la redacción.
5. Elaborar documentos (folletos, manuales, videos, etc.) dirigidos a los comunicadores, con el objetivo de promover una participación responsable de estos en la prevención y mitigación de desastres. Mantener paquetes informativos disponibles para entrega rápida. Por ejemplo, en época de tormentas y huracanes, mantener documentos actualizados con información útil, tal como pronósticos meteorológicos, estudios sobre áreas vulnerables según cuencas y terrenos inestables, acciones de mitigación, etc.
6. Crear una red de comunicadores para la prevención de desastres, en la que participen representantes de medios informativos e instituciones y que facilite la coordinación para desarrollar campañas conjuntas. Esta red agilizará la coordinación en momentos de alerta y emergencia, si cuentan con un procedimiento de trabajo.
7. Crear reconocimientos nacionales para el trabajo en esta materia (por ejemplo menciones o premios periodísticos).

Figura
Actitud en las instituciones
En ocasiones la falta de apertura por parte de funcionarios institucionales o la carencia de canales para el flujo de información hacia los medios de comunicación obstaculizan la difusión de los temas preventivos, de ahí que se recomiende:
- Sistematizar la información sobre los programas y proyectos, de manera que la información se encuentre siempre disponible para cualquier usuario. Los informes y estadísticas son de gran utilidad.- Mantener una clara disposición a informar sobre estos temas, dejar de verlos como un tabú por temor a asustar a la gente.
- Acordar cuales funcionarios (jefaturas y técnicos) darán información a los medios y sobre cuáles temas; prepararlos para relacionarse con los periodistas.
- Coordinar con otras instituciones la realización de actividades de divulgación. Por ejemplo, conferencias de prensa en las que participen investigadores y funcionarios operativo técnicos.
Este es un interés común de instituciones especializadas en temas afines a la prevención de desastres, de los medios de comunicación colectiva, de organizaciones que agremian a los comunicadores y de las escuelas de comunicación social de las universidades. Por lo tanto, también deben ser conjuntos los esfuerzos que se realicen para capacitar a los comunicadores.
La capacitación permite el intercambio de los comunicadores con profesionales de otras disciplinas, y con ello conocer diferentes ángulos del tema de la prevención de desastres, el papel de los diversos sectores sociales y relacionarse con potenciales fuentes informativas. Los trabajos de investigación y las prácticas son de gran utilidad para confrontar al estudiante a la realidad de las comunidades vulnerables y le permite combinar sus conocimientos en comunicación y en desastres.
Lo ideal es utilizar metodologías que faciliten la experiencia grupal y participativa, con énfasis en el proceso más que en el producto.
En el Taller realizado en Quito se produjo una interesante discusión acerca de la conveniencia o no de crear cursos específicos para el tema de los desastres en las escuelas de comunicación, dada la gran cantidad de temas que son relevantes y que no es factible crear un curso para cada uno estos. Este es un tema que debe verse como una construcción horizontal que atraviese toda la formación del comunicador (Moncayo, Patricio: Decano CC.SS, Universidad Central, Ecuador), por lo que es recomendable incorporarlo en diferentes espacios del programa de estudio.
También es básico que las escuelas de comunicación refuercen la ética profesional, así como las metodologías orientadas a mejorar la calidad del tratamiento informativo sobre cualquier tema. Se requiere un periodismo comprometido y capaz de contextualizar e interpretar los hechos, sus antecedentes y consecuencias. "Dividir la realidad para penetrar en cada tema, pero luego recomponer el cuadro" (Ordóñez, Marcos: periodista, CulturAndes y exdirector de CIESPAL, Ecuador).
También hubo consenso entre los participantes acerca de la necesidad de especializarse mediante la práctica y la capacitación. En todo caso, son los organismos encargados de la prevención de desastres, las universidades y las empresas periodísticas las que deben asumir este compromiso utilizando diferentes vías.
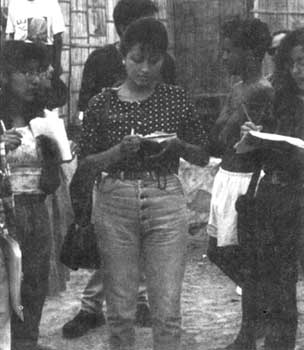
Figura
A continuación se señalan algunas posibilidades para ello:
1. Académicas: en las universidades existe un amplio espacio para formar a los comunicadores en aspectos de prevención y atención de desastres, con la ventaja que los estudiantes son altamente receptivos a innovar en conocimientos teóricos - prácticos.· cursos optativos especializados en comunicación y desastres· cursos especializados dentro del programa regular de la carrera
· insertar contenidos sobre desastres en los cursos regulares de la carrera y asignar temas alusivos para trabajos extra clase.
· trabajos de extensión comunal
· prácticas profesionales
2. Seminarios y talleres (dirigidos a profesionales que ejercen, estudiantes, docentes, profesionales en otras áreas)
3. Charlas en los medios de comunicación
4. Actividades especiales: giras a sitios de alto riesgo, exposiciones de material especializado, etc. Ejemplos: exposiciones de mapas de amenazas, visitas a sitios donde se realizan proyectos, como obras ingenieriles (diques, reubicación de viviendas u otra infraestructura, dragado de ríos, proyectos de reforestación, actividades en centros escolares)
 |
 |