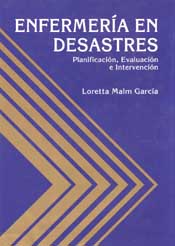
Judith L. Richtsmeier, R.N., B.S., B.S.N., y Jean R. Miller, R.N., Ph.D.
Los desastres generan consecuencias físicas, sociales y psicológicas que se manifiestan en diversos grados en diferentes personas, familias, comunidades y culturas. Por fortuna, muchas de las víctimas atraviesan por etapas predecibles durante el desastre y, por ello, los profesionales de la salud y las familias pueden prepararse para afrontar los efectos de una calamidad.
Este capitulo intenta auxiliar al lector en los preparativos mencionados, al proveer la siguiente información:
· factores que afectan las respuestas psicológicas de la víctima ante un desastre
· fases del desastre y las respuestas psicológicas correspondientes
· acercamientos terapéuticos generales
· niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas
· atención de los propios socorristas
Las catástrofes pueden ser de origen natural o provocadas por un error humano, una perturbación civil, las guerras o un ataque atómico. Entre los ejemplos de los desastres naturales, están huracanes, inundaciones, sequías, incendios, accidentes de transporte u otras situaciones que ocasionan el sufrimiento humano al grado de que las víctimas no pueden afrontar eficazmente la situación sin ayuda externa. Desastre puede definirse como "la situación que provoca el sufrimiento humano o crea necesidades que las víctimas no pueden aliviar sin asistencia externa".1
Para los fines de este capitulo, el desastre se describe como cualquier acaecimiento que ocasiona una demanda que supera las capacidades de un sistema para afrontarlo y superarlo de la forma normal o acostumbrada. La crisis surge cuando ya no pueden satisfacerse las necesidades básicas debido a la sobrecarga del sistema. El sistema puede ser tan pequeño, como un autosistema individual o tan global que puede alcanzar niveles comunitarios, nacionales o internacionales. Este capitulo está enfocado hacia una situación de tensión colectiva que surge cuando se combinan las reacciones de alarma individuales con los cambios en el medio social.
Los desastres mayores producen efectos en las respuestas tanto física como psicológica. Logue y col.2 resumieron los resultados de 32 estudios de desastres de gran alcance que aparecen en la bibliografía de 1943 a 1980. Se incluyeron desde el incendio del club Cocoanut Grove en Boston, Massachussetts, en 1942, hasta la tormenta tropical Agnes (Inés) y las inundaciones resultantes en Valle Wyoming, Pennsylvania, en 1972. En todos los estudios revisados se detectaron diversos efectos en la salud:
· molestias gastrointestinales: gastritis, náuseas y vómitos, diarrea, estreñimiento
· mayor número de muertes, especialmente entre los ancianos y las personas con enfermedades crónicas
· mayor número de complicaciones con predominio de enfermedades cardiopulmonares, hipertensión y problemas artríticos
· deterioro de la salud general durante un lapso de uno a dos años después del desastre
· mayor número de abortos espontáneos y no provocados
· agotamiento físico y nervioso entre las personas que ocupan puestos de mando y que experimentaron algún conflicto en las labores que desempeñaron
· problemas neuropsiquiátricos, como depresión, ansiedad, dificultad para concentrarse, insomnios y alteraciones del sueño, perturbaciones emocionales entre los miembros de la familia, mayor incidencia de abuso de drogas, neurosis y psicosis.
Pese a que existen patrones predecibles de conducta en torno a un desastre, se advierten variaciones entre una persona y otra. Las diferencias en la respuesta psicológica pueden explicarse por la naturaleza del desastre y la persona mediadora y las variables del sistema social y de tratamiento. (Véase la figura 8-1.)
El desastre
El desastre puede describirse de acuerdo a la naturaleza del acaecimiento: incendio, inundación, sismo, choque de trenes, tornado, explosión, ventisca, accidente nuclear, intoxicación masiva con sustancias químicas, motines y otros más.
La duración del hecho también es un factor importante por considerar: una explosión termina rápidamente en cuestión de minutos; en tanto que una inundación puede prolongarse por un periodo de varios días; un accidente nuclear puede acaecer en un lapso de horas o días pero los efectos pueden tener un gran alcance y ser muy duraderos debido a la contaminación por radiación.
Figura 8 - 1 Factores principales que modifican las respuestas psicológicas ante desastre
|
FENÓMENO |
VARIABLES MEDIADORAS |
CONSECUENCIA |
|
Naturaleza del desastre Duración Intensidad del impacto |
Apoyo social |
Reacciones psicológicas |
El grado de alerta es otro factor relevante que modifica la respuesta psicológica ante el desastre. Este factor normalmente guarda relación directa con el tipo o la naturaleza de la calamidad. Por ejemplo, es posible predecir la llegada de huracanes por medio del estado general del tiempo, la observación directa, el rastreo de las tormentas por radar meteorológico y otros métodos pues gracias a estos medios, las personas y comunidades pueden recibir la alerta con suficiente anticipación de horas o días. En contraste los terremotos sacuden repentinamente y normalmente no presentan señales de alerta, e incluso los terremotos residuales aunque pueden esperarse no pueden anticiparse con exactitud.
Tanto la intensidad del impacto como la magnitud de la destrucción guardan correlación con el grado de tensión sufrido y la respuesta psicológica a la calamidad. Un factor importante en relación con el propio acaecimiento es el hecho de considerarlo como un acto de Dios (natural), o como el resultado de un error o descuido humano (fáctico). En otras palabras, ¿alguna persona u organización puede ser responsable del desastre?
Variables mediadores
Los factores personales y sociales influyen notablemente en la reacción de una persona ante cualquier situación de estrés, algunos aspectos por considerar incluyen:
· características demográficas (por ejemplo, edad, sexo, raíces culturales, estado socioeconómico)
· elementos de apoyo social (familia, iglesia, vecindario, grupos sociales o comunitarios)
· estado general de salud (enfermedad preexistente o mala salud)
· capacidad para afrontar un hecho (por lo general obtenida a troves de una experiencia previa)
La "realidad" de las víctimas o percepción de la situación quizá sea el factor más importante que media entre el tipo de respuesta psicológica ante el desastre.
Los desastres son importantes para cada individuo en la medida en que afectan sus vidas. Por ejemplo, la persona que no percibe la gravedad de una situación tal, posiblemente tenga una reacción psicológica menos intensa que aquella que capta la situación como catastrófica. Sin embargo, la percepción suele cambiar a medida que la víctima comienza a sentir la realidad de los hechos. La mente humana es capaz de recibir percepciones tan desastrosas como la muerte en si pueda afrontarlas en un momento dado.
Los sistemas de emergencia comunitarios, estatales y federales también pueden tener trascendencia en la respuesta individual al desastre. El grado en que se cuente o no con tales servicios, quizá sea el que determine si el impacto es positivo o negativo. Para llevar al máximo una respuesta positiva, estos servicios deben incluir la disponibilidad de intervención en caso de crisis, y orientación desde el punto más temprano posible, hasta la fase de restablecimiento, que puede ser de un año o más después de la catástrofe.
Demi y Miles3 dividieron los factores que influyen en las reacciones de una persona a una calamidad, como situacionales y personales. Los situacionales se refieren al grado de alerta previa, la naturaleza y la gravedad del desastre, la proximidad física y los sistemas de apoyo y auxilio. Las reacciones a un desastre serían mayores en las siguientes circunstancias: cuando ha habido una mínima advertencia o nula; si el desastre es provocado por el hombre y no es un acto divino; si la magnitud de muertes, lesión y destrucción es grande; si la víctima se encuentra demasiado cerca de la zona del desastre y los sistemas de auxilio y apoyo disponibles están muy limitados. Entre los ejemplos de víctimas que podrían colocarse dentro de estos criterios están los supervivientes de Hiroshima.
Las variables personales incluyen proximidad psicológica, capacidad para afrontar un hecho, pérdidas concurrentes, conflicto y sobrecarga de los papeles desempeñados por el personal y la experiencia previa de la persona en desastres. El riesgo de que un superviviente sufra severas consecuencias psicológicas es mayor si estuvo psicológicamente cerca de las personas afectadas; si su capacidad para afrontar un hecho es limitada; si sufre perdidas concurrentes; si interviene en el conflicto y la sobrecarga de los papeles desempeñados por el personal y si no ha tenido experiencias con desastres o han sido mínimas. Los criterios anteriores comprenderían a los supervivientes de un sismo devastador como el ocurrido en Nicaragua en 1972.
Las etapas del desastre señaladas en todo el libro están claramente definidas en el capitulo 1: preparación previa a la calamidad, etapa de alerta, impacto, emergencia y recuperación. En la tabla 1-2 está descrita cada etapa de acuerdo a las actividades que surgen durante ésta. Conviene consultar dicha tabla, pues los aspectos psicológicos de una de ellas se describen en los apartados siguientes de este capitulo.
Recuerde que algunas veces las etapas se superponen, o en otras ocasiones puede no presentarse una de ellas, como la de alerta previa. En los comentarios siguientes, referentes a las reacciones psicológicas y posibles estrategias de intervención, algunas de las etapas se superponen según la aplicación de los principios generales de enfermería psiquiátrica. Los principios tratan de ser más generales que todos los incluidos, puesto que se orientan a técnicas de valoración e intervención adecuadas para todas las enfermeras (sea cual sea su especialidad) que se encuentran en una situación de desastre o acuden a ella.
Preparación previa al desastre y etapa de alarma
Es triste señalar que las dos etapas mencionadas frecuentemente no se presentan. En estos casos surgen las reacciones psicológicas mas graves. En las situaciones de catástrofe mencionadas, la falta de recursos, de planificación, de prevención, de capacitación, de suministros y de preparación general y psicológica, despierta sentimientos devastadores de impotencia y desesperanza. Si se añade a lo anterior la falta de un sistema de alerta, el impacto que esto causa en la persona, será catastrófico.
La preparación previa al desastre es una actividad en la que deben intervenir diligentemente todas las personas que intervienen en un sistema de salud, es decir, a nivel personal y profesional. Es una de las formas más eficaces de atenuar los efectos que provoca una catástrofe en nosotros, nuestra familia, y los socorristas que pueden acudir a brindar auxilio.
La capacitación y el adiestramiento por medio de simulacros constituyen una preparación excelente para afrontar un desastre, si se efectúan en forma organizada, planeada y programada regularmente. Estas prácticas constituyen medios estupendos para "sensibilizar" a personas y grupos frente a un desastre, y revirtiendo así en gran medida el pánico que pudiera surgir. Cuando una situación está bien ensayada, naturalmente se afronta con un sentido elevado de competencia y confianza. En forma local, programas de este tipo pueden diseñarse con peligros reales, tomando en consideración a la comunidad. Por ejemplo, una comunidad establecida alrededor de un gran aeropuerto puede realizar sus simulacros representando un gran choque irreal de aviones en un área de la comunidad. Otra comunidad cercana a una presa o río importante puede efectuarlos simulando una inundación, y así sucesivamente (véanse los capítulos 12 y 14 para la planificación y práctica de estas actividades).
La finalidad principal de tales simulacros, desde el punto de vista psicológico incluye:
· aumentar la conciencia del peligro.
· facilitar la desensibilización psicológica
· incrementar la confianza en las capacidades de actuar y de afrontar la situación
· Disminuir la incidencia y la magnitud de reacciones psicológicas negativas, como rechazo, pánico y choque
Las etapas previas al desastre y de alerta suelen constituir un momento en el que las personas sin preparación sienten una ansiedad de cierta magnitud. En su forma leve, dicha ansiedad suele ser dominada por diversos mecanismos subconscientes de defensa. Por lo general, las personas inclusive niegan que exista la posibilidad de un desastre ("nunca me ocurrió a mi"); desarrollan una actitud fatalista ("es inevitable y no puede hacerse nada al respecto") o utilizan racionalizaciones para convencerse a si mismas de que el desastre no se presentará ("en este sitio no ha habido un terremoto en los últimos cincuenta años, de tal forma que las posibilidades de que acaezca disminuyen con cada día que pasa").
Las acciones y las reacciones en la etapa previa al desastre, comúnmente varían de la inactividad y la apatía, a la ansiedad leve (y el "ideal" de planificación y preparación queda en un punto intermedio), la hiperactividad y la ansiedad que aumenta los niveles de pánico son más características de la etapa de alerta. Es importante recordar que muchos desastres como sismos, tornados y accidentes de transporte, normalmente no tienen una etapa de alerta previa.
Cuando se da la señal de alerta, las personas y los grupos sin preparación a menudo sienten pánico, y solicitan desesperadamente información de cómo sobrevivir al desastre que se avecina. El miedo intenso durante este lapso suele acompañarse de pérdida del control y una conducta irracional de escape. Irónicamente, la huida puede ser la mejor técnica para sobrevivir, en algunas situaciones. Sin embargo, es importante que las personas escapen en la dirección apropiada y utilicen su criterio para decidir si huyen o buscan refugio. Al tomar esta decisión hay que considerar el tiempo necesario para ello y la naturaleza del desastre.
Más aún, durante la etapa de alerta la responsabilidad suele recaer en los líderes y las autoridades que son consideradas como "figuras paternas". Dicha conducta puede canalizarse simplemente al dar instrucciones muy autoritarias e información explícita referente a asuntos como evacuación, desplazamiento hacia los refugios y demás.4
Las estrategias de intervención durante la preparación previa al desastre, la etapa de alerta deben estar orientadas a la capacitación y actividades que se acerquen a la realidad. Se busca con todo ello, disminuir el rechazo, de modo que los ciudadanos puedan movilizarse y protegerse por si mismos. Proporcionar información concerniente al tipo, la fuente, y la magnitud del peligro, así como los planes de evacuación, si así conviene. Los líderes competentes deben comprender los aspectos relevantes del inminente peligro, y transmitir las medidas defensivas o evasivas apropiadas que deben ponerse en práctica. Entre los factores significativos que modifican la intervención en este momento están el grado de planificación y preparación previa, y la eficacia de la red de comunicaciones.
Impacto y emergencia
Los instintos de supervivencia aparecen fundamentalmente en las etapas de impacto y de emergencia en un desastre; el salvar nuestra propia vida y la de los seres queridos adquiere la máxima importancia. La investigación realizada por el médico canadiense J. S. Tyhurst5 indica que 12 a 25% de las víctimas se encuentran tensas y excitadas, aunque pueden actuar eficazmente, y a menudo están demasiado ocupadas como para preocuparse. Por otro lado, 75% están pasmadas, asombradas y abrumadas. La reacción anterior se conoce como "síndrome de desastre"6: falta de emociones, inhibición de la actividad, docilidad, indecisión, falta de sensibilidad, conducta automática y manifestaciones fisiológicas de temor. El porcentaje restante (0 a 12%) presenta un comportamiento totalmente inapropiado, ansiedad, reacciones histéricas y psicósis. importante destacar que estas últimas reacciones son raras, a pesar de que la creencia popular, y los medios de comunicación indican lo contrario.
Las cifras muestran que gran parte de las reacciones inmediatas a un desastre están acompañadas de algún signo de perturbación emocional. Casi todas estas respuestas son transitorias y las víctimas se restablecen espontáneamente con las medidas de apoyo. La flexibilidad es la mejor regla empírica en este lapso en que las reacciones son transitorias y cambiantes.
Inmediatamente después de la etapa de impacto y durante gran parte de la etapa de emergencia, las tareas y la experiencia médicas están dirigidas apropiadamente a salvar vidas. Las necesidades psicológicas suelen ocupar una prioridad más baja o se posponen para un momento ulterior. La investigación sugiere que el simple tratamiento de apoyo en el momento más temprano posible después del impacto, suele evitar o atenuar las perturbaciones psiquiátricas que pueden surgir durante la fase de recuperación.2,4-6
En el sitio del desastre, en los albergues o en los primeros puntos de selección, tanto los trabajadores, los profesionales como los voluntarios deben percatarse que el apoyo brindado a base de la sola compasión humana y sentido común, constituye una de las mejores medidas preventivas para los pacientes con problemas psicológicos. Algunas de estas medidas pueden llevarse a la práctica sin necesidad de capacitación especial:
· Facilitar la unidad de las familias, en especial de los niños con sus padres.
· No dejar solas a las personas amedrentadas o lesionadas; asignar a otro superviviente para que permanezca con ellas o colocar a la gente en grupos.
· Asignar tareas significativas o actividades con un propósito determinado para mantener a las víctimas ocupadas y que mejoren su autoestima.
· Brindar calor, alimento, refugio y reposo.
· Conservar una red adecuada de comunicaciones para evitar rumores que despierten conductas irracionales e impulsivas.
· Emprender acciones de liderazgo, es decir, señalar a alguna persona para que dé instrucciones y tome las decisiones.
· Instar a las víctimas a desahogar verbalmente lo que experimentan, colocándo las en grupos para que compartan sus sentimientos y se apoyen mutuamente.
· Aislar a cualquier persona que demuestre pánico o conducta histérica, pues sus emociones pueden ser contagiosas; alguien debe permanecer con ella hasta que se cuente con personal profesional que la valore e intervenga.
Cuando estas medidas de apoyo tan simples no son útiles o cuando la persona es víctima de algún daño físico y psicológico que la coloca dentro de un sistema de tratamiento, habrá que hacer una intervención rápida, por medio de una valoración de la situación, lo más exacta posible. Es importante hacer un interrogatorio rápido para identificar a la persona, conocer los datos generales de su familia y saber lo que ocurrió. El recuadro 8-1 aporta un formato sencillo para documentación y valoración.
Al valorar las respuestas psicológicas a un desastre tenga en mente la singularidad de cada persona. Los factores expuestos en los comienzos de este capitulo como: datos demográficos, experiencias previas en la vida y raíces culturales, todos ellos determinaciones importantes en la respuesta individual ante esta situación. No existe una forma adecuada o inadecuada de reaccionar ante un desastre. El tipo de respuesta puede clasificarse de acuerdo a las categorías generales como las que se muestran en la tabla 8-1; sin embargo, es importante no generalizar excesivamente, y considerar los aspectos individuales de la respuesta durante la valoración y la planificación de las intervenciones
RECUADRO 8.1 Forma Abreviada para la Valoración de la Salud Mental
|
Fecha _________Hora___________ | ||||
|
Localización (refugio, instalación,
etc.)__________ | ||||
|
Nombre__________________________________ | ||||
|
Apellidos |
Nombre de Pila | |||
|
Permanente | ||||
|
Dirección________________Temporal__________________ | ||||
|
Calle Ciudad Barrio Municipio | ||||
|
Sexo__________Edad________Fecha de Nacimiento_______Nivel de
Estudios_________ | ||||
|
Estado Civil _____________Ocupación____________Pariente más
Cercano____________ | ||||
|
Dirección____________ | ||||
|
Problema o situación motivo de la valoración: (Incluir las propias
palabras de la víctima con las que describa su percepción de la
situación) | ||||
|
Descripción de las pérdidas (propiedades, familia u
otras) | ||||
|
Pérdidas concomitantes (ocurridas en los últimos doce
meses) | ||||
|
Salud general antes del desastre (incluya enfermedades o
trastornos espécificos) | ||||
|
Medicamentos actuales (bajo prescripción médica o sin
ella) | ||||
|
¿Consumo de
alcohol?________¿Tabaco?_________¿Drogas?_________________ | ||||
|
(Señale la cantidad y frecuencia) | ||||
|
Capacidad para afrontar un hecho ("¿Cómo superó las crisis en
apocas pasadas?") | ||||
|
Valoración: Breve resumen de hallazgos/descripción del
paciente | ||||
|
Destino | ||||
|
Nombre y Cargo | ||||
La enfermera debe evaluar a las víctimas con la mayor rapidez y exactitud posibles. De ser factible, hay que ubicar a algunas personas para acompañar a la víctima, ya que pueden auxiliar brindándole apoyo emocional. Es importante conocer las fuerzas de cada damnificado y canalizarlas hacia una conducta constructiva que ayude a los demás y disminya la ansiedad. La confianza debe ser directa y hay que evitar expresiones de lástima y simpatía Haga que las personas con problemas o lesiones físicas estén lo más cómodamente posible aconstándolas, manteniéndolas calientes y proporcionándoles alimentos (si no están contraindicados). Ínstelos a hablar y desahogar sus sentimientos.
Los factores notables que ayudan a aliviar la angustia durante esta etapa son semejantes a los de las etapas anteriores. La comunicación y mando adecuados son 8-1.) La experiencia pasada con crisis y el haber afrontado con éxito un hecho previo son útiles para calmar las tensiones de este periodo. Las creencias culturales y religiosas, junto con el apoyo básico de la familia, fortalecen a los pacientes. Para muchas personas las reacciones surgidas en esta etapa suelen ser transitorias, y el restablecimiento es espontáneo.
Fase de recuperación
En las etapas previas como las de impacto y emergencia se demostró que gran parte de la intervención conveniente puede lograrse con el apoyo de los miembros de la familia, los voluntarios o los profesionales en los cuidados de la salud sea cual sea su especialidad. Los trabajadores especializados en salud mental, como psiquiatras, enfermeras psiquiátricas, psicólogos y trabajadoras sociales, intervienen grandemente en sus papeles de consultores y supervisores se ven directamente involucrados con las víctimas que muestran las reacciones más graves y requieren de atención especializada.
TABLA 8 - 1 Tipos generales de reacciones ante desastres: Valoración e intervención
|
Tipo |
Valoración |
Intervención |
|
Reacción normal o más común |
Ansiedad leve (desconsuelo etc.) |
Administre las siguientes medidas de apoyo: |
|
Reacción depresiva |
Inmovilidad |
Establecer una armonía |
|
Reacción psicosomática (síntomas físicos provocados por una
reacción psicológica) |
Reacción de transformación (parálisis parcial sin causa física,
incapacidad para utilizar alguna parte del cuerpo) |
Poner cómodas a las víctimas Percatarse de sus propios
sentimientos |
|
Reacción de ansiedad |
Conversación rápida y continua |
Instarlo a que se desahoge Asignar tareas que requieran actividad
física |
|
Reacción histérica (poco común) |
Intentos de huida a ciegas Llanto o gritos incontrolables
Deterioro grave del juicio y el criterio |
Aislamiento; puede ser contagio so en un grupo |
Durante la etapa de recuperación, el sistema de la atención de la salud mental juega un papel muy importante. Esta etapa continúa por meses después del desastre y para muchos, quizá se prolongue por el resto de su vida. Afloran las tensiones sociales e individuales mientras se experimenta totalmente la realidad de lo que significó el desastre en términos de pérdidas. Como McLeod señala, "sin auxilio psicológico las alteraciones emocionales pueden continuar indefinidamente".7
En este momento los mecanismos de defensa del yo como rechazo y represión (que también prevalecen en las fases previas) son sustituidos por pena, depresión, ira, culpa, neurósis postraumáticas, enfermedades psicosomáticas y un incremento en el número de enfermedades físicas. Las reacciones en este punto son similares a las definidas en la psiquiatría como: ansiedad y estados depresivos.
En desastres es frecuente experimentar el fenómeno de "ascenso y caída de la utopía postdesastre". La tendencia inicial después de una catástrofe es a dar generosamente y aceptar sin límites, pero pronto surgen sentimientos de hostilidad, avaricia, independencia, sospecha, envidia y competencia.6
Los supervivientes se sienten agradecidos por estar vivos, pero a menudo sienten ira y pueden expresarla de forma individual o colectiva. La ira puede estar dirigida a personas o grupos, por ejemplo, grupos étnicos minoritarios, los que tienen éxito en los aspectos financieros, líderes cívicos, personas que suministran atención o el gobierno. Este tipo de chivo expiatorio sirve para liberar sentimientos reprimidos, pero también puede culminar en sentimientos de culpa.
La culpa es un sentimiento prevalente en la etapa de recuperación. Las víctimas pueden sentir "culpa por haber sobrevivido" al percatarse de que todavía están vivas mientras que otros ya murieron, o que sus lesiones fueron menores que las de los demás. Algunos se preguntan si hubieran podido hacer más para rescatar a los que perecieron, y por ello, se sienten culpables de no haber intensificado sus esfuerzos. Otros sienten como si hubieran sido castigados o incluso fueran responsables del desastre. La culpa algunas veces motiva a las personas al heroísmo, en un intento por liberarse de sus sentimientos de culpa.
La pena por los objetos y seres queridos que perdieron es un proceso largo. A escala masiva puede comenzar con la incineración y el entierro de un gran número de víctimas. Este tipo de entierro puede ser traumático para los supervivientes que no pueden guardar luto hasta que sepan por medio de la identificación que su ser o seres queridos realmente están entre los muertos. No es raro que los familiares se pasen días buscando los cadáveres de las víctimas entre los escombros.
Durante este periodo de reconstrucción y recuperación, debe surgir un nuevo equilibrio en las relaciones familiares y sociales (recuadro 8-2). Las alteraciones en actitudes, valores y estado de ánimo cambian la forma en que las personas establecen relación mutua. El estilo de vida también cambia para muchos cuyo nivel económico es menor del que tenían antes del desastre.
CUADRO 8-2 Ejemplo de un caso
|
En enero de 1982, una tormenta insólita inundó la costa de California por la noche, con 50 cm de precipitación pluvial. De las montañas descendió una corriente de lodo y agua que arrasó hogares y establecimientos comerciales del condado de Santa Cruz. Los residentes despertaron para enterarse de que 22 personas habian muerto, que mas de 100 familias no tenían hogar, y que otras 3 000 casas se encontraban seriamente dañadas. Después del choque inicial, de la negación y la euforia por conservar la vida, muchos supervivientes descubrieron que el recuperar el equilibrio emocional era tan difícil, como limpiar el lodo y el agua de sus hogares. En el término de varios días de la inundación, se puso en marcha un programa modelo para dar atención a la salud mental de las víctimas. Se estableció el proyecto COPE (Counseling Ordinary People in Emergencies) para brindar asesoramiento inmediato a los damnificados.7 COPE coordinó los servicios de voluntarios de más de 100 profesionistas particulares en salud mental, con los recursos de los gobiernos federal y local. Cientos de residentes recibieron los servicios de esta organización de auxilio. Durante más de un año después de la calamidad, se proporcionó asesoramiento individual y en grupo sin costo alguno a todo el que lo solicitara. El reporte final de la organización describió reacciones clásicas en todos los tipos de desastre: aflicción, culpa, ira, depresión, ansiedad, vulnerabilidad y problemas para relacionarse con los demás. Los organizadores de COPE se percataron de que la mayor parte de
las víctimas nunca habían buscado atención para la salud mental. Dado que no
había la posibilidad de que solicitaran auxilio, los orientadores continuaron
presentándose a prestar sus servicios en escuelas, refugios, iglesias, centros
de atención diurna y oficinas de auxilio gubernamentales. Los terapeutas
desempeñaron sus tareas como profesionales en salud mental e intervinieron en
todos los aspectos de la operación de auxilio. Por ejemplo, al organizar
seminarios referentes a los preparativos para casos de desastres, con los
cuales, además de brindar un valioso servicio de enseñanza, las sesiones también
constituyeron un foro natural para comentar y exponer las reacciones
psicológicas ocasionadas por el desastre de una forma no amenazante. La
respuesta de la comunidad fue excepcionalmente positiva y se ha citado a dicho
programa como un modelo para que lo sigan otras
comunidades. |
Niños
Los principales factores que contribuyen a las reacciones de los niños ante una tragedia son su nivel de desarrollo en el momento en que éste acaece, lo que perciben de las reacciones de sus familias, y el grado de exposición directa a la calamidad.8 Las reacciones normales incluyen:
· ansiedad y temor generalizados
· ansiedad por separación de los padres
· inquietud
· irritabilidad
· alteraciones de las funciones corporales, como enuresis
· dificultad para concentrarse
· rechazo a asistir a la escuela
· culpa de que pudieron haber hecho algo para evitar el desastre y sus efectos
Las reacciones pueden ser más graves que las señaladas en la lista. Los niños menores de 12 años en la inundación de Buffalo Creek presentaron reacciones de ansiedad traumática y crónica, hiperactividad, inmadurez, desviaciones en el desarrollo de la esfera cognoscitiva, incapacidad para bañarse sin llorar, enuresis, pesadillas aterradoras, temblor de las manos, tensión, temblor emotivo, dificultades para concebir el sueño, sonambulismo y alucinaciones visuales. Los adolescentes en dicha catástrofe especialmente vulnerables a la pérdida de la comunidad, y a los efectos psicológicos del desastre. A menudo escogieron entre una conducta rebelde previa a la delincuencia o el retraimiento social Sin embargo, algunos expresaron soluciones creativas para reconstruir el entorno. Los niños mayores a menudo acudieron a los debates de juicios legales y entrevistas psiquiáticas con gran interés. Entre sus temas escolares escribieron acerca de las normas de seguridad y la construcción de presas. Comentaron la posibilidad de ser enfermeras y abogados en su vida adulta.
Los niños y los adolescentes que han sufrido el desastre en su familia y en sus comunidades están afectados por las percepciones que tuvieron de las reacciones de sus padres y otros adultos, las cuales también son influidas por los procesos sociales y legales propios de la tragedia. Según Newman "la herencia común que un desastre deja a muchos niños es el sentido modificado de la realidad, mayor vulnerabilidad a tensiones futuras, y una idea alterada de sus capacidades interiores, así como una conciencia precoz de la fragmentación y la profundidad".8 Muchos tienen un sentido de la esperanza y la creatividad, junto con limitaciones del desarrollo y algunas alteraciones psicológicas. Los niños y adolescentes de esta categoría a menudo necesitan auxilio especial para reaccionar de manera constructiva a los traumas que sufrieron.
Ancianos
Las calamidades tienen graves consecuencias para los ancianos, pero los resultados de una investigación sugieren que ellos afrontan mejor la situación que las personas jóvenes.8,9 Los aspectos difíciles de un desastre para los ancianos son su falta de recursos, menor capacidad física y tiempo limitado para reponer pérdidas. Muchos padecen enfermedades crónicas y ello también puede representar graves problemas. Por ejemplo, es particularmente importante el acceso a medicamentos como insulina y analgésicos. Los cardiópatas pueden estar sometidos a una tensión extraordinaria y es importante vigilarlos muy de cerca. Los síntomas de aquellas personas con antecedentes psiquiátricos pueden ser exacerbados durante desastres. Algunos pacientes psicóticos se vuelven más racionales, en tanto los que sufren paranoia pueden culparse por el desastre. Las personas que se encuentran muy agitadas a veces se vuelven más excitados. Los pacientes con neurósis graves pueden comportarse en forma racional, y quienes padecen depresiones profundas quizá no muestren ningún cambio10. Sin embargo, este tipo de reacciones no son distintas en el anciano como en el jóven. Las respuestas de los ancianos respecto de las pérdidas sufridas en un desastre no muestran sentimientos excesivos de desorganización personal. En estudios efectuados después de un tornado9 en Nebraska en 1975 y del rompimiento del Teton Dam11 en 1976, los resultados han sugerido pocos efectos emocionales adversos o sentimientos de pérdida, entre los ancianos como entre las víctimas jóvenes. Después del tornado los damnificados jóvenes mostraron más cambios en las esferas interpersonales de la familia, los amigos y los vecinos, así como niveles más altos de ansiedad y tensión física que los ancianos, independientemente de los daños sufridos. Los resultados de los estudios mencionados sugieren que el potencial de los ancianos para afrontar un hecho sobrepasó al de sus equivalentes más jóvenes.
El hecho que el anciano afronte mejor en un nivel emocional la experiencia del desastre que las personas jóvenes, no significa que los ancianos estén privados de necesidades. Huerta y Horton11 observaron lo que los profesionales pueden hacer por un anciano después de un desastre:
· Proporcionar asistencia en problemas físicos de limpieza y reparación
· Recomendar, en el lenguaje propio del anciano, las acciones financieras, lega les y de impuestos que haya que efectuar
· Proporcionar asistencia económica y social por medio de organizaciones aceptadas por la sociedad como las iglesias, y no por medio de organizaciones especializadas que muchas veces discriminan a los ancianos
· Brindar oportunidades a los ancianos para que difundan información y opiniones en lugar de ser receptores pasivos.
Si se requiere de psicoterapia, debe ser breve y orientada a un objetivo en especial. El principio general de orientación que debe utilizarse en el caso de los ancianos es que conviene que exista una mínima interferencia en sus patrones de vida establecidos. El terapeuta debe preocuparse del problema, y después, ya no intervenir. Las fases básicas en la solución de problemas son: 1) definir el problema; 2) recopilar los hechos; 3) conjuntar otras soluciones; 4) escoger las mejores soluciones, y 5) actuar. El anciano necesita participar activamente en dicho proceso y centrarse en la situación real y presente.
Desde el punto de vista histórico los profesionales de la salud, a semejanza del resto de la población, también han sido víctimas de desastres. El caso de Hiroshima muestra lo real que puede ser para estas personas su preocupación por sobrevivir. De una población total de 245000 personas hubo 75000 muertos y 100000 lesionados. De los 150 médicos que había en la ciudad, sólo 30 sobrevivieron y de las 1780 enfermeras sólo quedaron 126.12
Estos encargados de suministrar atención médica y los socorristas que sobreviven pueden ser observadores objetivos sólo por un periodo breve, a menos que conserven una distancia psicológica y a veces física de adaptación en relación con sus pacientes. Dicha objetividad se pierde rápidamente cuando se convierten en una parte real de la secuencia social. Es difícil investigar las respuestas a un desastre, debido al factor mencionado; los investigadores asignados para recolectar datos a menudo han abandonado su trabajo para proporcionar asistencia como socorristas.13
Las reacciones psicológicas pueden fácilmente abrumar a los grupos de auxilio salvo que se les preste atención cuidadosa al hecho de las necesidades biológicas básicas, en especial, reposo y sueño. En situaciones de desastre, los socorristas fácilmente trabajan con mucho más afán de lo que lo han hecho antes. Por tal motivo la carga de trabajo debe desempeñarse con ritmo y ellos tienen que aceptar las limitaciones humanas que les impiden laborar noche y día durante un periodo prolongado. Si no satisfacen sus necesidades biológicas básicas quienes proporcionan los cuidados de la salud dejan de actuar como profesionales y solamente tienen energía para cuidar de sí mismos y de su familia.13
Edwards estudió las fuentes del estrés que experimentan las enfermeras durante desastres civiles breves en la Gran Bretaña.10 Sus investigaciones revelaron los siguientes estresores:
· preocupación por la seguridad personal
· preocupación por la seguridad de sus propias familias
· preocupación por deficiencias en la organización de la atención y los sistemas de abastecimiento
· mayor responsabilidad
· demandas excesivas
· necesidad de evitar conflictos de papeles con sus colaboradores
· identificación de las enfermeras que son madres, con los pacientes pediátricos
· necesidad de hacer algo importante
· sentimientos de control y dominio hacia las víctimas
La selección también es un factor estresor para el personal médico y asistencial. Las decisiones entre la vida y muerte deben tomarse rápidamente. Hay poca oportunidad o sitio para entablar relaciones enfermera-paciente o médico-paciente. Los escasos recursos incluyendo el trabajo humano, deben ser asignados y aprovechados en la forma más eficaz y juiciosa. Esta atmósfera resulta extraña para muchas de las áreas de trabajo modernas.
Según Burkle, "la esencia de la situación traumática es un sentimiento de desamparo por parte del "yo".13 Los profesionales en los cuidados de la salud no deben esperar que los demás se comporten o sientan como ellos. Lo que una persona percibe como amenazador depende del grado de dolor psíquico que puede tolerar. La aceptación de los derechos de los demás a tener sentimientos y limitaciones personales aligeran la tensión.
Los profesionales en asistencia medica deben utilizar tres de los principales mecanismos de defensa y adaptación de los humanos: supresión, aceptación y humor. La supresión es la exclusión intencional de material, de los pensamientos conscientes. En este caso es la atmósfera que rodea la amenaza emocional y física de la persona suprimida. La aceptación es el reconocimiento de que las cosas ocurren más allá del control de cada quién. Evita perpetuarse con los "pudo haber sido y no fue". sentido del humor es la capacidad de reírse de uno mismo y de las propias vulnerabilidades.
Las presiones de la toma de decisiones en un desastre difieren considerablemente de las que afrontan los socorristas en la vida diaria. Por lo general es más lo que está en juego, y es menor el tiempo antes de perder las opciones y oportunidades decisivas. El desastre puede describirse como una prueba de tensión prolongada y organizada para el socorrista.
El estrés y la ansiedad para los trabajadores en todos los niveles puede atenuarse por medio de elementos como los siguientes:
· un programa conciso y claro contra desastres simulacros regulares y perfectamente planeados
· papeles del personal perfectamente definidos
· períodos regulares de relevo como descanso, bocadillos, comidas y horas de sueño
Después de que terminó la calamidad, o cuando menos hayan pasado los periodos de impacto y emergencia, los socorristas necesitan algún tipo de apoyo al igual que las víctimas; el cual incluye, tiempo para "desahogar" sus sentimientos respecto al hecho y su intervención en él. Tal proceso puede hacerse eficazmente en grupos con compañeros, y quizá con algún trabajador mentalmente sanos, que tenga facilidad para dirigir y guiar los comentarios y el proceso de ventilación del grupo. La oportunidad para realizar criticas respecto del proceso de auxilio también es una necesidad importante del personal después del desastre; también es parte vital de la evaluación y revisión de los programas contra desastres, para estar preparados eficazmente contra futuros acaecimientos. Es necesario que los prestadores de servicio cuenten con una terapia de grupo e individual disponible, que los ayude a superar las perturbaciones psicosociales después de la calamidad. Hay que aceptar que los socorristas tienen los mismos tipos de reacciones psicológicas que las víctimas supervivientes, además de las intensas frustraciones relacionadas con su intervención en las medidas de auxilio. Estos sentimientos y reacciones deben ser aceptados como algo legítimo, y tratados abiertamente.
La última necesidad del personal, pero extraordinariamente importante después del desastre, es la necesidad de recibir expresiones de cariño y reconocimiento de sus supervisores y líderes. En la atmósfera de frustración, perdida y estrés continuo creada por el desastre, también sufren menoscabo la fortaleza del yo y la autoestima. El reconocimiento de un superior tiene un gran valor terapéutico, pues a pesar de la situación tan terrible, la persona como individuo que es, dio lo mejor de si y se le reconoce y aprecia por tal acción.
Las respuestas psicológicas a un desastre varían de acuerdo a la naturaleza de éste, la fortaleza individual y los factores ambientales. Es importante realizar en forma rápida y precisa una valoración de las respuestas individuales y familiares. La sensibilidad, flexibilidad y empatía a muy diversas emociones y reacciones son algunos de los aspectos necesarios durante el proceso de intervención. El mando debe ser tranquilo y con confianza, y las instrucciones directas. Cuando sea posible procure que las víctimas se dediquen a alguna actividad con un propósito especifico. En momentos de gran estrés es imprescindible que el socorrista obtenga el reposo y el sueño necesarios, así como apoyo emocional. Las redes de comunicación eficientes ayudan a aliviar la presión y a acrecentar la capacidad de toma de decisiones de todas las personas que intervienen en las actividades de auxilio.
La capacitación y preparación previa son esenciales en todos los niveles, para que cada uno aproveche al máximo las posibilidades de supervivencia física y psicológica en un desastre. Desde el punto de vista personal y profesional las enfermeras deben aceptar este reto.
1. Disaster Relief Program, ARC 2235. Washington, DC, American National Red Corss, revisad March 1975, p. 2.
2. Logue JN, Melick ME, Hansen H: Research issues and directions in the epidemiology of health effects of disasters. Epidemiolog Rev 1981;3:140-162.
3. Demi AS, Miles MS: Understanding psychologic reactions to disaster. JEN 1983;9:11-16.
4. Allen J: Psychological aspects associated with major disaster. Presented befare Disaster Planning Conference, University of Utah College of Nursing and the 328th General Hospital (US Army Reserve), Salt Lake City, 1982.
5. Tyhurst JS: Individual reactions to community disaster. Am J Psychiatry 1951; 107:764-769.
6. Kinston W, Rosser R: Disaster: Effect on mental and physical state. Psychosom Res 1974;18:437-455.
7. McLeod B: In the wake of disaster. Psychol Today, Octomber 1984, pp. 54-57.
8. Newman CJ: Children of disaster: Clinical observations at Buffalo Creek. Am J Psychiatry 1976;133:306-312.
9. Bell BD: Gerontelogist 1978;18:531-540. Disaster impact and response: Overcoming the thousand natural shocks. Gerontologist 1978;18:531-540.
10. Edwars JG: Psychiatric aspects of civilian disasters Br Med J 1976; 1:944-947
11. Huerta F, Horton R: Coping behavior of elderly flood victims. Gerontologist 1978;18:541-546.
12. Lown B, Chivian E, Muller J, et al: Sounding board: The nuclear-arms race and the physician. N Engl J Med 1981;304;726-729
13. Burkle F; Coping with stress under conditions of disaster and refugee care. Milit Med 1983; 148:800-803
Glass AJ: Psychelogical aspects of disasters. JAMA 1959,171:222-225
Hoff LA; People in crisis: Understanding and Helping. Menlo Park, Calif, Addison-Wesley Publishing Co., 1978
Koegler RR, Hicks SM: The destruction of a medical center by earthquake: Initial effects on patients and staff. Calif Med, Feb 1972;116:63-67
 |
 |