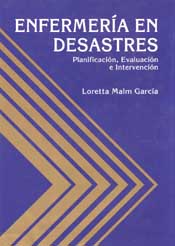
Stephen B. Taggart, B.S., M.S., C.H.C.M.
Casi todos los días ocurren desastres en algún lugar de Estados Unidos de América y en cl resto del mundo, los cuales amenazan innumerables vidas y causan daños en la propiedad. Nos enteramos de ellos por los medios de comunicación: aviones que se estrellan, inundaciones, huracanes, tornados, incendios, sismos, accidentes producidos por materiales peligrosos, sequías, hambrunas y guerras. Del 1 de enero de 1971 al 3 de junio de 1980, distintos presidentes estadounidenses declararon como desastres mayores a 326 sucesos de este tipo1. Además, acaecen innumerables calamidades localizadas que no califican para una declaración presidencial, aunque algunas veces ocasionen el mismo numero de víctimas o más, como el derrumbe de las escaleras exteriores de un hotel en Kansas City, el 17 de julio de 1981, que no fue considerado de magnitud suficiente para que el presidente de Estados Unidos lo estimara un desastre, no obstante que causó 113 muertos y 188 lesionados. El costo de tales desastres, en términos de vidas humanas, pocas veces es conocido en toda su magnitud por quienes no los han sufrido personalmente (tabla 1-1).
Conforme ha aumentado la conciencia del público respecto a los desastres, también lo hicieron las exigencias relativas a adoptar mejores prácticas de atención. La meta del auxilio médico en una tragedia es evitar o minimizar la muerte, las lesiones, el sufrimiento y la destrucción. Muchas personas y entidades intervienen en este esfuerzo: organizaciones de atención para situaciones de desastre en los niveles local, estatal y federal; corporaciones privadas de auxilio; departamentos de bomberos y de policía; personal médico y de enfermería; líderes políticos y también administradores, abogados, ingenieros, meteorólogos, geólogos, sociólogos y voluntarios. Debido a que la atención en un desastre constituye una labor interdisciplinaria, todas las personas que participan deben conocer sus responsabilidades y papeles respectivos. El propósito del presente capitulo es proporcionar algunas de las definiciones generales relacionadas con los desastres; tratar acerca de los distintos tipos de catástrofes y los agentes que los causan; señalar las fases de una tragedia y mostrar la manera en que se relacionan con el auxilio y la atención; examinar la intervención histórica cada vez mayor de las enfermeras; y la forma como deben prepararse para casos de desastre; y, finalmente, ventilar los problemas comunes que conlleva el suministro del auxilio médico en dichos sucesos.
Desastre
La Cruz Roja ha definido el término desastre como: "un incidente de la magnitud de un huracán, un tornado, una tormenta, una inundación, una marea alta, una marejada, un sismo, una sequía, una ventisca, una peste, una hambruna, un incendio, una explosión, el derrumbe de edificios, el hundimiento de algún medio de transporte o cualquier otra situación que provoque sufrimiento humano o genere necesidades que las víctimas no puedan cubrir sin auxilio"2. En este texto, la palabra desastre se utiliza para denotar cualquier acaecimiento que ocasione destrucción y sufrimiento e imponga demandas que vayan más alla de las capacidades de la comunidad para satisfacerlas de la forma normal o acostumbrada.
TABLA 1 - 1 Desastres recientes
|
Localización |
Fecha |
Tipo |
Número de muertos |
Número de heridos |
|
San Diego, Calif. |
Septiembre 25 de 1978 |
Choque de 2 aviones en pleno vuelo |
144 |
16 |
|
Monte Sta. Elena, Wash. |
Mayo 18 de 1980 |
Erupción volcánica |
85 |
se desconoce |
|
Las Vegas, Nev. |
Noviembre 21 de 1980 |
Incendio del hotel MGM |
84 |
700 |
|
Cocoa Beach, Fla. |
Marzo 21 de 1981 |
Derrumbe de un condominio |
11 |
22 |
|
Kansas City, Mo. |
Julio 17 de 1981 |
Derrumbe del hotel Hiat Regency |
113 |
188 |
|
Washington, D. C. |
Enero 13 de 1982 |
Colisiones de aviones y de trenes subterráneos |
81 |
27 |
|
Estes Park, Colo. |
Julio 15 de 1982 |
Colapso de la presa del Lago Lawn |
4 |
se desconoce |
|
Biloxi, Miss. |
Noviembre 8 de 1982 |
Incendio en la cárcel del Condado Harrison |
29 |
59 |
|
Oklahoma City, Okla. |
Abril 6 de 1983 |
Explosión de gas natural |
0 |
7 |
|
Coalinga, Calif. |
Mayo 2 de 1983 |
Terremoto |
0 |
47 |
|
Galveston, Tex. |
Agosto 18 de 1983 |
Huracán Alicia |
17 |
3000 + |
|
Buffalo, N. Y. |
Diciembre 27 de 1983 |
Explosión de gas propano |
6 |
70± |
|
Cd. de México, Méx. |
Noviembre 19 de 1984 |
Explosión de gas natural |
350 |
2000 |
|
Bhopal, India |
Diciembre 3 de 1984 |
Fuga de productos químicos tóxicos |
2 500 |
150000 |
Fuente: Biblioteca del Centro de Capacitación para Emergencias en el Nivel Nacional, Emmitsburg, Md.
Un suceso no necesita causar muertes o lesiones para ser clasificado como desastre. Por ejemplo, una inundación puede amenazar innumerables vidas, causar una destrucción muy extensa de propiedades y generar dificultades económicas y, sin embargo, no cobrar víctimas.
Incidente con Saldo Masivo de Víctimas
Alexander M. Butman define a los incidentes con saldo masivo de víctimas (ISMV) de la manera siguiente: "desastres que surgen en un sitio, cuando en las comunidades o poblaciones vecinas no se han sucedido hechos similares o relacionados con el mismo"3. En otras palabras, un ISMV ocurre si el número de víctimas, es decir, lesionados o muertos en un sitio dado, excede las capacidades de los servicios médicos de emergencia en la localidad.
Un desastre puede suceder sin que haya incidentes con saldo masivo de víctimas, sin embargo, por definición, cuando se presenta un ISMV, éste se considera un desastre.
Desastre mayor
En Estados Unidos de América, el Acta de Auxilio en Casos de Desastre de 1974, Ley Pública 93-288, define a un desastre mayor, así:
Cualquier huracán, tornado, tempestad, inundación, marea alta, marejada, tsunami, sismo, erupción volcánica, deslizamiento de tierra o de lodo, tormenta de nieve, sequía, incendio, explosión u otra catástrofe en cualquier parte de Estados Unidos, el cual, en la determinación del presidente, cause daños de gravedad y magnitud suficientes como para justificar el auxilio para casos de desastre, de los servicios de emergencia por parte del gobierno federal, para complementar los esfuerzos y recursos disponibles de los estados, gobiernos locales y organizaciones de auxilio privado, a efecto de aliviar los daños, las pérdidas, las dificultades o el sufrimiento causados por la catástrofe.4
Emergencia
La Organización Federal Estadounidense de Atención Para Casos de Emergencias, define una emergencia como "cualquiera de los varios tipos de catástrofes incluidas en la definición de 'desastre mayor' que requieran de auxilio de emergencia de las autoridades federales para complementar los esfuerzos en los niveles estatal y local por salvar vidas y proteger las propiedades, la salud pública y la seguridad o prevenir o aminorar el peligro de un desastre".4
Los desastres se dividen generalmente, de acuerdo a sus causas, en dos categorías: los naturales y los provocados por el hombre.
Los desastres naturales incluyen los tipos siguientes:
· desastres meteorológicos: ciclones, tifones, huracanes, tornados, granizadas, tormentas de nieve y sequías
· desastres topográficos: deslizamientos de tierra, avalanchas, deslizamientos de lodo e inundaciones
· desastres que se originan en planos subterráneos: sismos, erupciones volcánicas y tsunamis (olas nacidas de sismos oceánicos)
· desastres biológicos: epidemias de enfermedades contagiosas y plagas de insectos (langostas)
Los desastres provocados por el hombre incluyen:
· guerras: guerras convencionales (bombardeo, bloqueo y sitio) y guerras no convencionales (con armas nucleares, químicas y biológicas)
· desastres civiles: motines y manifestaciones públicas
· accidentes: en transportes (aviones, camiones, automóviles, trenes y barcos); colapso de estructuras (edificios, puentes, presas, minas y otras); explosiones; incendios; químicos (desechos tóxicos y contaminación); y biológicos (de salubridad)
La clasificación anterior no pretende ser totalmente completa, tiene sus limitaciones. La diferencia entre los desastres naturales y los provocados por el hombre, no siempre queda clara (así, un sismo puede hacer que se derrumben edificios y una inundación puede provenir de la falla de una presa); además, este resumen no refleja la reacción en cadena ni los efectos acumulativos que a veces surgen en un desastre mayor.
Skeet nos ha proporcionado un ejemplo de los efectos acumulativos de un desastre mayor ocurrido en noviembre de 1970, cuando un ciclón, seguido de una enorme marejada, abatió la porción oriental de Pakistán en la costa de la bahía de Bengala.5 El impacto de la marejada y la inundación subsecuente produjeron una grave destrucción. Murieron unas 500 000 personas, la mayor parte del ganado se ahogó, se destruyeron las cosechas, se deterioró el suelo, y las fuentes de suministro de agua quedaron contaminadas.
Las exigencias impuestas a la sociedad pakistaní como resultado del desastre, surgieron en un momento en que habla un extraordinario descontento en el país, debido a las influencias políticas, económicas y administrativas que en ese territorio ejercía la porción occidental de Pakistán. Los disturbios civiles que siguieron a la declaración del nuevo Estado de Bangladesh, en marzo de 1971, obligaron a unos 10 millones de personas a emigrar hacia la India, principalmente alrededor de Calcula, en donde recibieron alimentación y albergue en campamentos coordinados por diversas organizaciones de voluntarios. La sobrepoblación y las pobres condiciones de salubridad ocasionaron brotes de cólera, lo cual se sumó a los demás problemas.
Conforme empeoraron los disturbios civiles en Bangladesh, la administración se tornó ineficaz, la economía casi se desplomó y las comunicaciones se dificultaron. Los factores anteriores y las pocas lluvias de monzón hicieron que la hambruna se propagara por todo el país.
Las operaciones de auxilio para ayudar a las víctimas del ciclón se interrumpieron temporalmente en diciembre de 1971, cuando el gobierno de la India envió su ejército a Bangladesh para apoyar a los que luchaban por la libertad local. La guerra fue sangrienta e intensamente destructiva, produciendo un número muy alto de heridos que requerían de cirugía, así como la destrucción de carreteras, puentes y líneas férreas estratégicas. La guerra también dejó otro problema grave: unas 750 000 personas no bengalíes que habían estado a lado de la antigua administración de Pakistán Occidental, necesitaban urgentemente alimentos, albergue y ropas.
Los efectos combinados del desastre y la guerra, de noviembre de 1970 a enero de 1972, han afectado a toda la población de Bangladesh, unos 75 millones de personas. Más tarde, diversos gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones montaron una de las operaciones de socorro más grandes desde la Segunda Guerra Mundial.
Los agentes de desastre poseen características diferentes. El conocimiento de tales diferencias es útil para las maniobras de asistencia, porque sensibiliza a los participantes respecto de las posibles variables que deben tenerse en consideración al desarrollar los programas de auxilio.
Dynes et al. explican que:6
En primer lugar, los agentes de desastre varían en su previsibilidad. Así, una explosión o un terremoto son mucho menos previsibles que una inundación, la cual es desencadenada por una serie de factores que pueden medirse con mayor precisión. De hecho, por algunos fenómenos meteorológicos, en algunas localidades es posible conocer las probabilidades aproximadas de que un agente específico afecte un área determinada. Por ejemplo, se han calculado las probabilidades de vientos huracanados en algunas ciudades de Florida en un año en particular. De manera que las probabilidades de que surjan dichos vientos son de 1 en cada 50 para Jacksonville, 1 en cada 20 para Tampa-St. Petersburgo y 1 en cada 7 para Miami.
Un agente de desastre también varia en terminos de su frecuencia. A pesar de que las calamidades naturales son relativamente raras, existen algunos sitios que muestran una mayor predisposición a ellas. Para ilustrarlo, algunas zonas del valle de Ohio son mas propensas a inundaciones, otras como el Medio Oeste, a tornados, y la costa del Golfo de México menudo corre el peligro de enfrentarse a huracanes. Por todo lo señalado, existen condiciones geográficas, climatológicas y de otra clase que conllevan la posibilidad de algunos tipos de desastre en particular y representan una amenaza constante. Nuevamente, pueden obtenerse algunas cifras aproximadas de la frecuencia con que aparecen algunos agentes de desabres. De este modo, el Servicio Estadounidense de Climatología no sólo ha calculado las incidencias de tornados mensuales (en mayo ocurren con mayor frecuencia); por estados (Texas es el estado más propenso), y por milla cuadrada (Oklahoma tiene la cifra más alta en este sentido) sino que también las calculó en términos de peligro, teniendo en cuenta la elevada incidencia de tornados y la concentración de la población (Massachusetts con una cifra de 347, Connectitcut, 150, y Nueva Jersey con 136 son los tres estados en que ocurren con mayor frecuencia tales desastres.
Un tercer factor por considerar es la medida en que se puede controlar un agente de desastre. En algunas situaciones es posible la intervención y el control que aminoren el impacto potencial del agente funesto. De esa suerte, con frecuencia pueden preveerse las inundaciones y evitarse, al menos parcialmente, en tanto que otros desastres, como terremotos y tsunamis (llamados también marejadas) no permiten tal ventaja. Por ejemplo, en los primeros meses de 1971, el Servicio Meteorológico Estadounidense predijo graves inundaciones por deshielos en la porción superior del Medio Oeste y en algunas otras áreas de los Estados Unidos; sin embargo, como consecuencia de las medidas eficaces contra las inundaciones, adoptadas por el Cuerpo de Ingenieros y también por el recalentamiento lento con poca o casi nula precipitación, tal fenómeno no produjo daños apreciables en la porción alta del Medio Oeste, el Noroeste y Alaska.
Los tres factores siguientes guardan relación con el tiempo pero no deben confundirse. Los agentes de desastres difieren en su rapidez de inicio de acción; por ejemplo, en los tornados y las inundaciones súbitas el impacto es repetino, en el caso de otras inundaciones, suele ser gradual. También, algunos agentes, como los terremotos, pueden golpear repetitivamente a una zona en cuestión de horas. El intervalo de "espera'' es el periodo que media entre los primeros signos premonitorios y el impacto real. Los tsunamis o marejadas generados por un terremoto oceánico, ilustran la diferencia entre los dos factores cronológicos mencionados arriba. El intervalo de "espera" del tsunami puede ser de varias horas, sin embargo, una vez iniciado, la velocidad real de su asalto es muy grande. Los desastres también difieren en su duración de impacto. Así, un tornado afecta un área solo por unos cuantos minutos, pero el impacto de una inundación puede persistir durante varios días. La peor combinación que se puede dar en relación con el tiempo, desde el punto de vista de daños potenciales, es el caso de un agente de comienzo rápido, que no da señales premonitorias y que dura largo tiempo. El ejemplo que mejor se adapta a tal definición es el del terremoto con potentes "ondas de choque" posteriores.
Las características finales de diferenciación de los agentes de desastres son magnitud e intensidad del impacto. La magnitud de éste es esencialmente una dimensión de espacio geográfico y social. Un desastre puede concentrarse en un área pequeña, afectar pocas personas o dispersarse en grandes zonas y afectar a un número importante de ellas. La intensidad del impacto refleja la posibilidad de que un desastre cause lesiones, muertes y daños a la propiedad. Los dos factores recién señalados deben distinguirse claramente. Por ejemplo, una explosión, no obstante que es altamente destructiva, puede afectar únicamente a un área geográfica limitada, en tanto que una inundación puede tener menor intensidad, pero afectar una zona geográfica amplia y también a muchas personas. Por supuesto, ello tiene importantes consecuencias en el grado en que perturba los asuntos comunitarios. Un desastre muy destructivo empero localizado, a pesar de ser trágico, puede tener tan sólo mínimas consecuencias para la comunidad en su totalidad. Por el contrario, una catástrofe difusa pero menos devastadora, puede causar enormes perturbaciones en la vida diaria de una comunidad.
Es importante señalar que las dimensiones de espacio o tiempo constituyen todas estas características del impacto de un desastre, y que tales dimensiones suelen ser de suma importancia en términos de la magnitud real de los daños que causa la catástrofe. Por ejemplo, si existen grandes concentraciones de personas en el área de impacto a cierta hora del día (es decir, la de mayor afluencia de tráfico), ello tendría consecuencias importantes en la intensidad y magnitud del impacto. Si media un lapso notable entre las señales de aviso y el impacto, ello permite que se pongan en marcha medidas preventivas.
Debe destacarse también que con el empleo de las características mencionadas, el observador puede diferenciar los agentes de desastre, de diversas formas. De manera que una explosión suele ser impredecible, tiene un comienzo rápido y pocas señales de aviso, dura poco tiempo y su impacto es destructivo, pero muy localizado. Por otro lado, una inundación es posible predecirla, posee un impacto gradual con señales de aviso considerables y, por lo general, dura largo tiempo y su magnitud es difusa.
Los desastres pueden dividirse cronológicamente en cinco fases: 1) preparación previa al desastre; 2) fase de predicción; 3) impacto; 4) emergencia; 5) recuperación (tabla 12). Esta organización cronológica mencionada es útil porque permite contar con un esquema mediante el cual se pueden crear planes para cuando ocurra el desastre, asignar tareas y responsabilidades, y establecer prioridades de las actividades, en una secuencia lógica. Incluimos una amplificación de cada fase para proporcionar ejemplos de los tipos de actividades que deben realizarse. Tratamos de que las actividades enlistadas sean generales por naturaleza y no abarcan todos los aspectos de un desastre. También, en muchos casos, dos o mas fases pueden juntarse (por ejemplo, los preparativos previos a un desastre y la fase de advertencia); algunas veces no ocurre una de las fases (fase de advertencia).
Preparación previa al desastre
La fase anterior al acaecimiento de un desastre tiene gran importancia porque más que cualquier otra, es la que determinará el impacto que aquel producirá en la comunidad. Durante dicha fase, la comunidad emprende la tarea de evaluar su "potencialidad de desastre" al llevar a cabo riesgosas investigaciones geológicas y arriesgadas valoraciones de tormentas graves, accidentes con materiales peligrosos, accidentes de transportes, incendios y otros incidentes más. La comunidad puede establecer reglamentos del uso de la tierra o de la demarcación de zonas, y adoptar códigos y otras normasen un esfuerzo por evitar o mitigar los efectos de la catástrofe. De este modo, se crea un plan eficaz contra desastres, se distribuye, se prueba en un simulacro, se revisa, se perfecciona y se mantiene actualizado. Las diversas organizaciones que prestan auxilio en casos de desastres (por ejemplo: bomberos, policía, servicios médicos de emergencia, servicios sociales e instalaciones públicas) se reúnen sobre bases regulares bajo la dirección de las autoridades de defensa civil de la localidad, para coordinar la planificación y preparación de actividades. Se facilita el equipo y los materiales esenciales para satisfacer las necesidades de auxilio en los posibles desastres potenciales. En ellos se incluyen materiales médicos de urgencia adicionales, equipo de comunicación y de rescate, y generadores de corriente eléctrica para casos de emergencia. A todas las organizaciones de socorro, se les da el adiestramiento necesario en casos de desastre para familiarizarlas con los planes contra esas calamidades, así como sus obligaciones y responsabilidades, y las nuevas tareas o necesidades generadas por el desastre. Una parte importante de los preparativos a realizar antes de un desastre, es orientar al público para alentar una preparación individual.
Sin embargo, innumerables organizaciones y comunidades fracasan al no aprovechar en toda su magnitud este periodo previo a la catástrofe. Con frecuencia, no es hasta después de que ocurre el desastre, cuando todos los recursos de la comunidad se destinan al inicio de las actividades preparatorias contra el siguiente desastre.
Fase de advertencia
La fase de advertencia es el periodo que media desde la primera señal de peligro hasta el momento de acaecimiento del desastre. A pesar de que algunas calamidades, como explosiones, terremotos y accidentes de transporte no dejan ver ninguna señal de advertencia, o si la dan es pequeña, otros desastres ocurren con alguna señal previa de peligro. Con la ayuda de los satélites y las redes de estaciones meteorológicas, es posible predecir innumerables desastres meteorológicos, por ejemplo, huracanes, tornados, tormentas invernales graves, ondas de calor y sequías. Además, es posible predecir situaciones que pueden generar avalanchas y deslizamientos de tierra. En estas situaciones la advertencia puede ser el aspecto más importante para que la pérdida de vidas sea mínima y se mitiguen los daños. Es importante que una comunidad esté perfectamente bien informada acerca de la posibilidad de que ocurra un desastre, su intensidad, duración y magnitud.
TABLA 1 - 2 Cinco Fases de la Actividad en Casos de Desastres
|
Fases |
Actividades |
|
Preparación previa al desastre |
Preparación de los recursos en el nivel gubernamental, ambiental,
técnico y económico para cubrir las necesidades de un desastre |
|
Fase de advertencia |
Mayor adecuación, activación del programa para casos de desastre y
establecimiento del centro de operaciones de emergencia (COE) |
|
Fase del impacto |
Soportar el impacto |
|
Emergencia |
Valoración de organizaciones que brindan asesoría relacionada con
la respuesta en caso de un desastre |
|
Aislamiento |
Activación del plan para casos de desastre/establecimiento del
COE, de no haberse realizado ya. |
|
Rescate |
Establecimiento de puesto de mando |
|
Remedio |
Llegada de auxilio organizado |
|
Recuperación |
Restauración de servicios comunitarios
esenciales |
Fuente: Adaptado con autorización de Dynes, RR: Comportamiento organizado en casos de desastre. Lexington, Mass., Libros Lexington Books, 1970, p. 56.
La advertencia incluye la detección y anticipación del acontecimiento de un desastre y la difusión de esta información y los datos concernientes a las medidas de protección y mitigamiento adoptadas por la comunidad. Es durante la fase de advertencia que se ponen en marcha los programas para situación de desastre, se establecen centros de operación de emergencia, y se evacúa el área afectada o se le brinda protección dentro de la misma. Obviamente, es esencial contar con un sistema de comunicaciones eficaz. Los preparativos finales se hacen anticipándose a la fase de impacto.
Durante esta fase pueden surgir algunos problemas. En primer lugar, muchos desastres no permiten la difusión de la información vital porque los sistemas de comunicaciones son inadecuados o porque no se cuenta con tiempo suficiente. En segundo lugar, cuando es posible poner sobreaviso a la comunidad, ésta debe reconocer la amenaza como legitima y grave. En tercer lugar, las frecuentes falsas alarmas pueden deteriorar gravemente la respuesta futura a las señales de advertencia de peligros reales.
Impacto
El impacto es la fase en que en realidad acaece el desastre y en la cual es poco lo que puede hacerse para mitigar los daños o para incrementar el número de sobrevivientes. Es esencialmente un periodo en que hay que soportar los efectos de la catástrofe y "mantenerse firme". La fase de impacto puede durar desde unos cuantos segundos o minutos (terremotos, choques de aviones o explosiones) hasta algunos días o semanas (inundaciones y ondas cálidas) e incluso meses (sequías y epidemias). Las personas que se encuentran dentro de un área de desastre quizá no capten en su totalidad la magnitud del hecho. De manera semejante, las comunidades vecinas con las que se cuenta para dar asistencia, acaso tambien desconozcan su magnitud. Es esencial realizar una valoración preliminar de los daños durante la fase de impacto (si es posible) o inmediatamente después, para determinar las prioridades, necesidades y limitaciones de la respuesta de emergencia.
Emergencia
La fase de emergencia comienza al finalizar el impacto y persiste hasta que ha pasado el peligro inmediato de destrucción adicional, en ese momento se organiza la comunidad para realizar las labores de restablecimiento y rehabilitación. La fase de emergencia puede dividirse en tres partes: 1) aislamiento, 2) rescate, 3) remedio.
El periodo de aislamiento es el intervalo en el que se requiere de acciones inmediatas de mitigación para evitar más pérdidas de vidas. Tales maniobras que ocurren al mismo tiempo en que el primer grupo de personal de socorro acude a la zona del desastre, incluyen una valoración preliminar de los heridos; incendios, rotura de las líneas de gas, agua y energía eléctrica; bloqueo de vías férreas y daño en los equipos y servicios esenciales. Se ponen en operación los programas para situación de desastre y se establece el centro de operaciones de emergencia (si no se hizo durante la fase de advertencia).
Es probable que las reacciones de las comunidades y organizaciones sin experiencia ni preparación previa en desastres sean apresuradas, faltas de coordinación e improductivas. Se concentran en la rapidez y no en la adecuación de su respuesta de socorro.
El periodo de rescate comienza cuando tos primeros sobrevivientes aplican, precisamente, los primeros auxilios a las víctimas, en especial a los propios miembros de su familia. Continúa con la llegada de la primera organización de socorro local, el establecimiento de un puesto de mando y la convergencia de otras entidades de rescate tanto locales como de poblados vecinos.
El número de víctimas rescatadas vivas y el hecho de que se les haya seleccionado y atendido adecuadamente, dependen de la preparación, organización y entrenamiento previos de las comunidades.
El periodo de remedio de la fase de emergencia comienza con el establecimiento de las operaciones de auxilio organizadas con personal profesional y con voluntarios. La confusión del periodo de rescate disminuye conforme se pone en marcha el periodo de remedio. De este modo, se brindan auxilios medicas, ropas, alimento y albergue, supervisados por profesionales. Hay movimiento de las víctimas dirigido hacia los hospitales. Se establecen las instalaciones de la morgue y se inicia la búsqueda coordinada y las actividades de reunión. Se llevan a cabo maniobras definitivas de mitigación destinadas a evitar lesiones y daños posteriores y comienza a prestarse atención a las medidas sanitarias y a otros aspectos de la salud pública.
Recuperación
La recuperación comienza durante la fase de emergencia y termina poco a poco, al reanudarse las funciones y el orden normales de la comunidad. Para las personas que se encuentran en el área del impacto, la recuperación es un proceso de reajuste que les lleva mucho tiempo (quizá les lleve toda la vida) y posiblemente se necesite ayuda para satisfacer las demandas de bienestar. Se llevarán al cabo las actividades de reparación y reconstrucción permanentes de las propiedades dañadas, la nueva siembra de cultivos y la restauración de todos los servicios públicos.
Un punto importante por recordar en la atención de las situaciones de desastre es que la eficiencia de las personas o los grupos que responden ante la catástrofe, no sólo depende de la manera en que desempeñen sus responsabilidades, sino también de qué tanto les permitan a otros desempeñar las suyas. La enfermería es especializada y por ello enfermeras de diferentes tipos y niveles aportan sus habilidades en la escena del desastre. Este hecho, que a menudo no se reconoce desde fuera de la profesión asistencial, debería comprenderse mejor. La mayoría de las personas suponen que toda enfermera sabe hacer cualquier cosa que se refiere a su profesión; sin embargo, también es válido en la enfermería el principio de utilizar a las personas en funciones que se encuentran más estrechamente asociadas con su trabajo diario.7
Más aún, la intervención de una enfermera en un desastre puede depender del sitio en que ella se encuentre en el momento del impacto; por ejemplo una enfermera de urgencias, obviamente, desempeña tareas vitales en el hospital. Si ocurre que ella se encuentra cerca de la zona del impacto, podrá contribuir en mayor grado al auxiliar en la evacuación, rescate y administración de los primeros auxilios, hasta que se satisfagan las necesidades inmediatas de la situación. En ese momento, la enfermera puede decidir si vuelve a sus labores en el departamento de urgencias del hospital, en otras palabras, depende de cada enfermera decidir dentro del conjunto de circunstancias que vive en particular, el sitio en donde puede servir mejor a la comunidad. Sin embargo, para fines de planificación y preparación en caso de desastres, es más sencillo dividir a las enfermeras en categorías basándose en el hecho de que trabajen dentro de un hospital o en un medio ajeno a él.
Enfermeras que no laboran en un hospital
Entre las enfermeras de esta categoría suelen incluirse a las de algunas instituciones educativas privadas, educadoras de enfermería, enfermeras industriales y de salud ocupacional, investigadoras, enfermeras consultoras, enfermeras en salud pública, administradoras y miembros de diversas organizaciones de voluntarias.
Uno de los papeles más importantes de todas las enfermeras en salud pública y educadoras en enfermería, es la de orientar al público en relación con los principios de preparación personal y la atención de víctimas. La dirección de este programa debe ser responsabilidad de la enfermera en salud pública y ella debe saber de algunas de las enfermeras inactivas en la comunidad y de esta manera podrá llamarlas para que auxilien en este esfuerzo común (véase el capitulo 10 para una información específica respecto de la intervención de enfermeras que no laboran en un hospital).
Enfermeras de hospital
Para las enfermeras de hospital existen generalmente dos áreas que las relacionan con el manejo de una situación de desastre: 1) el desastre interno (como un incendio dentro de la misma institución u otra calamidad) que afecta físicamente la capacidad del nosocomio para actuar; 2) el desastre externo o de la comunidad (por ejemplo, el choque de un autobús) que impone grandes demandas a los recursos del hospital. Este tipo de enfermera debe intervenir en la creación de los programas en caso de desastres internos y externos.
Las enfermeras pueden ayudar en la prevención de desastres internos del hospital si están perfectamente instruidas en lo relacionado con los planes de urgencia y los códigos de incendios y seguridad, así como al cerciorarse de que se corrijan inmediatamente los riesgos existentes dentro del nosocomio. En caso de que se presenten desastres externos, la tarea de mayor importancia de una enfermera hospitalaria es asegurarse de que el nosocomio cuente con un plan adecuado para situaciones de desastre, y conocer en detalle cual será su papel en él. La meta de brindar la mejor asistencia posible a los pacientes puede lograrse sólo si se disminuyen al mínimo la confusión y los retrasos (consúltese el capitulo 4 correspondiente a los detalles de la intervención de una enfermera hospitalaria en la asistencia de una catástrofe).
Butman ha expuesto los problemas comunes que al parecer surgen en repetidas ocasiones en incidentes con saldo masivo de víctimas (ISMV).3 Sus observaciones se basan, en parte, en un estudio detallado de este tipo de acontecimientos, publicado en diciembre de 1977 por el Centro de Investigación en Desastres, del Departamento de Sociología de la Universidad Estatal de Ohio. Dicho estudio incluyó un trabajo de campo realizado en 44 comunidades localizadas en 17 estados, Washington D. C., y las Islas Vírgenes estadounidenses, y comprendió 29 desastres. En la investigación participaron comunidades de diversos tamaños, las cuales contaban con un gran desarrollo en sus servicios médicos de urgencia (SME), que iban desde posibilidades rudimentarias hasta sistemas complejos y perfectamente establecidos.
Butman y colaboradores también reunieron y estudiaron la información correspondiente a 22 desastres no ambientales. Después compararon los problemas observados en los ISMV con las fallas y los trastornos que se presentaron repetidamente en diversos simulacros; observaron que los problemas que aparecían en las calamidades tanto como en los simulacros eran las siguientes:
· carencia de un sistema de alerta competente
· falta de estabilización "primaria" y pronta de todos los pacientes
· dificultad en desplazar, reunir u organizar a los pacientes rápidamente en un sitio conveniente
· imposibilidad de llevar a cabo una selección apropiada
· implantación de métodos de atención demasiado lentos e inadecuados
· inicio prematuro de las maniobras de transporte
· empleo idóneo del personal en el campo
· ausencia de distribución apropiada de los pacientes, lo cual resulta en el mal empleo de las instalaciones médicas
· falta de un mando reconocible en los servicios médicos de emergencia, del campo
· carencia de planificación previa y adecuada, y de capacitación del personal
· imposibilidad de compensar las deficiencias de funcionamiento y de remediar los problemas
· falta de comunicación pertinente y oportuna
A pesar de todos los esfuerzos que se hacen para controlar el ambiente, sigue incrementándose el número de desastres, tanto naturales como provocados por el hombre. El número promedio de calamidades ha permanecido en un nivel relativamente constante y de cierta manera ha disminuido en algo. Sin embargo, continúan aumentando de forma considerable la tasa de mortalidad y las pérdidas económicas, debido al aumento de la población en algunas zonas y al crecimiento de una sociedad tecnológicamente avanzada.
Conforme el hombre siga estableciéndose en tierras propensas a inundaciones, construyendo edificios más altos, y produciendo mayores barcos y aviones más grandes, las pérdidas por inundaciones, incendios y accidentes de transporte, parecen destinadas a aumentar.
Las enfermeras pueden desenvolverse en tres áreas para ayudar a mitigar las pérdidas humanas y materiales en el desastre:
1. Preparación personal· Asegúrese de que usted como enfermera es un recurso útil para la comunidad, y no una carga.
· Conserve su propio equipo y material de urgencias (véase el capitulo 3).
· Cerciorarse de que su familia sepa qué hacer en una situación de emergencia.
· Utilice la prudencia para seleccionar el sitio en donde establecerá su hogar.2. Participación de la comunidad.
· Conozca en detalle los programas locales para situación de desastre y los procedimientos de emergencia.
· Participe en la vida política de su comunidad que se relacione con la asistencia en caso de desastre.
· Apoye a los dirigentes que optan por soluciones definitivas y a largo plazo en los programas de disminución de pérdidas y de preparativos de emergencia, en vez de los que escogen una solución rápida y breve como un expediente político de solución.
· Colabore para modificar el uso de la tierra y las medidas de desarrollo, de modo que reflejen los mejores conocimientos actuales acerca de los peligros geológicos e hidrológicos.
· Apoye a las organizaciones de auxilio voluntario de la localidad.
· Copere en la orientación del público en cuestiones de preparación personal.3. Preparación profesional
· Participe en la creación de los planes en caso de desastre en los niveles comunitario o de hospital.
· Asista a clases de enseñanza continua y cursos de actualización para mantenerse al día en los conocimientos y habilidades de asistencia en situación de desastre.
· Apoye los esfuerzos administrativos para mejorar la preparación en caso de desastre.
En un esfuerzo por establecer las bases de los capítulos subsecuentes, aquí se han presentado algunas definiciones e información general relacionada con la asistencia en situaciones de desastre. La práctica de la enfermería, en realidad, surgió y maduró como respuesta a las necesidades creadas por los desastres, en particular las guerras. Las enfermeras que laboran en un hospital y las que lo hacen en un establecimiento ajeno a estas instituciones, han jugado un papel muy importante en la asistencia en desastres y en virtud de que seguirán interviniendo de la misma manera, están obligadas a prepararse para enfrentar este reto. Las necesidades que desencadena un desastre son distintas a las de la vida diaria; más aún, la experiencia y la capacitación que se adquiere en situaciones normales, generalmente no preparan a la persona para que actúe adecuadamente en una catástrofe. Es esencial que se aprenda de los errores del pasado, en cuanto al suministro de atención a las víctimas. En el futuro se debe enfatizar más en lo referente a los aspectos de enseñanza y capacitación en la asistencia durante casos de desastre.
1. Logue JN, Melick ME, Hansen H: "Research issues and directions in the epidemiology of health effects of disasters". Epidemiol Rev, 1981; 3:141
2. "Disaster Relief Program", ARC 2235. Washington, D. C., Americen Red Cross, revised March 1975.
3. Butman AM: Responding to the Mass Casualty Incident: A Guide for EMS Personnel. Wetport, Conn, Educational Direction Inc. 1982, pp. 14, 33-36.
4. Disaster Assistance Programs, "DR & R-18, program guide". Federal Emergency Management Agency, March 1983, p. 1.
5. Skeet M: Manual for Disaster Relief Work. Edinburgh, Scotland, Churchill Livingstone, 1977, pp. 2-3.
6. Dynes RR: Quarantelli EL, Kreps GA: A Perspective on Disaster Planning TR-77, Defense Civil Preparedness Agency, December 1972, pp. 6-8.
7. Garb S, Eng E: Disaster Handbook, ed 2. New York, Springer Publishing Co. Inc. 1969, p. 1 12.
Bahme CW: Fire Officer's Guide to Disaster Control. Boston, National Fire Protection Assoc, 1978, pp. 1-41.
Blanshan SA: A Time Model: Hospital Organization Response to Disaster. Beverly Hills, Calif, Sage Publications Ltd, 1978, pp. 173-198.
Burton I, Kates RW, White GF: The Environment as Hazard. New York, Oxford University Press, 1978
Butler JE: Natural Disaster. London, Heinemann Educational Books Ltd, 1978.
Conway HM: "How to chose secure sites and make practical escape plans". Disaster Survival Atlanta, Conway Publications, Inc., 1981, pp. 1-101.
Disaster Services Regulations and Procedures: Providing Red Cross Disaster Health Services, ARC 3076-A. Washington, DC, American Red Cross, December 1982, pp. 64-80.
Dynes RR: Organized Behavior in Disaster. Lexington, Mass, Lexington Books, 1970.
Hays WW (ed): Facing Geologic and Hydrologic Hazards: Earth Science Considerations, Geological Survey professional paper. 1240-B. Government Printing Office, 1981.
Hurd C: The Compact History of the American Red Cross. New York, Hawthorn Books Inc. 1959.
Mahoney RF: Emergency and Disaster Nursing. New York,
MacMillan Inc. 1965.
The role of nursing in disasters. Pan Americen
Organization Newsletter, January 1984. pp. 1-2.
Rossi PH, Wright JD, Weber-Burdin E: Natural Hazards and Public Choice: The State and Local Politics of Hazard Mitigation. New York, Academic Press Inc. 1982.
Taggart SD: Emergency Preparedness Manual. Salt Lake City, University of Utah, 1982.
Thygerson AL: Disasters Handbook. Provo, Utah, Brigham Young University Press, 1979
Turner BA: Man-Made Disasters New York, Crane Russak & Co Inc. 1978, pp. 40-48
Western KA: The Epideomiology of Natural and Man-Made Disasters, dissertation. University of London, London, 1972.
Whittow J: Disasters: The Anatomy of Environmental Hazards. Athens, Ga, The University of Georgia Press, 1979.
 |
 |