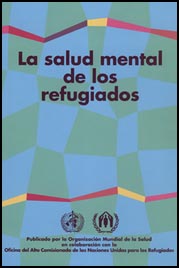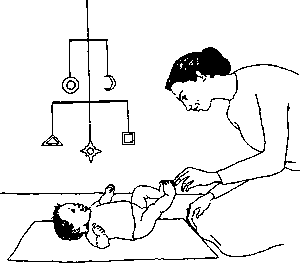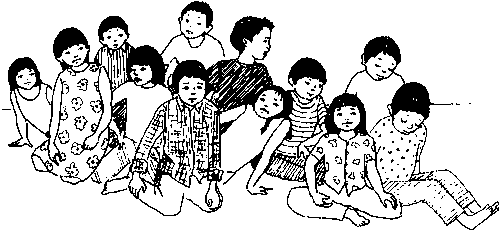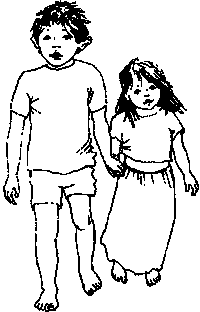La Salud Mental de los Refugiados (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) / Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) - WHO - OMS, 1997, 144 p.)
Sección 5. Ayuda a los niños refugiados
|
Objetivos del aprendizaje
Después de estudiar esta sección, debes estar capacitado para:
1. Comprender las dificultades especiales que han de
afrontar los padres refugiados en el entorno artificial en que viven.
2. Explicar cómo la situación del refugiado modifica las
prácticas culturales y las de crianza de los hijos.
3. Conocer la manera de proteger la salud mental de los niños y
de asegurarles un desarrollo normal.
4. Identificar a las familias especialmente vulnerables y saber
cómo se satisfacen sus necesidades y las de los niños que están sin
familia.
5. Comprender la necesidad de mantener los registros
apropiados. |
Los niños se convierten en refugiados cuando buscan un lugar
donde estar seguros con sus padres o se los envía por su propia seguridad fuera
de su país. También puede suceder que estén en situación de refugiados por el
hecho mismo de nacer de padres que ya lo son. En cualquiera de los casos es
frecuente que se encuentren en un medio cultural diferente del suyo propio.
Son muchos los niños que han vivido acontecimientos traumáticos,
pero no todos tienen problemas de salud mental. Aunque solo una pequeña
proporción de personas necesitan atención de salud mental, quienes trabajan con
niños refugiados y sus familias deben estar capacitados para reconocer los
signos de trastorno mental o emocional en los niños. Un tipo de ayuda que sea
apropiado para los niños refugiados puede no serlo para los niños que no son
refugiados
Los niños refugiados deben ser atendidos en todo lo posible en
el seno de sus familias y comunidades. Los que se ocupan de ellos deben buscar
la ayuda de los sistemas sanitarios, religiosos y sociales tradicionales con el
fin de darles un tratamiento que sea apropiado a su
cultura.
La salud mental de los niños refugiados
Los refugiados pueden ayudarse a sí mismos si se les da la
oportunidad. Era antes muy común pensar que los refugiados lo único que
necesitaban era que se satisficieran sus necesidades materiales de alimentos,
agua, cobijo y atención médica. Ahora sabemos que los refugiados necesitan
también ayuda para recuperar su fuerza emocional, cultural y espiritual.
Trabajar con los niños implica atender sus necesidades materiales y no
materiales. Ayudar a la comunidad entera de refugiados a mantener su salud
mental representará un gran apoyo para los niños.

La estabilidad y la firmeza de los
lazos familiares son buenas para la salud mental de los niños
Entre los factores que ayudarían a mejorar la salud mental y el
bienestar de los niños refugiados figuran:
· El retorno a la
seguridad que puede ofrecer una familia fuerte y estable.
· Vivir en un entorno estable
que no esté cambiando continuamente. Los niños necesitan metas que sean
alcanzables, así como una estructura y un sentido de finalidad en sus vidas.
· Satisfacción de necesidades
materiales como las de alimentos, agua y atención médica.
· Apoyo a los padres y a los
hijos para que se recuperen de los choques emocionales.
· Experiencias como las que
viven los niños que llevan una vida «normal». Por ejemplo, los niños
refugiados necesitan modelos positivos (personas que les sirvan de ejemplo y a
los que los niños puedan imitar). Al igual que los demás niños, los niños
refugiados necesitan capacitarse y educarse.
· Fe en el futuro y oportunidad
de influir en su propia vida.
· Cierta comprensión y
aceptación de lo que les ha sucedido y por qué sucedió. Se les puede explicar en
términos políticos o de otro tipo.
· Oportunidad de culminar todas
las fases normales del desarrollo infantil.
· Tiempo y oportunidad para
recuperarse de las experiencias vividas y para llorar las muertes de sus seres
queridos.
Ten presente que la niñez solo será un período de la vida
enriquecedor y fructífero si cuenta con el apoyo y los cuidados necesarios para
un desarrollo psicológico normal. Privar a un niño de ese apoyo es tan
perjudicial como privarle de alimentos o
techo.
Necesidades especiales de los niños refugiados
Cuando los niños y sus padres pasan a ser refugiados han de
afrontar separaciones, privaciones, incertidumbre, estrés y penalidades. Todo
ello puede perturbar el crecimiento y el desarrollo normales de los niños.
Los padres refugiados tropiezan con muchas dificultades y están
probablemente sufriendo por algunas de las causas siguientes:
- el choque de los acontecimientos que los forzaron
a hacerse refugiados;
- abusos, violencias o torturas;
- la muerte de uno o más familiares;
- haber presenciado la muerte, tortura, encarcelamiento o
desaparición de miembros de su familia;
- la pérdida dolorosa de su país, lengua, cultura y profesión y
de sus bienes y propiedades;
- temor por su seguridad personal presente y futura;
- preocupación por la seguridad de los miembros de su familia
encarcelados, que quedaron en el lugar de origen o se separaron de ellos durante
el viaje.
Ser refugiado es vivir en un entorno artificial. Los refugiados
no viven ni como vivían antes ni como vivirán más adelante. Se encuentran en una
situación en la que el papel que desempeñan los adultos y los padres cambia
mucho. Los adultos pueden recordar el pasado, su propia niñez y cómo vivían
antes de venir al campamento, mientras que los niños refugiados quizás han
pasado toda su vida, o todo lo que ellos pueden recordar, como refugiados. Tal
vez conocen a sus padres únicamente como refugiados y apenas tengan algún
recuerdo de cómo eran antes. La vida de campamento no es una vida normal.
La vida de refugiado significa con frecuencia lo siguiente:
· Desconocimiento de
lo que a uno le va a suceder, sin control sobre la propia situación.
· Muy pocas oportunidades de
empleo o ninguna.
· Poco espacio donde moverse y
escasez de agua y comida.
· Pérdida de los roles normales,
de la vida cultural y de los hábitos cotidianos, quedando las personas
inseguras, frustradas y deprimidas.
Esta situación hace con frecuencia que los padres en el
campamento caigan en una gran dependencia de que les hagan las cosas. Parece que
no les importa lo que les pueda pasar. Los hombres pierden los medios de ganarse
la vida y mantener a sus familias, las mujeres pierden las formas tradicionales
de cuidar de sus familias y criar a sus hijos y todos pierden el respeto de sí
mismos, la motivación y el interés por la
vida.
Conocimiento del marco cultural
La cultura inculca un sentido de identidad y continuidad en los
niños. Las creencias y valores que mantienen a las personas unidas en familias y
comunidades se transmiten por intermedio de la cultura.
|
Recuerda:
Lo mejor es que quienes trabajan con niños
refugiados sean de la misma cultura y hablen la misma lengua que estos.
Valiéndose de intérpretes, suele ser posible encontrar profesionales entre los
refugiados para que se ocupen de los niños. Luego se puede ir capacitando a
otros refugiados para que más adelante los reemplacen. Busca primero en la
comunidad a la que pertenecen los niños refugiados. |
|
Si trabajas con niños refugiados que no son de tu misma cultura,
puedes obtener de otros refugiados ayuda e información acerca de la cultura de
los niños. Cuando hables con miembros de su comunidad, pregúntales cómo la gente
cuida en ella de sus hijos, qué ritos y fiestas celebra y qué esperanzas tiene
para el futuro. Hazles también preguntas acerca de los papeles que desempeñan
los diferentes miembros de la familia. Averigua cómo cuida la comunidad de los
niños que no tienen familia.
Pregunta cómo son los cuidados y la crianza de los niños en el
país de donde proceden los refugiados:
· ¿Se ocupan de
los lactantes los familiares más próximos (padres y hermanos) o hay un sistema
de familia extensa según el cual se ocupan de los niños los abuelos y tíos?
· ¿Quién enseña a los niños
a controlarse y comportarse y cómo lo hace?
· ¿Hay comportamientos que
se aceptan solo hasta que el niño cumple determinada edad, esperándose entonces
del niño que madure y se comporte de manera diferente?
· ¿Es frecuente que se
envíe a los niños de familias numerosas a vivir con otros familiares? En ese
caso, ¿qué lugar ocupa el niño en su nuevo grupo familiar y qué se espera
de él?
· ¿Qué esperan los padres
de sus hijos en las diferentes edades? ¿Qué colaboración en los trabajos
domésticos esperan los padres de sus hijos durante la niñez? ¿En qué grado
se espera de un niño de cierta edad que se ocupe de sus hermanos? ¿A qué
edad empiezan normalmente los niños a ir a la escuela y hasta qué edad están
escolarizados? ¿Cuándo aprenden un oficio? ¿Cuándo suelen irse a vivir
por su cuenta?
En particular, haz preguntas acerca de cómo se cuida a los niños
solos:
· ¿Cuál es la
manera tradicional de cuidar a los niños que no tienen familiares?
· Si ya no se siguen los métodos
tradicionales ¿cómo se cuida ahora a esos niños?
· ¿Qué piensa la comunidad
sobre la adopción y sobre la guarda o el cuidado en general de hijos
ajenos?
Cambios en las prácticas de crianza de los niños
Es frecuente que las prácticas de crianza de los niños se hayan
trastocado en las comunidades de refugiados. Puede ser que eso haya sucedido
hace ya años con ocasión de disturbios en el país de origen, hambruna, repetidos
desplazamientos o pérdidas muy dolorosas para la familia o la comunidad entera.
¿Por qué cambian las prácticas de crianza de
los niños?
Las prácticas de crianza pueden cambiar por causas diversas:
· Las familias no
pueden mantener a sus hijos como antes lo hacían. Por ejemplo, el padre y la
madre no pueden ya desempeñar las funciones acostumbradas.
· Los hombres no pueden trabajar
y mantener a la familia como antes. No tienen capacidad de decisión sobre lo que
vaya a suceder a su familia.
· Las mujeres no pueden llevar a
cabo las tareas cotidianas habituales.
· Las familias no reciben ya
mucho apoyo de la comunidad. Por ejemplo, la comunidad no organiza ya ceremonias
religiosas o no se ocupa de educar a los niños refugiados. Se han suprimido
mercados periódicos y actos culturales como bailes o representaciones teatrales.
· Los padres refugiados se
sienten con frecuencia impotentes para ayudar a sus hijos.
· Cambian o desaparecen las
funciones o roles familiares. El estrés que esto provoca puede inducir a que se
maltrate o descuide a la familia. A veces incluso se desbarata la unidad
familiar.
· Las familias de refugiados
están con frecuencia a cargo de mujeres solas que han de pasar casi todo su
tiempo trabajando para que la familia sobreviva. Esto puede perjudicar
seriamente la relación normal entre la madre y sus hijos.
Todo esto afecta a la familia en general y a la crianza de los
niños en
particular.
Cómo detectar los problemas de salud mental de los niños
Para identificar a los niños que padezcan problemas de salud
mental, es necesario escuchar y observar. Escucha lo que los niños dicen tanto
con palabras como con su comportamiento. Observa qué hacen los niños cuando
hablas con ellos o mientras juegan solos o con otros. Más adelante en esta misma
sección hay listas de síntomas de trastornos en niños de diferentes edades.
· Habla con los
padres y otros adultos que conozcan al niño. ¿Se comporta el niño de manera
diferente que antes? ¿Han cambiado considerablemente la personalidad, las
maneras y modales o la, visión de la vida que tiene el niño? ¿Piensan los
adultos que el niño necesita ayuda?
· Habla al niño sobre las cosas
de la vida cotidiana y observa cómo reacciona. ¿Te escucha y entiende lo
que le dices? ¿Te parece la capacidad de comprensión del niño satisfactoria
para su edad?
· ¿Parece el niño muy
confuso o perturbado? ¿Es incapaz de concentrarse o de responder a las
preguntas?
· Compara el comportamiento del
niño con el de otros niños del mismo entorno. ¿Tiene un comportamiento
similar al de los demás niños refugiados del campamento? ¿Tienen los niños
de este campamento un comportamiento e intereses similares a los de los niños de
la zona circundante?
· Observa al niño mientras
juega. ¿Juega de la manera que corresponde a su edad? ¿Son sus juegos
y la manera de jugar los propios de los demás niños o son
diferentes?
Si consideras que un niño tiene un problema de salud mental
pregunta a sus padres y a otras personas que se ocupan de él para saber si el
problema viene de antes o ha comenzado hace poco y parece deberse a
acontecimientos recientes en la vida del niño.
Si el problema viene de antes, el tratamiento será diferente. Es
probable que el problema en ese caso se haya agravado al romper con su vida
anterior y hacerse refugiado.
Es probable que los problemas atribuibles al hecho de ser
refugiado mejoren como consecuencia de la ayuda prestada a la familia y al niño.
En las páginas que siguen se exponen algunas de las maneras de ayudar a niños de
diferentes edades y a sus
madres.
Cómo ayudar a los niños pequeños y a sus madres
Identificación de los lactantes que necesiten ayuda
especial
Comprueba si en un niño menor de dos años de edad se dan los
signos siguientes de trastorno y problemas mentales:
· El niño llora todo
el tiempo o se pone histérico (chilla y llora inconteniblemente).
· Muestra poco interés por lo
que sucede alrededor o se asusta de las personas que se le acercan. Esto puede
deberse a malnutrición, insuficiente atención emocional o, con mayor frecuencia,
a una combinación de ambas cosas.
· Tiene dificultad para comer o
dormir.
· Se golpea la cabeza o se
balancea rítmicamente hacia adelante y atrás.
· No «balbucea» o no
empieza a hablar.
· No reacciona. Esto puede
deberse a que no se tiene con el niño suficiente contacto físico (no se le tiene
en brazos o toca lo suficiente).
· Vuelve al comportamiento
propio de un niño mucho más pequeño que él (por ejemplo, deja de caminar o de
esforzarse por hablar).
· Se retrasa en comenzar, por
ejemplo, a sonreir, sentarse, caminar o hablar. Ten en cuenta, no obstante, que
los niños se desarrollan a ritmos diferentes.
Todos estos signos pueden deberse a malnutrición, falta de
cuidados maternos o ambas cosas. Se da con frecuencia un círculo vicioso: cuanto
menos responde un niño, más se le desatiende. Esto es sobre todo verdad cuando
hay niños mayores que también necesitan atención. Cuando decimos de un bebé que
es «muy bueno» porque está tranquilo y no reacciona a los estímulos,
puede suceder en realidad que se estén manifestando los efectos de la
malnutrición o el abandono.
Los bebés con problemas de salud mental suelen tener un
desarrollo retardado. El retardo puede deberse a causas psicológicas o físicas,
como la malnutrición. En cualquiera de los casos, el tratamiento es el mismo:
proporcionar a la madre un programa de estimulación del niño.
Cómo ayudar a las madres a estimular a sus hijos
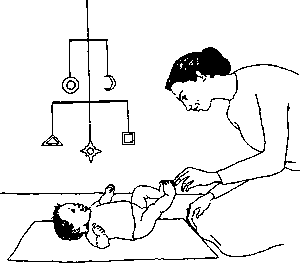
Enseña a las madres a estimular a
sus hijos
«Estimular» significa incitar activamente a los bebés
a utilizar:
- sus sentidos (la vista, el oído, etc.);
- su
capacidad motora (sus habilidades para moverse);
- su capacidad para aprender
y resolver problemas;
- su capacidad para comunicarse con los
demás.
La estimulación tiene por objeto favorecer el desarrollo normal
del lactante o ayudar a este a alcanzar un nivel de desarrollo lo más próximo
posible al normal. Esto es importante por dos motivos: primero, la estimulación
motiva al bebé en lo físico y, segundo, incita al bebé a establecer contacto con
su madre o su cuidador. Tanto el niño como la madre se benefician de esta
atención y su relación mutua se fortalece. La madre comienza a sentirse dueña de
al menos una parte de su vida: observa en su hijo resultados inmediatos y
positivos, y esto le agrada a ella y anima al niño a superarse y querer hacer
más.
Este apego y vinculación a la madre es una de las etapas más
importantes en el desarrollo del niño. Partiendo de esta primera experiencia de
confianza y amor, el niño aprende habilidades para comunicarse que luego le
serán utilísimas durante toda su vida.
Modos de estimular el lenguaje
La madre puede hacer lo siguiente para ayudar al niño a hablar:
· Hablar al bebé
mientras lo amamanta o le da de comer. Establecer comunicación visual y hablar o
cantar al niño mientras lo cuida o alimenta.
· Ponerse al bebé en el regazo o
sostenerlo frente a sí mientras le habla. Nombrar objetos o partes del cuerpo y
contar historias o cantar.
· Ir con el niño por la casa u
otros lugares diciendo el nombre de los objetos. Hablar sobre lo que ven o lo
que ella está haciendo. Decir al niño dónde va.
Este tipo de estimulación puede dar los resultados siguientes:
· La madre infunde
una sensación de cariño y calor mediante el contacto directo y la atención que
presta a su hijo.
· Los niñitos de más edad
conocen mejor el entorno en que viven.
· El niño oye las palabras que
la madre repite una y otra vez y así aprende a pronunciarlas.
· El bebé comienza a vincular
las palabras y nombres con objetos y actividades.
· El niño, según crece, se va
haciendo con un vocabulario básico.
Para aprender a estimular a un bebé no se requiere un programa
complicado. Con frecuencia apenas les queda tiempo a las madres para asistir a
clases fuera de casa.
Otras actividades útiles
· Ayuda a la familia
a conseguir o a hacer juguetes sencillos y anima a la madre y al niño a jugar
juntos algunos ratos cada día.
· Pide a familiares o niños de
más edad que jueguen con el bebé o lo estimulen haciendo uso de los juguetes
disponibles.
· Haz juguetes con materiales
locales. Hacer juguetes puede ser otra manera de fomentar la participación de
los padres en el cuidado de sus hijos.
· Los cuentos y las canciones
populares deben figurar siempre entre las actividades que se organizan para los
niños.
· Busca objetos con los que el
bebé jugaría en circunstancias normales.
El juego como medio para estimular a los niños
pequeños
A continuación se hacen algunas sugerencias de juguetes
sencillos que pueden usarse para estimular a los bebés en sus juegos.
|
Juguete |
Actividad y objetivo |
|
Juguetes tradicionales hechos por los padres |
Incitar a los padres a que jueguen con sus hijos |
|
Piedrecitas en una calabaza o recipiente de plástico |
Sirve de sonajero para incitar al bebé a escuchar y buscar el
origen del ruido |
|
Piedras más grandes y una calabaza |
Meter y sacar las piedras de la calabaza para aprender a
coordinar los ojos y las manos |
|
Muñeca o figura de animal hecha de tela |
Enseña al niño a reconocer las figuras. El niño puede jugar
tocando y manipulando la figura |
|
Pelota blanda de tela bien apretada |
Niño y adulto la hacen rodar el uno hacia el otro mejorando así
la coordinación de las manos con los ojos. Acostumbra también al niño a jugar
con otras personas. |
|
Objetos brillantes colgados a modo de móbile sobre la cama del
bebé |
Si están colocados fuera de su alcance, el bebé mirará los
objetos, los seguirá con la vista y hará por agarrarlos. |
Cómo estimular a los niños pequeños que están
recuperándose de malnutrición, enfermedad o retraso en el desarrollo
Estos niños necesitan actividades como las siguientes que los
inciten a hacer uso de su cuerpo:
· En vez de
entregárselo, mantén el juguete a cierta distancia del bebé para que haga por
agarrarlo.
· Coloca un objeto justo a la
distancia necesaria para que el niño tenga que moverse para alcanzarlo. Luego
colócalo algo más lejos para que el niño tenga que gatear hasta él.
· Encuentra un lugar donde los
bebés que aprenden a caminar tengan algo a que agarrarse y de donde tirar para
ponerse de pie cuando se caigan. Haz una estructura o armazón a la que se puedan
agarrar. Coloca un juguete de manera que el niño tenga que levantarse para
alcanzarlo.
· Si un bebé puede estar de pie,
anímalo a que se aparte del armazón y camine hacia su madre. La madre debe estar
esperándolo con los brazos abiertos.
· Evita todo apresuramiento. Los
bebés que no han desarrollado ninguna actividad necesitan tiempo para aprender a
utilizar sus miembros y adquirir la suficiente confianza en sí mismos para
intentar hacer nuevas cosas.
· No alejes los juguetes con
demasiada frecuencia del bebé. Esto le frustraría y le quitaría las ganas de
intentarlo otra vez. Dale la oportunidad de agarrar y tener en sus manos el
juguete.
· Busca siempre actividades que
inciten al bebé a mirar, escuchar, extender los brazos para agarrar cosas,
hablar a la gente y pensar en lo que pasa a su alrededor.
· El contacto del bebé con su
madre (mirarse, emitir sonidos y que le hable) es tan importante como
jugar.
Ayuda o incita a las madres a que desarrollen estas actividades
con sus hijos pequeños. Trabaja con las madres individualmente o en grupos
pequeños.
Cómo estimular a los niños pequeños en grupos
Todas las actividades de estimulación expuestas pueden
realizarse en grupos, así como también por cada madre con su hijo. Si consideras
oportuno organizar grupos de madres y bebés conviene tener en cuenta lo que
sigue.
· Cada grupo debe
estar integrado por un máximo de seis a ocho madres con sus hijos.
· El grupo debe estar dirigido
por una persona que tenga conocimientos básicos sobre desarrollo infantil y
sobre el trabajo en grupo con madres. Esta persona debe asistir a todas las
reuniones y llevarse bien con las madres. Con el tiempo, se puede capacitar a
miembros del grupo para que organicen nuevos grupos.
· Las reuniones deben celebrarse
en un lugar tranquilo y sin espectadores. Debe haber espacio suficiente para que
las madres y los niños se muevan sin apreturas.
· Conviene celebrar las
reuniones por la mañana cuando todavía hace fresco, antes de que niños y adultos
estén cansados.
· Cada grupo debe reunirse un
mínimo de tres veces hasta un máximo de cinco o seis. Las reuniones deben durar
una hora y celebrarse al menos una vez por semana.
· Se debe decir a las madres
cuántas veces se reunirán en grupo y en cuáles días y a qué hora se
reunirán.
Madres que necesitan ayuda especial
Si una madre está muy deprimida por su situación, tal vez
consideres indispensable brindarle más apoyo del que puede ofrecer un grupo. Lo
mejor, si es posible, es no sacar a la madre y al niño de su casa. Algunas de
las maneras de prestar ayuda son las siguientes:
· Organiza visitas a
la casa de la madre y el niño para cerciorarte de que estos cuentan con todo el
apoyo que necesitan. Según vaya mejorando la madre, se podrán espaciar
gradualmente las visitas.
· Tal vez se pueda conseguir que
familiares, vecinos u otras mujeres que estén solas se presten a ayudar todos
los días a la madre y al niño.
· Más tarde convendría preparar
a un grupo de estas personas para que visiten con frecuencia a la madre y al
niño para ver cómo siguen.
· En casos muy extremos, puede
ser necesario llevar al niño y a la madre a un lugar donde puedan ser atendidos.
No se debe separar a la madre y al
niño.
Cómo ayudar a los niños de edad preescolar
Es importante que los programas de estimulación de los niños
pequeños vayan acompañados de programas destinados a los niños de más edad que
todavía no van a la escuela. Es una manera excelente de evitar que los niños
refugiados se queden retrasados en su desarrollo. Los programas de estimulación
pueden ir asociados a grupos organizados de niños preescolares. Tal vez los
niños refugiados nunca hayan pasado por una experiencia así ni hayan tenido la
oportunidad de utilizar los materiales que son habituales en un centro
preescolar, como papel, tijeras, pinturas y arcilla. Es esta una experiencia
importante para el desarrollo de los niños que ayuda a prepararlos para la
escuela.
Los grupos de niños preescolares liberan a los padres por unas
horas de sus hijos pequeños y, lo que es aún más importante, si los padres han
de ausentarse de casa durante el día, ofrecen un marco en el que los niños están
atendidos y seguros. Puede ser muy conveniente organizar la búsqueda de niños
cuyos padres no puedan cuidar de ellos durante el día. En algunas sociedades se
deja a los niños al cuidado de un niño de más edad y la idea de llevar a un hijo
a un grupo preescolar a hora fija puede al principio resultar extraña. Puede ser
necesario, para que la acepten, explicar esta idea y discutirla con los padres.
Cómo identificar a los niños de dos a cuatro años de edad
que necesitan ayuda especial
Los niños preescolares especialmente necesitados de estimulación
pueden presentar síntomas característicos como los siguientes:
· El niño parece
retroceder a una fase anterior de su desarrollo. Por ejemplo, se comporta como
un niño de menos edad en su forma de hablar o controlarse;
· se chupa el dedo;
· se orina, sea en su ropa
durante el día o en la cama por la noche, aunque antes había aprendido ya a
controlarse;
· ha perdido el control de su
defecación;
· tiene pesadillas o terrores
nocturnos;
· siente terror ante objetos
reales o imaginados;
· es hiperactivo o se comporta
de manera que la familia no puede controlar;
· es agresivo con otras
personas;
· se muestra temeroso y
desconfiado con los demás;
· es incapaz de concentrarse;
· es inactivo o no reacciona a
los estímulos exteriores;
· tiene dificultades de
aprendizaje.
Cómo estimular al niño de edad preescolar
Tanto si se ayuda a los niños preescolares en el seno de la
familia como si se hace en grupos organizados especialmente para ellos, es
importante saber qué actividades son las más apropiadas para su edad.
Lenguaje
Los niños preescolares saben que el lenguaje y las palabras son
para comunicarse con los demás. En los años que preceden a la escuela dedican
mucha energía a pronunciar las palabras y a aprender a usarlas.
Procura que el niño ponga en práctica sus nuevas habilidades
para el lenguaje. Busca maneras de introducir nuevas palabras y de que aprenda
lo que significan.
Es muy importante dedicar siquiera unos minutos al día a hablar
a los niños cara a cara y escucharlos. En los grupos preescolares, los niños
aprenden a sentarse en círculo para cantar y hacer juegos de palabras. Tal vez
no sepan hacerlo al principio cuando se constituye el grupo, pero ya irán
aprendiendo paulatinamente.
|
Juguetes |
Piedrecitas, figuras de barro, cuentas o palitos |
|
Actividad |
Los niños los ordenan por tamaños, colores y formas. |
|
Objetivo |
Desarrollar la aptitud para la clasificación sistemática de las
cosas. Este concepto inicial de grupos y categorías es el primer paso para
organizar y contar. |
|
Juguetes |
Objetos o instrumentos para hacer jugando cosas que hacen los
adultos, como barrer, cultivar o escribir. Hay actividades para las que no se
necesitan juguetes, sino que basta un adulto que dirija un juego imaginario.
|
|
Actividad |
Haz que los niños te «ayuden» en tu trabajo efectuando
tareas sencillas como acarrear agua o alimentos y limpiar la casa. Súmate al
juego cuando el niño desee imitar lo que haces. Explica lo que haces cada día y
por qué. |
|
Objetivo |
Esta es la edad de jugar imitando. Así los niños aprenden lo que
hacen los adultos y comienzan a establecer una identidad propia. Más importante
aún, es el primer paso para aprender conceptos más serios como los del bien y el
mal, las obligaciones morales y sociales y cómo se tratan los adultos entre sí.
|
|
Juguetes |
Objetos para pequeños trabajos manuales: papel para recortar o
hacer figuras; lápices para dibujar y colorear; palitos para dibujar en la
tierra; cuentas (de papel o barro) para ensartarlas en un hilo; recipientes o
calabazas para echar agua, arena, piedrecitas o barro; material sencillo para
coser. Objetos para otras actividades: aros con sus palos para hacerlos rodar;
bolas de madera o pelotas para jugar con las manos o con los pies (tejidas o de
tela) o incluso latas para patear; hamacas o columpios; estructuras para escalar
o tablas para patinar o deslizarse. |
|
Actividad |
En las pequeñas actividades manuales, ejercitarse con los
juguetes, dibujar o hacer cosas. En las actividades de movimiento, practicar
juegos en los que se corre, se salta y se lanzan objetos con las manos o los
pies (de ordinario, cada niño aisladamente, ya que los preescolares no tienen
edad suficiente para deportes en grupo). |
|
Objetivo |
Mejorar la coordinación entre los ojos y las manos y la
coordinación de todo el cuerpo a una edad decisiva. Al igual que con el
lenguaje, hay un período largo del desarrollo durante el cual se ensayan y
practican todas estas habilidades. La autoestima y la confianza en sí mismo
mejoran cuando uno adquiere nuevas destrezas. La capacidad de aprender fomenta
la independencia y anima al niño a intentar nuevas cosas. |
Juegos
A continuación se sugieren algunos juguetes que pueden ayudar a
estimular en sus juegos a los niños preescolares.
Actividad en grupo
Los niños preescolares pueden sentarse en círculo con sus madres
y escuchar canciones o aprenderlas y hacer juegos de vocablos. Esto ayuda a
enriquecer el lenguaje y el vocabulario. Las canciones acompañadas de
movimientos de la mano o del cuerpo (bailes populares o danzas rituales)
favorecen la coordinación y el sentido del ritmo. Las actividades en grupo
enseñan a trabajar con los
demás.
Cómo ayudar a los niños de edad escolar
Los años en que los niños van ya a la escuela son importantes
para su desarrollo. Su visión del mundo y de los acontecimientos cambia
profundamente a lo largo de este período.
Cómo identificar a los niños de edad escolar que necesitan
ayuda especial
El niño de edad escolar (de 6 a 11 años) necesitado de
estimulación puede presentar algunos de los síntomas siguientes:
· llora con mucha
frecuencia;
· tiembla o parece atemorizado;
· se autoestimula, por ejemplo,
balanceando mecánicamente el cuerpo o golpeando con la cabeza;
· tiene alteraciones del sueño,
pesadillas o insomnio, o duerme excesivamente;
· se orina en la cama;
· tiene problemas con la comida;
· tiene molestias o problemas
orgánicos como cefaleas, mareos, dolores de espalda, fatiga ocular o molestias
gastrointestinales sin causa manifiesta;
· tendencia a la agresión física
o a un comportamiento muy ruidoso y rudo en el juego;
· es muy reservado, tranquilo y
modoso, sin expresar nunca sus sentimientos y deseos, o se muestra deprimido y
no reacciona a las incitaciones exteriores;
· regresa a comportamientos
propios de niños mucho más pequeños (por ejemplo, pérdida del control de los
esfínteres);
· está inquieto y es incapaz de
llevar a término lo que se le encomienda;
· es incapaz de concentrarse o
de recordar cosas en la escuela;
· es irritable o incapaz de
trabajar con los demás;
· se muestra atemorizado y
desconfiado con los demás;
· siempre está pensando en
futuras desgracias.
Cómo estimular a los niños de edad escolar
Si los síntomas que presenta el niño no son muy severos, puede
ser beneficioso incluso algo tan simple como que sus padres o encargados le
escuchen con simpatía y comprensión. Si eso no basta, puede ser útil darle
oportunidades de jugar o desarrollar otras actividades que le ayuden a aliviar
su estrés y ansiedad.
Jugar es beneficioso
El juego es una manera de relajarse e interactuar con otros
niños para divertirse. Apenas es necesario que intervengan los adultos. Es
también una manera de desarrollar las facultades físicas, mentales, emocionales
y sociales.
Los niños pueden expresar sus sentimientos dibujando, pintando y
haciendo cosas o escenificándolas. En este caso, un adulto que conozca a los
niños y sepa escuchar puede ayudarles a expresar sus sentimientos.
El juego abre a los niños una vía para hablar de sus
sentimientos y de lo que les ha pasado a raíz de algún acontecimiento
traumatizante. El empleo del juego con fines terapéuticos hace indispensable la
ayuda de un especialista en niños o alguien adiestrado para trabajar con ellos
de esta manera.
Beneficios del trabajo en grupo
Para los niños con problemas de salud mental puede también ser
beneficioso reunirse en grupo. Los grupos son un aspecto importante del trabajo
con niños de edad escolar. Un adulto dirige el grupo, el cual puede tener
diferentes fines y actividades según las necesidades de los niños.
Los grupos ofrecen estructura, consistencia, seguridad y un buen
marco para aprender. También ofrecen estabilidad en el sentido tranquilizador de
una acción que tiene un comienzo, un transcurso y un fin. Esto puede parecer
intrascendente, pero es una fuente importante de seguridad para el niño.
Los grupos permiten a los niños verse con otros niños que tienen
sentimientos y problemas similares. Ven cómo reaccionan otros ante los problemas
y aprenden las vías para resolverlos.
Las actividades en grupo se desarrollan en un marco estructurado
cuyas reglas conocen los niños y saben qué se espera de ellos.
Tipos de grupos de niños
Algunos grupos de niños se reúnen simplemente para divertirse.
La «diversión» consiste en juegos sencillos, deportes y actividades
lúdicas estructuradas, idénticos a los que los niños desarrollarían en
circunstancias normales. Los materiales empleados no necesitan ser complicados y
convendría que, en lo posible, padres y adultos de la comunidad participaran en
la preparación y realización de esas actividades.
También son beneficiosos los grupos centrados en determinadas
actividades. Consigue la colaboración de adultos de la comunidad que enseñen a
los niños a bailar, cantar y escenificar. Así suele hacerse espontáneamente en
condiciones normales, pero en las condiciones en que viven los refugiados puede
ser preciso organizado expresamente. Si ya se está haciendo, puede bastar alguna
ayuda material como la construcción de un local o cobertizo o el suministro de
equipo sencillo. Estos grupos pueden también centrarse en otras formas de
expresión como dibujar, pintar, hacer figuras de arcilla, cantar, escuchar
música y contar cuentos. Las actividades artísticas fortalecen los vínculos
culturales y contribuyen a llenar la vida cotidiana de los niños. Las canciones,
los bailes y los cuentos populares son muy conocidos en la comunidad y gustan a
los niños.
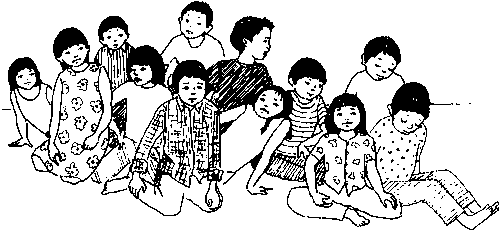
El grupo ofrece a los niños
estructura, consistencia, seguridad y un buen marco para aprender
Los grupos que proporcionan alguna forma de tratamiento son
complemento natural de las actividades que permiten a los niños expresarse
mejor. A los niños que no sean capaces de hablar de sus propios problemas se les
puede ayudar a expresar sus temores con el dibujo, la música y el teatro. Esto
exige la ayuda y el respaldo de un adulto comprensivo, formado para escuchar y
apoyar a los niños.
|
Grupos para niños refugiados
· Estos
grupos deben estar bien estructurados y ser estables.
· Deben reunirse una o dos veces
por semana durante una hora aproximadamente.
· Deben reunirse siempre a la
misma hora y hacer lo que se haya convenido.
· Deben estar integrados por
cuatro a seis miembros y en todo caso por no más de doce.
· Se debe garantizar a los niños
la privacidad y la confidencialidad.
· Los grupos deben reunirse en
un lugar tranquilo sin la presencia de padres ni espectadores o curiosos.
· Quienes dirigen los grupos
deben estar dispuestos a discutir con el niño y sus padres, en una reunión
separada, lo que se haya tratado en el grupo.
· Los grupos deben crear una atmósfera de seguridad y
respeto para que los niños puedan expresar sus necesidades. |
La salud mental de los jóvenes de 12 a 18 años
Los principales problemas de estos jóvenes tienen que ver con la
separación de sus familias y su progresiva independización. Es importante para
su desarrollo que aprendan y tengan trato con otros jóvenes de su misma edad.
Es también necesario que vayan asimilando nuevas formas de
comportamiento a medida que asumen gradualmente las funciones de los adultos en
su comunidad y en la sociedad. El paso de la niñez a la edad adulta es vital
para un desarrollo sano.
Entre los síntomas de trastornos o problemas de salud mental en
los jóvenes figuran los siguientes:
- retraimiento; no relacionarse con otros;
- excesiva identificación con otros; excesiva dependencia de que
otros los dirijan;
- comportamiento, actitud o actos agresivos;
- agitación, desasosiego o incapacidad de permanecer quietos o
concentrados;
- depresión extrema; falta de respuesta hasta el punto de la
inmovilidad (catatonía);
- abatimiento o cambios bruscos de humor y comportamiento;
- síntomas funcionales u orgánicos (como cefaleas frecuentes,
molestias gastrointestinales, fatiga ocular) causados por el estrés (consulta la
sección 2);
- alteraciones del sueño;
- alucinaciones; ver u oir cosas que no existen;
- paranoia o incapacidad de confiar en los demás; sensación de
que otros amenazan con hacerles daño;
- intentos de suicidio.
El hecho de convertirse en refugiados hace que con frecuencia
empeore la situación:
- los desplazamientos forzados y la pobreza hacen
que los jóvenes se vean separados prematuramente de su familia;
- cambian los roles de los jóvenes en la comunidad, a la par que
la propia comunidad;
- necesidades familiares imponen a los jóvenes tareas y
obligaciones de adultos antes de lo
normal.
Tres problemas frecuentes
Cuando se trabaja con niños refugiados se presentan con
frecuencia tres problemas que merecen atención muy especial.
Primero, algunos niños pertenecen a familias vulnerables. Es
preciso saber cuáles son estas familias más propensas a fracasar o
desintegrarse, con el fin de proporcionarles la ayuda oportuna para evitarlo.
Segundo, muchos niños, al estar solos, sin familiares cerca,
tienen necesidades especiales, siendo probable que, si estas necesidades no se
satisfacen, surjan problemas serios de salud mental. El hondo pesar por la
pérdida de la familia y del hogar es normal y se debe alentar al niño a que dé
vía libre a sus sentimientos.
Tercero, se ha de ser muy cuidadoso con los expedientes sobre la
salud mental de los niños. En ellos se debe registrar el medio cultural en que
se ha criado el niño. Deben también ser confidenciales y no incluir datos que
puedan utilizarse para amenazar o perjudicar al niño o a su familia.
Familias vulnerables
En toda situación de emergencia hay tres tipos de familias
especialmente vulnerables:
- familias monoparentales (con solo el padre o solo
la madre), en particular si tienen varios hijos pequeños;
- familias numerosas;
- familias que cuidan de los hijos de otras personas además de
los propios.
Para averiguar cuanto antes cuáles son las familias vulnerables,
se puede:
- entrevistar a los recién llegados en los puntos de
registro, en los centros de distribución de alimentos o de atención de salud o
en otros lugares donde se reúne gente;
- realizar encuestas casa por casa;
- pedir a los dirigentes de los refugiados que identifiquen a
las familias con problemas;
- preguntar a las organizaciones de socorros, las cuales
probablemente sepan ya cuáles son esas familias.
Por qué hay padres que abandonan a sus hijos
Puede suceder que los padres abandonen a niños que estén a su
cuidado si sienten que su situación es desesperada. Por ejemplo:
· Los padres no
pueden atender a todos los niños que están a su cuidado.
· No cuentan con suficiente
agua, alimentos, combustible u otros materiales y piensan que no van a recibir
ayuda.
· Están desalentados y sin fe en
el futuro y en la propia capacidad de cuidar de sus hijos.
· Tienen mala salud o están
enfermos, malnutridos, desesperanzados. Esto significa que, física y
mentalmente, están incapacitados para cuidar de sus hijos.
· Uno o más de los niños a su
cuidado tiene mala salud y no mejora.
Ayuda a las familias vulnerables
Si las familias vulnerables reciben el tipo de ayuda apropiado
será más fácil que se mantengan unidas. Se les puede dar esa ayuda pensando en
sus necesidades a corto plazo y a largo plazo.
Ejemplos de ayuda a corto plazo
· Diversos
suministros y productos.
· Atención
médica.
· Alimentación
complementaria.
· Programas de estimulación
para los niños.
· Enseñar a los adultos a
tratar y cuidar de sus hijos.
Ejemplos de ayuda a largo plazo
· Ayuda de carácter
agrícola, en particular tierra y ganado, para familias rurales.
· Enseñanza de oficios,
préstamos para pequeñas empresas y centros diurnos de asistencia para familias
urbanas.
· Obras de mejora para la
comunidad entera.
· Servicios de puericultura.
· Ayudas para regresar al país
de origen.
Niños solos1
1 El manual Assisting in
emergencies, publicado por el UNICEF en Nueva York en 1986, describe la
gestión administrativa de los niños que están solos, sin familiares cerca, y
trata de sus necesidades emocionales y de desarrollo. Está en preparación una
versión revisada.
La desintegración familiar y las separaciones son a menudo
inevitables en los movimientos masivos de personas y muy probables cuando la
situación en el campamento de refugiados es inestable.
En el caso de los niños solos se deben satisfacer de inmediato
las necesidades más acuciantes, como las de vivienda, alimentación, atención
médica, un entorno estable y seguridad física y emocional. Al mismo tiempo, se
debe reunir información sobre cada niño y sobre los miembros de su familia
desaparecidos o ausentes. Se debe establecer un centro de búsqueda que recoja
información y la ponga a disposición de los niños que buscan a sus padres y de
los padres que buscan a sus hijos.
En cuanto surja una situación de emergencia, es fundamental
ocuparse de los lactantes y niños pequeños y asegurarse de que se satisfacen sus
necesidades en materia de salud, nutrición y desarrollo.
· Se debe someter a
todos los niños a examen médico y llevar para cada uno de ellos el historial
médico pertinente.
· Se debe vacunar a todos los
niños contra el sarampión, en particular a los de edades comprendidas entre los
seis meses y los cinco años.
· Se debe administrar a cada
niño vitamina A en la dosis que corresponda a su edad.
· Es preciso examinar si los
niños padecen malnutrición, en especial los menores de seis años de edad. Se
enviará a los que tengan carencias nutricionales a los centros de alimentación
pertinentes.
· Se debe examinar a cada niño
para ver si padece problemas psicológicos o retraso del desarrollo causados por
malnutrición, mala salud, enfermedad o abandono.
Por lo demás, la atención que se preste ha de corresponder a la
edad del niño y al medio cultural del que procede y parecerse lo más posible a
la que recibiría en una situación familiar normal. En el caso de los niños sin
familia se ha de satisfacer todo un conjunto de necesidades.
· Necesidades
físicas. Los niños necesitan alimentos, agua, alojamiento, ropa y
condiciones de saneamiento apropiadas.
· Necesidades médicas. Se
han de facilitar servicios médicos para casos de urgencia médica o enfermedad y
para vacunaciones.
· Necesidades psicológicas.
Todas las personas, y muy especialmente los niños pequeños, tienen
necesidades emocionales. Es fundamental para el bienestar presente y futuro del
niño que viva en un entorno estable y seguro. Los niños solos han de poder
mantener relaciones prolongadas y afectuosas con un adulto. Los niños han de
tener la oportunidad de hablar la lengua de las personas en cuyo medio viven y
de permanecer en el seno de su grupo étnico y su cultura. También necesitan
ayuda para hacer frente a sus necesidades y dificultades personales.
· Necesidades especiales.
Los niños solos deben recibir la misma ayuda material que los demás
refugiados. Se les ha de dar el mismo tipo de alojamiento, los mismos alimentos
y el mismo acceso a la escuela del campamento, al centro médico y a otros
servicios. Sin embargo, no se les debe proporcionar un nivel de vida más alto
que a los demás, ya que esto podría incitar a las familias vulnerables a
abandonar a sus hijos para que estos se beneficien así de una ayuda material
mayor. Es pensable que, en circunstancias difíciles, cuando la seguridad física
está amenazada o el futuro es incierto, los padres inciten a sus hijos a que se
vayan y se sumen a algún grupo de niños solos. Pero si lo hacen es pensando en
la seguridad de sus hijos y en la idea de que así tendrán educación, alimentos y
oportunidades para el futuro.
Para brindar los cuidados indispensables se pueden hacer varias
cosas:
· Encomendar cada
niño a un adulto que se ocupe de él.
· Atender a los niños solos en
familias extensas o integrándolos en grupos pequeños de niños que sean de la
misma cultura y, a poder ser, de una misma comunidad.
· Capacitar a personas que se
ocupen de grupos pequeños de niños.
· Poner a disposición de los
adolescentes locales supervisados donde puedan vivir con cierta
independencia.
Síntomas de pérdida
Todos los niños que están perturbados por la separación y la
pérdida de su familia presentan signos similares de sufrimiento, pudiendo
detenerse su desarrollo e incluso retroceder.
Con frecuencia, los niños pequeños separados de su familia:
- lloran intensamente durante períodos breves;
-
son reacios a que se ocupen de ellos personas distintas de las habituales;
-
rechazan los alimentos;
- sufren molestias gastrointestinales;
- tienen
problemas de sueño.
Los niños de cuatro o cinco años aproximadamente pueden tener
las mismas reacciones. También puede parecer que van hacia atrás en su
desarrollo y con frecuencia se comportan como lo hacían cuando eran más
pequeños, por ejemplo:
- se chupan el dedo;
- se orinan en la cama;
-
les es difícil controlar sus impulsos (se enojan con facilidad o dan salida a
otros sentimientos);
- vuelven a formas de lenguaje propias de cuando eran
más pequeños.
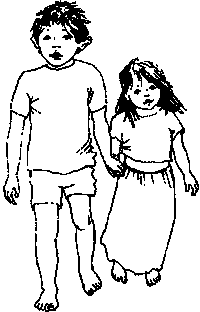
Los niños solos tienen necesidades
psicológicas especiales
Los niños sin familia de cuatro o cinco años tienen con
frecuencia pesadillas y terrores nocturnos. A veces también tienen miedo de
ciertos objetos u otras cosas (ruidos fuertes, animales) y de seres imaginarios
como fantasmas y brujas.
Los niños de edad escolar pueden hacerse:
- retraídos con las personas que los cuidan;
-
deprimidos;
- irritables;
- inquietos;
- incapaces de
concentrarse;
- turbulentos en la escuela;
- retraídos con los niños de su
misma edad.
Los adolescentes reaccionan a la separación de su familia con:
- depresión;
- abatimiento:
-
retraimiento;
- agresividad;
- propensión a cefaleas, dolores
gastrointestinales y otros síntomas de carácter funcional.
Cómo prestar ayuda a los niños solos
Los niños que viven sin familiares cerca y en condiciones
difíciles se han quedado sin los cuidados que les prodigaban sus familias. Ha
desaparecido su sentimiento de pertenencia y con él la seguridad de que podían
contar con la familia en todas las circunstancias.
Esta pérdida, junto con el desconsuelo y el necesario proceso de
dar salida a su aflicción, puede afectar grandemente el comportamiento de un
niño. Sea que surjan de inmediato problemas de salud mental o años más adelante,
la pérdida de la familia puede perturbar profundamente el funcionamiento del
niño o joven adulto, hasta el punto de que no pueda hacer frente a la vida
diaria.
La experiencia ha demostrado que, cuando se presta ayuda
psicológica a niños y adolescentes que han perdido a sus padres y viven solos,
una de las cosas que más puede contribuir a su recuperación es que se reúnan con
miembros de su familia. El restablecimiento de lazos familiares, aun cuando los
padres sigan ausentes, da al niño esperanzas para el futuro y un sentimiento de
seguridad y pertenencia.
A falta de reagrupación familiar, es importante que el niño
participe en los esfuerzos por localizar a su familia. Esto alimenta su
esperanza y le inspira una autoestima asociada al hecho de participar
activamente en la búsqueda, aliviando así algunos de los sentimientos de
culpabilidad que abruman con frecuencia al niño que está separado de sus padres.
Se le debe alentar a que exprese su tristeza y aflicción por la
pérdida de familia, amigos, bienes, lengua, cultura y patria. La manera como se
supere y exprese esa aflicción depende de la cultura en la que el niño se haya
criado. Con frecuencia no se deja al niño el tiempo ni las condiciones
indispensables para que cumpla este proceso de duelo, lo que puede producir
serios retrocesos en su desarrollo sea entonces mismo o años después.
Los niños pequeños necesitan pasar por la experiencia positiva
de sentirse unidos a adultos que se ocupen de ellos. Muchos niños refugiados
experimentan una serie de pérdidas, entre las que destacan las de sus padres y
otros familiares adultos. Como consecuencia, les resulta difícil entablar una
relación estrecha con otros adultos ya que tienen miedo de que les sobrevenga
otra pérdida más. Para ayudarlos a superar este temor, el adulto ha de tener
paciencia, dando al niño, durante tiempo y tiempo, el sentimiento de que se le
quiere.
Registro sobre la salud mental de los niños
El administrador del campamento es el responsable de que se
lleve un registro de la atención de salud prestada a los niños solos. El ACNUR
ha publicado unas directrices sobre este tema (véase más adelante «Nota
para los administradores de campamentos»).
No pegues etiquetas a los niños o adultos a modo de diagnóstico.
Simplemente describe su comportamiento y la frecuencia con que se da. Por
ejemplo, si piensas que un niño está «muy deprimido», no lo registres
así en el historial clínico, como quien etiqueta a un paciente. Es preferible
que describas lo que hace, por ejemplo: «Al niño A se le ve con frecuencia
durante el día llorando, no muestra ningún interés cuando se le pide que
participe en actividades con otros niños y duerme muy mal por la noche. Está así
desde hace dos semanas.»
Si consideras que un niño padece ansiedad aguda, puedes
describirlo así: «El niño B no es capaz de concentrarse ni de estarse
quieto en la escuela, duerme mal y come muy poco. Hace muchas preguntas sobre el
futuro inmediato y se rehusa a hablar sobre su pasado. Está así desde que llegó
hace dos meses».
Esto es mucho más expresivo que decir de un niño que está
«deprimido» o se comporta de manera «anormal».
Al igual que con los adultos, es desaconsejable etiquetar a los
niños con diagnósticos de enfermedades mentales, ya que se les pueden quedar
pegados para toda la vida. Es preferible limitarse a describir lo que hacen y
desde cuándo se comportan
así.
Notas para los administradores de campamentos
Registro1
1 El tema de los registros que se han de
llevar sobre los niños sin familia se trata exhaustivamente en: Williamson J.
Moser A. Unaccompanied children in emergencies: a field guide for their care
and protection. Ginebra, Servicio Social Internacional, 1987. El texto que
sigue es un resumen basado en esta publicación.
Debe haber registros con las historias clínicas o sanitarias de
todos los niños que reciben atención de salud, sea por problemas psicológicos o
somáticos. Normalmente solo se registra el tratamiento médico y las
vacunaciones. Se puede dar a los padres copias de las anotaciones para que se
las lleven consigo si se van a otro lugar.
En el caso de los niños solos, llevar el registro puede ser más
complicado. Se debe incluir en él la historia clínica familiar y los resultados
de las entrevistas con el niño. Estos pueden servir más adelante para localizar
y reunir a las familias. También se deben registrar detalles del tratamiento que
se le dé y de los resultados obtenidos. Llevar la historia clínica de un niño
puede parecer cosa muy secundaria, pero ha de hacerse con sumo cuidado para
garantizar la confidencialidad y proteger los derechos e intereses del niño.
Confidencialidad
Se debe siempre registrar los datos con cuidado y guardarlos al
abrigo de toda indiscreción. Razones políticas aconsejan a veces no registrar
datos sobre los familiares del niño. Cierta información puede resultar peligrosa
para el niño o para miembros de su familia en otro lugar. En ocasiones es
preciso mantener confidenciales incluso los nombres de personas y lugares.
Cuando una familia tiene que desplazarse súbitamente siempre existe el riesgo de
que sus historias clínicas se extravíen o salgan de las manos de quienes las
hicieron.
Transferencia de información
Si es necesario transferir historias clínicas o información
sobre una familia a otra persona u organización, se debe informar a la familia
de los riesgos eventuales y preguntarle si está conforme con que se transfiera
esa información. Lo mejor es utilizar algún sistema sencillo de referencias
cruzadas e identificar los expedientes con números o letras, manteniendo
confidencial y separada la lista de nombres.
Exactitud en los detalles
La exactitud es fundamental. En una situación de emergencia
puede ser que haya una sola oportunidad de entrevistar a una familia o a otras
personas que tengan información sobre un niño que vive solo. Todos los nombres
de personas y lugares se han de anotar en la lengua, escritura y tipo de letras
que usan las personas afectadas por la emergencia. Un nombre mal escrito puede
demorar y enrevesar la localización de un miembro de la familia.
Niños sin familia
Debe haber, fácilmente disponible, una ficha donde se registre
la información clave sobre cada niño separado de sus padres. En ella se anotarán
todos los datos acostumbrados más información adicional sobre la familia.
También es importante llevar un registro de las historias familiares, anotando
las relaciones de parentesco. Esas historias pueden ayudar a reconstruir los
desplazamientos anteriores del niño y de sus familiares antes de que el niño se
separase de ellos. Se debe entrevistar al niño, y a sus hermanos, para obtener
información básica y otros detalles sobre la historia del niño.
Fichas sobre los niños sin familia
Las fichas sobre estos niños deben incluir la información
siguiente:
· Datos personales
(con una fotografía nítida).
· Circunstancias
en que se halló al niño (quién lo halló, dónde, en qué situación).
· Circunstancias en que se separó de sus padres (cómo
sucedió, dónde).
· Historia del niño antes y
después de separase de sus padres.
·
Historias médica y sanitaria (vacunaciones, gráficas de crecimiento).
· Datos actualizados sobre el estado de salud y
desarrollo del niño.
Un error frecuente en las historias clínicas es emplear
«etiquetas» psiquiátricas para referirse al comportamiento o problemas
emocionales. En la situación inestable de los refugiados es muy difícil
diagnosticar con exactitud. Lo que un profesional de salud mental de formación
occidental considera como comportamiento psicótico o anormal puede ser a menudo
normal en la cultura del refugiado (por ejemplo, creer que se puede ver a un
pariente que ha muerto). Pueden surgir problemas como reacción a situaciones de
estrés. Es muy importante para el niño, su familia y los futuros usuarios de las
fichas que se eviten etiquetas y términos estereotipados para describir a los
niños y su
comportamiento.