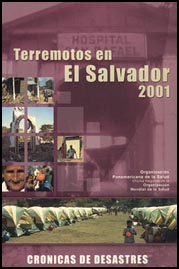
La dimensión del desastre generalmente está relacionada con el grado de vulnerabilidad o capacidad que tienen los elementos de la zona expuesta, tales como la población, las construcciones, la infraestructura urbana, la economía y otros para resistir los efectos del tipo de desastre al que están expuestos y para recuperarse de los mismos.
En el caso de los sismos, aunque no se pueden evitar y hasta ahora no se ha podido predecir cuándo van a ocurrir, el estado del conocimiento actual permite reducir los efectos de los mismos a través de la mitigación. Mitigar consiste en establecer y poner en marcha un conjunto de acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad de los elementos expuestos, físicos y sociales. Estas acciones buscan mejorar la capacidad de la población y su infraestructura para enfrentar condiciones difíciles de manejar y para recuperarse lo más pronto posible. Es indispensable para ello conocer las características de las amenazas naturales presentes en la región y de acuerdo a las mismas, tomar las medidas pertinentes adaptadas a las condiciones locales.
Es importante tener presente la historia sísmica, las experiencias aprendidas durante sismos anteriores y sobre todo, tratar de poner en práctica las lecciones aprendidas en los procesos de planificación, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura en general para tratar de reducir los efectos catastróficos de sismos futuros.
El Salvador es un país con una historia sísmica muy activa y a pesar de la misma, sigue siendo muy vulnerable. No existe una conciencia sísmica y la población olvida esa historia y los efectos que sismos pasados produjeron, así como las técnicas de autoconstrucción y mantenimiento de las estructuras que utilizaban sus antecesores para evitar los daños. Hay muchos factores que aumentan la vulnerabilidad de las comunidades, entre otros: la población vuelve a construir con las mismas técnicas y materiales que ya han demostrado ser vulnerables; construye en áreas que han sido declaradas críticas desde el punto de vista geotécnico; realiza transformaciones y cambios de uso de las edificaciones sin consultar a los técnicos y profesionales correspondientes.
Como consecuencia, no se cuenta con el compromiso de la población para el desarrollo y puesta en práctica de programas de mitigación y además los tomadores de decisiones no brindan el apoyo necesario para la aplicación de las medidas contenidas en dichos programas. Así mismo, la presencia de mitos y leyendas en las poblaciones rurales y el fatalismo religioso aumentan la vulnerabilidad de la población y hacen más difícil la aplicación de programas para la mitigación de desastres. Como lo mostró una encuesta realizada por una empresa internacional a raíz del sismo del 13 de enero, un alto porcentaje de la población, cree que los sismos son un designio de Dios y que contra esto no se puede hacer nada para evitar lo que tiene que ocurrir.
Aparte de estos sismos, en los últimos años el Salvador estuvo afectado por otros desastres, el más importante de los cuales fue el Huracán Mitch, que en el mes de noviembre de 1998 afectó profundamente al país dejando 240 fallecidos, más de 10.000 familias damnificadas y pérdidas económicas calculadas en 338 millones de dólares, según información elaborada por la CEPAL1.
1 “El Salvador: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch 1998 - Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medioambiente”, CEPAL, 1998.
Una de las principales lecciones aprendidas de Mitch fue la necesidad de que el país emprendiera un trabajo conjunto para prevenir y reducir la alta vulnerabilidad física de su población e infraestructura, lo cual necesariamente pasaba por redefinir los roles de algunas de las instituciones involucradas en el tema de la gestión del riesgo y adecuar la legislación existente a las nuevas necesidades. Justamente se estaba en dicho proceso cuando se presentaron los terremotos de enero y febrero de 2001.
Otro precedente importante fue el sismo de 1986 y para entender el comportamiento de la población frente a los sismos del 2001 se debe conocer y tener presente los daños que ocurrieron en El Salvador en 1986. Ese terremoto dio paso a que el sector salud salvadoreño incursionara por primera vez en la mitigación de desastres en establecimientos de salud.
Como consecuencia de este sismo el Centro de Investigaciones Geotécnicas (CIG) fue fortalecido con personal especializado y equipos e instrumentos. En 1991 El Salvador se había convertido en uno de los países de la región con mayor cantidad de equipo acelerográfico por km2. Pero cuando ocurrió el sismo del 13 de enero no había un plan de mitigación que hubiese permitido a los organismos correspondientes hacer una evaluación del riesgo sísmico. El CIG se encontraba en una situación administrativa inestable, con poco presupuesto y sin el apoyo y la colaboración deseada de otras instituciones científicas, asociaciones profesionales y comunidad en general. Esta situación pone en evidencia el divorcio existente entre la teoría y la práctica. Un país que cuenta con un centro de investigaciones sismológicas importante, con profesionales especializados y universidades que realizan investigaciones importantes, pero estos estudios no llegan a lo que debería ser su fin principal: la mitigación de desastres.
En la historia reciente de El Salvador las asignaciones presupuestarias para el manejo de desastres se orientaron hacia las acciones de atención de emergencias y poco a las medidas de prevención y preparación para mitigar los riesgos ante eventos sísmicos u otros fenómenos naturales.
Pero esta situación no es exclusiva de El Salvador. Durante el siglo XX los daños y pérdidas ocasionados por los desastres naturales en América Central fueron muy elevados. Por ello en la XX Cumbre de Presidentes Centroamericanos celebrada en Ciudad de Guatemala el 18 y 19 de octubre de 1999 se propuso adoptar un marco estratégico para reducir las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales de los países en la Región con el objetivo de aminorar el impacto de los desastres2 y se declaró para Centroamérica el Quinquenio Centroamericano para la Reducción de las Vulnerabilidades y el Impacto de los Desastres para el período 2000 a 2004.
2 Declaración de Guatemala, 19 de octubre de 1999. Referido en Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2001. El terremoto del 13 de enero de 2001 en El Salvador. Impacto socioeconómico y ambiental. Sede subregional de la CEPAL. México, D.F.
Dentro del marco establecido en el Quinquenio, el CEPREDENAC (Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central) ha estado trabajando en la elaboración del Plan Regional de Reducción de Desastres3 que establece estrategias sectoriales para la reducción de los efectos de los desastres, a través de medidas de prevención y mitigación “ad-hoc” para las distintas amenazas naturales presentes en la región Centroamericana. Los sismos de enero y febrero de 2001 se produjeron cuando apenas comenzaba la ejecución del Quinquenio que los mandatarios aprobaron.
3 www.cepredenac.org/04_temas/prrd/prrd_ind.htm.
Se entiende aquí el sector salud en su amplia concepción, incluyendo al área de agua y saneamiento.
La mitigación de desastres en el sector salud tiene como fin último proteger la salud de la población y para ello es necesario centrarse en reducir la vulnerabilidad de su infraestructura (establecimientos de salud y sistemas de agua/saneamiento) para asegurar su funcionamiento y la prestación de servicios sin poner en riesgo la salud de los beneficiarios. Hay una relación directa entre los daños que sufre la infraestructura de salud por un desastre, con su nivel de vulnerabilidad y las consecuencias en la salud de la población.
Para ilustrar lo anterior a continuación se detallan los costos relacionados con los daños en la infraestructura de salud experimentados a raíz de los sismos de 2001, según la información elaborada por la CEPAL4.
4 “El terremoto del 13 de Enero del 2001 en El Salvador. Impacto socioeconómico y ambiental”, CEPAL2001. “El Salvador: Evaluación del terremoto del martes13 de Febrero de 2001”, CEPAL2001
Daños en infraestructura de salud y agua/saneamiento
| |
Valor daños en miles de US$ |
|
Establecimientos de salud (hospitales, centros de salud, laboratorios, clínicas, etc.) |
47.861 |
|
Sistemas de agua y saneamiento (urbanos y rurales) |
18.624 |
La idea es cuantificar económicamente la vulnerabilidad que tenia el área de El Salvador afectada por los sismos. Los costos tienen implícito el valor de reconstrucción de las instalaciones afectadas y permiten saber lo que se hubiese podido “ahorrar” si se hubiesen aplicado medias de mitigación en los proyectos de construcción o mantenimiento de dichas instalaciones. Por otra parte, esos costos representan el 66% y 80.9% del total de los costos atribuidos al sector salud y al sector de agua/saneamiento respectivamente, es decir se podrían haber evitado más de la mitad de los daños si se hubiesen implementado previamente las medidas de mitigación adecuadas.
Aunque la aplicación de esas medidas de mitigación habría requerido de inversiones adicionales, la experiencia ha demostrado que esas inversiones son considerablemente menores que los costos asociados a los daños producidos por desastres. Además esas inversiones pueden hacerse de manera racional y planificada a lo largo del tiempo, evitando la aplicación de soluciones de rehabilitación post desastre de la infraestructura dañada que no incorporan medidas de mitigación y repiten la vulnerabilidad que existía previamente al desastre, dejando desprotegida la inversión y la continuidad de los servicios con posterioridad al próximo desastre.
En el Salvador, desastres que han ocurrido en el pasado han dado la oportunidad al país para incursionar en la implementación de algunos proyectos de mitigación en hospitales. El terremoto de 1986 dio la oportunidad para comenzar a concretar acciones para reducir la vulnerabilidad de las instalaciones de salud, y el Salvador es uno de los pocos países de Latinoamérica y el Caribe que puede mostrar varios ejemplos concretos de mitigación en hospitales. Destaca el reforzamiento estructural del Hospital Benjamin Bloom, llevado a cabo a inicios de los 90 y que resultó ser muy eficiente durante los sismos del 2001 porque los daños que presentó fueron mínimos y sin importancia.

Daños en el hospital Benjamin
Bloom durante el terremoto de El salvador en 1986. (Foto: OPS/OMS, M. Gueri)

Reforzamiento del Hospital
General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). (A) (Foto:
OPS/OMS, C. Osario)

Reforzamiento del Hospital
General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). (B) (Foto:
OPS/OMS, C. Osario)
Por otra parte, uno de los edificios del Hospital Nacional de Maternidad del MSPAS también fue reforzado después del terremoto de 1986, pero durante los sismos del 2001 se volvieron a presentar los mismos daños ocurridos en 1986, por lo que es necesario evaluar la efectividad del reforzamiento efectuado en 1986 y definir si es necesario mejorar ese refuerzo.
Finalmente, cabe destacar el reforzamiento del Hospital General de ISSS, dañado seriamente durante el sismo de 1986, por el cual se desalojó y abandonó por más de 15 años, tiempo durante el cual el ISSS reorganizó su red de servicios de salud para atender la demanda. A fines de los años 90, con el financiamiento del propio ISSS y el apoyo del BCIE, se inició el proceso de reforzamiento del hospital y aunque durante los sismos de 2001 este proceso de reforzamiento aun se encontraba en marcha, la levedad de los daños experimentados auguran un comportamiento adecuado.
Este ejemplo muestra como el proceso de mitigación no es necesariamente inmediato a la ocurrencia de un desastre y muchas veces pasan varios años desde que la necesidad es identificada hasta que se implementen las medidas de reducción de la vulnerabilidad. Lo importante es que sea un proceso continuo, que considere tanto las instalaciones existentes como las que estén por construir.
La vulnerabilidad de la red de servicios de salud, traducida en los daños registrados por estos terremotos, evidencia la debilidad aún existente en cuanto a la inclusión de la mitigación de desastres en la planificación, construcción, operación y mantenimiento de los establecimientos de salud.
Una de las principales lecciones aprendidas en estos terremotos es que no basta sólo con conocer la vulnerabilidad física de establecimientos de salud específicos, sino que es necesario concebir y estimar dicha vulnerabilidad en la red de servicios de salud, estableciendo la interrelación y funcionamiento de la misma antes, durante y después de la emergencia. Si bien siempre será valioso contar con la estimación de la vulnerabilidad puntual de los distintos establecimientos de salud, las decisiones que se tomen sobre medidas de mitigación y sobre el papel que desempeñan cada uno de los centros durante un desastre, deben ser tomadas considerando tanto la vulnerabilidad global de la red como de cada establecimiento en particular.
La utilidad de los estudios de vulnerabilidad existentes en los establecimientos de salud no será únicamente para definir si deben o no ser reforzados, ya que puede tener como resultado acciones tan importantes como:
· Definir el papel que jugará el mismo durante situaciones de desastres, en función del nivel de daños que pueda experimentar el establecimiento.· Adecuar los planes de emergencia para que respondan a las vulnerabilidades reales presentes en los establecimientos de salud.
· En base a las vulnerabilidades identificadas, actualizar los criterios de diseño y construcción de futuros establecimientos de salud.
Varios de los establecimientos de salud de El Salvador contaban con estudios de vulnerabilidad previamente a los sismos que identificaban cuales iban a ser los tipos de daños que se presentarían. Estos terremotos han permitido validar dichos estudios y han evidenciado cuales son las debilidades (vulnerabilidades) de otros centros que no contaban con dichos estudios. Han servido como un ensayo de laboratorio a escala natural que ha mostrado los aspectos más vulnerables de los establecimientos de salud del país. Como se ha visto en el capitulo tres, la tipología de daños se repite de uno a otro establecimiento de salud.
Si bien el proceso de recuperación y reforzamiento de los centros dañados por los sismos tomará varios años, sólo será efectivo en la medida que las autoridades centrales y locales de salud consideren en dichos procesos las lecciones aprendidas. El restablecimiento de la red de servicios de salud no sólo debería responder a la situación existente antes de los sismos, sino que debe considerar cuales fueron los daños y como se pretende que funcione durante futuras situaciones de emergencia y desastres.
Si bien El Salvador contaba con una reconocida organización hospitalaria sobre preparativos para emergencias y desastres y la mayoría de los centros contaban con planes hospitalarios de emergencia, no existía un vínculo entre dichos preparativos y la vulnerabilidad física existente en los establecimientos, lo cual dificultó la respuesta dada por el sector salud durante la emergencia. Ello explica la evacuación inmediata de varios de los centros más importantes, sin antes evaluar o analizar si los daños experimentados por los mismos hacían necesaria su evacuación.
Hospitales que habían sido seriamente reforzados después del terremoto de 1986, y que ahora casi no sufrieron daños, fueron evacuados por algunas horas o días, ya que sus planes de emergencia no estaban ajustados a la vulnerabilidad real existente. ¿Tiene sentido reforzar un hospital si el mismo será evacuado durante un desastre sin experimentar daños? Resulta en parte comprensible lo ocurrido, ya que la memoria del personal de salud tiene fresco el recuerdo de los daños producidos por el terremoto de 1986, pero es de esperar que en el futuro quede en su conciencia el hecho de que los hospitales reforzados no fueron dañados o sus daños fueron mínimos y se debían haber evitado algunas de las evacuaciones realizadas.
El problema de fondo no es que el hospital se vea afectado durante un desastre, (ya que es técnica y económicamente inviable eliminar los daños durante un desastre), si no evitar que los daños que se presenten no sean esperados por el personal que en él labora y por sus ocupantes. Es urgente que los planes hospitalarios de emergencia consideren y respondan a las vulnerabilidades y posibles daños que pueden llegar a presentarse durante un desastre.
La responsabilidad de incorporar medidas de mitigación en las instalaciones de salud existentes y por construir es responsabilidad tanto de los niveles centrales que planifican la inversión y desarrollo de la infraestructura de la red de servicios de salud, como de las autoridades de cada establecimiento de salud, ya que en sus manos está la autoridad y las decisiones que se toman en cuanto a equipamiento, remodelaciones, ampliaciones y actividades de mantenimiento y que casi siempre se realizan sin considerar aspectos de mitigación, incrementando la vulnerabilidad de las instalaciones.
Los sistemas de abastecimiento de agua potable tienen algunas particularidades que los hacen altamente vulnerables a las amenazas naturales. Su gran extensión territorial, no sólo en cuanto a su cobertura demográfica, si no también en cuanto a la dispersión de sus distintos componentes en una gran área geográfica, que a veces - especialmente en las grandes ciudades - puede abarcar áreas de varios miles de kilómetros cuadrados porque las fuentes de agua se encuentran muy alejadas de los centros poblados.
Es común que los distintos componentes de un sistema (captaciones, líneas de aducción, plantas de tratamiento, plantas de bombeo, estanques, etc.) están expuestos a diferentes amenazas. Aunque algunas veces la totalidad de sus componentes pueden verse afectados por una determinada amenaza, como es el caso de los sismos que afectan a un gran área geográfica, por lo general sólo algunos de los componentes se ven directamente expuestos y afectados por un desastre.
Por otra parte, la inaccesibilidad a algunos de los componentes porque están ubicados en zonas aisladas que carecen de vías de acceso adecuadas o por que estén enterrados a varios metros bajo la superficie del suelo (tuberías, pozos, bombas, etc.), dificultan las inspecciones para determinar su vulnerabilidad y la realización de evaluación de daños una vez ocurrido el desastre y retarda las acciones de rehabilitación y reconstrucción cuando dichos componentes se ven afectados.
Cuando un sistema de abastecimiento de agua se vea afectado por un desastre el primer impacto es la carencia de agua, uno de los elementos básicos para atender las emergencias y asegurar la vida y salud de la población directamente afectada. La carencia de agua afecta también a actividades productivas que aseguran el desarrollo de los pueblos. Además, el impacto puede afectar indirectamente a poblaciones que sin estar directamente afectadas por el desastre sufren los efectos en el deterioro de la calidad, cantidad, o continuidad del servicio de agua que recibían.
Desde la perspectiva de las empresas prestadoras de los servicios de agua, el impacto de los desastres en su infraestructura y la perdida económica de patrimonio asociado a los mismos, obligan a realizar inversiones para la rehabilitación de los componentes afectados y para la distribución de agua durante la emergencia. Normalmente las empresas utilizan recursos que estaban destinados al mejoramiento y desarrollo de los sistemas, lo cual hace cada día sea más difícil aumentar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento para lograr la meta de “agua para todos”. Durante los terremotos en El Salvador la ANDA reportó la distribución de 98.714m3 de agua a través de camiones cisternas a un costo estimado de US$ 374.5285, mientras los costos de los daños en su infraestructura fueron estimados en US$ 11.510.0006, a los cuales hay que agregar el costo de las obras de rehabilitación y reconstrucción en los sistemas afectados.
5 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), “Memoria de atención de la emergencia por los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001”, julio 2001.6 Idem.
Estas actividades de rehabilitación generalmente tratan de restablecer el servicio lo más rápido posible, sin importar si estas soluciones repiten o incrementen la vulnerabilidad frente a eventos similares. Aunque es urgente abastecer con rapidez de agua en cantidad y calidad adecuada a la población que ha sido afectada, igualmente importante es reducir su vulnerabilidad para que frente a amenazas similares se asegure el suministro de agua y se eviten los daños económicos a las empresas prestadoras de estos servicios.
Si bien en el caso de establecimientos de salud es posible desalojar parcial o totalmente un hospital durante un proyecto de reforzamiento, en los sistemas de agua difícilmente se puede pensar en suspender por tiempo indefinido o muy prolongado el suministro de agua, ya que no siempre existe interconexión de sistemas o dualidad/redundancia en estos servicios. Aunque las grandes ciudades cuentan con cierto grado de flexibilidad en el suministro de agua, la mayoría de los centros poblados dependen de una fuente exclusiva de agua y por ende de un solo sistema de abastecimiento, con lo cual el riesgo de que el suministro se vea interrumpido durante situaciones de emergencia y desastres dependerá de la vulnerabilidad de los componentes de dicho sistema.

Rehabilitación del Sistema de
Tetralogía afectado por el sismo del 13 de Enero 2001. (A) (Foto: OPS/OMS,
C. Osario)

Rehabilitación del Sistema de
Tetralogía afectado por el sismo del 13 de Enero 2001. (B) (Foto: OPS/OMS,
C. Osario)
Considerando que la aplicación de algunas de las medidas de mitigación puede interrumpir el suministro de agua, siempre será preferible que esas medidas sean incorporadas desde el inicio en el diseño y construcción de estos sistemas. Las actividades de operación y mantenimiento que día a día están atendiendo emergencias cotidianas y reparando daños que se presentan en los sistemas por el desgaste o mal funcionamiento, son una oportunidad excelente para identificar las vulnerabilidades existentes y para tomar acciones que reduzcan la vulnerabilidad. La incorporación de medidas de mitigación frente a desastres no sólo asegura su correcto comportamiento durante situaciones de emergencia, si no que también aumenta su nivel de confiabilidad durante tiempos normales.
En la mayoría de los casos, las normas y criterios de diseño de los diferentes componentes de los sistemas de agua no tienen en cuenta la existencia de amenazas naturales y la protección frente a las mismas, pero esta ausencia en el ámbito normativo no es una excusa para que no sean tomadas en cuenta.
Aunque la primera necesidad es la disponibilidad de agua segura, también hay que tener presente los daños que se pueden presentar en los sistemas de alcantarillado sanitario. Usualmente, cuando no dispone de agua en la red domiciliaria la población no usa los sistemas de alcantarillado y muchos de esos daños pueden quedar ocultos hasta que vuelven a ser utilizados, cuando el suministro de agua es restablecido.
Usualmente, cuando durante la emergencia se producen daños en los sistemas de alcantarillado, la población continúa haciendo uso de los mismos, y ese es el mayor problema, porque las fracturas, obstrucciones y otros daños presentan un riesgo de contaminación para las redes de agua que generalmente tienen el mismo trazado que las de alcantarillado. Así mismo, la circulación libre de aguas servidas por calles, avenidas y otras zonas frecuentadas por la población representarán un riesgo adicional durante y después del desastre.
Por tanto, la mitigación frente a desastres en la infraestructura de agua y saneamiento debe ser abordada de una manera integral, considerando tanto lo relativo al agua potable y aguas servidas, lo cual es mucho más fácil si una misma institución es responsable de los dos servicios.
La mitigación no debe ser vista solamente como una opción para controlar los daños y la optimización de los recursos económicos de las empresas prestadoras, si no que debe ser una responsabilidad y obligación con el objetivo de salvaguardar la salud de la población en situaciones de riesgo.
7 Se trata de un resumen de las recomendaciones realizadas por el informe “Efectos de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero y el sistema de salud de El Salvador”, Boroschek K., Ruben, Centro Colaborador de la OMS sobre Mitigación de Desastres en Establecimientos de salud, abril 2001
Tras la evaluación realizada por los expertos en mitigación de ese centro en las instalaciones de salud afectadas por los terremotos, estas son algunas de las recomendaciones recogidas en su informe:
1. El desarrollo de la red debe responder a un crecimiento orgánico planificado, coherente no sólo con las demandas de salud de la población y el interés nacional sino en estricta relación con las restricciones que pone el medio ambiente. En toda planificación de la red será necesario por tanto poseer una descripción actualizada de la demanda de salud, de la infraestructura, de las amenazas naturales y de los objetivos de protección para cada centro de salud. (Los objetivos deben definir los aspectos, personas, infraestructura o función, y el nivel de protección a desarrollar).
2. Debe existir una estrategia de funcionamiento en desastres. Debe preestablecerse cuales hospitales mantendrán su función, en qué servicios y con qué capacidad y cuales saldrán de funcionamiento (por sus características o por los lugares donde se encuentran ubicados). Conjuntamente debe existir un claro procedimiento de apoyo entre los centros de salud que considere, la potencialidad de daño de cada uno, su capacidad resolutiva y las dificultades de acceso entre cada uno de ellos. Se debe establecer/identificar claramente “centros robustos” en la red, que sean establecimientos donde se tenga asegurado su funcionamiento con posterioridad a la ocurrencia de un desastre natural. Para definir esta estrategia debe tenerse actualizada la vulnerabilidad de los centros de salud, incluyendo sus dependencias.
3. El desarrollo de la red debe considerar de manera local las amenazas naturales. Cada elemento de la red (hospital, unidad de salud, etc.) debe ser analizado en forma independiente y como parte de un sistema.
4. En lo posible, debe evitarse que los centro de alta resolución y los stocks de emergencia estén concentrados en una misma zona de amenazas naturales, ya que esto implica que todos se verán afectados al mismo tiempo.
5. En lo posible debe evitarse una red que concentre los centros de alta resolución y de referencia y que obligue a trasladarlos por ser zonas de riesgo.
6. Debe existir un departamento técnico con capacidad de monitorear y definir el crecimiento de la red con un bajo riesgo. Este departamento técnico además debe apoyar el funcionamiento del sistema en situaciones de emergencia, aportando información esencial y asistiendo con personal a la reorganización y recuperación del sistema.
1. El diseño de la infraestructura de salud debe estar orientado a la protección de la vida, de la inversión, de la función y del daño, controlado de una manera estratégica. No todos los elementos de la infraestructura pueden o deben estar protegidos en todos los aspectos. El nivel mínimo de protección es la vida de las personas. La decisión del nivel de protección dependerá de la red asistencial en la cual se encuentre inserto, sus características físicas y el objetivo funcional que posea dentro del sistema.
2. Dado que un centro de salud tiene una vida prolongada, debe establecerse un proceso de evaluación de su seguridad y preservación de su objetivo funcional en forma periódica. Esta evaluación se debe realizar para verificar el mantenimiento de su seguridad y para la incorporación de nuevos conceptos de mitigación. Un plazo razonable es realizar una evaluación completa cada 10 años o cada vez que el centro tenga proyectos que involucren más del 20% de la infraestructura existente.
3. Deben destinarse recursos económicos para el mantenimiento adecuado de la infraestructura existente y así mantener o disminuir su vulnerabilidad.
4. Debe conocerse la vulnerabilidad de la infraestructura. Cada centro debe contar con un informe que indique sus debilidades y sus daños potenciales frente a distintas amenazas naturales. Esta información debe estar disponible en el centro de salud, en la región y en el nivel central. Esta información, además, debe ser utilizada en el desarrollo de planes de respuesta, de mitigación y en el diseño de la red a la cual pertenece. La vulnerabilidad de la infraestructura debe actualizarse por lo menos cada 10 años.
5. Debe existir una política de readecuación permanente de la seguridad de los sistemas en función del avance de los conocimientos. Debe existir un grupo técnico y un programa de mantenimiento de la seguridad hospitalaria para desastres naturales. Este programa debe establecer los plazos, periodicidad, objetivos y alcances para la evaluación de la vulnerabilidad y la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías.
6. Para la infraestructura cuyo objetivo es de protección de la función, deben establecerse procedimientos de control de daños que sean rigurosos y verificables. No existe una protección de daño si no existe una correcta relación entre sistema estructural y no estructural y sino se establece un procedimiento de mantenimiento adecuado. En este tipo de infraestructura debe existir un diseño integrado de la estructura y los elementos no estructurales, la organización médico arquitectónica y el personal. La integración debe ser vigilada por un grupo técnico independiente de expertos que participan durante todo el proceso de planificación, diseño y construcción.
1. Debe existir un cuerpo técnico permanentemente actualizado en técnicas de mitigación. Este cuerpo debe estar encargado del desarrollo de normativas y metodologías de mitigación. Además debe ser el ente encargado de fiscalizar la aplicación de estos procedimientos.
2. Los organismos técnicos deben tener la capacidad de evaluar y explicar los daños en forma expedita para resolver las inquietudes de los funcionarios. La experiencia indica que debe establecerse una política real para explicar los posibles daños del sistema.
3. Los antecedentes y procedimientos para establecer áreas seguras y la evaluación parcial o total deben estar a cargo de un grupo permanentemente establecido. Este grupo debe mantener actualizados los antecedentes técnicos y procedimientos de evaluación para así tomar decisiones rápidas y adecuadas.
4. A toda costa debe evitarse el daño no estructural para evitar el pánico del personal. En estructuras nuevas este objetivo debe establecerse desde el principio del proyecto y verificarse en cada etapa. En estructuras ya existentes debe realizarse a través del estudio de vulnerabilidad, la identificación del riesgo y se debe proceder a su mitigación.
5. El personal de salud debe ser informado sobre el nivel de daño esperado para que su reacción ante un desastre natural sea adecuada. Los planes de respuesta deben ser coherentes con los daños esperados. El nivel de daño esperado es uno de los resultados del estudio de vulnerabilidad del centro de salud.
6. La definición de evacuar una centro de salud o estructura debe evitarse especialmente si los daños no implican un riesgo a las personas o la función. Para que la decisión de evacuar sea racional debe existir en el centro de salud un estudio de vulnerabilidad y en lo posible, escenarios de daños con distintas políticas de reacción.
1. Debe existir un grupo técnico encargado de mantener información actualizada de la red de salud y de cada centro de salud. Este grupo debe estar capacitado para realizar evaluaciones rápidas y tomar decisiones estratégicas de evacuación y reorganización local y regional entre otras.
2. El grupo de desarrollo y mantenimiento de la red debe poseer información actualizada del estado del sistema y de su nivel de vulnerabilidad.
3. Debe poseer una estrategia previa de acción antes de la ocurrencia de desastres.
4. Para cada uno de los centros de salud los objetivos de comportamiento (protección a las personas, a la inversión y a la función) deben haber sido adoptados previamente al desastre.
5. Las opciones para la recuperación, dentro de un plan estratégico de mitigación de la red existente, deben estar previamente establecidas.
6. Los hospitales de campaña (en carpa) son elementos que pueden ser útiles solo si el ambiente de seguridad en la infraestructura existente es efectivamente inseguro y las alternativas de funcionamiento en otros recintos o derivaciones se ven imposibilitadas. Es preferible identificar todas las áreas seguras y adecuarlas antes de establecer hospitales de campaña.
 |
 |