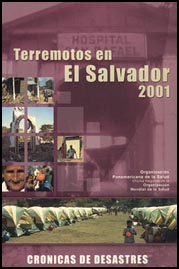
A continuación se presentan, de forma resumida, las fortalezas y debilidades que se detectaron en la actuación del sector de la salud en la atención de la emergencia generada por los sismos de enero y febrero de 2001. Las apreciaciones que aquí se ofrecen se basan en el análisis de la documentación existente sobre los temas tratados en este libro y en la reflexión autocrítica realizada por los participantes en el Taller Lecciones aprendidas en el sector de la salud producto de los terremotos de enero y febrero de 2001, celebrado en San Salvador del 4 al 6 de julio de 2001, organizado por la OPS/OMS, el MSPAS y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales de las Naciones Unidas.1 En este taller participaron más de 150 representantes de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación y Vivienda, las Fuerzas Armadas, la Policía Civil Nacional, el COEN, los organismos de socorro, las universidades, las ONGs, las municipalidades, las agencias de cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil.
1 Se ha hecho mayor énfasis en las deficiencias porque en general éstas son las que nos muestran los aspectos que habría que mejorar. Muchas de las fortalezas que se identificaron en ese taller no se citan aquí, por considerarse que representan aspectos básicos que no deben ser calificados como excepcionales sino que deben estar incluidos como consideraciones regulares en los planes de atención en situaciones de emergencia por sismos.
El propósito es que este conjunto de reflexiones puedan ayudar en el futuro a mejorar los procesos de preparación y prevención de desastres y a la reducción de la vulnerabilidad del sector de la salud.

El sector vivienda fue uno de los
más afectados por los sismos. Más de 335.000 viviendas sufrieron daños.
(Foto: OPS/OMS, J.
Jenkins)
· El número de heridos y de víctimas mortales fue proporcionalmente moderado con respecto al volumen de daños ocasionados por los sismos. Una de las razones fue que el sismo del 13 de enero ocurrió un sábado, día no laboral en El Salvador, los niños no estaban en las escuelas ni los trabajadores en sus lugares de trabajo. La hora en que ocurrió, las 11:33 de la mañana, también contribuyó a paliar el número de víctimas, ya que mucha gente estaba fuera de sus casas y los que se encontraban en ellas pudieron ponerse a salvo. Cuando se produjo el segundo sismo, gran parte de la población ya estaba en albergues o refugios. Al ocurrir ambos terremotos durante el día, y por ser la mayoría de las viviendas de un solo piso, la gente pudo salir rápidamente al aire libre.· Las edificaciones en que las diversas técnicas de construcción, tradicionales o modernas, habían sido bien utilizados, resistieron los efectos de los sismos sin daños mayores. Las estructuras de madera tuvieron un excelente comportamiento.
· Los servicios de energía eléctrica y los telefónicos sólo sufrieron daños menores que ocasionaron interrupciones temporales pero fueron reparados con rapidez.

La mayor parte de las viviendas
afectadas estaban edificadas con técnicas tradicionales como el bajareque y el
adobe. (Foto: OPS/OMS, J.
Jenkins)
· La alta vulnerabilidad sísmica de las edificaciones y de los servicios de saneamiento básico puso de manifiesto la ausencia de una cultura sísmica en la población en general, la insuficiencia en los controles para hacer cumplir las normas técnicas para el diseño y construcción de edificaciones sismorresistentes, el desconocimiento o incumplimiento de éstas por parte de los constructores, el mal uso de las técnicas de construcción , tanto tradicionales como modernas, y la falta de controles de calidad, de supervisión y de mantenimiento en las construcciones.· La mayor parte de las viviendas afectadas estaban edificadas con técnicas de construcción tradicionales, como el bajareque y el adobe. La técnica tradicional de buena calidad normalmente utiliza la tierra como material principal, pero se combina con otros materiales, como el cemento, para darle mayor resistencia, paja para darle más flexibilidad y cohesión y otros aditivos para proteger la estructura de agresores ambientales, todos ellos en proporciones adecuadas para cada tipo de tierra. Pero si estos materiales no se usan apropiadamente y no se les da el mantenimiento necesario, con el paso del tiempo se degradan, tal como ocurrió en la mayoría de los casos en El Salvador. En general, cuando ocurrieron los sismos, además de la mala calidad de la tierra utilizada, las cañas, las maderas y los adobes estaban en muy mal estado.
· Debido a que la mayoría de las viviendas de las comunidades rurales estaban hechas de bloques de adobe fabricados con tierras que en su composición contenían cenizas volcánicas sin adherentes ni refuerzos, se convirtieron en polvo, y provocaron un aumento en los casos de afecciones respiratorias.2
· La ausencia de controles y de asesoría técnica en el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas hizo que, ante la premura por la inminente llegada de la temporada de lluvias, la población usara los mismos procedimientos constructivos que habían demostrado ser inadecuados y deficientes.
· En los centros históricos protegidos se presentaron problemas por la falta de asistencia técnica y de controles por parte de las autoridades municipales en la demolición de edificaciones existentes y las obras de ampliación, remodelación y construcción de nuevas estructuras. Algunas casos específicos fueron:
- Donde no se permitía la demolición de las viviendas de adobe la gente construyó nuevas estructuras detrás de las fachadas de las viviendas utilizando el sistema mixto, con lo cual se produjo un comportamiento inadecuado por la combinación de técnicas y materiales de construcción sin la debida asesoría técnica.- Las viviendas patrimoniales contiguas, en la mayoría de los centros históricos, comparten la pared limítrofe o medianera. Cuando un propietario demuele una vivienda elimina la porción de estas paredes que corresponde a su propiedad, reduciendo a la mitad la que queda para la vivienda vecina y disminuyendo, por tanto, su capacidad portante.
· Los deslizamientos fueron los fenómenos secundarios, asociados con los sismos, que produjeron el mayor número de víctimas y de daños en las edificaciones y en la infraestructura de servicios. Se puso en evidencia que, si no se toman en cuenta las condiciones geológicas y las acciones de mitigación de los posibles efectos, tanto para la construcción de edificaciones como para la ubicación de servicios de infraestructura, se pueden producir grandes daños y víctimas humanas.
2 Terremoto en El Salvador. Saneamiento ambiental. Visita de campo al Departamento de Usulután. 18 de enero de 2001, [página web en línea]. Disponible: www.paho.org/Spanish/PED/ElSalvador-saneamiento.htm.
· En algunos hospitales, ante la tardanza en el envío del dictamen sobre la seguridad de la estructura y por las precarias condiciones en que se estaba realizando la atención a los pacientes en las áreas externas, las autoridades decidieron la habilitación de módulos en las edificaciones que no habían sido dañadas. Como ejemplo, sirve el hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, donde para entrar al módulo de consulta externa el director ordenó abrir puertas hacia fuera en cada uno de los espacios que daban al exterior, paliando así las difíciles condiciones en que se estaba brindando la atención.
· La mayoría de los establecimientos de salud contaban con planes de emergencias, pero no eran suficientemente conocidos ni estaban bien probados.· Previamente al sismo del 13 de enero no se habían realizado evaluaciones de vulnerabilidad sísmica de casi ninguno de los establecimientos del sector de la salud, y las autoridades desconocían el riesgo al que estaban sometidas las edificaciones. Además, las líneas de mando de cada uno de los establecimientos de salud no habían sido definidas claramente, lo que provocó, en el momento de la emergencia, una gran confusión en cuanto a las acciones que se debían llevar a cabo.
· Aunque se realizaron rápidas inspecciones de los daños en los hospitales después de los sismos, no hubo la necesaria diligencia para que los directores tomaran las decisiones sobre la rehabilitación parcial o total de las instalaciones y facilitar el reingreso del personal y de los pacientes. Varios hospitales realizaron evacuaciones no indispensables de neonatos, pacientes recién intervenidos y otros, poniendo en riesgo la salud de los mismos. Los edificios permanecieron desocupados varias semanas o incluso meses. En algunos de estos hospitales el personal se negó a reingresar y a seguir las directrices de la Dirección, por no conocer el grado de daño y las condiciones de seguridad que tenían las edificaciones después de los sismos.
· Las evacuaciones innecesarias de los establecimientos de salud no sólo ocasionaron problemas en la atención de víctimas, sino que produjeron una disminución en la atención regular.
· En la mayoría de los hospitales no existía señalización que permitiera identificar ni las vías de evacuación ni las salidas de emergencias. Además, había vías obstruidas por muebles y equipos y algunas otras cerradas con llave por razones de seguridad del hospital.
· El terremoto de 1986 proporcionó conclusiones y recomendaciones sobre aspectos de la vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional en las instalaciones de salud, que no fueron tomadas en cuenta. De haber sido consideradas se hubiesen evitado muchos daños y el colapso funcional de algunos hospitales.
· La mayoría de los hospitales presentó problemas con las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas.

Nuevas puertas abiertas hacia el
exterior en el hospital de Santa Teresa de Zacatecoluca. (Foto: t.
Guevara)
· La ANDA, las municipalidades y las juntas administradoras de agua trabajaron en la rehabilitación de los sistemas dañados, otorgando prioridad a los que abastecían a las poblaciones urbanas, y a los sistemas rurales donde el costo de reparación podía ser atendido por las propias juntas administradoras de agua o con recursos de la ANDA.3· Las rápidas y oportunas intervenciones de la ANDA y el MSPAS en la restitución de los servicios de abastecimiento de agua, su desinfección y las acciones para la disposición sanitaria de excretas, evitaron un aumento en los brotes epidémicos de enfermedades diarreicas agudas como el cólera, que ya venía manifestándose desde semanas antes del sismo del 13 de enero.4
· La inmediata respuesta de entes nacionales e internacionales para proporcionar tanques, burbujas y pipas de agua permitió paliar el desabastecimiento de agua para consumo humano en las zonas más afectadas. La ANDA logró coordinar acciones con COMURES y otras organizaciones para la distribución del agua.
· Existía un Plan de Emergencia en la ANDA y, aunque se evidenciaron debilidades en la puesta en práctica, esta institución pudo resolver problemas importantes en muy corto tiempo.
· Las comunidades que antes de los sismos habían sido organizadas y capacitadas a través de algunos programas de participación comunitaria respondieron rápidamente, y de forma efectiva, poniendo en marcha acciones locales de atención de la emergencia.
· Había en las comunidades un alto grado de conciencia sobre la importancia de letrinización y de la desinfección de agua a partir del PURIAGUA, que regularmente el MSPAS distribuye en forma gratuita.
· En los albergues, la respuesta rápida facilitando letrinas químicas alquiladas, y luego letrinas comunales, resultó ser efectiva.
· En algunos albergues se instalaron dispositivos apropiados para almecenar agua, que evitaron que el agua suministrada se contaminara. En las fotos se puede observar también el cántaro, tipo de recipiente recomendado para el almacenamiento y traslado del agua.
· A partir de la segunda semana del sismo del 13 de enero, la ANDA conformó y coordinó en las áreas rurales equipos multidisciplinarios con voluntarios locales, electromecánicos, promotores, ingenieros y otros, para evaluar y reparar los servicios del saneamiento básico y así compensar la ausencia de las instituciones del Estado, que no daban abasto en la atención a la población afectada.
3 CEPAL. El Salvador: Evaluación del terremoto del 13 de febrero de 2001. CEPALSede Subregional en México. México D.F. 2001.4 Jenkins, J. Consecuencias de la sucesión sísmica de enero y febrero de 2001 en El Salvador. OPS/OMS El Salvador. 2001.

En los albergues se instalaron
recipientes apropiados para almecenar el agua, evitando así la contaminación de
la misma. Los habitantes utilizaban el cántaro para almacenar y transportar el
agua. (Foto: OPS/OMS, J. Jenkins)

Damnificados, en su mayoría
mujeres, buscando agua en las zonas afectadas después del segundo sismo.
(Foto: OPS/OMS, J.
Jenkins)
· Fue muy difícil obtener información precisa y confiable sobre los daños producidos en los acueductos y sobre la vulnerabilidad sísmica de éstos, ya que no existe en El Salvador un mecanismo que pueda proporcionar dicha información.· Se identificaron grandes deficiencias en el mantenimiento de la mayoría de los acueductos de las áreas rurales, lo cual los hace muy vulnerables ante un evento sísmico. Los acueductos requieren de un presupuesto y un plan permanente de mantenimiento que no ha podido ser afrontado ni por las juntas administradoras de agua potable - conformadas por personas de las mismas comunidades - ni por las municipalidades, a quienes se les pasó esta responsabilidad en 1995 cuando desapareció el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR) del MSPAS. Además, el 60% de estos acueductos son electromecánicos, es decir, requieren la utilización de energía eléctrica y grandes costos de funcionamiento que muchas comunidades no están en capacidad de afrontar y no se tomaron las previsiones para situaciones en que no se cuente con electricidad.
· Por la urgencia de proveer el servicio de agua después de los sismos, las obras de rehabilitación de los sistemas de abastecimiento se realizaron de forma improvisada y sólo buscaban reponer el servicio de agua lo antes posible sin incorporar medidas para reducir el daño que se podría producir en eventos futuros. Algunas de estas reparaciones incrementaron los niveles de vulnerabilidad de la infraestructura, especialmente aquellas que estaban en cruces de quebrada donde se presentaban taludes inestables que podrían activarse con alguna réplica, la acción del hombre o las lluvias, produciendo daños iguales o mayores que los sufridos por los sismos.5
· Los acueductos rurales no contaban con un sistema de alcantarillado sanitario, algo muy perjudicial para la salud de la población.
· Aunque algunos Comités de Emergencia Municipales (CEOM), como el de San Vicente, impusieron control y cloración obligatoria sobre la calidad de agua en pipas (pipotes), no siempre hubo suficiente control ni de la calidad en las fuentes utilizadas, ni del agua distribuida en pipas y cisternas y el servicio de red el agua. Se presentaron serias debilidades en cuanto a la capacidad técnica de los promotores de salud y el equipamiento de comparadores de cloro. En San Agustín se detectó a tiempo que, al restablecer la ANDA el servicio de red, el agua no estaba desinfectada. El MSPAS tuvo que suministrar PURIAGUA (hipoclorito de sodio) a la población para que procediera a purificar el agua.
· En algunos casos, el almacenamiento y la manipulación domiciliaria del agua eran inadecuados, con riesgo de contaminación por manos sucias, recipientes incorrectos y hasta por perros que bebían el agua de las vasijas. Algunos donantes enviaron recipientes que no cumplían con las características apropiadas para recoger, almacenar y transportar el agua, y que por ser planos y abiertos, podían convertirse en criaderos del Aedes Aegypti, y facilitan su rápida contaminación.
· La falta de controles para la recolección de agua de los depósitos favoreció su posible contaminación, contaminando el líquido que consumirá el resto de la población.
· La falta de agua potable afectó a la comunidad en su conjunto, pero tuvo una especial repercusión en las mujeres, porque son ellas las que normalmente se encargan del abastecimiento. Un gran número de ellas tuvo que esperar demasiado para obtener y acarrear el agua hasta sus hogares, invirtiendo tiempo que podían destinar a actividades productivas, con la consiguiente pérdida de ingresos.
· Faltó mayor promoción y comunicación social para diseminar mensajes sanitarios básicos, en especial sobre cómo disponer sanitariamente las excretas donde no hay letrinas.
· En el manejo tanto de la basura como de los escombros, el problema principal fue que, al no existir normas para la disposición de estos residuos sólidos, en muchos casos, se vertían en taludes, quebradas y cursos de agua. El manejo de escombros, remoción y disposición final fue problemático y pocas ONG´s y agencias externas apoyaron estas acciones. Las autoridades municipales tampoco estaban técnicamente preparadas para manejar este gran problema en forma adecuada.
· En los albergues y los refugios espontáneos se crearon problemas por la acumulación de basuras y desperdicios plásticos, especialmente platos, vasos y envases plásticos desechables provenientes de las donaciones. Estos desperdicios si se queman, contaminan el ambiente y pueden producir gases tóxicos.
· Al no haberse previsto con anticipación el acondicionamiento de lugares que puediran servir de albergues, e instalaciones para brindar la atención médica, se tuvieron que improvisar establecimientos con condiciones que, a veces, no cumplían con los requisitos sanitarios requeridos. Ello contribuyó a la proliferación de las enfermedades diarreicas agudas (EDA).
· Los problemas sanitarios detectados en los albergues fueron: disposición de basuras y excretas, manipulación de los alimentos, tratamiento de las aguas para consumo humano y la disponibilidad de instalaciones sanitarias, tanto para los damnificados como para el personal que los atendía.
· En una emergencia como esta, con un alto número de víctimas mortales, el desconocimiento de los procedimientos apropiados para el manejo de los cadáveres por parte de las autoridades y organismos competentes, produjo las siguientes consecuencias durante las primeras horas después del sismo del 13 de enero:
- Falta de coordinación en los métodos para rescatar a los soterrados.- Insuficiencia de maquinarias y equipos de rescate.
- Ausencia de los medios de comunicación apropiados para dar información veraz y confiable a los familiares sobre las personas con paradero desconocido.
- Desconocimiento de métodos para la instalación de centros de acopio para el reconocimiento de cadáveres.
- Utilización de procedimientos ineficientes para la búsqueda, el rescate y la conservación de los cadáveres.
· Para dar respuesta a la situación creada por el alud de las Colinas, que provocó gran número de fallecidos, muchos de ellos irrecuperables o casi imposible de reconocer, el Instituto de Medicina Legal tuvo que improvisar medidas para el reconocimiento legal y entrega de cadáveres a los familiares o allegados.· Por la falsa creencia, desde hace mucho refutada científicamente, de que los cadáveres representan una seria amenaza de epidemias si no se les entierra o quema inmediatamente, se procedió a la inhumación en fosas comunes de los cadáveres que no habían sido ni identificados ni reclamados por sus familiares. La divulgación de mitos de la cultura popular aumentó la presión para realizar este tipo de inhumaciones.
· Los procedimientos que se utilizaron para el manejo de cadáveres no fueron los apropiados. La mayoría de la población desconocía los derechos que tiene para exigir a las autoridades la identificación y entierro de los mismos, y no hubo reclamos ni por parte de las comunidades ni por ninguna de las organizaciones que defienden los derechos humanos. No se conocían documentos oficiales específicos que hicieran referencia a estos derechos, pero la población si podía apelar, como se ha hecho en otros países, al derecho que los parientes tienen a que se ubiquen las personas con paradero desconocido, al deber de las autoridades de investigar e informar a los parientes sobre este progreso, a la necesidad de recoger, identificar y prevenir la descomposición de los cuerpos para permitir a los familiares recuperar el cuerpo de sus seres queridos, darles un entierro respetuoso y proteger las tumbas de las víctimas.6
5 CEPAL. El Salvador: Evaluación del terremoto del 13 de febrero de 2001. CEPALSede Subregional en México. México D.F. 2001.6 Texto basado en el artículo La identificación de cadáveres después de los desastres: ¿ Por qué? del Boletín Desastres No. 80 Abril 2000. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Washington.

Consultorio en un refugio en San
Agustín, departamento de Usulután, que presentaba unas condiciones sanitarias
precarias. (Foto: T.
Guevara)
· No se presentaron nuevos casos de cólera y el número de casos de dengue se mantuvo dentro del canal epidemiológico normal, aunque hubo que activar medidas especiales para la vigilancia y el control de estas enfermedades, porque la vulnerabilidad epidemiológica era ya muy alta en todas las áreas afectadas antes del sismo. Se mantuvo la alerta epidemiológica.· El reforzamiento de la vigilancia epidemiológica por parte del MSPAS, con el apoyo de la OPS/OMS, permitió la estratificación de las intervenciones, especialmente de las orientadas hacia el control del aedes aegypti, del vector del dengue y del dengue hemorrágico.7
· La respuesta inmediata que brindó a Unidad de Vigilancia Epidemiológica después del sismo del 13 de febrero, a diferencia de la respuesta tardía que dio el 13 de enero, demostró que cuando existe un entrenamiento con simulacros permanentes para situaciones producidas por terremoto, la respuesta puede ser rápida y eficiente.
· El trabajo conjunto entre los equipos de vigilancia epidemiológica y saneamiento permitió realizar acciones para el control de las enfermedades, como fue el caso de la información sobre la basura acumulada en los refugios, que reveló el peligro potencial de criaderos de moscas, presencia de roedores y criaderos de mosquitos transmisores del dengue.
7 Jenkins, J. 2001. Consecuencias de la sucesión sísmica de enero y febrero de 2001 en El Salvador. OPS/OMS El Salvador.

La incorrecta manipulación de
alimentos fue uno de los problemas detectados en los albergues. (Foto:
OPS/OMS, J.
Jenkins)
· Fue evidente la necesidad de reforzar la capacidad local de vigilancia epidemiológica de una forma integrada con las diferentes organizaciones participantes en la respuesta.· No se tomaron medidas para evitar en la población las afecciones respiratorias ocasionadas por el gran volumen de polvo en el ambiente, producido por los aludes y derrumbes y por la destrucción de construcciones de adobe generalmente hechos de cenizas volcánicas.
· Hasta enero de 2001 no existía un sistema de vigilancia epidemiológica permanente que se revisara constantemente para adecuarlo a las necesidades de prevención y control de enfermedades, y a las diferentes circunstancias fisiográficas, demográficas, sociales, culturales y económicas del país; un sistema que permitiera la elaboración de un mapa de riesgos epidemiológicos para el plan nacional de contingencia para emergencias de gran magnitud. Los planes de prevención y control de algunas endemias como dengue y diarreas se realizaban con grados diferentes de eficacia en diferentes departamentos, pero con el común denominador de tener poca eficacia operativa.
· Los servicios de salud locales no pudieron contar con el apoyo oportuno y eficaz de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica por que ésta no contaba con un grupo de respuesta rápida formado por brigadas de epidemiólogos, técnicos en control de vectores, saneamiento básico e ingenieros sanitaristas que pudiera apoyarlos.
· Cuando ocurrió el primer sismo ya existía el Consejo de Salud Mental, pues desde julio de 2000 el MSPAS, con el apoyo de la OPS/OMS, había comenzado a elaborar un plan para crear en el ámbito local equipos que trabajaran en la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud mental de la población.· En contraste con la respuesta en salud mental realizada tras el terremoto de 1986, que fue pobre y poco articulada, sin coordinación entre los organismos que daban asistencia a la población, sin acciones en los albergues ni otros lugares con concentración de personas afectadas,8 en 2001, gracias a que ya se había iniciado el Programa de Salud Mental, hubo muchos avances que permitieron mejorar - aunque no con la rapidez necesaria - la coordinación de las autoridades y funcionarios de salud mental en los ámbitos central, estatal y municipal, y se incrementó la conciencia de las autoridades del MSPAS sobre los aspectos psicosociales de la atención de salud.
· Durante el sismo del 13 de febrero se pudo comprobar en los albergues que las personas que se prepararon después del sismo del 13 de enero, a través de simulacros y planes de contingencia, reaccionaron con relativa calma. La preparación para situaciones de desastre podría reducir las situaciones emocionales conflictivas.
· Fue evidente la importancia de tener equipos de salud mental comunitaria funcionando en el ámbito local a través de redes reconocidas, conformadas por personas capacitadas en prevención, asistencia, rehabilitación, docencia e investigación.
8 Basado en una comunicación privada del Dr. Hugo Cohen de OPS/OMS El Salvador al Dr. Jean Luc Poncelet de OPS/OMS, Washington.
· El establecimiento precipitado de fosas comunes para inhumar los cadáveres y los procedimientos inapropiados para la identificación y ubicación de los restos una vez inhumados, provocó desajustes emocionales y angustia en los familiares y amigos de las personas con paradero desconocido. Los rituales que se siguen con el duelo de cuerpo presente y el entierro de los cuerpos humanos por parte de los familiares y conocidos del difunto obedecen a principios religiosos y tradiciones que si no se cumplen afectan la salud mental de la población.· Si bien desde julio de 2000 ya se había organizado el Consejo de Salud Mental, cuando ocurrió el primer sismo no se había conformado aún un equipo de salud mental en el ámbito central del sector de la salud, con profesionales que conociesen los principios de salud mental comunitaria.
· Durante la primera semana de la emergencia las principales dificultades que se presentaron para apoyar a los departamentos del interior en los tratamientos de salud mental fueron:
- Falta de un programa de salud mental en desarrollo.
- Deficiencias de transporte para llegar a las zonas afectadas.
- Falta de coordinación entre las instituciones.
· La inexistencia de grupos departamentales para brindar tratamientos con técnicas de acción inmediata postraumática hizo que no fuera fácil dar cobertura a la población afectada en las zonas de desastre.· El MSPAS no tiene un sistema de registro fiable de las consultas que permita dar cuenta en forma realista del motivo de consulta en los albergues y del número de problemas de salud mental atendidos. Existe un importante subregistro y, además, hay un conjunto de problemas que no se mencionan en las planillas y que el médico general tampoco está en condiciones de detectar.
· Este desastre produjo víctimas en diferentes estratos sociales de la población (clase media, poblaciones campesinas de muy bajos recursos); igualmente afecto de forma distinta a niños y adultos, o a mujeres y hombres. Cada uno de estos grupos tiene hábitos y costumbres muy diferentes, y cada uno requería un tratamiento especial tomando en consideración los rasgos psicosociales particulares que los identifica. Ninguna de estas diferencias fue tomada en cuenta.
· Las reacciones emocionales en los niños y sus padres en los dos terremotos fueron muy diferentes. El 13 de enero, sábado, los niños estaban con sus padres porque no había colegio. Para el segundo sismo, martes 13 de febrero a las 8:22 AM, los niños se encontraban en las escuelas, lo que provocó gran angustia y ansiedad tanto en los padres como en los niños.
· Las características particulares de esta crisis sísmica - identificada por una sucesión de fuertes sismos y réplicas constantes en un corto período de tiempo - indican que se debe investigar cuidadosamente la reacción de la población. Erróneamente, no se estableció diferencia entre los tratamientos aplicados a los afectados durante el primero y el segundo sismo.9 La angustia se prolonga y acrecienta, y la población pierde la confianza en las explicaciones científicas y se agarra a creencias religiosas basadas en designios divinos o en acciones punitivas, u otros mitos de culturas ancestrales.
· Por las normas y limitaciones existentes en El Salvador para la utilización de psicofármacos y por la ausencia de una política más flexible para situaciones de emergencia, no se pudieron prescribir éstos en los albergues durante los primeros días. Como sólo el Hospital Nacional General y de Psiquiatría tenía autorización para usarlos, se dificultó el tratamiento en los casos críticos de los albergues y zonas afectadas y fue necesario solicitar a las autoridades de salud una medida de excepción.
· El desastre puso en evidencia que los hospitales psiquiátricos no resuelven las necesidades de la salud mental de las poblaciones sino, por el contrario, lo dificultan, y no sólo por el estigma que tienen los hospitales psiquiátricos de "manicomio" o "asilo para locos" sino también por estar alejados culturalmente y geográficamente del lugar donde están las personas que necesitan ayuda. Estos hospitales tienen una accesibilidad reducida y dan una cobertura muy precaria.
· En el Salvador sólo proporciona el servicio de salud mental el Hospital Nacional General y de Psiquiatría. La población sentía miedos y prejuicios, cuando lo necesario era acercar la salud mental a la gente, respetando sus hábitos y valores, permitiéndole una participación activa en la identificación de sus problemas y en los caminos para su satisfacción. Fue un aprendizaje para los profesionales de ese hospital reconocer que se conseguían mejores resultados yendo a donde la gente está y no esperando a que vinieran al hospital. No creían que se pudiese lograr tanto con esta nueva modalidad de trabajo tan alejada de sus prácticas habituales.
9 Entrevista personal con el Dr. Hugo Cohen, OPS-El Salvador.

El Ministerio de Salud no tenía un
sistema de registro fiable de las consultas de la salud mental. (Foto:
OPS/OMS, J.
Jenkins)
· Hubo una pronta respuesta por parte de los organismos del estado: MSPAS, Ministerio del Interior, Cancillería, COEN, ANDA, alcaldías y algunas unidades técnicas especializadas como la Unidad Técnica de Desastres del MSPAS, a pesar de que los sismos fueron de tal magnitud y frecuencia que se superaron las capacidades nacionales para responder de una forma coordinada y coherente.· El MSPAS se fortaleció en su papel rector para conducir y coordinar efectivamente el sector salud. Fue importante las convocatoria que hizo a las instituciones del sector salud el día del primer sismo para elaborar un Plan Nacional de Salud ante situaciones de desastres.
· Hubo una excelente respuesta solidaria por parte de la sociedad civil y de las ONGs.
· Se observó una gran mística por parte de los trabajadores del sector de la salud, quienes dejaron de lado sus propias angustias para incorporarse a las labores de atención de la población.
· En algunos hospitales, después del primer sismo se reunieron los miembros del Comité hospitalario de emergencia para elaborar sus propios planes de atención, a pesar de que fue difícil realizar muchas de las acciones propuestas por la falta de preparación del personal que debía llevarlas a cabo.

El Director de la OPS, Dr. George
Alleyne, visitando el lugar donde se construiría la Villa Centenario. (Foto:
OPS/OMS, J.
Jenkins)
· A pesar del esfuerzo del personal de salud, las instalaciones hospitalarias demostraron la necesidad de reforzamiento en su capacidad física instalada y en sus recursos humanos y materiales, así como en la organización para la utilización de los recursos disponibles.· El desconocimiento de criterios básicos sobre vulnerabilidad de las instalaciones de salud por parte de los directores de los hospitales y de los profesionales que actuaron en la evaluación inmediata para definir el nivel de los daños, hizo que se evacuaran muchos hospitales innecesariamente.
· No existía la necesaria preparación y coordinación en las acciones de las instituciones que participaron en las labores de atención, y muchas veces la respuesta fue inadecuada.
· La Unidad Técnica de Desastre del MSPAS no contaba con los recursos humanos y económicos suficientes para realizar las actividades que le correspondían como punto focal en el manejo de desastres del sector de la salud.
· Los hospitales de campaña sólo resolvieron la deficiencia de atención hospitalaria a muy corto plazo pero a mediano y largo plazo resultaron de un alto costo con relación al beneficio.
· Cuando los donantes envían hospitales de campaña, muchas veces las condiciones climáticas de los países que los reciben no son tomadas en cuenta y se crean problemas adicionales. Las carpas del hospital de campaña instaladas en el Hospital Nacional San Pedro en Usulután, por su exposición al sol, alcanzaron temperaturas elevadas que crearon una situación crítica para los neonatos e impedían que los quirófanos se usasen de día.
· La mayoría de los hospitales fueron evacuados y trasladados sus pacientes a zonas verdes, a los estacionamientos de vehículos o a edificaciones de un piso que no sufrieron daños. Los problemas más importantes fueron:
- Hacinamiento de pacientes en las zonas improvisadas.- Escasez de servicios sanitarios tanto para los pacientes como para el personal del hospital y los voluntarios.
- Bajas condiciones de asepsia para los pacientes que estaban fuera, como para los pocos que quedaron en las zonas internas habilitadas de manera provisional: salas de cirugía en auditorios o consultorios de urgencias, pasillos de consulta externa y otros.
- Deficiente manejo de los desechos patógenos.
- Suspensión casi total del servicio de consulta externa y total de los servicios quirúrgicos electivos.
- Escasez de ambulancias, lo que dificultó el proceso de referencia.
- Escasez de medicamentos de primera necesidad para la atención de la emergencia, sobretodo de analgésicos, antihistamínicos, antibióticos, anestésicos, cloro y sales de rehidratación oral para una distribución masiva en el ámbito nacional.
- Déficit de los servicios de apoyo como Rayos X y laboratorios, debido a que tuvieron que ser improvisados es sectores diferentes a su lugar habitual y no podían procesar la totalidad de exámenes practicados.
- Falta de control y seguimiento en cuanto al equipo que se sacó de los hospitales para facilitar la atención en las áreas exteriores.
· En varios casos, las autoridades de los hospitales tuvieron dificultades para identificar las necesidades reales que tenían los centros para hacer las solicitudes de asistencia a los organismos internacionales.· Algunos establecimientos de salud contaban con planes de atención para situaciones de emergencia y se había capacitado a sus profesionales de manera regular para proporcionar una respuesta de emergencia, pero orientados a la atención de víctimas en masa sin tener en cuenta la posibilidad de desalojo de la edificación por daño y las dificultades que se le presentarían al personal para llegar hasta el hospital. Los planes de emergencia fueron elaborados sobre la base de la disponibilidad de todo el personal, pero debido a que el primer sismo ocurrió un sábado, sólo participó el personal de turno y además la mayoría de los hospitales fueron evacuados.
· La falta de una política permanente de entrenamiento y simulacros, además de la movilidad del personal de los establecimientos de salud, motivó que gran parte del personal presente cuando ocurrieron los sismos desconociera los planes para la atención de emergencia.
· No existía una organización para la referencia y retorno de pacientes durante situaciones de desastres mayores; además, los problemas en las comunicaciones entre los establecimientos de la red impidieron una correcta derivación de pacientes entre los diferentes servicios.
· Existió buena coordinación con el nivel central del MSPAS, pero con el resto de la red de servicios de salud la comunicación fue deficitaria.
· El nivel primario de atención refirió a lesionados y enfermos, que podían ser atendidos localmente, a los centros de niveles superiores, lo que congestionó los hospitales más importantes y necesarios para la atención de las víctimas graves.
· No hubo puestos de comando oportunos y funcionales; en algunas de las zonas más afectadas aparecieron tardíamente; en otras se prohibió su operación y en otras fueron determinados por los profesionales extranjeros.
· Los recursos humanos capacitados para realizar el triage prehospitalario eran muy escasos.
· Ausencia de una política para la incorporación en el proceso a los médicos voluntarios.
· La comunidad nacional e internacional reaccionó inmediatamente enviando donativos, que fueron inventariados de forma rápida y transparente a través del sistema SUMA.· El MSPAS y del COEN habían preparado personal para el manejo de las donaciones y para la utilización del software de SUMA. La coordinación preestablecida con la OPS/OMS y con FUNDESUMA permitió movilizar en forma inmediata un equipo de apoyo internacional de voluntarios de
SUMA de diferentes países y el equipo de avanzada de FUNDESUMA, que llegó desde Costa Rica el 15 de enero.
· Por primera vez se utilizó la Internet como sistema de alerta para que el país donante avisara a los equipos de SUMA en El Salvador sobre las donaciones que se estaban recogiendo en origen. Este sistema ayudó a procesar más rápidamente la ayuda recibida y, sobre todo, a ordenar la distribución de los suministros médicos a quién más los necesitara, antes incluso de que llegasen a su destino.
· En algunos albergues se instalaron farmacias a cargo de un profesional médico, quien también realizaba acciones de control y prevención de enfermedades.

Residentes del refugio El
Cafetalón buscan entre los zapatos recibidos como donación. Una vez más se
comprobó que donaciones como ropa usada, comida y otros elementos similares son
de dudosa utilidad. Lo que más beneficia a las comunidades afectadas son las
donaciones de dinero en efectivo. (Foto: OPS/OMS, A.
Waak)
· El volumen de comida enviado como parte de la asistencia humanitaria fue excesivo. Se recibieron muchos alimentos de forma no planificada y sin ninguna organización.· La donación de alimentos por parte de otros países, sin tener en cuenta las costumbres alimentarias de la mayoría de la población, provocó que parte de esta comida fuera rechazada.
· En los municipios más afectados y en las áreas urbanas se recibieron donaciones de alimentos procesados, sin conocer la fuente de elaboración y manipulación. Como los controles sanitarios fueron insuficientes y los laboratorios no pudieron realizar muestreo de los alimentos, se presentaron dos intoxicaciones alimentarias en el departamento de Usulután: una en Santiago de María, con 83 casos, y otra en Santa Elena, con 13 casos.10
· Se repitieron los problemas que han sido frecuentes en otras emergencias con los donaciones de medicamentos: envío de medicamentos sin ningún tipo de clasificación, caducados, muestras médicas, medicamentos prohibidos, medicamentos con la descripción de su composición y las instrucciones en otros idiomas diferentes al español y al inglés, medicamentos cuestionados terapéuticamente o que no se encontraban dentro de las normas internacionales de tratamiento de algunas patologías (como por ejemplo: kaolín pectina, diyodohidroxiquinolein o loperamida). Una vez más, se perdió mucho tiempo y complicó la capacidad local de recepción, almacenaje, clasificación, control y distribución de los mismos. Se consumió tiempo y recursos que podrían haber sido ocupados en otras acciones de mayor importancia en la etapa inmediata al desastre.
· Aunque la activación de SUMA fue exitosa, hubo varios aspectos que pueden ser mejorados en el futuro, tales como: la necesidad de desviar con rapidez los medicamentos de uso hospitalario o de alta especialidad tan pronto llegan al país, el retiro y eliminación rápida de medicamentos vencidos, que no tengan justificación terapéutica o de usos prohibidos y no esperar a que estén distribuidos por el país; la capacitación del personal para manejar manualmente los registros de suministros si no cuentan con el equipo electrónico.
· La diversidad de destinatarios que tenía la asistencia humanitaria externa dificultó el control de los medicamentos, su adecuada distribución y utilización. El hecho de existir varias organizaciones participando de forma independiente implicó el desperdicio de recursos y la duplicidad de esfuerzos.
· Durante los primeros 15 días los equipos de SUMA trabajaron ininterrumpidamente bajo presión y sin establecer turnos. Antes de que aparezcan signos de agotamiento, es necesario establecer rotaciones y "refrescar" los equipos de trabajo para garantizar una mayor eficiencia.
· No hubo una buena planificación en la entrega de medicamentos e insumos médicos a las departamentos de salud y los hospitales. Los representantes designados por estos centros de salud escogían de lo que estaba disponible en cuanto a calidad y tipo de medicamentos, sin hacer previamente un análisis de las necesidades de la población. Estas decisiones mermaron la disponibilidad para atender otras demandas. Se produjo una disminución muy rápida de medicamentos del inventario, tales como la amoxicilina, el benzoato de bencilo, la clorfeniramina, el salbutamol y otros. Para las entregas de medicamentos a estos centros de salud el MSPAS utilizó un procedimiento similar al usado en situaciones regulares.
· En los albergues se instalaron bodegas de farmacia temporales, donde los medicamentos estaban almacenados en condiciones inadecuadas con polvo, sol, calor, directamente en el suelo, circunstancias que podían contribuir al deterioro de los suministros si no se consumían a corto tiempo.
10 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Departamental de Salud de Usulután, Situación actual postterremoto y necesidades más urgentes: departamento de Usulután. El Salvador, 2001.
· Desde que la Presidencia de la República designó al COEN para proporcionar la información oficial en cuanto a estadísticas sobre fallecidos, personas con paradero desconocido, daños y otros datos importantes, se logró una coordinación institucional efectiva para la recogida, procesamiento y difusión de la información en el ámbito nacional.· Los medios de comunicación social y el COEN brindaron un gran apoyo en el proceso para informar a la población sobre las personas con paradero desconocido, sobrevivientes y fallecidos.
· Las estaciones de radio tuvieron un papel relevante en cuanto a la transmisión de información, especialmente en las zonas rurales afectadas donde gran parte de la población no tiene acceso a un televisor y los pobladores se informaron por la radio local. A través de la radio se trasmitieron recomendaciones sanitarias; se logró que varias organizaciones locales se movilizaran para realizar inventarios de daños, se informó constantemente sobre el estado de las rutas interurbanas y los avances de las obras para restituir las vías dañadas. La radio contribuyó a que la población tomara las medidas pertinentes y a que se buscasen soluciones alternas para su movilización extraurbana.
· La página web del COEN tuvo mucho éxito - en algunos momentos fue visitada por 800 personas a la vez - debido a que contenía información oficial, y recursos (como mapas informativos) que era muy difícil obtener de otras instituciones.
· La información facilitada por el MSPAS, difundida a través de la página de la Representación de la OPS/OMS de El Salvador, tuvo un positivo impacto en las diferentes agencias del Sistema de la ONU, el COEN, el MSPAS, el MARN, y otros organismos nacionales e internacionales. Logró captar la atención no sólo de los donantes y público en general, sino también de los propios medios de comunicación nacionales y extranjeros. Se consiguió dar a conocer al público las acciones de salud que se estaban realizando, coordinar las acciones interinstitucionales e informar al público sobre los centros de salud dañados y los que estaban brindando atención médica.
· El primer sismo cogió por sorpresa a los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, que no contaban con preparación para este tipo de situación particular.· Debido a la deficiente política oficial para el manejo de la información en situaciones de desastre, y la poca preparación de los comunicadores sociales en temas de desastres, se presentaron varios deficiencias:
- Hasta que el COEN se hizo cargo, existieron varias fuentes de información, creando confusión y suministrando datos técnicos equivocados, que fueron utilizados por organismos no especializados y por la población.- Algunos informativos, tanto de TV como de radio, manejaron irresponsablemente la información de los sismos, mostrando imágenes muy duras de las víctimas y del sufrimiento y angustia de los familiares, lo que afectó a la salud mental de los habitantes y creó, muchas veces y sin fundamento, falsas expectativas.
- Se utilizaron irresponsablemente historias y mitos del folclore tradicional, que provocaron angustia, pánico y alarma en la población e incertidumbre sobre lo que podía suceder después de los sismos.
- Se manejó incorrectamente la información sobre las posibilidad de transmisión de enfermedades por la presencia de cadáveres, lo que contribuyó al apresuramiento en la decisión de los alcaldes de inhumar los cadáveres en fosas comunes, contraviniendo el derecho de los familiares de las víctimas de recuperar los restos de sus seres queridos y enterrarlos apropiadamente.
 |
 |